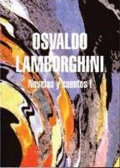![]()
![]()
PAGINA 2 DE 4

|
|
|
Bud, sentado en la ventana de la Unión de Marineros, leía lenta y atentamente un
periódico. Junto a él dos hombres con cuello blanco y traje de jerga azul,
meditaban sobre el tablero de ajedrez. Sus mejillas recién afeitadas parecían
dos bistecs crudos. Uno de ellos fumaba una pipa que hacía un ruidito cada vez
que la chupaba. Fuera, la lluvia caía sin cesar en una gran plaza rielante.
Banzai, vive mil años, gritaron los hombrecillos grises del cuarto pelotón de
zapadores japoneses que avanzaban a reparar el puente sobre el río Yalu...
Corresponsal especial de «New York Herald»...
-Mate -dijo el hombre de la pipa-. Vamos a echar un trago, ¡qué diablos! Esta no
es noche pa quedarse aquí sentao sin emborracharse.
-He prometido a la vieja...
-No me vengas con canciones, Jess. Ya conozco las promesas que tú te gastas.
Una manzana roja cubierta de pelos rubios metió las piezas en la caja.
-Dil'a la vieja que t'has tenío que tomar una copa pa quitarte la humedaz.
-De todos modos, eso no sería mentira.
Bud miraba pasar delante de la ventana sus sombras encorvadas bajo la lluvia.
-¿Cómo te llamas?
Bud se volvió bruscamente, sobresaltado por una voz agria y chillona. Se quedó
mirando a los ojos azules de un hombrecillo amarillento que tenía una cara de
sapo, de boca grande, ojos saltones y espeso pelo negro cortado al rape.
La mandíbula de Bud articuló:
-Me llamo Smith. ¿Qué hay?
El hombrecillo alargó una cuadrada mano callosa.
-Tanto gusto. Yo, Matty.
Bud, a su pesar, estrechó la mano que estrujó la suya hasta hacerle retorcerse.
-¿Matty qué?-preguntó.
-Yo, Matty a secas... Matty el Lapón... Vamos a echar un trago.
-Estoy arrancao -dijo Bud-, no tengo un centavo.
-Yo pagar... yo tener mucho dinero... toma...
Matty hundió las manos en los bolsillos de su abolsado traje a cuadros, y, con
sus dos puños llenos de billetes, dio un golpe a Bud en el pecho.
-Eh, quédate con tu dinero... Iré a tomar una copa contigo, eso sí. Cuando
llegaron al bar de la esquina de Pearl Street, Bud llevaba codos y rodillas
empapados. El agua fría le corría por el cuello abajo. Al acercarse al
mostrador, Matty el Lapón sacó un billete de cinco dólares.
-Yo convidar todo el mundo... muy contento esta noche. Bud atacaba el lunch
gratuito.
-Hace un siglo que no he comido -explicó cuando volvió al mostrador para beber.
El whisky le quemó la garganta, le seco la ropa y le hizo sentirse como se
sentía cuando chico, los sábados que iba a ver jugar al baseball.
-Arreglao, Lap -gritó dando un manotazo en las anchas espaldas del hombrecillo-.
Tú y yo desde hoy amigos.
-Oye, bisoño, mañana embarcaremos juntos... ¿Qué dices?
-¡Qué duda cabe!
-Ahora nos vamos a Bowery Street mirar las zorras. Yo pagar.
-No hay zorra que te mire a ti, Lap -gritó un borracho grandullón, de bigotes
caídos, que se había colado entre ellos al salir.
-¿No, verdad?-dijo el Lap virando en redondo.
Uno de sus puños golpeó como un martillo, en rápido uppercut, la mandíbula del
borracho. El infeliz, con los pies por el aire, cayó hacia adentro, entre las
puertas batientes, que se cerraron tras él. En el local se armó un alboroto...
-¡Maldita sea la leche, Lapy, maldita sea la leche! -rugió Bud, y volvió a
aporrearle la espalda.
Cogidos del brazo bandeaban por Pearl Street, bajo la lluvia penetrante. Los
bares bostezaban, luminosos, en las esquinas de las calles empapadas de lluvia.
La luz amarilla de los espejos y de las barras de latón y de los marcos dorados
que encuadraban rosados desnudos de mujeres, se reflejaba en los vasos de whisky
bebidos siempre de golpe, echando atrás la cabeza; fluía alegremente por las
venas, salía borbolleando por los oídos y por los ojos, goteaba a chorros por
las puntas de los dedos. Las casas, negras de agua, se alzaban a cada lado; los
faroles se bamboleaban como las linternas de una cabalgata. Por fin Bud se
encontró con una mujer sobre las rodillas, en un cuarto interior lleno de caras
apiñadas. Matty el Lapón, en pie, abrazado a dos chicas, se rasgó de un tirón la
camisa para enseñar un hombre y una mujer desnudos tatuados en rojo y verde
sobre su pecho, fuertemente enlazados por una serpiente de mar. Y cuando,
sacando el pecho y moviendo la piel con los dedos, el hombre y la mujer tatuados
se meneaban, las cabezas apiñadas estallaban de risa.
Phineas P. Blackhead levantó la ancha ventana de la oficina. Contempló el puerto
de pizarra y mica, ensordecido por el estruendo de los vehículos, del vocerío,
de las construcciones, que subía de las calles céntricas, inflándose y
enroscándose como humo en el recio viento noroeste que barría el Hudson.
Phineas P. Blackhead levantó la ancha ventana de la oficina. Contempló el puerto
de pizarra y mica, ensordecido por el estruendo de los vehículos, del vocerío,
de las construcciones, que subía de las calles céntricas, inflándose y
enroscándose como humo en el recio viento noroeste que barría el Hudson.
-¡Eh, Schmidt, tráigame los gemelos! -dijo por encima del hombro-. Mire...
Enfocó los gemelos a un vapor blanco, ventrudo, con una chimenea amarilla,
tiznada de hollín, que se encontraba frente a Governors Island.
-¿No es el Anonda que entra?
Schmidt era un viejo que se había encogido. Su piel colgaba en arrugas de sus
mejillas fláccidas. Miró con los gemelos.
-Sí que es.
Blackhead bajó la ventana. El estruendo retrocedió, degenerando en un murmullo
sordo como el sonido de una concha marina.
-¡Recórcholis, se han dado prisa!... Atracarán dentro de media hora... Lárguese
en seguida y busque al inspector Mulligan. El ha arreglado todo... No le quite
ojo. El viejo Matanzas está sobre la pista, tratando de obtener una orden de
embargo contra nosotros. Si la última cucharada de manganeso no está
desembarcada mañana por la noche, le reduciré su comisión a la mitad... ¿Lo ha
entendido usted?
Las fláccidas mejillas de Schmidt tembloteaban al reírse.
-No hay peligro, señor... Ya debía usted conocerme, después de tanto tiempo.
-Pues claro que le conozco... es usted un gran tipo, Schmidt. Bromas mías.
Phineas P. Blackhead era un hombre delgado con el pelo plateado y una cara roja
de pájaro de presa. Se recostó en la butaca de caoba de su pupitre y tocó un
timbre eléctrico.
-Está bien, Charlie; que pasen -gruñó al pelirrojo botones que apareció en la
puerta.
Se levantó rígido, detrás de su escritorio, y alargó una mano:
-¿Cómo está usted, señor Storow?... ¿Cómo está usted, señor Gold?... Acomódense.
Eso es... Ahora vamos a ver lo de la huelga. La actitud de la Compañía
ferroviaria que yo represento es todo franqueza y honradez., ustedes lo saben.
Estoy convencido, puedo decir que tengo la más completa convicción de que
nosotros podemos arreglar esta cuestión en forma cordial y amistosa...
Naturalmente, es necesario que cada uno ponga un poco de su parte. Ya sé que
nosotros tenemos en el fondo los mismos intereses, los intereses de esta gran
ciudad, de este gran puerto...
El señor Gold se echó hacia atrás el sombrero y tosió dando una especie de
ladrido:
-Señores, dos caminos se abren delante de nosotros...
Al sol, en el borde de la ventana, una mosca se restregaba las alas con sus
patas posteriores. Se limpiaba de arriba abajo, torciendo y destorciendo sus
patas delanteras como una persona que se enjabona las manos, frotándose
cuidadosamente la coronilla de su cabeza picuda. Se estaba peinando. La mano de
Jimmy se cernió sobre la mosca y cayó sobre ella. La mosca zumbando le hacía
cosquillas en la palma, Jimmy la buscó a tientas con dos dedos, y cuando la hubo
atrapado, la aplastó lentamente entre el pulgar y el índice, hasta hacer de ella
una papilla gris.
Se limpió contra el reborde de la ventana. Un ardiente malestar se apoderó de
él... ¡Pobre mosquita, después de haberse hecho tan bien la toilette! Se quedó
un rato mirando a través de los empolvados cristales, donde el sol hacía
fulgurar tenuemente el polvo. De vez en cuando, un hombre en mangas de camisa
cruzaba el patio con una bandeja de platos: Se oía gritar órdenes, y el tintineo
de la vajilla que estaban lavando subía apagado de las cocinas.
Miraba fijamente a través del tenue brillo del polvo en los cristales. «Mamá ha
sufrido un ataque y yo volveré a la escuela la semana que viene.»
-Eh, Herfy, ¿no has aprendido a boxear todavía?
-Herfy y el Kid van a disputarse el campeonato de peso mosca en match público.
-¡Yo no quiero!
-¡Kid sí quiere!... Aquí está. Haced ahí el ring, chicos.
-Que no quiero, os digo.
-Pues tienes que querer, o si no os moleremos a golpes a ti y al otro, ¡qué
jorobar!
-Eh, Fred, cinco centavos de multa por decir interjecciones groseras!
-¡Caray, me olvidé!
-¡Otra vez! Trabájale las costillas.
-Anda con él, Herfy; yo apuesto por ti.
-Eso, eso, dale.
La cara blanca y torcida del Kid saltaba delante de él como un balón; sus puños
caían sobre la boca de Jimmy; un sabor salobre a sangre del labio cortado. Jimmy
se arroja a él, lo tira sobre la cama, le clava la rodilla en la barriga. Los
otros lo separan y lo empujan contra la pared.
-¡Anda con él, Kid!
-Anda con él, Herfy!
La sangre se le agolpa en la nariz y en los pulmones: la respiración le raspa la
garganta. Un pie lo derriba de una zancadilla.
-Basta; Herfy perdió.
-Mariquita..., mariquita.
-Pero, caray, Freddy, acuérdate que tuvo al otro debajo.
-A callarse, no armar tanto escándalo... que va a subir el viejo Hoppy.
-Bueno, esto ha sido un match amistoso, ¿eh, Herfy?
-¡Fuera de mi cuarto todos, todos! -grita Jimmy cegado por las lágrimas,
empujándolos con los dos brazos.
-Llorón, llorón.
Cierra de golpe la puerta tras ellos, empuja contra ella su pupitre, y se echa
temblando en la cama. Se vuelve de bruces, rabiando de vergüenza, mordisqueando
la almohada.
Jimmy mira fijamente a través del tenue brillo del polvo sobre los cristales de
la ventana.
Querido mío:
Tu pobre madre sufrió mucho cuando por fin te dejó en el tren y se volvió a la
habitación desierta del hotel. Estoy muy sola sin ti. ¿Sabes lo que hice? Saqué
todos tus soldados de plomo, los que solían tomar parte en el sitio de Puerto
Arturo, y los coloqué en batallones sobre un estante de la biblioteca. Qué
tontería, ¿verdad? No hagas caso: pronto llegarán las Navidades, y volveré a ver
a mi Jimmy...
Una cara contraída sobre la almohada... Mamá ha sufrido un ataque y la semana
que viene volveré al colegio. La piel negruzca que se afloja bajo los ojos, el
gris que serpentea en sus cabellos castaños. Mamá ya no se ríe. El ataque.
Volvió de repente a su cuarto y se tiró en la cama con un pequeño libro de cuero
en la mano. La resaca tronaba contra la barrera del arrecife. Jack nadaba
rápidamente en las tranquilas aguas azules de la laguna; luego, en pie, en una
playa amarilla, se secaba al sol las gotas salobres, dilataban las narices al
olor del fruto del árbol del pan, que se tostaba al lado de su solitaria
hoguera. Pájaros de brillante plumaje chillaban y trinaban en lo alto de los
cocoteros. En el cuarto hacía un calor soporífero. Jimmy se quedó dormido. En la
cubierta olía a fresa, a limón, a piñas, y mamá estaba allí, con su vestido
blanco, y un hombre moreno con una gorra de marino, y el sol centelleaba en las
grandes velas lechosas. ¡O-o-ohí! Una mosca grande como un barco, avanza hacia
ellos por el agua, extendiendo sus patas nudosas de cangrejo. «¡Salta, Jimmy,
salta; en dos brincos llegas!», le grita el hombre moreno al oído. «¡Yo no
quiero..., yo no quiero!», lloriquea Jimmy. El hombre moreno le pega: salta,
salta, salta...
-Sí, un momento. ¿Quién es?
La tía Emily estaba en la puerta.
-¿Por qué cierras la puerta con llave, Jimmy?... Yo nunca permito a James que
cierre la puerta.
-Yo prefiero tenerla cerrada, tía Emily.
-¡Mira que un chico dormido a estas horas!...
-Estaba leyendo La isla del coral y me quedé dormido. Jimmy se ponía colorado.
-Bueno, ven. La señorita Billings ha dicho que no puedes entrar en el cuarto de
tu madre. Está descansando.
Bajaban en el pequeño ascensor, que olía a aceite de ricino. El negrito hizo una
mueca a Jimmy.
-¿Qué dijo el doctor, tía Emily?
-Todo marcha lo mejor que podía esperarse... Pero no te preocupes. Esta noche
tienes que divertirte mucho con tus primitos... Tú no juegas bastante con los
niños de tu edad, Jimmy.
Iban hacia el río, luchando contra el viento lleno de arena, que se arremolinaba
en la calle, bajo un cielo oscuro, estriado de plata.
-Supongo que te alegrarás de volver al colegio, James.
-Sí, tía Emily.
-Los días del colegio son los más felices de la vida No dejes de escribir a tu
madre una vez por semana al menos, James. No le queda nadie más que tú, ahora.
La señorita Billings y yo te tendremos al corriente.
-Sí, tía Emily.
-Además, James, quiero que conozcas a mi James mejor. Es de tu misma edad, sólo
que un poco más desarrollado quizá. Tenéis que ser buenos amigos... Yo hubiera
querido que Lily te hubiese mandado también a Hotchkiss...
-Sí, tía Emily.
Había pilares de mármol rosa en el «hall» de la casa donde vivía tía Emily, y el
chico del ascensor llevaba una librea color chocolate, con botones de latón, y
el ascensor era cuadrado, decorado con espejos. La tía Emily se paró ante una
puerta de caoba roja en el séptimo piso y buscó la llave en su bolso. Al final
del pasillo había una ventana con cristalitos emplomados, por la cual se podía
ver el Hudson y los vapores y los grandes árboles de humo que subían de los
patios, destacándose a lo largo del río contra el sol poniente. Cuando la tía
Emily abrió la puerta oyeron un piano.
-Esa es Maisie, que está estudiando.
En el cuarto del piano la alfombra era gruesa y muelle; el papel, amarillo, con
rosas plateadas, entre las molduras crema y los marcos dorados de cuadros al
óleo que representaban bosques, una góndola llena de gente y un cardenal gordo
bebiendo. Maisie saltó de la banqueta. Tenía una cara redonda y una nariz algo
respingada. El metrónomo siguió su tictac.
-¡Hola, James! -dijo ella después de tender la boca a su madre para que se la
besara-. Siento muchísimo que la pobre tía Lily esté tan enferma.
-¿No besas a tu prima, James? -dijo la tía Emily.
Jimmy, torpemente, apretó su cara contra la de Maisie.
-Vaya una manera de besar -dijo Maisie.
-Bueno, queridos, ahora podéis haceros compañía los dos hasta la hora de cenar.
La tía Emily desapareció entre las cortinas de terciopelo azul.
-Nosotros no podemos seguir llamándote James.
Después de parar el metrónomo, Maisie, en pie, se quedó mirando de hito en hito
a su primo:
-No puede ser que haya dos James, ¿verdad?
-Mamá me llama Jimmy.
-Jimmy es un nombre muy vulgar, pero en fin, tendremos que contentarnos con él
mientras pensamos en otro mejor... ¿Cuántos jacks puedes tú coger?
-¿Qué son jacks?
-¡Cómo! ¿No sabes lo que son jackstones36? ¡Cómo se va a reír James cuando
vuelva!
-Conozco las rosas Jack. Son las que más le gustaban a mi mamá.
-A mí las únicas que me gustan son las de American Beauties -declaró Maisie
desplomándose en un sillón Morris.
Jimmy, apoyado sobre un pie, se pateaba el talón con la punta del otro.
-¿Dónde está James?
-Pronto llegará... Ha ido a dar su lección de montar.
El crepúsculo dejó caer entre ellos un silencio de plomo. De los muelles de la
estación llegaba el silbido de una locomotora y el ruido que los vagones de
mercancías hacían al ser enganchados en el apartadero. Jimmy corrió a la
ventana.
-Oye, Maisie, ¿te gustan las máquinas?-preguntó.
-¿A mí? Me parecen horribles. Papá dice que nos vamos a mudar a causa del ruido
y del humo.
En la penumbra, Jimmy vislumbró la bruñida mole de una enorme locomotora. El
humo salía de la chimenea en inmensas espirales de bronce y de violeta. En la
vía, una luz roja se volvió súbitamente verde. La campana empezó a sonar
lentamente, perezosamente. Bajo la presión del vapor, el tren, dando resoplidos,
arrancó con un estruendo de hierro, fue tomando velocidad y se perdió en las
tinieblas, balanceando su linterna roja a la cola.
-¡Lo que me gustaría a mí vivir aquí!... -dijo Jimmy-. Tengo doscientas setenta
y dos fotos de máquinas. Hago colección.
-¡Qué cosa tan rara para coleccionar!... Oye, Jimmy, baja la cortina, que voy a
encender la luz.
Cuando Maisie apretó el botón vieron a James Merivale a la puerta. Tenía el pelo
tieso y rubio, la cara llena de pecas y una nariz respingada como la de Maisie.
Traía puestos los pantalones de montar y polainas de cuero negro, y blandía una
larga fusta de madera pelada.
-¡Hola, Jimmy! -dijo-. Bien venido.
-Oye, James -gritó Maisie-, Jimmy no sabe lo que son Jackstones.
La tía Emily apareció entre las cortinas de terciopelo azul. Vestía una blusa de
seda verde, con cuello alto, adornada de encajes. Su pelo blanco se alzaba en
dulce curva sobre su frente.
-Ya es tiempo de que os lavéis -dijo-. La cena estará dentro de cinco minutos...
James, lleva a tu primo a tu cuarto y quítate en seguida ese traje de montar.
Todos estaban ya sentados cuando Jimmy, precedido de su primo, entró en el
comedor. Cuchillos y tenedores brillaban discretamente a la luz de seis velas
con pantallas de rosa y plata. A la cabecera de la mesa estaba sentada la tía
Emily; junto a ella, un hombre de nuca plana, y al extremo opuesto el tío Jeff,
con una perla en su corbata a cuadros, llenaba un amplio salón. La sirvienta
negra revoloteaba por la franja de luz, pasando crackers tostados. Jimmy se
comió la sopa muy tieso y muy asustado de hacer ruido. El tío Jeff hablaba con
voz tonante entre cucharada y cucharada.
-Le digo a usted, Wilkinson, que Nueva York no es ya lo que era cuando Emily y
yo vinimos a instalarnos aquí, allá en los tiempos en que el Arca dio fondo...
La ciudad está invadida por judíos e irlandeses de la más baja categoría, y eso
es lo que nos pierde... Dentro de diez años un cristiano ya no podrá ganarse la
vida aquí... Le digo a usted que los católicos y los judíos acabarán por
echarnos de nuestro país. ¡Y si no, ya lo verá usted!
-Es la nueva Jerusalén -intercaló la tía Emily riendo.
-No es cosa de risa. Cuando un hombre se ha matado trabajando toda su vida para
levantar un negocio, no le hace gracia que le pongan en la calle una partida de
cochinos extranjeros, ¿verdad, Wilkinson?
-No te exaltes, Jeff... Ya sabes que luego no digieres bien.
-No perderé los estribos, querida.
-Lo que le pasa a este pueblo es, señor Merivale... (el señor Wilkinson frunció
el entrecejo gravemente). Este pueblo es demasiado tolerante. No hay otro país
en el mundo donde esto se permita... Después de todo, somos nosotros los que
hemos hecho este país, quienes permitimos a los extranjeros, la escoria de
Europa, las heces de los ghettos de Polonia, que vengan y dirijan por nosotros,
en nuestro lugar.
-El hecho es que un hombre honrado no quiere ensuciarse las manos en la
política, y no le interesa desempeñar cargos públicos.
-Es verdad; un hombre, hoy día, quiere más dinero, necesita más dinero del que
puede ganar honradamente en la vida pública... Naturalmente, los hombres de más
valer toman otros rumbos.
-Y añádase a esto la ignorancia de esos sucios judíos y de esos piojosos
irlandeses, a los cuales damos el derecho de votar incluso antes de que puedan
siquiera hablar inglés... -expresó el tío Jeff.
La sirvienta colocó delante de la tía Emily un pollo asado rodeado de frituras
de maíz. La conversación languideció mientras se servía.
-¡Oh!, he olvidado decirte, Jeff -dijo la tía Emily-, que el domingo vamos a
Scarsdale.
-¡Oh! Querida, yo detesto salir los domingos.
-Es como un niño chico cuando se trata de salir de casa.
-Pero el domingo es el único día que tengo para quedarme en casa.
-Bueno, mira lo que pasó: Estaba tomando el té con las chicas de Harland en
Maillard, ¿y sabes tú quién ocupaba la mesa a nuestro lado? La señora
Burkhart...
-¿La señora John B. Burkhart?¿No es su marido uno de los vicepresidentes del
National City Bank?
-John es un gran tipo y un hombre de porvenir.
-Bueno, como iba diciendo, querido, la señora Burkhart nos dijo que teníamos que
ir a pasar el domingo con ellos, y, naturalmente, no he podido negarme.
-Mi padre -continuó el señor Wilkinson- era el médico del viejo Johannes
Burkhart. Era un tipo célebre el viejo aquel. Había hecho su agosto con el
comercio de pieles allá en los tiempos del coronel Astor. Padecía de gota y
blasfemaba de un modo terrible... Me acuerdo de haberle visto una vez: un viejo
de cara roja con largas melenas blancas y un casquete de seda en la coronilla.
Tenía un loro llamado Tobías, y la gente que pasaba por la calle nunca sabía si
era Tobías o el juez Burkhart el que juraba.
-¡Ah, los tiempos han cambiado! -dijo tía Emily.
Jimmy estaba sentado en su silla con ambas piernas dormidas. Mamá ha tenido un
ataque y la semana próxima volveré al colegio. Viernes, sábado, domingo,
lunes... El y Skinny vuelven juntos de jugar con los sapos al borde de la
charca. Llevaban sus trajes azules porque era domingo. Detrás del granero los
arbustos estaban en flor. Unos chicos se burlan de Harris, llamándole Iky,
porque dicen que es judío. Su voz se alza lloriqueante:
-Basta, hombres, basta... Tengo puesto mi vestido nuevo.
-¡Oh, míster Salomón Levy, con sus mejores trapitos!... -gritaron las voces
burlonas-. ¿Te lo has comprado en una tienda de todo a diez centavos, Iky?
-Apuesto a que son de algún saldo por incendio.
-Entonces hay que usar la manga.
-Vamos a chapuzar a Salomón Levy.
-Estarse quietos.
-¡Chitón! No grites tanto.
-Están de broma; no le harán daño -murmuró Skinny.
Se llevaron a Iky con la cabeza para abajo hacia el charco. Iba gritando y
pataleando, con la cara inundada de lágrimas.
-No es judío -dijo Skinny-, pero os diré quién es judío: ese gallito de Fat
Swanson.
-¿Cómo lo sabes?
-Su compañero de cuarto me lo ha dicho.
-¡Caramba, lo van a hacer de veras!
Salieron corriendo en todas direcciones. El pequeño Harris, con el pelo lleno de
barro, trepaba por la orilla. Las mangas de su chaqueta chorreaban agua.
Habían servido el helado rociado con chocolate caliente. Un irlandés y un
escocés bajaban por la calle, y el irlandés dijo al escocés: «Sandy, vamos a
echar un trago...»
Un prolongado campanillazo distrajo la atención general de la historia del tío
Jeff. La doncella negra entró precipitadamente en el comedor y empezó a
cuchichear al oído de la tía Emily.
-...y el escocés dijo: Mike... Bueno. ¿Qué es lo que ocurre?
-Mister Joe, señor.
-¡Demontre!
-Quizá venga presentable -dijo la tía Emily vivamente.
-Un poquillo achispado, señora.
-Sarah, ¿por qué demonios le dejó usted entrar?
-Yo no lo dejé, pero él entró.
El tío Jeff apartó su plato y dio un servilletazo en la mesa.
-Saldré a hablarle.
-Procura que se vaya... -comenzó a decir la tía Emily.
Se quedó con la boca entreabierta. Una cabeza asomaba entre las cortinas que
separaban el comedor del salón, una cabeza de pájaro, con la nariz ganchuda y el
pelo lacio como el de un indio. Uno de los ojos, bordeados de rojo, parpadeaban
tranquilamente.
-Salud todos... ¿Cómo andan las cosas? ¿No molesto?
La voz se elevaba campanuda a medida que un cuerpo largo y flaco se introducía
tras la cabeza a través de las cortinas. La boca de la tía Emily se contrajo en
una sonrisa helada.
-Emily, tienes que... mmm... perdonarme; supuse que una noche... mmm... en el
seno de la familia... mmm... sería... mmm... mmm... saludable. Tú comprendes...
la influencia edificante del hogar. (En pie, detrás de la silla del tío Jeff,
balanceaba la cabeza.) Y bien, Jefferson, queridazo, ¿Cómo van tus negocios?
Dejó caer su mano sobre el hombro del tío Jeff.
-Oh, muy bien. ¿No te sientas?-gruñó éste.
-Me han dicho..., si quieres aprovechar la experiencia de un zorro viejo...
mmm... un agente de cambio retirado... un corredor de bolsa... cada día más
corrido..., ja, ja... Pero me han dicho que el lnterborough Rapid Transit vale
la pena de meterla nariz... No me mires con esos ojos torvos, Emily. Me voy
ahora mismito... ¡Oh! ¿cómo va, señor Wilkison?... Los chicos tienen buena cara.
¡Hombre, que me zurzan si no es ése el pequeño de Lily Herf!... Jimmy, ¿tú no te
acuerdas ya de tu... mmm... primo Joe Harland, eh? Nadie se acuerda de Joe
Harland... Excepto tú, Emily, y eso que bien quisieras poderte olvidar de él...,
ja, ja... ¿Cómo está tu madre, Jimmy?
-Un poco mejor, gracias.
Jimmy tenía un nudo en la garganta y se arrancó las palabras a duras penas.
-Bueno, pues cuando vuelvas a tu casa, le das recuerdos de mi parte... ella
comprenderá. Lily y yo hemos hecho siempre buenas migas, aunque yo sea el
espantajo de la familia... No me quieren, sueñan con verme lejos... Te digo,
muchacho, que Lily es la mejor del cotarro. ¿Verdad, Emily, que es la mejor de
todos nosotros?
La tía Emily carraspeó.
-Pues claro que sí; Lily es la más guapa, la más inteligente, la más personal...
Jimmy, tu madre es una emperatriz... Siempre fue demasiado chic para todo esto.
De buena gana echaría un trago a su salud.
-Joe, si bajaras un poco la voz...
La tía Emily tecleó las palabras como una máquina de escribir.
-¡Bah! Todos creéis que estoy borracho... Acuérdate de esto, Jimmy. Se inclinó
sobre la mesa y a Jimmy le dio en la cara su olor a whisky.) Estas cosas no son
siempre culpa del hombre... las circunstancias... mmm... las circunstancias.
Tratando de recobrar el equilibrio, tiró un vaso.
-Si Emily persiste en mirarme con ojos torvos, me voy... Pero no te olvides de
decir a Lily Herf que Joe Harland la quiere mucho, aunque esté en camino de
condenarse.
Titubeando desapareció entre las cortinas.
-Jeff, estoy segura de que va a volcar el jarrón de Sèvres... Procura que salga
como Dios manda y mételo en un coche.
James y Maisie ahogaban agudas risotadas en sus servilletas. El tío Jeff estaba
como la grana.
-¡Que el diablo me lleve si lo meto en un coche! Ese no es primo mío... Deberían
tenerlo encerrado. Y la próxima vez que le veas, Emily, le puedes decir de mi
parte que si se presenta otra vez aquí en este estado repugnante lo pongo de
patitas en la calle.
-Vamos, Jefferson, no vale la pena de enfadarse!... Nada malo ha ocurrido. Se ha
marchado ya.
-¡Nada malo! Piensa en nuestros hijos. Figúrate que hubiera estado cualquier
persona extraña aquí, en lugar de Wilkinson, ¿qué hubiera pensado de nuestra
casa?
-No se preocupe por eso -graznó el Sr. Wilkinson -; tales cosas ocurren en las
familias más ordenadas.
-Este pobre Joe es tan amable cuando está en sus cabales... -dijo la tía Emily-.
¡Y pensar que durante algún tiempo, ya hace años, se creyó que Joe Harland tenía
la Bolsa entera en la palma de la mano! Los periódicos le llamaban el Rey de la
Bolsa, ¿recuerdan ustedes?
-Eso era antes del asunto de Lottie Smithers...
-Bueno, niños, si os fuerais a jugar al otro cuarto mientras nosotros tomamos
cate... -gorjeo la tía Emily-. Si, debían haberse marchado hace rato.
-¿Sabes jugar a las Quinientas, Jimmy?-preguntó Maisie.
-No, no sé.
-¿Qué te parece, James? No sabe jugar a los jacks ni a las Quinientas.
-Oh, son dos juegos de chicas -dijo James displicente-. Yo tampoco jugaría si no
fuera por ti. .
-Ah, no, señor Remilgado.
-Vamos a jugar a la bestia.
-Pero no somos bastantes. No es divertido si no hay muchos.
-Y la última vez tú lanzaste tales carcajadas que mamá nos hizo parar.
-Mamá nos hizo parar porque tú le diste un puntapié al pequeño Billy Schmitz en
el codo y le hiciste llorar.
-¿Y si bajáramos a mirar los trenes?-propuso Jimmy.
-No nos dejan bajar después de oscurecer -dijo Maisie severamente.
-¡Una idea! Juguemos a la bolsa... Yo tengo un millón de dólares en bonos a la
venta, y Maisie puede jugar al alza y Jimmy a la baja.
-Bueno, ¿y qué hacemos?
-Oh, nada más que andar de un lado para otro y gritar... Yo vendo bajo par.
-Corriente, señor Broker; los compro a cinco centavos cada...
-No, no puedes decir eso... Hay que decir a noventa y seis y medio o algo por el
estilo.
-Yo ofrezco cinco millones por ellos -gritó Maisie blandiendo el secante del
escritorio.
-Pero tú estás loca: si no valen más que un millón -gritó Jimmy. Maisie se paró
en seco.
-Jimmy, ¿qué es lo que has dicho?
Jimmy, sintiéndose enrojecer de vergüenza, se miraba los zapatos.
-He dicho que estás loca.
-¿Entonces tú nunca has estado en una escuela dominical?¿No sabes que Dios dice
en la Biblia que si se llama a alguien loco se está en peligro de ir al
infierno?
Jimmy no se atrevía a levantar los ojos.
-Bueno, yo no juego más -dijo Maisie muy digna.
Jimmy, sin saber cómo, se encontró en el hall. Agarró su sombrero, salió
corriendo por la puerta, bajó los seis tramos de piedra blanca, pasó ante los
botones de latón y la librea chocolate del chico del ascensor, atravesó el
vestíbulo, que tenía columnas de mármol rosa, y salió a la calle 72. Era de
noche. Soplaba el viento. Todo estaba lleno de pesadas sombras que avanzaban, de
ruidos de pasos que le perseguían. Por fin subió las familiares escaleras rojas
del hotel. Pasó rápidamente delante de la puerta de su madre (le hubiera
preguntado por qué había vuelto tan pronto), se precipitó en su cuarto, corrió
el pestillo, dio dos vueltas a la llave y se quedó apoyado en la puerta,
jadeando.
-Bueno, ¿te has casado ya?
Fue la primera cosa que preguntó Congo cuando Emile le abrió la puerta. Emile
estaba en camiseta. El cuarto, que parecía una caja de zapatos, estaba mal
ventilado. Una lámpara de gas con una caperuza de lata encima, lo alumbraba y
calentaba.
-¿De dónde vienes esta vez?
-De Bizerta y Trondjeb... Soy todo un marino ya.
-Mal oficio el de marino, malo... Yo he ahorrado doscientos dólares. Estoy
trabajando en el Delmonico.
Se sentaron el uno junto al otro en la cama deshecha. Congo sacó un paquete de
Egyptian Deities con bordes dorados.
-La paga de cuatro meses. (Se dio una palmada en el muslo.) ¿Has visto a May
Eweitzer?(Emile sacudió la cabeza.) tengo que buscarla a esa zorra... En
aquellos condenados puertos escandinavos salen en botes las mujeres, unas
mujeres gordas y rubias...
Callaron. El gas rezongaba. Congo dejó escapar un silbido.
-Fichtre... C'est chic, ça, Delmonico.37 ¿Por qué no te has casado con ella?
-No creas, le gusta que le haga la corte... Yo haría marchar la tienda mucho
mejor que ella.
-Tú eres demasiado blando; a las mujeres hay que tratarlas mal pa sacar algo
d'ellas... Dale celos.
-Si es ella la que me castiga.
-¿Quieres ver mis postales?(Congo sacó del bolsillo un paquete envuelto en papel
periódico.) Mira, esto es Nápoles; allí todo el mundo sueña con venirse a Nueva
York... Esta es una bailarina árabe. ¡Nom d'une vache, cómo se les mueve el
ombligo!
-Oye, ya sé lo que voy a hacer -exclamó Emile de repente tirando las tarjetas en
la cama-. Le voy a dar celos...
-¿A quién?
-A Ernestine... Madame Rigaud...
-Claro, hombre. Paséate un par de veces por la Octava Avenida con una chica, y
apuesto a que cae en tus brazos como una tonelada de ladrillos.
El despertador sonó en la silla, junto a la cama. Emile saltó a pararle y empezó
a chapuzarse en el lavabo.
-¡Dieu!, tengo que irme a trabajar.
-Yo me voy hasta Hell's Kitchen a ver si encuentro a May.
-No hagas el idiota y no te gastes todo el dinero -dijo Emile, que, en pie
delante de un espejo rajado, con la cara torcida, se ponía los botones en su
pechera almidonada.
-Lo que digo es cosa segura -repitió el hombre acercando su cara a la de Ed
Thatcher, y golpeando la mesa con la palma de la mano.
-Es posible, Viler, pero he visto a tantos hundirse que, verdaderamente, creo no
deber arriesgarme.
-Hombre, yo he pignorado el juego de té de la señora y mi anillo de diamantes y
el vasito del niño... Es cosa segurísima... Yo no le metería a usté en esto si
no fuera porque somos amigos y que le debo dinero, etc... Sacará usté un
veinticinco por ciento de lo que invierta, mañana a mediodía... Luego, si usté
quiere aguantar, puede usté hacerlo aventurándose, claro está; pero si vende las
tres cuartas partes y arriesga el resto dos o tres días, su situación será tan
segura como... el peñón de Gibraltar.
-Lo sé, Viler; realmente el negocio es bonito...
-¡Qué caray, hombre, no querrá usted quedarse en esta condenada oficina toda su
vida!, ¿verdad? Piense en su hija.
-Ya pienso; eso es lo malo.
-Pero escuche: Ed Gibbons y Swandike habían ya empezado a comprar a tres
centavos cuando la Bolsa cerró esta tarde... Klein se convenció y lo primero que
hará mañana tempranito será plantarse allí con, bombo y platillos. La Bolsa se
volverá loca...
-A menos que los sujetos esos, portándose como cochinos, no cambien de opinión.
Yo conozco al dedillo tales mejunjes, Viler. Esto tiene todo el aspecto de un
engañabobos... Yo he manejado muchos libros de bancarrota.
Viler se puso en pie y tiró el cigarrillo en la salivadera.
-Bueno, haga usté lo que quiera, me importa un pepino. Supongo que a usté le
gusta andar de Ceca en Meca mañana y tarde y trabajar doce horas diarias.
-Yo quiero sencillamente abrirme camino con mi trabajo, y nada más.
-¿Para qué sirven unos cuantos miles de dólares ahorrados cuando se es viejo y
no se les puede sacar el gusto? Yo, amigo, me meto de cabeza.
-Pues a ello, Viler... Eso allá usted -murmuró Thatcher cuando el otro salió
dando un portazo.
Todo estaba oscuro en la espaciosa oficina, donde se alineaban pupitres
amarillos con sus enfundadas máquinas de escribir, excepto el rincón de luz en
que Thatcher estaba sentado ante el escritorio abarrotado de registros. Las tres
ventanas del fondo no tenían cortinas. Por ellas se veía la mole de edificios
escalonados de luces y la Plancha de un cielo color tinta. Thatcher estaba
copiando minutas en una larga hoja de papel timbrado.
Fan Tan Import and Export Company (activo y pasivo hasta el 29 de febrero
inclusive). Sucursales de Nueva York, Shanghai, Hong-Kong y Estrechos.
Balance anterior $ 345.798,84
Propiedad inmueble « 500.087,12
Pérdidas y ganancias « 399.765,90
-Una cuadrilla de ladrones -gruñó Thatcher en voz alta-. En todo este negocio no
hay una cosa que no sea mentira. No creo que tengan sucursales en Hong-Kong ni
en ninguna parte...
Se recostó en la silla y miró por la ventana. Los edificios se iban apagando.
Sólo vislumbraba una estrella en el trozo de cielo. Debería salir a comer; es
malo para el estómago comer irregularmente como yo hago. Supongamos que me
hubiera lanzado a ciegas en el negocio, en vista de la confidencia de Viler.
Ellen, ¿te gustan estas rosas American Beauty? Tienen tallos de ocho pies de
altura, y quiero que estudies el itinerario del viaje al extranjero que yo he
planeado para completar tu educación. Sí, será lástima dejar nuestro precioso
piso nuevo, con vistas al Central Park... Y en el centro además... The Fiduciary
Accounting Institute, Edward C. Thatcher, Presidente... Burbujas de vapor
pasaban por el cuadrado de cielo ocultando la estrella. Tírate de cabeza, tírate
de cabeza... Todos son ladrones y jugadores, después de todo... Tírate de cabeza
y sal a flote con las manos llenas, los bolsillos llenos, la cuenta del Banco
llena, los subterráneos llenos de dinero. ¡Con que yo me atreviera a correr el
riesgo!... ¡Qué bobada, perder el tiempo en contemplaciones! Volvamos a la Fan
Tan Import. El vapor, ligeramente enrojecido por el resplandor de las calles,
subía rápidamente por el cuadrado de cielo, se enroscaba, se disipaba.
Géneros depositados en almacenes del Estado... dólares 325.666,00.
Tírate de cabeza y sal a flote con trescientos veinticinco mil seiscientos
sesenta y seis dólares. Los dólares suben como el vapor, se retuercen, se
disipan entre las estrellas. El millonario Thatcher se asomó a la ventana del
cuarto, que olía a pachulí, para mirar los bloques negros de la ciudad,
borbollonante de risas, de voces, de vibraciones de luz. Detrás de él tocaban
orquestas entre azaleas, telégrafos particulares cablegrafiaban dólares, clic,
clic, clic, desde Singapur, Valparaíso, Mukden, Hong-Kong, Chicago. Susie, con
un vestido de orquídeas, le hablaba al oído.
Ed Thatcher se levantó, los puños apretados, las lágrimas en los ojos. ¡Pobre
idiota! ¿Para qué, ahora que ella se ha ido? Mejor será que me vaya a comer, si
no Ellen me va a regañar.
V. APISONADORA
El crepúsculo redondea suavemente los duros ángulos de las calles. La oscuridad
pesa sobre la humeante ciudad de asfalto, funde los marcos de las ventanas, los
anuncios, las chimeneas, los tanques de agua, los ventiladores, las escaleras de
incendios, las molduras, los ornamentos, los festones, los ojos, las manos, las
corbatas, en enormes bloques negros. Bajo la presión cada vez más fuerte de la
noche, las ventanas escurren chorros de luz, los arcos voltaicos derraman leche
brillante. La noche comprime los sombríos bloques de casas hasta hacerles gotear
luces rojas, amarillas , verdes, en las calles donde resuenan millones de
pisadas. La luz chorrea de los letreros que hay en los tejados, gira
vertiginosamente entre las ruedas, colorea toneladas de cielo.
A la puerta del cementerio, una apisonadora iba y venía repiqueteando por el
camino recién embreado. Despedía un olor a grasa chamuscada, vapor y pintura
caliente. Jimmy Herf andaba por el borde del camino. Las piedras le lastimaban
los pies, clavándose en las suelas gastadas de sus zapatos. Se rozaba al pasar
con obreros de tez curtida, que olían a ajo y a sudor. A los cien metros se
paró. Sobre la carretera gris bordeada por los postes y alambres del telégrafo,
sobre las casas grises, semejantes a cajas de cartón, y sobre los mellados
solares de los marmolistas, el cielo tenía un color de huevo de petirrojo. Los
gusanos se retorcían en su propia sangre. Jimmy se arrancó la corbata negra y se
la metió en el bolsillo. Una canción zumbaba locamente en su cabeza.
Cansado estor de violetas,
lleváoslas todas, todas.
Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas:
porque una estrella difiere de otra estrella en su gloria. Así también la
resurrección de los muertos... Andaba de prisa, chapoteando en los charcos
llenos de cieno, tratando de sacudirse de los oídos el zumbido de las palabras
untuosas, de quitarse de los dedos la sensación del crespón negro, de olvidar el
olor de los lirios.
Cansado estoy de violetas,
lleváoslas todas, todas.
Apretó el paso. El camino ascendía un cerro. En la hondonada corría un arroyuelo
resplandeciente, entre manchones de hierba salpicada de amargones. Las casas se
hacían cada vez más raras. En las granjas, letreros desconchados anunciaban:
LYDIA PlNKHAM'S VEGETABLE COMPOUND.38 BUDWEISER. RED HEN.39 BARKING DOG.40 Y
mamá había tenido un ataque y ahora estaba enterrada. No podía recordar cómo
era. Estaba muerta. Eso era todo. Desde una valla lanzaba un gorrión su
chillido. El diminuto pajarillo echó a volar, se posó en un alambre del
telégrafo y cantó, voló al borde de una caldera abandonada y cantó, se alejó
volando y cantó. El cielo iba poniéndose de un azul más oscuro, se llenaba de
escamas de nácar. Por última vez sintió un roce de seda a su lado, y una mano,
llena de encajes, que se cerraba dulcemente sobre la suya. Tendido en su camita,
con los pies encogidos, tiritando bajo la amenaza de las sombras, y las sombras
desaparecían, se esfumaban en los rincones cuando ella se inclinaba sobre él,
con la frente ceñida de bucles, sus mangas de seda abullonadas, y un lunar negro
junto a la boca que besaba su propia boca. Apretó el paso.
La sangre fluía, abundante y caliente, por sus venas. Las nubes escamosas se
fundían en una espuma rosácea. Jimmy oía sus pasos en el gastado pavimento de
macadam. En una encrucijada el sol refulgía en los brotes puntiagudos y viscosos
de las hayas jóvenes. Enfrente, un letrero decía YONKERS. Una lata de tomates,
toda abollada, titubeaba en medio del camino. Jimmy siguió andando empujándola a
puntapiés delante de él. Una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra
gloria de las estrellas... Jimmy siguió andando.
-¡Hola, Emile!
Emile respondió con un movimiento de cabeza, sin volverse. La chica corrió tras
él, y le agarró por la manga.
-¿Así tratas a tus amistades, eh? Ahora que andas con esa reina de la
repostería...
Emile retiró su mano.
-Es que llevo prisa.
-¿Qué dirías si fuera a contarle que tú y yo nos conchábanos para besarnos y
abrazarnos delante del escaparate de la Octava Avenida, sólo con objeto de que
se pirrara por ti?
-Esa fue una idea de Congo.
-¿Qué, no salió bien?
-Sí.
-Bueno, ¿y no me lo debes a mí?
-May, tú eres una buena chica. La semana que viene, mi noche libre cae en
miércoles... Iré a buscarte. Te llevaré al teatro. ¿Cómo va el negocio?
-No puede ir peor... Estoy tratando de que me contraten en el Campus de
bailarina... Allí sí que se encuentran fulanos con guita. Se acabaron los
marineros y los matones del puerto... M'estoy volviendo respetable.
-May, ¿sabes algo de Congo?
-Recibí una postal de no sé qué demonio de sitio que no pude leer el nombre...
¿No es gracioso que cuando escribes pidiendo dinero tó lo que sacas es una
postal?... Ese es el fulano a quien se lo doy de capricho siempre que quiera...
Y es el único, ¿sabes, Patas de Rana?
-Adiós, May.
Emile retiró bruscamente su sombrero de paja adornado de nomeolvides, y la besó.
-Eh, estate quieto, Patas de Rana... La Octava Avenida no es sitio de besar a
una chica -murmuró ella metiéndose un rizo rubio bajo el sombrero-. Podría
hacerte arrestar, y buenas ganas que tengo.
Emile se alejó.
Una bomba anti-incendios, una manguera y una escala pasaron junto a él,
aturdiendo la calle con un estrépito de hierro. Tres manzanas más abajo, humo y
alguna que otra llamarada salían del tejado de una casa. El gentío se estrujaba
tras un cordón de policías. Por encima de las espaldas y de los sombreros, Emile
vislumbraba a los bomberos sobre el tejado de la casa contigua. Tres chorros de
agua, resplandeciendo en silencio, penetraban por las ventanas superiores. Debe
ser precisamente enfrente de la repostería. Iba abriéndose paso entre las
apreturas, cuando de repente la multitud se apartó. Dos policías sacaban
arrastrando a un negro cuyos brazos colgaban como cables rotos. Detrás marchaba
un tercer guardia golpeando con su porra la cabeza del negro.
-Es un moreno que pegó fuego a la casa.
-Detuvieron al incendiario.
-Mira el incendiario.
-¡Dios, qué cara tiene!
La multitud se cerró. Emile estaba al lado de madame Rigaud, a la puerta de la
tienda.
-Chéri que ça me fait une émotion... J'ai horriblement peur du feu.41
Emile, que estaba un poco detrás de ella, le rodeó el talle y le acarició un
brazo con la mano libre.
-Ya pasó. Mira, no se ven más llamas, humo solamente... Pero estarás asegurada,
¿eh?
-Natural, en quince mil...
Emile le apretó la mano antes de retirar el brazo.
-Viens, ma petite, on va rentrer.42
Una vez dentro, le estrechó las dos manos regordetas.
-Ernestine, ¿cuándo nos casamos?
-El mes que viene.
-No puedo esperar tanto, imposible... ¿Por qué no el miércoles próximo? Así
podría ayudarte a hacer el inventario... Creo que quizá sería mejor vender esto
e instalarnos en el centro, para hacer más dinero.
Ella le dio una palmadita en la mejilla.
-P'tit ambi... tieux43 -dijo con una risa hueca que sacudió sus hombros y sus
pechos opulentos.
Tuvieron que transbordar en Manhattan Transfer. Ellen frotaba nerviosamente con
su índice el pulgar de su guante nuevo de cabritilla, que se había rajado. John
llevaba un impermeable con cinturón y un sombrero de fieltro gris rosáceo.
Cuando se volvió a ella sonriendo, Ellen, sin poder remediarlo, apartó los ojos
y los fijó en la lluvia que rielaba en los carriles.
- Henos aquí, cara Elaine. Oh, hija de príncipe, nosotros, ya ves, vamos a tomar
el tren que viene de la estación de Pensilvania... Tiene gracia esto de esperar
así en las selvas de Nueva Jersey.
Entraron en el coche-salón. John chasqueó los labios al ver los redondeles
negros que hacían las gotas de agua en su sombrero claro.
-Bueno, nena, ya estamos en marcha... «¡Qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa
eres! Tus ojos de paloma, sin lo que está oculto por dentro».
Ellen vestía un traje de sastre ajustado. Hubiera querido sentirse muy alegre y
escuchar el murmullo que cuchicheaba a su oído, pero no sabía qué le hacía
fruncir el entrecejo. Lo único que podía hacer era mirar las sombrías marismas,
los millares de ventanas negras de las fábricas, las cenagosas calles de las
ciudades, y un vapor herrumbroso en un canal, y granjas, y anuncios de Bull
Durham, y los gnomos carirredondos de Spearmint rayados por los brillantes hilos
de la lluvia. En la ventanilla, franjas de perlas caían perpendicularmente
cuando el tren se paraba y cada vez más oblicuas cuando aceleraba la marcha. Las
ruedas retumbaban en su cabeza, repitiendo: Manhattan Trans-fer, Man-hattan
Transfer. Todavía faltaba mucho para Atlantic City. Cuando lleguemos a Atlantic
City... Oh, llovió cuarenta días... me pondré muy contenta... Y llovió cuarenta
noches... Tengo que ponerme muy contenta.
-Elaine Thatcher Oglethorpe es un nombre muy bonito, ¿verdad, querida?
«Sostenedme con flores, cercadme de manzanas, porque desfallezco de amor».
Se estaba tan bien en el coche-salón vacío, en el sillón de terciopelo verde,
con John inclinado hacia ella, recitándole bobadas... Las sombrías marismas
pasaban hacia atrás por los cristales mojados, y un olor como de almejas
penetraba en el vagón. Ella le miró cara a caray se echó a reír. El se puso
colorado hasta la raíz del pelo. Posó su mano enguantada de amarillo sobre la
mano de Ellen enguantada de blanco, y dijo:
-Ahora eres mi mujer, Elaine.
-Ahora eres mi marido, John.
Y riéndose se miraban uno al otro, en la intimidad del coche-salón vacío.
Letras blancas, ATLANTIC CITY, eran un mal agüero sobre el agua picoteada por la
lluvia.
El aguacero azotaba el boardwalk44 y se estrellaba contra la ventana, como si
estuvieran tirando cubos de agua. A lo lejos, Ellen oía el intermitente bramar
de la resaca a lo largo de la playa, entre los muelles iluminados. Estaba
tendida de espaldas mirando al techo. A su lado dormía John tranquilamente, como
un niño, con una almohada doblada bajo la cabeza. Ella estaba helada. Se deslizó
de la cama, con mucho cuidado de no despertarle, y se puso a mirar por la
ventana la larguísima V que formaban las luces del boardwalk. Levantó el
cristal. La lluvia le dio en la cara, le azotó las carnes, le mojó su toilette
de noche. Apoyó la frente contra el marco. Oh, quiero morirme, quiero morirme.
Todo el frío de su cuerpo le crispaba el estómago. Oh, me voy a poner mala.
Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta. Después de vomitar se sintió
mejor. Se volvió a meter en la cama con cuidado de no tocar a John. Si le
tocaba, se moriría. Se acostó de espaldas con las manos apretadas contra los
costados y los pies juntos. El coche-salón retumbaba confortablemente en su
cabeza. Se quedó dormida.
El viento, que sacudía las ventanas, la despertó. John estaba lejos, al otro
lado de la cama. Con el viento y la lluvia, que resbalaba por los cristales,
parecía que el cuarto y la cama y todo se movía, avanzando como un dirigible
sobre el mar. Oh, llovió cuarenta días... Por una rendija, en la penumbra fría,
la cancioncilla goteaba, caliente como sangre... Y llovió cuarenta noches.
Tímidamente pasó la mano por el pelo de su marido. El, dormido, contrajo la cara
y suspiró: «No, eso no», con una voz de niño que le dio mucha risa. Y tendida en
el borde de la cama se reía desesperadamente, como solía hacerlo en el colegio
con las otras chicas. La lluvia azotaba la ventana, y la canción fue creciendo,
creciendo hasta resonar en sus oídos como una charanga:
Oh, llovió cuarenta días
y llovió cuarenta noches,
no escampó hasta la Navidad,
y el solo superviviente
de la gran inundación
fue Jack del Istmo el Zancudo.
Jimmy Herf está sentado frente al tío Jeff. Cada uno tiene delante de él, en un
plato azul, una chuleta, una patata asada, un montoncito de guisantes y un ramo
de perejil.
-Mira a tu alrededor, Jimmy -dijo el tío Jeff.
La viva luz que alumbraba el comedor de nogal se quiebra en los cuchillos y
tenedores de plata, en los dientes de oro, en las cadenas de reloj, en los
alfileres de corbata; se empapa en la oscuridad de los paños, brilla en la
redondez de los platos, en las calvas, en los cubrefuentes.
-Bueno, ¿qué te parece esto?-pregunta el tío Jeff hundiendo ambos pulgares en
los bolsillos de su peludo chaleco.
-Realmente es un señor club -dijo Jimmy.
-Aquí es donde vienen a almorzar los hombres más ricos de todo el país. Fíjate
en la mesa redonda del rincón. Es la mesa de Gausenheimer. Allí a la
izquierda... (El tío Jeff se inclina y baja la voz)... ése de la mandíbula
grande es J. Wilder Laporte. (Jimmy corta su chuleta de cordero sin responder.)
Bueno, Jimmy supongo que sabrás por qué te he traído aquí. Tengo que hablarte.
Ahora que tu pobre madre ha... ha desaparecido, Emily y yo somos tus tutores
ante la ley y los testamentarios de la pobre Lily... Quiero explicarte
exactamente la situación. (Jimmy suelta el cuchillo y el tenedor y se queda
mirando a su tío, crispando sus manos frías sobre los brazos de su sillón,
siguiendo el pesado movimiento de la mandíbula azulosa encima del rubí pinchado
en la amplia corbata de satén.) Ahora tienes dieciséis años, ¿no es eso, Jimmy?
-Sí, señor.
-Pues bien... Cuando se arregle la herencia de tu madre te encontrarás en
posesión de cinco mil quinientos dólares aproximadamente. Por fortuna, tú eres
un muchacho inteligente y dentro de poco podrás entrar en la Universidad. Ahora
bien; esa suma, bien administrada, debe bastarte para terminar tus estudios en
Columbia, ya que insistes en ir a Columbia... Yo, y seguramente tu tía Emily es
de mi misma opinión, preferiría verte en Yale o en Princenton... Eres un hombre
de suerte, Jimmy... A tu edad tenía yo que barrer una oficina en Fredericksburg
y ganaba quince dólares mensuales. Ahora, lo que quería decirte era esto... Yo
no creo que tengas una noción clara de las cuestiones monetarias ... mmm... un
entusiasmo suficiente para ganarte la vida, para tener éxito en este mundo. Mira
a tu alrededor... El ahorro y el entusiasmo han hecho de estos hombres lo que
son. Y a mí me han puesto en disposición de ofrecerte la casa confortable, la
atmósfera culta que te ofrezco... Ya me hago cargo de que tu educación ha sido
un poco especial, porque la pobre Lily no tenía las mismas ideas que nosotros
sobre muchos puntos, pero realmente tú estás empezando a formarte ahora... Este
es el momento de tomar una decisión y de echar los cimientos de tu futura
carrera... Lo que yo te aconsejo es que sigas el ejemplo de James y trates de
abrirte camino en nuestro negocio... De ahora en adelante los dos sois hijos
míos... Tendrás que trabajar duro, pero así empezarás con algo que valga la
pena... ¡Y no olvides que cuando un hombre tiene éxito en Nueva York, es un
éxito! (Jimmy mira cómo la seria boca de su tío va formando palabras, y no
saborea la jugosa chuleta de cordero que está comiendo.) Bueno, ¿qué piensas
hacer?
El tío Jeff, inclinado sobre la mesa, le mira con sus saltones ojos grises.
Jimmy se atraganta con un bocado de pan, se pone colorado, y por fin tartamudea
tímidamente:
-Lo que usted diga, tío Jeff.
-¿Quieres decir que irías un mes, este verano, a trabajar en mi oficina?¿A
enterarte de lo que es ganarse la vida como un hombre en este bajo mundo, a
hacerte una idea de cómo marcha el negocio?
Jimmy asiente con un gesto.
-Bueno, creo que has tomado una decisión muy razonable -exclama el tío Jeff,
recostándose en su silla hasta dar con la cabeza en un rayo de sol-. A
propósito: ¿qué quieres de postre?... Dentro de algunos años, Jimmy, cuando
hayas triunfado, cuando tengas tu negocio propio, nos acordaremos de esta
conversación. Es el principio de tu carrera.
La chica del guardarropa sonríe, bajo la desdeñosa pompa de su pelo rubio,
cuando le alarga a Jimmy el sombrero, un sombrero que parecía aplastado, sucio y
fláccido, entre los ventrudos hongos, los flexibles y los majestuosos jipis
colgados en las perchas. Con la bajada brusca del ascensor, el estómago de Jimmy
da un salto mortal. Sale al hall atestado. No sabiendo por dónde tirar, se queda
un momento pegado a la pared, con las manos en los bolsillos, mirando a la gente
que se abre paso a codazos al entrar y salir por las puertas giratorias:
muchachas de dulces mejillas mascando goma, muchachas carilargas con flequillo,
chicos de su edad con cara de crema, jóvenes gomosos con el sombrero ladeado,
recaderos sudorosos, miradas entrecruzadas, caderas ondulantes, mejillas rojas
mascando cigarros, lívidas caras cóncavas, cuerpos lisos de hombres y mujeres,
cuerpos barrigones de señores maduros, todos codeándose, empujándose,
arrastrando los pies, metiéndose en dos filas interminables por la puerta
giratoria, saliendo a Broadway, entrando a Broadway, Jimmy, metido en el
torbellino de las puertas que giran mañana, tarde y noche, de las puertas
giratorias que triturarán su vida como carne de salchicha. De repente todos sus
músculos se contraen. El tío Jeff y su oficina se pueden ir al diablo. Las
palabras resuenan en él de tal modo, que Jimmy mira a un lado y a otro para ver
si alguno las ha oído.
¡Que se vayan al diablo todos! Cuadrando los hombros se dirige hacia las puertas
giratorias. Su tacón prensa un pie. «¡Cristo, mire usted dónde pisa!» Ya está en
la calle. El aura le llena de arena la boca y los ojos. Baja por Broadway hacia
Battery, con el viento de espaldas. En el cementerio de Trinity Church,
estenógrafas y oficinistas comen bocadillos entre las tumbas. Delante de las
compañías de vapores hay grupos de extranjeros estacionados: noruegos con pelo
de estopa, suecos carirredondos, polacos, hombrecillos mediterráneos, pequeños
como tacos, que huelen a ajo; eslavos montañeses, tres chinos, un pelotón de
lascars. En la plaza triangular que está frente a la Aduana, Jimmy se vuelve y,
de cara al viento, contempla la profunda cuchillada de Broadway. El tío Jeff y
su oficina se pueden ir al diablo.
Bud, sentándose en el borde de la cama, estiró los brazos y bostezó. Por todos
lados, a través de un olor agrio a sudor, a vestidos mojados, se oían ronquidos
de hombres que, dando vueltas en la cama, hacían crujir los muelles. Muy lejos,
una lámpara eléctrica brillaba en la oscuridad. Bud cerró los ojos y dejó caer
la cabeza sobre un hombro. Dios mío, yo quisiera dormirme. Buen Jesús, yo
quisiera dormirme. Apretó sus rodillas contra sus manos cruzadas, para que no
temblasen. Padre nuestro que estás en los cielos, yo quisiera dormirme.
-¿Qué te pasa, compañero?¿Es que no pués dormir?-murmuró levemente una voz desde
la cama de al lado.
-No.
-Yo tampoco.
Bud miraba aquella cabezota rizada, que, apoyada en un codo y vuelta hacia él,
continuó en el mismo tono:
-Esto es un asqueroso nido de piojos. Ya lo diré yo por ahí... ¡Y por encima,
cuarenta centavos!... Pueden quedarse con su Hotel Plaza y...
-¿Llevas mucho en Nueva York?
-Pa agosto hará diez años.
-¡Arrea!
Una voz gruñó en la línea de catres:
-¡Bueno, a ver si acabáis la música! ¿Qué creéis qu'es esto, un picnic judío?
Bud bajó la voz:
-¡Qué gracia! Yo yevaba años con la idea de venir aquí...Yo nací en una granja a
ayí me crié, en el norte del Estado.
-¿Por qué no te güelves?
-No puedo golverme.
Bud tenía frío. Trataba de no temblar. Se subió la manta hasta la barbilla y se
volvió hacia el hombre, que decía:
-Cada primavera me digo que voy a echar a andar otra vez, y a vivir entre
abrojos y hierbas, y con las vacas que güelven a la hora d'ordeñarlas. Pero ná.
No sé qué me retiene aquí.
-¿Qu'as hecho tó este tiempo en Niu York?
-No sé... Primero me pasaba el día sentao en Unión Square, luego en Madison
Square. He andao por Hoboken, por Jersey, por Flatbush. Ahora estoy en Bowery.
-¡Dios! Juro que mañana me largo de aquí. Estoy d'esto hasta! cuello. Hay mucho
guardia y mucho detetive en esta ciudad.
-Se puede uno ganar la vida pidiendo. Pero creme, chico, vale más que te güelves
a la granja, con los viejos, en la primera ocasión.
Bud saltó de la cama y zarandeó bruscamente al otro cogiéndole por un hombro.
-Ven allí, a la luz; quiero enseñarte una cosa.
Su misma voz le sonaba extraña a Bud. Se alejó dando zancadas a lo largo de la
fila de catres. El vagabundo, un hombre vacilante, con el pelo y la barba
desteñidos de andar a la intemperie, y unos ojos como clavados a martillazos en
su cabeza, salió de entre sus mantas completamente vestido, y le siguió. Bajo la
luz, Bud se desabotonó la camisa, dejando al descubierto sus hombros y sus
brazos flacos.
-Mira mi espalda.
-¡Santo Dios! -murmuró el vagabundo, pasando una mano sucia con uñas amarillas
sobre las profundas cicatrices blancas y rojas-. Nunca he visto ná semejante.
-Esto me lo hizo el viejo. Durante doce años no ha hecho más que pegarme, y sólo
porque sí. Me desnudaba y me daba con una cadena. Decían qu'era mi padre, pero
yo sabía que no lo era. M'escapé cuando tenía trece. Entonces fue cuando me
pescó y empezó a zumbarme. Ahora tengo veinticinco.
Se volvieron a sus camas sin hablar y se acostaron.
Bud contemplaba el techo con la manta subida hasta los ojos. Cuando miró hacia
la puerta, al fondo de la sala, vio a un hombre de sombrero hongo, en pie, con
un cigarro en la boca, se mordió el labio inferior para no gritar. Cuando volvió
a mirar, el hombre había desaparecido.
-¿Estás toavía despierto?-murmuró. (El vagabundo gruñó.)- Te iba a decir que...
Yo le machaqué la cabeza con una escarda, la pisoteé como una calabaza podrida.
Le había dicho que me dejara en paz, y nada... Era un hombre duro, que tenía
miedo a Dios, y quería que todo el mundo le tuviera miedo a él. Estábamos
arrancando hierbajos del campo pá plantar patatas... Le dejé ayí tendío hasta la
noche, con la cabeza aplastá como una calabaza podrida. Desde el camino no se le
veía, porque la cerca estaba yena de broza. Luego lo enterré, subí a la casa y
m'hice una taza de café. El no m'había dejao nunca tomar café. Me levanté antes
del amanecer y eché a andar. Yo me decía: Buscarme a mí en una gran ciudad será
como buscar una aguja en un pajar. Yo sabía dónde guardaba el viejo su dinero.
Tenía un royo más grande que tu cabeza, pero no me atreví a coger más que diez
dólares... ¿Estás despierto aún?(El vagabundo gruñó.) Cuando yo era chico andaba
con la hija del viejo Sackett. Nos veíamos en los bosques de Sackett y siempre
estábamos hablando d'irnos a Nueva York pa'hacernos ricos, y ahora que estoy
aquí, no puedo encontrar trabajo y estoy siempre asustao. Por toas partes me
siguen detetives, unos tíos de sombrero hongo, con sus placas bajo la solapa.
Anoche quise irme con una zorra, pero me lo conoció en los ojos y me echó a la
calle... Me lo conoció en los ojos.
Estaba sentado en el borde del catre, inclinado hacia adelante, echándole al
otro las palabras en la cara. De repente, el vagabundo le agarró las muñecas.
-Oye, chaval, te vas golver tarumba si sigues así... ¿Tienes guita?
Bud dijo que sí con la cabeza.
-Mejor es que me la des a guardar a mí. Yo soy zorro viejo y te sacaré d'esta.
Vístete y date una vuelta por la taberna y atrácate bien. ¿Cuánto tienes?
-Un dólar en cambio.
-Dame un quarter y cómete tó lo que te den por el resto.
Bud se puso los pantalones y le alargó al hombre un quarter.
-Luego vuelves aquí, duermes bien, y mañana nos vamos pa allá arriba, a buscar
ese rollo de billetes. ¿Dijiste que era tan gordo como tu cabeza? Después
ahuecamos el ala y nos vamos donde nadie nos pueda agarrar. Vamos a medias...
¿estamos?
Bud le dio un brusco apretón de manos. Luego, arrastrando los pies, se dirigió a
la puerta, con los cordones de los zapatos colgando, y bajó la escalera llena de
escupitajos.
Había parado de llover; un viento frío que olía a bosque y a hierba rizaba los
charcos de la calle. En un lunch-room de Chatham Square, tres hombres dormían
sentados, con los sombreros sobre los ojos. El del mostrador leía una hoja de
sport, color rosa. Bud esperó largo rato lo que había pedido. Se sentía sereno,
irreflexivo, feliz. En cuanto se lo sirvieron, atacó el picadillo de cecina,
saboreando deliberadamente cada bocado, estrujando con la lengua las patatas
fritas, bebiendo a sorbos el café, excesivamente azucarado. Después de limpiar
el plato con una miga de pan, cogió un palillo y salió.
Limpiándose los dientes pasó bajo el sombrío arco de Brooklyn Bridge. Un hombre
de sombrero hongo fumaba un cigarro en medio del ancho túnel. Bud le rozó al
pasar, afectando un paso arrogante. Me importa un pepino. Que me siga si quiere.
En la abombada acera no había más que un policía, que bostezaba mirando al
cielo. Era como caminar entre estrellas. Abajo, por todas partes, las calles se
alargaban en líneas punteadas de luces, entre cuadrados edificios de ventanas
negras. El río brillaba abajo como arriba la vía láctea. Silenciosamente,
suavemente, las luces de un remolcador se deslizaban en la oscuridad húmeda. Un
tranvía cruzó por el puente, haciendo retumbar las vigas y vibrar la telaraña de
los cables como las cuerdas de un banjo.
Cuando llegó la mañana de traviesas del elevado de Brooklyn, dio la vuelta,
dirigiéndose hacia el sur. Vaya donde vaya, es igual. Ya no puedo ir a ninguna
parte. Uno de los bordes de la noche había empezado a enrojecer tras él, lo
mismo que el hierro empieza a enrojecerse en la fragua. Más allá de las
chimeneas y de la línea de los tejados, los edificios del centro de la ciudad
comenzaban a clarear. Son todos detectives que me persiguen, todos: los del
hongo, los vagabundos del Bowery, las cocineras viejas, los taberneros, los
conductores del tranvía, los agentes, las zorras, los marineros, los cargadores,
los tíos de las agencias de trabajo... Creía ese viejo piojoso que le iba yo a
decir dónde estaba el rollo... Buen chasco se va a llevar. El y todos esos
condenados detectives. El río estaba tranquilo luciente como el acero azul de un
cañón de fusil. Vaya donde vaya, es igual; ya no puedo ir a ninguna parte. Las
sombras, entre los muelles y las casas, parecían empolvadas de añil. El río
estaba bordeado de mástiles; un humo violeta, chocolate, rosáceo, subía hacia la
luz. Ya no puedo ir a parte alguna.
De frac, con su cadena de oro y su anillo de boda, sentado en un coche al lado
de María Sackett, se dirige a la iglesia. Va a casarse. Se dirige al City Hall
en un coche tirado por cuatro caballos blancos. El alcalde va a nombrarlo
concejal. A sus espaldas la luz se va haciendo cada vez más viva. Va a casarse
entre sedas y satenes, en un coche blanco, con María Sackett a su lado, entre
filas de hombres que blanden sus cigarros, se inclinan, saludan, con sus
sombreros hongos, al concejal Bud, que pasa en su coche, con su novia, dotada en
un millón de dólares... Bud está sentado en el parapeto del puente. El sol se
levanta por detrás de Brooklyn. Las ventanas de Manhattan se incendian. Bud se
echa bruscamente hacia adelante, resbala, se queda colgando de una mano con el
sol en los ojos. El grito se ahoga en su garganta al caer.
El capitán McAvoy, del remolcador Prudence, de pie en la timonera, tenía una
mano en la rueda. En la otra, un bizcocho que acababa de mojar en una taza de
café, colocada en un estante junto a la bitácora. Era un hombre fornido, con
unas cejas tan pobladas como su negro bigote de guías engomadas. Iba a meterse
en la boca el bizcocho empapado en café, cuando un bulto negro cayó al agua, a
pocos metros de la proa. Al instante un hombre apareció en la puerta del cuarto
de máquinas y gritó:
-¡Acaba de tirarse uno por el puente!
-¡Demontre, que se lo lleve al diablo! -dijo el capitán MacAvoy, tirando el
bizcocho y dando vuelta a la rueda.
La fuerte marea hizo virar al barco en redondo como una paja. Tres campanadas
sonaron en el cuarto de máquinas. Un negro corrió a la proa con un bichero.
-Eh, Rojo, echa una mano ahí -gritó el capitán McAvoy.
Después de muchos esfuerzos, sacaron una cosa larga y fláccida y la extendieron
en el puente. Una campanada. Dos campanadas. El capitán McAvoy, frunciendo el
entrecejo, con aire hosco, puso otra vez la proa en la corriente.
-¿Vive aún, Rojo?-preguntó con voz ronca.
La cara del negro estaba verde, los dientes le castañeteaban.
-No, señor -dijo el del pelo rojo-. Se ha esnucao.
El capitán McAvoy se mordió su buena mitad del bigote.
-¡Demontre! -gruñó-. ¡Que esto le pase a un hombre el día de su boda!
SEGUNDA SECCIÓN
I. LA DAMA DEL CABALLO BLANCO
La mañana vibra al paso del primer elevado por Allan Street. La luz penetra a
través de las ventanas, sacude las viejas casas de ladrillo, salpica de confeti
la armadura del tren aéreo.
Los gatos abandonan las latas de basura, las chinches abandonan los miembros
sudorosos, el cuello regordete y tierno de los niños dormidos, y se vuelven a
las paredes. Hombres y mujeres se estiran bajo las mantas y las colchas, en
colchones colocados en los rincones de los cuartos. Racimos de chicos se
desgranan para gritar y patalear.
En la esquina de Riverton, el viejo con barba de cáñamo, que duerme no se sabe
dónde, instala su puesto de pepinillos. Cohombros, pimientos, cortezas de melón,
guindillas, esparcen en retorcidas espirales un aroma a humedad y a pimienta que
se eleva como un jardín acuático, entre los olores a almizcle de las camas y el
rancio clamor de la calle empedrada que despierta.
El viejo de la barba de cáñamo que duerme no se sabe dónde, está sentado en
medio como Jonás bajo su calabazar.
Jimmy subió cuatro tramos haciendo crujir los escalones y llamó a una puerta
blanca, toda marcada de dedos. En una tarjeta cuidadosamente sujeta por
chinchetas de cobre, aparecía el nombre Sunderland en caracteres góticos. Esperó
largo rato al lado de una botella de leche, dos botellas de crema y un número
del Times, edición del domingo. Un susurro detrás de la puerta, unos pasos;
después, nada. Apretó un botón blanco en el marco de la puerta.
Y él dijo: «Margie, estoy tan colado por ti», y ella respondió: «No te quede a
la intemperie; estás todo mojado...» Por las escaleras bajan voces, los pies de
un hombre con botas de botones, los pies de una mucha cha con sandalias, piernas
de seda rosa. La muchacha, con un vestido vaporoso y un sombrero primaveral; el
joven llevaba un chaleco con tirilla blanca y una corbata a rayas verdes, azules
y moradas.
-Pero tú no eres una mujer de esa clase.
-¿Y usté qué sabe si soy de esa clase o de la otra?
Las voces se apagaron en el fondo de la escalera.
Jimmy Herf dio otro tirón de la campanilla.
-¿Quién es?-preguntó una voz ceceante de mujer a través de una rendija de la
puerta.
-¿Me hace el favor?... Desearía ver a la señorita Prynne.
Vislumbre de un quimono azul levantado hasta la barbilla de una cara regordeta.
-¡Oh, no sé si estará aún levantada!
-Dijo que lo estaría.
-Mire, ¿quiere usted esperar un segundo, para darme tiempo a escapar?-rió ella
detrás de la puerta-. Luego entra usted. Perdónenos, pero la señora Sunderland
pensó que venían a cobrar el alquiler. A veces se presentan los domingos para
pescarle a uno en casa.
Una sonrisa tímida atravesó la rendija.
-¿Quiere usted que entre la leche?
-Sí, por favor, y siéntese en el recibimiento mientras yo llamo a Ruth.
El recibimiento estaba muy oscuro; olía a sueño, a pasta de los dientes y a
cremas para la cara. En un rincón se veía aún en las sábanas arrugadas de un
catre la huella de un cuerpo. Sombreros de paja, chales de seda, dos gabanes de
hombre colgaban en confuso montón de los cuernos de ciervo del perchero. Jimmy
quitó un corsé de una mecedora y se sentó. Voces de mujer, un amortiguado frufrú
de gente que se viste, ruido de periódicos desplegados, se filtraban a través de
los tabiques de las diferentes habitaciones.
La puerta del cuarto de baño se abrió. Un raudal de luz reflejado en una
cornucopia partió en dos la oscuridad del recibimiento. En medio apareció una
cabeza de pelos con un alambre de cobre, de ojos azul oscuro en el óvalo blanco
de la cara. Luego el pelo se volvió castaño cuando cruzó el pasillo la esbelta
espalda envuelta en una bata naranja. A cada paso los talones rosa se salían
perezosamente de las zapatillas.
-Ou, ou, Jimmy... (Ruth le llamaba detrás de su puerta.) Pero cuidado con
mirarme.
Una cabeza llena de papelitos asomó como la de una tortuga.
-Hola, Ruth.
-Puede usté entrar si promete no mirarme... Estoy hecha una visión y mi cuarto
una pocilga... No me falta más que peinarme y estoy lista.
El cuartito gris atestado de vestidos y de fotografías de artistas. Jimmy se
quedó en pie con la espalda contra la puerta. Una cosa sedosa colgada de un
gancho le hacía cosquillas en las orejas.
-Bueno; ¿cómo le va al aprendiz de reportero?
-Ahora estoy con eso de Hell's Kitchen... ¡Estupendo! ¿Y usted sin contrato
todavía, Ruth?
-Hum... hum... Un par de cosas que pueden cuajar esta semana. Pero no cuajarán.
¡Oh, Jimmy, empiezo a desesperarme!
Sacudió su pelo libre de los papelillos y se peinó las nuevas ondas.
Tenía una cara pálida, asustada, con una boca grande y ojeras azules.
-Sabía que esta mañana debía estar levantada y lista, pero no pude.
Es tan desconsolador levantarse cuando no tiene una trabajo... A veces me dan
ganas de acostarme y esperar en la cama el fin del mundo.
-¡Pobre Ruth!
Ella le tiró una borla que le cubrió de polvos la corbata y las solapas de su
traje de jerga azul.
-No me llame pobre, usted, renacuajo.
-Muy bonito después del trabajo que me he tomado para ponerme decente... Vaya
usted al demonio, Ruth. ¡Un traje que huele todavía a gasolina...
Ruth echó atrás la cabeza con una risa aguda.
-Oh, es usted regocijante, Jimmy. Coja la escobilla.
Poniéndose colorado, Jimmy sopló a su corbata.
-¿Quién es la chica ésa que me abrió la puerta?
-Chsss, se oye todo a través de la pared... Esa es Cassie -murmuró ella riendo-.
Cassh-ndrah Wilkins... Formaba parte de las Morgan Dancers. Pero no hay que
reírse de ella. Es muy simpática. Yo la quiero mucho. (Ruth soltó una
carcajada.) ¡Qué Jimmy éste! (Se levantó y le dio un pellizco en el bíceps.)
Siempre me hace usted portarme como una loca.
-No es culpa mía... Bueno, yo tengo un hambre atroz. He venido a pie.
-¿Qué hora es?-Más de la una.
-Jimmy, yo no tengo noción del tiempo... ¿Le gusta este sombrero?... Oh,
olvidaba decirle. Ayer estuve a ver a Al Harrison. Fue espantoso... Si no tomo
el teléfono a tiempo y le amenazo con llamar a la policía...
-Mire usted a esa mujer de enfrente. Tiene completamente la cara de una llama.
-Por causa de ella tengo que dejar los visillos bajados todo el tiempo...
-¿Por qué?
-Oh, es usted demasiado joven para saber ciertas cosas. Le chocaría, Jimmy.
Ruth, frente al espejo, se pasaba una barrita de carmín por los labios.
-Hay tantas cosas que me chocan, que no creo que importe... Pero vámonos, el sol
brilla, la gente sale de la iglesia y vuelve a casa a hartarse y a leer el
periódico entre sus plantas de salón.
-Oh, Jimmy, es usted un número... Un minuto. Atención; está usted colgado de mi
mejor combinación.
En el hall una muchacha estaba doblando las sábanas del catre. Tenía una melena
negra y una blusa amarilla. Al pronto, bajo los polvos ambarinos y el colorete,
Jimmy no reconoció la cara que había visto a través de la rendija de la puerta.
-¡Hola, Cassie! Este es... Perdón, señorita Wilkins, éste es el señor Herf.
Cuéntale de la señora de enfrente, ya sabes, Sapo el Monje. Cassandra Wilkins
ceceó haciendo pucheritos.
-No cwee usted que es una mujer tewible, señor Herf... Dice unas cosas tewibles.
-Lo hace sencillamente para molestar.
-Oh, señor Herf, estoy encantada de conocerle al fin. Ruth no hace más que
hablar de usted. Oh, temo haber sido indiscweta... Siempwe soy muy indiscweta.
La puerta del otro lado del hall se abrió, y Jimmy se encontró cara a cara con
un hombre de nariz torcida, cuyos rojos cabellos formaban dos montículos
desiguales a cada lado de la raya impecable. Llevaba una bata de satén verde y
unas babuchas rojas.
-¿Qué hay, Cassandra?-dijo afectando el acento de Oxford-¿Qué profecías tenemos
hoy?
-Nada, salvo un telegwama de la señora Fitzsimmons Green. Quiere que vaya mañana
a Scarsdale para que hablemos del Gweenery Theater... Perdón, señor Herf, señor
Oglethorpe.
El hombre del pelo rojo levantó una ceja, bajó la otra, y puso una mano fláccida
en la de Jimmy.
-Herf... Herf... ¿No será usted uno de los Herf de Georgia? En Atlanta había una
vieja familia Herf...
-No, creo que no.
-Lástima. En otro tiempo Josiah Herf y yo éramos buenos compañeros. Hoy él es el
presidente del First National Bank y el personaje más importante de Scraton,
Pensilvania, y yo... un saltimbanqui, un perro arlequín.
Al encogerse de hombros la bata se le escurrió, descubriendo un tórax plano,
liso, sin pelos.
-Sabe usted, el señor Oglethorpe y yo vamos a interpwetar el Cantar de los
Cantares. El lo lee y yo lo interpweto bailando. Debe usted ir alguna vez a
vernos ensayar.
-«Tu ombligo es taza torneada, que nunca está falta de bebida vientre como un
montón de trigo, cercado de lirios...»
-Oh, no empecemos ahora -rió ella apretando las piernas.
-Jojo, cierra esa puerta -dijo una voz de mujer desde el cuarto.
-Oh, pobre Elaine, quiere dormir... Encantado de haberle conocido señor Herf.
-¡Jojo!
-Voy, querida...
A través de la plúmbea modorra que invadía a Jimmy, la voz de aquella mujer le
hizo estremecerse. Estaba junto a Cassie, en el hall oscuro, sin hablar palabra.
Un olor a café y a pan tostado se filtraba por alguna parte. Ruth salió.
-Bueno, Jimmy, ya estoy... No sé si olvido algo.
-Me da igual; estoy que no me tengo en pie.
Jimmy la agarró por los hombros y la empujó suavemente hacia la puerta.
-Son las dos.
-Bueno, adiós, Cassie, te telefonearé a eso de las seis.
-Muy bien, Wuthy... Mucho gusto, señor Herf.
La puerta se cerró sobre el ceceo de Cassie.
-Brrr... Ruth, esta casa me da el vértigo.
-Bueno, Jimmy, no empiece a gruñir porque necesita comer.
-Pero oiga usted, Ruth, ¿qué diablos es ese señor Oglethorpe? En mi vida he
visto mamarracho semejante.
-Ah, ¿salió el Ogle de su cubil?
Ruth soltó una carcajada. Penetraron en una franja de sol turbio.
-¿No le ha dicho que pertenecía a la rama principal... sabe usted... de los
Oglethorpe de Georgia?
-¿Y aquella encantadora chica de pelo cobrizo es su mujer?
-Elaine Oglethorpe tiene el pelo rojo, y no es tan encantadora tampoco... No es
más que una chiquilla y ya triunfa en las tablas. Todo porque tuvo un éxito o
cosa así en Peach Plossoms. Sabe usted, una de esas monerías delicadas que
pasman a todo el mundo. Trabaja bien, sin duda.
-Es una vergüenza que tenga eso por marido.
-Ogle ha hecho todo lo imaginable por ella. Sin él estaría aún en el coro...
-La bella y el ogro.
-Si le echa alguna vez los ojos encima, ándese con ojo, Jimmy.
-¿Por qué?
-Pájaro de cuenta, Jimmy, pájaro de cuenta.
Un elevado quebró sobre sus cabezas las rayas de sol. Jimmy veía la boca de Ruth
formando palabras.
-Mire -gritó él dominando el estruendo que disminuía-, vamos a desayulmorzar a
Campus, y luego a pasearnos por las Palisades.
-Jimmy, ¿qué quiere decir desayulmorzar?
-Quiere decir que usted desayunará y que yo almorzaré.
-¡Qué gracioso!
Ahogándose de risa le agarró del brazo. Su bolsillo de malla de plata le
golpeaba contra el codo al andar.
-¿Y quién es Cassie, la misteriosa Cassandra?
-No se ría usted de ella. Es más buena que el pan... Si no fuera por ese
horrible perrito de lanas... Lo tiene en su cuarto y nunca lo saca y huele que
es una peste. Cassie ocupa el cuarto contiguo al mío... Ahora tiene un
protector... (Ruth se rió.) Peor que el perrito de lanas. Son novios, y él se
apropia todo el dinero de la pobre. Por el amor de Dios, no se lo cuente usted a
nadie.
-No tengo a quién contárselo.
-Y luego la señora Sunderland...
-Ah, sí, la divisé cuando entraba en el cuarto de baño. Una señora vieja, en
Nata y con un gorro de dormir rosa.
-Jimmy, me horroriza usted... Siempre está perdiendo sus dientes postizos
-empezó Ruth.
Un elevado se llevó el resto. La puerta del restaurante, al cerrarse tras ellos,
ahogó el estruendo de las ruedas sobre los rieles.
Una orquesta tocaba When lt's Appleblossom Time in Normandee.
El local estaba lleno de espirales de humo, guirnaldas de papel, letreros que
anunciaban OSTRAS DEL DIA, COMA ALMEJAS, PRUEBE NUESTROS DELICIOSOS MEJILLONES A
LA FRANCESA (recomendados por el Ministerio de Agricultura). Se sentaron sobre
un anuncio rojo BEEFSTEAK PARTIES UPSTAIRS, y Ruth, apuntándole con un
panecillo, dijo:
-Jimmy, ¿le parece a usted inmoral comer escalopes de desayuno? Pero antes
quiero café, café, café...
-Yo voy a comerme un bistec con cebolla.
-No, si tiene usted intención de pasar la tarde conmigo, señor Herf.
-Oh, muy bien, Ruth, pongo mis cebollas a sus pies.
-Eso no quiere decir que le voy a permitir que me bese.
-¿Cómo?... ¿En Palisades?
La risita de Ruth se convirtió en una carcajada. Jimmy se puso como la grana.
-I never axed you maam, he say-ed.45
El sol le goteaba en la cara a través de su sombrero de paja. Iba de prisa,
dando unos pasitos cortos a causa de la estrechez de su falda. A través de la
fina seda, el sol le hacía cosquillas, como una mano que le acariciase la
espalda. En el bochorno, las calles, las tiendas, la gente endomingada,
sombreros de paja, sombrillas, tranvías, taxis, surgían a su alrededor,
rozándola con reflejos cortantes, como si fuera andando entre virutas de metal.
Ella se abría camino por entre una inextricable maraña de ruidos chirriantes
como de dientes de sierra.
Entre la multitud de Lincoln Square, una mujer avanzaba lentamente sobre su
caballo blanco. La cabellera castaña caía en las ondas regulares y falsas sobre
la grupa de yeso y sobre la gualdrapa bordada de oropel, donde en letras verdes
punteadas de rojo se leía DANDERINE. Llevaba un sombrero Dolly Warden verde, con
una pluma carmesí. Una mano con un guantelete blanco manejaba airosamente las
riendas; la otra blandía un látigo con puño de oro.
Ellen la miró pasar. Luego, por una bocacalle llegó hasta el parque. Unos chicos
jugaban al baseball, esparciendo un olor a hierba pisoteada. Todos los bancos a
la sombra estaban ocupados. Al cruzar la curva del paseo de automóviles, sus
agudos tacones se hundían en el asfalto. Dos marineros estaban despatarrados en
un banco al sol. Uno de ellos chasqueó los labios cuando ella pasó. Ellen sintió
los ojos voraces de marino pegarse a su cuello, a sus muslos, a sus
pantorrillas. Trató de que sus caderas no se le menearan tanto al andar. En los
arbustos todo a lo largo del sendero, se veían las hojas abarquilladas. Fachadas
soleadas bordeaban el parque al sur y al este; por el oeste tenían sombras
violetas. Todo estaba ardiente, sudoroso, polvoriento, comprimido por policías y
trajes domingueros. ¿Por qué no habría tomado el elevado? Ellen miraba los ojos
negros de un joven con sombrero de paja, cuyo roadster rojo, marca Stutz, rasaba
la acera. Sus ojos centellearon en los de ella. El joven, echando la cabeza
hacia atrás, le sonrió, avanzando los labios de tal modo que ella creyó sentir
su roce en las mejillas. El frenó y con la otra mano abrió la portezuela. Ellen
volvió la cabeza y se alejó con la barbilla alta. Dos pichones de cuello verde
metálico y patas de coral se quitaron de en medio anadeando. Un viejo ofrecía a
una ardilla un cucurucho de cacahuetes.
Toda de verde en un caballo blanco cabalgaba la Dama del Batallón Perdido...
Verde, verde, Danderine... Lady Godiva, con el soberbio manto de su pelo...
La estatua del general Sherman, todo dorado, la interrumpió. Se paró un momento
para mirar la plaza que resplandecía como el nácar... Sí, allí está la casa de
Ellen Oglethorpe... Subió en un autobús de Washington Square. En la tarde del
domingo, la Quinta Avenida se alargaba rosada, polvorienta, trepidante. Por la
acera de la sombra pasaba de cuando en cuando un señor con sombrero de copa y
levita. Sombrillas, vestidos de verano, sombreros de paja, brillaban al sol que
centelleaba en las plazas, en las ventanas superiores de las casas, y
relampagueaba en la pintura de las limousines y de los taxis. Olía a gasolina, a
asfalto y a menta, a polvos de talco, a perfumes. Las parejas, apretujadas en
los asientos del autobús, se entrechocaban a cada sacudida. Aquí y allá, en un
escaparate, cuadros, tapices castaños, sillas antiguas barnizadas, detrás de los
cristales. St. Regís Sherry's. El que iba junto a ella llevaba botines y guantes
color limón. Un hortera probablemente. Al pasar por delante de San Patrick,
sintió un tufillo a incienso que salía de las puertas abiertas de la penumbra.
Delmonico's. Delante de ella, el brazo de un joven se insinuaba disimuladamente
por la espalda de su vecina.
-¡Mala suerte la de ese pobre Joe! Se ha visto obligado a casarse con ella y no
tiene más que diecinueve años.
-¿Mala suerte le llamas a eso?
-Myrtle, no lo digo por nosotros.
-¡Que no! Y además, ¿la has visto tú a ella?
-Apuesto a que no es de él.
-¿El qué?
-El chico.
-Billy, ¿cómo puedes pensar tales horrores?
Calle 42. Union League Club.
-Fue una reunión muy divertida... divertidísima... Todo el mundo estaba allí.
Por excepción, los discursos fueron deliciosos. Me recordaron los buenos tiempos
-graznó una voz a sus espaldas.
El Waldorf.
-¿No están bonitas las banderas, Billy?... Esa tan graciosa es porque el
embajador de Siam se hospeda ahí. Lo he leído esta mañana en el periódico.
Cuando tú y yo nos separemos, amor mío, sobre tus labios dejaré mi último beso,
y partiré... frío, río, lío... hueso, peso, eso... Cuando tú...
Cuando tú y yo, amor mío...
Calle 8. Se apeó del autobús y entró en el piso bajo del Brevoort. George la
esperaba sentado la espalda contra la puerta, abriendo y cerrando el broche de
su cartera.
-Bueno, Elaine, ya era hora de que apareciera usted. No esperaría yo a muchas
personas tres cuartos de hora.
-George, no me regañe. Me he divertido como nunca. He estado libre el día entero
y he venido andando desde la calle 105 hasta la 59, a través del parque. Estaba
lleno de tipos grotescos.
-Se sentirá cansada.
Su cara delgada, con los ojos perdidos en una telaraña de arrugas, avanzaba
hacia ella como la proa de un navío.
-Supongo que habrá pasado el día en su despacho.
-Sí, he estado desenterrando algunos pleitos viejos. No puedo fiarme de nadie ni
para el trabajo de rutina; de modo que todo lo tengo que hacer yo.
-¿Sabe usted que daba por supuesto que me diría todo eso?
-¿Qué?
Por el plantón de los tres cuartos de hora.
-Oh, usted sabe siempre demasiado, Elaine... ¿Quiere pasteles con el té?
-Pero si yo no sé nada de nada, y eso es lo malo... Lo que voy a tomar es un
poco de limón.
Los vasos tintineaban a su alrededor. A través del humo azul de los cigarrillos,
caras, sombreros, barbas, se movían, se reflejaban verdosas en los espejos.
-Pero, querido, es el eterno complejo de siempre. Quizá sea verdad tratándose de
hombres, pero no significa nada en cuanto a las mujeres -murmuraba una voz
femenina en la mesa de al lado.
-El feminismo de usted se alza como una barrera infranqueable -agregó una voz de
hombre, ronca, meticulosa-. ¿Que soy un egoísta? Dios sabe lo que he sufrido por
serlo. El fuego que purifica, Charley...
George hablaba tratando de atraer su mirada.
-¿Cómo está el ilustre Jojo?
-Oh, no hablemos de él.
-Cuanto menos se hable, mejor, ¿eh?
-Mire, George, yo no quiero que se burle de Jojo, porque, sea como sea, al fin y
al cabo es mi marido hasta que el divorcio nos separe... No, no quiero que se
ría. Además, usted es demasiado basto y demasiado simple para comprenderle. Jojo
es un individuo muy complicado, casi trágico.
-Por amor de Dios, no hablemos de maridos y mujeres. Lo importante, Elaine, es
que usted y yo estamos sentados aquí sin que nadie nos moleste... ¿Cuándo
volveremos a vernos, realmente a vernos, realmente?
-Bueno, George, basta de realismo -rió ella en su taza.
-Es que yo tengo tantas cosas que decirle, tantas cosas que preguntarle...
Ella le miró sonriente, balanceando entre el pulgar y el índice un pastelillo de
cerezas al que acababa de dar un mordisco.
-¿Así se porta usted cuando tiene un desgraciado en el banquillo de los
acusados? Yo creí que era... ¿Dónde estuvo usted la noche del treinta y uno de
febrero?
-No, yo hablo completamente en serio, sólo que usted no puede comprender o no
quiere.
Un joven, en pie junto a la mesa, les miraba tambaleándose un poco.
-Hola, Stan; ¿de dónde diablos sale usted?
Baldwin levantó la vista sin sonreír.
-Comprendo, señor Baldwin, que esto es una grosería, pero ¿puedo sentarme a su
mesa un segundo? Me anda buscando uno con quien yo precisamente no quiero
encontrarme. ¡Dios mío, ese espejo! En fin, no vendrán a buscarme si me ven con
usted.
-Miss Oglethorpe, Stanwood Emery, hijo del primer consocio de nuestra firma.
-Oh, encantado de conocerla, señorita Oglethorpe. La vi a usted anoche, pero
usted no me vio.
-¿Fue usted al teatro?
-Por poco salto al escenario. Estaba usted maravillosa.
Tenía la tez bronceada, los ojos inquietos muy cerca de la nariz aguda y bien
dibujada, una boca grande en perpetuo movimiento y un pelo ondeado, castaño,
imposible de mirar. Ellen miraba al uno y al otro, riéndose por dentro. Los tres
estaban muy tiesos en sus sillas.
-He visto esta tarde la dama de Danderine -dijo ella-, que me ha hecho una
impresión enorme. Así es, exactamente, como yo me figuro una gran dama sobre un
caballo blanco.
-Sortijas en los dedos y en los pies cascabeles, dolores sembrará por donde
fuere -recitó rápidamente Stan a media voz.
-¿Dolores o canciones?-preguntó Ellen riendo.
-Yo digo siempre dolores.
-¿Y cómo va esa Universidad?-preguntó Baldwin en tono seco, nada cordial.
-Supongo que seguirá en el mismo sitio -dijo Stan ruborizándose-. Ojalá le
prendan fuego antes de que yo vuelva. (Se levantó.) Perdóneme, señor Baldwin...
Mi intrusión ha sido incalificable.
Cuando se volvió hacia Ellen, ésta notó que su aliento olía a whisky.
-Por favor, perdóneme usted señorita Oglethorpe.
Ella le tendió la mano sin darse cuenta. Una mano seca, nerviosa, se la estrechó
fuertemente. Stan se alejó vacilante, y tropezó con un camarero.
-No consigo comprender a este endemoniado individuo -prorrumpió Baldwin-. Su
pobre padre está desesperado. Es muy listo, tiene una gran personalidad,
etcétera, pero no hace más que beber y armar la de dios es cristo... Creo que lo
que necesita es trabajar y adquirir el sentido de los valores. Sobra de dinero,
eso es lo que pierde a estos chicos... En fin, Elaine, gracias a Dios estamos
otra vez solos. Yo he trabajado sin cesar toda mi vida, desde los catorce años.
Ha llegado el momento de poder abandonar todo esto por algún tiempo. Quiero
vivir, viajar, pensar, ser feliz. Ya no puedo resistir el ajetreo de los
negocios como antes solía. Necesito disminuir la tensión... Y aquí entra usted.
-¿Cree que le voy a servir de válvulas de seguridad?
Ella se echo a reír entornando los párpados.
-Vamos al campo esta tarde, sea donde sea. Me he pasado todo el santo día
encerrado en la oficina, Los domingos es que los odio.
-¿Y mi ensayo?
-Se pone usted enferma. Voy a llamar un coche.
-Hombre, aquí está Jojo... ¡Hola, Jojo! -gritó Ellen agitando los guantes por
encima de su cabeza.
-John Oglethorpe, con la cara llena de polvos y una sonrisa estudiada en los
labios, avanzaba por entre las mesas, tendiendo su mano enguantada.
-¿Cómo va, querida? Realmente es una gran sorpresa y un gran placer...
-Ustedes se conocen, ¿verdad, señor Baldwin?...
-Perdón si interrumpo... nnn...este tête à tête.
-Nada de eso, siéntate, vamos a tomar todos un highball... Estaba muerta por
verte, Jojo, de veras... A propósito, sino tienes otra cosa que hacer esta
noche, podías pasarte por el teatro un momento. Quiero que me oigas leer el
papel y me digas tu opinión.
-Desde luego, querida, nada podría ser más de mi gusto.
George Baldwin, con todos los nervios en tensión, se echó hacia atrás, crispando
la mano sobre el respaldo de la silla.
-Camarero... -dijo cortando las palabras con un sonido metálico-tres Scotch
highballs.46 Prontito, haga el favor.
Oglethorpe apoyó la barbilla en el puño de plata de su bastón.
-La confianza, señor Baldwin -comenzó-, la confianza entre marido y mujer es
algo muy hermoso. Ni el espacio ni el tiempo importan nada. Podría uno de
nosotros tener que marcharse a la China mil años, y no cambiaría por eso nuestro
afecto lo más mínimo.
-Sabe usted, George, el defecto de Jojo es que ha leído demasiado a Shakespeare
en su juventud... Pero tengo que marcharme, sino Merton me va a armar otro
escándalo... Luego dicen de la esclavitud industrial. Jojo, háblale de la
equidad.
Baldwin se levantó. Un ligero rubor teñía sus mejillas.
-¿Me permite usted que la acompañe hasta el teatro?-dijo apretando los dientes.
-Nunca permito a nadie que me acompañe a ninguna parte... Y tú, Jojo, no bebas
mucho para verme trabajar.
En la Quinta Avenida, rosada y blanca bajo nubes rosadas y blancas, soplaba un
vientecillo que parecía fresco después de la empalagosa charla y del sofoco del
humo y de los cocktails. Ellen despidió al encargado de los taxis con una
sonrisa. Luego tropezó su vista con un par de ojos inquietos que la miraban
desde una cara morena de frente despejada.
-Estaba esperando que saliera usted. ¿Puedo llevarla a alguna parte? Tengo mi
Ford ahí en la esquina. Por favor.
-Oh, voy sólo al teatro. Tengo ensayo.
-Muy bien; déjeme llevarla hasta allá.
Ella empezó a ponerse un guante, pensativa.
-Bueno, pero va a ser una molestia horrible para usted.
-Al contrario. Está aquí, a la vuelta... Temo haber cometido una grosería
abordándola a usted así. Pero ése es otro cantar... El caso es que la he
conocido. Mi Ford se llama Dingo... pero éste es también otro cantar...
-Siempre es agradable encontrarse con un hombre humanamente joven. No hay nadie
humanamente joven en Nueva York.
Su cara se puso escarlata cuando se inclinó para poner en marcha el motor.
-Oh, yo soy demasiado joven, atrozmente joven.
El motor rezongó, después empezó a rugir. Stan dio un salto y cerró la gasolina.
-Probablemente nos van a detener. Mi amortiguador está suelto y expuesto a
caerse.
En la calle 34 se cruzaron con una mujer que atravesaba lentamente el tráfico
sobre un caballo blanco. La cabellera castaña caía en ondas regulares y falsas
sobre la grupa de yeso y sobre la gualdrapa orlada de oropel, donde en letras
verdes salpicadas de rojo se leía: DANDERINE.
-Anillos en los dedos -moduló Stan tocando el claxon- y en los pies cascabeles,
la caspa curará crezca donde creciere.
II. JACK DEL ISTMO ZANCUDO
Mediodía en Union Square. Liquidación por cambio de domicilio. HEMOS COMETIDO UN
ERROR ENORME. De rodillas sobre el asfalto polvoriento, los limpiabotas sacan
brillo al calzado, botas, zapatos bajos, zapatos de color, botinas de botones,
oxfords. El sol brilla como una flor en cada puntera recién lustrada. Por aquí
amigo, señor, señorita, señora, al fondo de la tienda nuestro nuevo surtido de
tejidos fantasía. Calidad superior. Precio mínimo... Caballeros, señoras,
señoritas... HEMOS COMETIDO UN ERROR ENORME. Cambio de domicilio.
El sol de mediodía traza espirales en la atmósfera turbia del restaurante chino.
Una música toca en sordina Hindustan. Él come fooyong, ella come chowmein.
Bailan con la boca llena. Una blusa azul ligera rozándose contra un vestido
negro reluciente.
Por la calle 14, Gloria, Gloria, bajan los soldados; las chicas marchan al paso.
Gloria, Gloria, formados de cuatro en fondo. Flamante, azul, llega la banda del
Ejército de Salvación.
Calidad superior. Precio mínimo. Cambio de domicilio. HEMOS COMETIDO UN ERROR
ENORME... Cambio de domicilio.
De Liverpool, vapor británico Raleigh, Capitán Kettlewell: 933 balas, 881 cajas,
10 cestas, 8 paquetes de objetos manufacturados: 57 cajones, 89 balas, 18 cestos
de hilo de algodón; 156 balas de fieltro, 4 fardos de amianto, 100 sacos de
bobinas...
Joe Harland dejó de escribir a máquina y levantó los ojos al techo. Le dolían
las yemas de los dedos. La oficina olía a engrudo, a manifiesto y a hombres en
mangas de camisa. Por la ventana abierta veía la oscura pared del patio y un
hombre que con los ojos protegidos por una visera verde, miraba estúpidamente
por una ventana. El chico de la oficina dejó una nota sobre la esquina de la
mesa: «El señor Pollock desea verle a las 5.10.» La garganta se le contrajo. «Me
va a despedir.» Sus dedos volvieron a teclear.
De Glasgow, vapor holandés, Delft, Capitán Tromp: 200 balas, 123 cajas, 14
barriles...
Joe Harland vagó por Battery hasta encontrar un asiento vacío, y entonces de
desplomó sobre él. Detrás de Jersey el sol se hundía en tumultuosas olas de
azafrán. Bueno, esto se terminó. Se quedó largo rato mirando fijamente la puesta
del sol como se mira un cuadro en la sala de espera de un dentista. Grandes
bocanadas de humo salían de un remolcador en marcha y se enroscaban a su
alrededor en volutas negras y rojas. Joe miraba el sol poniente y esperaba.
Veamos: dieciocho dólares con cincuenta centavos que tenía antes, menos seis
dólares del cuarto, uno ochenta y cuatro por la ropa y cuatro cincuenta que debo
a Charley, hacen siete dólares ochenta y cuatro, once ochenta y cuatro, doce
treinta y cuatro, menos dieciocho cincuenta, quedan seis dólares con dieciséis
centavos. Tres días para encontrar trabajo si me privo de beber. Oh, Dios, ¿no
volverá a sonreírme la fortuna? Yo antes tenía bastante buena suerte. Las
rodillas le temblaban; le ardía el hueco del estómago.
Bonito fracaso tu vida, Joseph Harland. Cuarenta y cinco años y ni un amigo, ni
un centavo siquiera para persignarte.
Una vela dibujó un triángulo rojo cuando el laúd orzó a pocos pasos del muelle
de cemento. Un muchacho y una muchacha se agacharon juntos cuando la botavara
cambió de lado. Ambos estaban bronceados por el sol y tenían el pelo rubio
descolorido de andar al aire libre. Joe Harland se mordió los labios para
contener las lágrimas cuando el laúd se alejó en las sombras rojizas de la
bahía. Dios, tengo que beber.
-¿No es un crimen?¿No es un crimen?-repetía sin cesar el hombre sentado a su
izquierda.
Joe Harland volvió la cabeza. El tío tenía una cara roja, toda arrugada y un
pelo de plata. Entre sus garras sucias sostenía la estirada plana teatral de un
periódico.
-Estas actrices vestidas así desnudas... ¿Por que no le dejarán a uno en paz?
-¿No le gusta a usted ver sus fotografías en los periódicos?
-¿Por qué no le dejarán a uno en paz?, repito... Cuando no tiene uno trabajo,
cuando no tiene uno dinero, ¿pa qué sirven, digo yo?
-A muchas personas les gusta ver esas fotografías en los periódicos. Yo mismo,
en mis buenos tiempos...
-En sus buenos tiempos había trabajo... ¿No está usted de más ahora?-gruñó como
un salvaje.
Joe Harland sacudió la cabeza.
-¿Entonces pa qué? Debían dejarle a uno en paz, ¿no? Y hasta que llegue al
traspaleo de la nieve no haberá trabajo.
-¿Que hará usted de aquí a entonces?
El viejo no contestó. Se inclinó de nuevo sobre el periódico y murmuró:
-Vestidas así todas desnudas, le digo a usted que es un crimen. Joe Harland se
levantó y se fue.
Era casi de noche. Tenía las rodillas rígidas de estar sentado tanto tiempo.
Mientras se alejaba penosamente, sentía que el cinturón le apretaba la barriga.
¡Pobre caballo de batalla!; lo que necesitas es un par de copas para poder
fantasear sobre tus cosas. Por la puerta salía un vago olor a cerveza. Dentro,
la cara del barkeep parecía una manzana reineta sobre un coquetón anaquel de
caoba.
-Déme un whisky.
El whisky, fuerte y aromático, le abrasó la garganta. Esto le vuelve a uno la
vida, vaya que sí. Se acercó al mostrador y se comió un bocadillo de jamón y una
aceituna.
-Otro whisky, Charley. Esto le vuelve a uno la vida. Lo que me pasa a mí es que
he estado mucho tiempo sin beber. Tú no lo creerás al verme así ahora, ¿verdad,
amigo?, pero antes me llamaban el Brujo de Wall Street, lo cual no es más que
otro ejemplo del singular predominio de la suerte en los negocios humanos... Sí,
señor, con mucho gusto. ¡Viva la salud y al diablo lo demás! ¡Ajajá, esto le da
a uno la vida!... Pues bien, señores, apuesto que no hay uno entre ustedes que
un día u otro no se haya metido en alguna especulación, ¿y cuántos de ustedes no
han salido desilusionados? Otro ejemplo del singular predominio de la suerte en
los negocios. Pero no yo, señores, que durante diez años he jugado a la bolsa,
durante diez años día y noche, sin perder de vista un negocio, y en diez años no
me he puesto las botas más que tres veces sin contar la última. Señores, voy a
decirles un secreto. Un secreto importantísimo... Charley, otra ronda para estos
buenos amigos míos. Yo pago. Y echa un trago tú también... ¡Diablo, cómo hace
cosquillas!... Señores, otro ejemplo del singular predominio en la suerte de los
negocios humanos. Señores, el secreto de mi suerte... Es auténtico, se lo
garantizo; pueden ustedes mismos comprobarlo en los periódicos, revistas,
discursos, conferencias que publicaron entonces. Un hombre, y entre paréntesis
un pillastre, escribió una novela policíaca acerca de mí, titulada El secreto
del éxito, que pueden ustedes leer en la biblioteca pública de Nueva York, si
les interesa el asunto... El secreto de mi éxito era... Y en cuanto ustedes lo
sepan van de seguro a reírse para sus adentros, diciendo que Joe Harland está
borracho, que Joe Harland es un pobre idiota... Sí que se reirán... Durante diez
años, como les iba diciendo, opere con reservas. Compraba sin ton ni son,
amontonaba acciones cuyo nombre no había oído nunca, y siempre me salía bien.
Amasaba dinero. Tenía cuatro Bancos en la palma de la mano. Empecé a interesarme
en azúcar y gutapercha, adelantándome a mi siglo... Pero ya están ustedes
muertos por saber mi secreto, que creen podrá servirles... De ningún modo... Era
una corbata de seda azul que mi madre me hizo cuando chico... No se rían,
vamos... No, no estoy tratando de armarla. Es simplemente otro ejemplo del
singular predominio de la suerte en los negocios humanos. El día que me aventuré
con otro tipo a meter mil dólares en títulos de Louisville y Nashville, llevaba
aquella corbata. Subieron veinticinco enteros en veinticinco minutos. Aquello
fue el principio. Luego, poco a poco note que cada vez que no llevaba la corbata
perdía. Estaba ya tan vieja y tan rota que traté de llevarla en el bolsillo. No
servía. Tenía que llevarla puesta, ¿comprenden?... Lo demás es la eterna
historia, señores... Había una mujer, ¡que el diablo se la lleve!, y yo la
quería. Quise probarle que no había nada en el mundo que no hiciese por ella, y
se la di. Traté de echarlo a broma y me reí, ja, ja, ja. Ella dijo: «Si no sirve
para nada, está toda rota», y la tiró al fuego... Un ejemplo más... Amigo, usted
no querría invitarme a otro vasito, ¿verdad? Me encuentro inesperadamente sin
fondos esta tarde... Muchas gracias, señor... ¡Ah, cómo pica el condenado!
En el atestado vagón del metro iba el repartidor de telegramas aplastado contra
la espalda de una mujerona rubia que olía a Mary Garden. Codos, paquetes,
hombros, nalgas se entrechocaban a cada sacudida del estridente exprés. Su
sudada gorra de la Western Union fue ladeada de un golpe. Si yo pudiera tener
una mujer como ésta, una mujer como esta valdría la pena de un accidente, las
luces fundidas, un descarnamiento. Yo podría apropiármela si tuviera coraje para
ello y cuartos. Cuando el tren acortó la marcha, la rubia cayó sobre él. Cerró
los ojos, contuvo la respiración, la nariz aplastada contra el cuello de ella.
El tren paró. La multitud le sacó fuera del vagón a empujones.
Aturdido, subió tambaleándose hasta la calle donde las luces de las casas
pestañeaban. Broadway estaba lleno de gente. En la esquina de la calle 96,
flaneaban grupos de dos o tres marineros. Se comió dos bocadillos, uno de jamón
y otro de foie-gras, en una pastelería. La mujer que le despachó tenía color de
mantequilla como la mujer del metro, pero era más gorda y más vieja. Mascando la
corteza del segundo bocadillo subió en el ascensor al Jardín Japonés. Se sentó
pensativo con el aleteo de la pantalla ante los ojos. «Dios, lo que van a reírse
de ver aquí un telegrafista con este traje. Mejor será que me largue. Voy a
repartir mis telegramas.»
Se apretó el cinturón mientras bajaba las escaleras. Subió por Broadway hasta la
calle 105, después torció al este, hacia Columbus Avenue, fijándose
cuidadosamente en todas las puertas, escaleras de incendios, ventanas, cornisas.
Aquí es. No había luces más que en el segundo piso. Tocó en el timbre del
segundo. El picaporte sonó. Subió corriendo. Una mujer con el pelo enmarañado y
la cara roja de haber estado inclinada sobre el hornillo, asomó la cabeza.
-Un telegrama pa Santiono.
-Aquí no vive ningún Santiono.
-Dispense, señora, me he debido equivocar de timbre.
Le dieron con la puerta en las narices. Su cara pálida y lánguida se endureció
bruscamente. Rápido, subió de puntillas hasta el último rellano. Luego trepó por
una escalerilla hasta una trampa. El cerrojo reclinó al descorrerlo. Contuvo la
respiración. Una vez en el tejado, cubierto de cenizas, dejó caer la trampa con
cuidado. Las chimeneas montaban la guardia a su alrededor, negras, contra el
resplandor de las calles. Agachándose avanzó cautelosamente hasta el borde
posterior de la casa y se escurrió por el canalón hasta la escalera de escape.
Con un pie rozó un tiesto al aterrizar. Todo negro. Se coló por una ventana en
un cuarto que olía a mujer, deslizó la mano bajo la almohada de una cama
deshecha, a lo largo de una cómoda; volcó una caja de polvos, abrió un cajón
dando tironcitos, un reloj, se clavó un alfiler en el dedo, un broche, una cosa
arrugada en un rincón al fondo. Billetes, un rollo de billetes. ¡Ahueca el ala,
no te vayan a pescar! A bajar por la escalera de incendios hasta el otro piso.
No hay luz. Otra ventana abierta. Coser y cantar. El mismo cuarto. Huele a perro
y a incienso, alguna droga. Se vio borrosamente en el tocador rebuscándolo todo.
Metió un dedo en un tarro de cold cream, se lo limpió en los pantalones. ¡Qué
porquería! Una cosa blanducha saltó de entre sus pies chillando. Se quedó
temblando en medio del cuarto. En un rincón, el perrito ladraba hasta
desgañitarse.
-La habitación se iluminó de repente. Desde la puerta abierta una joven le
apuntaba con un revólver. Detrás de ella había un hombre.
-¿Qué hace usted aquí?... ¡Anda, si es un chico de Telégrafos!
La luz formaba un halo cobrizo alrededor de su pelo, y dibujaba su cuerpo bajo
el quimono de seda roja. El joven flaco, pero fuerte, tenía la camisa
desabrochada.
-Bueno, ¿qué hace usted en este cuarto?
-Por favor, señora, ha sido el hambre lo que me ha traído a esto, el hambre y mi
pobre madre, que no tiene qué comer.
-¡Qué gracioso, Stan! Es un ladrón. (Ella blandió el revólver .) Sal al
corredor.
-Sí, señora, todo lo que usted quiera, señora, pero no me entregue usted a la
policía. Piense en mi madre, que se está muriendo de hambre.
-Bueno, pero si has agarrado algo tienes que devolverlo.
-No he tenido tiempo, palabra.
Stan se dejó caer en una silla riéndose a carcajadas.
-Ellie, no te hubiera creído capaz.
-¿No he hecho yo este papel en la tournée del verano pasado?... Venga el
revólver.
-No tengo revólver, señora.
-Bueno, no te creo, pero mejor será dejarte marchar.
-Dios la bendiga, señora.
-Pero algún dinero ganarás repartiendo telegramas.
-Me despidieron la semana pasada, señora. Es el hambre lo que me ha obligado a
esto.
Stan se levantó.
-Vamos a darle un dólar y que se vaya al demonio.
Cuando estuvo fuera, ella le tendió el billete.
El agarró la mano con el billete y la besó. Al inclinarse sobre ella,
humedeciéndola con sus besos, pudo entrever el cuerpo, bajo el brazo, por la
manga flotante de seda roja. Mientras bajaba, temblando todavía, volvió la
cabeza y vio al joven y a la muchacha abrazados, mirándole. Tenía los ojos
llenos de lágrimas. Se metió el billete en el bolsillo.
Chico, si sigues enterneciéndote así con las mujeres, te vas a encontrar el
mejor día en ese hotel de verano que está junto al río... Después de todo, he
salido bastante bien del paso. Silbando en sordina se dirigió al elevado y tomó
un tren descendente. De acuerdo en cuando se metía la mano en el bolsillo
trasero del pantalón para tentar el rollo de billetes. Subió corriendo hasta el
tercer piso de una casa que olía a pescado frito y a gas, y tocó tres veces el
timbre de una sucia puerta de cristales. Tras breve pausa llamó con los
nudillos.
-¿Eres tú, Moike?-murmuró una voz femenina.
-No, soy Nicky Schatz.
Una mujer de perfil cortante abrió la puerta. Salió en ropas menores cubierta
con un abrigo de pieles.
-¿Qué hay?
-Na, que una señora muy elegante me pescó con las manos en la masa, ¿y a que no
sabes qué hizo?
Hablando excitadamente, siguió a la mujer hasta el comedor de paredes
desconchadas. Sobre la mesa había unos vasos sucios y una botella de whisky
Green River.
-Me dio un dólar y me dijo que fuera bueno.
-¡Qué va!
-Toma. Un reloj.
-Es un Ingersoll; yo no llamo un reloj a esto.
-Bueno, pues enfoca tus lámparas. (Sacando el rollo de billetes.) ¿Qué pasa?...
Hay miles.
-Déjame que vea.
Ella le arrancó de la mano los billetes; con los ojos fuera de las órbitas.
-Te l'han dao con queso.
Tiró al suelo el rollo y se retorció las manos, balanceándose con un gesto
judío.
-¡Bah, si es dinero de teatro, cabeza de chorlito, idiota!...
Sentados sobre el borde de la cama, el uno al lado del otro, reían. En la
atmósfera cargada de la alcoba, llena de prendas de seda tiradas sobre las
sillas, flotaba la frescura marchita de un ramo de rosas amarillas que había
sobre la cómoda. Estaban abrazados. De repente él se desasió e inclinándose
sobre ella la besó en la boca.
-¡Vaya ladroncito! -dijo él sin resuello.
-Stan...
-Ellie.
-Creí que era Jojo -murmuró ella con un nudo en la garganta-. Eso de espiar es
muy suyo.
-Ellie, no comprendo cómo puedes vivir con él entre toda esa gente. Tú, tan
encantadora. No te veo en medio de todo esto.
-Era fácil antes de conocerte... Y además, Jojo está bien. Es un individuo muy
particular y muy desgraciado.
-Pero tú eres de otro mundo, chiquilla... Debías vivir en lo alto del Woolworth
Building en un cuarto de cristal tallado y flores de cerezo. -Stan, tienes toda
la espalda tostada.
-Es de nadar.
-¿Ya?
-Creo que queda algo del verano pasado.
-Eres el hombre privilegiado. Yo nunca he podido aprender a nadar ni medio bien.
-Te enseñaré... M ira, el domingo que viene, tempranito, montamos en Dingo y nos
vamos a Long Beach. De un lado, bien al fondo, no hay nunca nadie... Ni siquiera
tienes que ponerte traje de baño.
-Me gusta tu cuerpo, tan enjuto, tan firme. Stan... Jojo es blanco y blanducho,
casi como una mujer.
-¡Por los clavos de Cristo! No hables de él ahora.
Stan, en pie, con las piernas abiertas, se abrochaba la camisa.
-Oye, Ellie, vámonos a beber algo... Dios, me fastidiaría encontrarme con
alguien ahora y tener que contar una porción de mentiras. Sería capaz de tirarle
una silla a la cabeza.
-Tenemos tiempo. Nadie viene antes de medianoche. Yo misma no estaría aquí si no
tuviera esta jaqueca.
-Ellie, lo que te gusta a ti tu jaqueca.
-Me encanta, Stan.
-Creo que el ladrón ése lo sabía... Dios... Robo, adulterio, escaparse por la
escalera de incendios, andar a gatas por los canalones... ¡La gran vida!
Ellen le agarró por la mano y bajaron al paso los tramos. En el portal, delante
de los buzones, él la tomó por los hombros, le echó atrás la cabeza y la besó.
Respirando apenas bajaron la calle hasta Broadway. Stan la llevaba del brazo y
ella, con el codo, le apretaba la mano contra sus costillas. A distancia, como a
través de los cristales de un acuario, Ellen veía pasar caras, escaparates de
frutas, latas de legumbres, tarros de aceitunas, flores rojas en un puesto,
periódicos, anuncios luminosos. Cuando cruzaban las bocacalles sentían en la
cara el viento del río. Bruscas miradas de azabache bajo sombreros de paja,
barbillas levantadas, labios finos, muecas, bocas en forma de corazón, sombras
de hambre bajo los pómulos, caras de mujeres y hombres jóvenes flotaban a su
alrededor como polillas mientras marchaban al paso, a través de la ardiente
noche amarilla.
Se sentaron a una mesa en un sitio cualquiera.
Palpitaba una orquesta.
-No, Stan, no quiero nada... Bebe tú.
-Pero, Ellie, ¿es que no sientes la alegría de vivir como yo?
-Más aún... No podría soportar una alegría mayor... No podría parar la atención
en un vaso lo bastante para bebérmelo.
Ella se estremeció ante el brillo de sus ojos. Stan estaba definitivamente
borracho.
-Quisiera que tu cuerpo fuera una fruta comestible -repetía sin cesar.
Ellen se entretenía en retorcer con su tenedor tiras de Welsh rabit frío. Había
empezado a bajar, con una caída brusca de montaña rusa, al abismo estremecedor
de la angustia. En medio de la sala, en un espacio cuadrado, cuatro parejas
bailaban el tango. Ellen se levantó.
-Stan, me voy. Tengo que levantarme temprano y ensayar todo el día. Telefonéame
a las doce al teatro.
El hizo un gesto con la cabeza y se sirvió otro highball. Ellen se quedó un
momento tras la silla de él con los ojos fijos en su cabeza rizosa. Stan se
recitaba versos a sí mismo: Blanca, implacable, yo a Afrodita he visto...
magnífico... La cabellera suelta, el pie desnudo... estupendo... Resplandeciente
como el rojo ocaso. Sobre las aguas... son unos sáficos pistonudos.
Cuando salió a Broadway se sintió de nuevo muy alegre. Esperó el tranvía en
medio de la calle. De cuando en cuando un taxi pasaba rozándola. El viento
cálido traía del río el largo gemido de una sirena. En el abismo de su alma,
millares de gnomos edificaban altas torres, frágiles, resplandecientes. El
tranvía descendió_ por los rieles resonando y se paró. Al subir se acordó
súbitamente del olor del cuerpo de Stan, sudando entre sus brazos. Sintió el
vértigo y se dejó caer sobre el asiento, mordiéndose los labios para no gritar.
¡Dios, es horrible estar enamorada! Frente a ella, dos hombres con cara de pez
hablaban y reían dándose manotazos en las rodillas.
-Te digo, Jim, que a mí la que me da el opio es Irene Castle... Cuando la veo
bailar el onestep me parece que estoy oyendo un coro de ángeles.
-Quit'allá, está mu flaca.
-Sin embargo, ha tenido el mayor éxito conocido en Broadway.
Ellen se apeó del tranvía y torció al este por la calle 105, desolada y vacía.
Las casas, de ventanas estrechas, despedían un hedor a sueño y a colchones.
Junto a las alcantarillas apestaban las latas de basura. En la sombra de un
portal un hombre y una mujer se balanceaban fuertemente abrazados. Una manera de
despedirse. Ellen sonrió feliz. El mayor éxito de Broadway. Estas palabras la
subían vertiginosamente, como un ascensor, hacia alturas sublimes, donde
anuncios luminosos fulminaban rayos rojos, dorados, verdes; donde había azoteas
que olían a orquídeas y el ritmo lento de un tango bailado con un vestido de oro
verde con Stan, mientras millares de aplausos estallaban a su alrededor como una
granizada. El mayor éxito de Broadway.
Ella subía las escaleras blancas, desconchadas. Ante el letrero Sunderland una
sensación de repugnancia se apoderó súbitamente de ella. Se quedó en pie un
largo rato, con el corazón palpitante, la llave ante la cerradura. Luego, de
pronto, metió la llave y abrió la puerta.
Pájaro de cuenta, Jimmy, pájaro de cuenta.
Herf y Ruth Prinne charlaban riendo frente a dos platos de paté en el rincón más
escondido de un restaurante bullanguero y bajo de techo.
-Todos los cómicos de la legua comen aquí, parece.
-Todos los cómicos de la legua viven en casa de la señora Sunderland.
-¿Cuáles son las últimas noticias de los Balcanes?
-Los Balcanes, buen nombre.
Por detrás del sombrero de Ruth, de paja negra con amapolas rojas, Jimmy miró
las mesas atestadas donde las caras se esfumaban en un vaho verdoso. Dos
camareros pálidos, con perfil de halcón, se abrían paso a codazos entre el
vaivén de las conversaciones. Ruth le miraba con las pupilas dilatadas de risa,
mordiendo un tallo de apio.
-¡Oh, me siento tan borracha!... - balbuceaba-. Se me ha subido en seguida a la
cabeza. ¡Qué calamidad!
-Bueno, ¿qué fue ese escándalo de la calle 105?
-No sabes lo que te has perdido. Descacharrante. Todo el mundo salió al hall, la
señora Sunderland con todo el pelo lleno de papelitos y Cassie llorando y Tony
Hunter de pie en la puerta con un piyama rosa...
-¿Quién es?
-Un galancete... pero, Jimmy, yo he debido de hablarte de Tony Hunter. Oiseau47
de cuenta, Jimmy, oiseau de cuenta.
Jimmy sintió que se ponía colorado. Se inclinó sobre su ración.
-¡Oh!, ¿era eso?-dijo secamente.
-Por fin te has escandalizado, Jimmy, confiesa que te has escandalizad o.
-No, de ningún modo. Desembucha.
-¡Oh! Jimmy, eres descacharrante... Pues bien, Cassie sollozaba, el perrito
ladraba, y la invisible Costello gritaba: «la policía», y se desmayaba en los
brazos de un desconocido de etiqueta, y Jojo empuñaba una pistola, una pistolita
de níquel, de juguete supongo... La única persona que parecía en sus cabales era
Elaine Oglethorpe... Ya sabes, aquella visión ticianesca que tanto impresionó tu
cerebro infantil.
-Te aseguro que mi cerebro infantil no se impresionó tanto como tú crees.
-En fin, el Ogle, cansado de aquella escena teatral, gritó con voz tonante:
«¡Que me desarmen o mato a esa mujer!»Y Tony Hunter le quitó la pistola y se la
llevó a su cuarto. Entonces Elaine Oglethorpe hizo una reverencia como en una
llamada a escena y dijo: «Buenas noches a todos», y se metió en su cuarto más
fresca que un pepino... ¿Te imaginas el cuadro?(Ruth bajó de repente la voz.)
Todo el restaurante nos está escuchando... Y, de veras, creo que aquello fue
repugnante. Pero lo que viene es peor. Después que el Ogle hubo golpeado a la
puerta dos o tres veces sin obtener respuesta, se dirigió a Tony y, poniendo los
ojos en blanco, como Forbes Robertson en «Hamlet», le tomo por la cintura y le
dijo: «Tony, ¿puede un hombre desesperado pedir asilo en su cuarto por esta
noche?...» Yo estaba escandalizada.
-Pero ¿Oglethorpe es también así?
Ruth bajó la cabeza varias veces afirmativamente.
-Entonces ¿por qué se ha casado con él?
-¡Bah! Esa chica se hubiera casado con un tranvía si creyera que con eso sacaba
algo.
-La verdad, Ruth, yo creo que interpretas todo al revés.
-Jimmy, eres demasiado inocente. Pero déjame acabar la trágica historia... En
cuanto aquellos desaparecieron y cerraron la puerta, se armó en la antesala la
más terrible trapatiesta que te puedes imaginar. Naturalmente, Cassie, para
colmo, estuvo todo el tiempo con un ataque de nervios. Fui al cuarto de baño a
buscarle sales de amoníaco y cuando volví me encontré la sesión en pleno. Para
caerse de risa. La señorita Costello pretendía que despidieran a los Oglethorpe
de madrugada y que si no lo hacían se marcharía ella. La señora Sunderland
repetía que en sus treinta años de vida teatral no había visto escena semejante,
y el de etiqueta, que era Benjamín Arden..., ya sabes, Jim, el que hizo un papel
en Honeysuckle..., decía que a todas las personas como Tony Hunter deberían
meterlas en la cárcel. Cuando me fui a la cama todavía seguía el jaleo. ¿Y te
extraña que se me pegaran las sábanas después de todo esto, y te hiciera
esperar, pobrecillo, una hora en el Times Drug Store?
Joe Harland, con las manos en los bolsillos, contemplaba el cuadro Acoso del
ciervo, mal colgado detrás de su cama de hierro, en medio de la pared del
pasillo que le servía de dormitorio. Sus manos heladas se agitaban sin cesar en
el fondo de los bolsillos de sus pantalones. Hablaba en voz baja, monótona: «Oh,
cuestión de suerte, pero ésta es la última vez que abordo a los Merivale. Emily
me hubiera dado si no fuera por ese viejo tacaño. Emily conserva aún su poquito
de corazón. Pero nadie parece hacerse cargo de que estas cosas no son siempre
culpa de uno. Suerte y nada más, y bien sabe Dios que antaño comieron de lo
mío.» Su propia voz, elevándose, le rechinaba en los oídos. Apretó los labios.
Empiezas a chochear, querido mío. Se paseaba de arriba abajo en el estrecho
espacio que separaba la cama de la pared. Tres pasos. Se acercó al palanganero y
bebió de la jarra. El agua sabía a madera podrida y a cubo de lavabo. Escupió el
último sorbo. Lo que yo necesito es un buen bistec y no agua. Dio un golpe con
los dos puños a un tiempo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo.
Se puso el gabán para tapar un desgarrón en la trasera de sus pantalones. Las
mangas deshilachadas le hacían cosquillas en las muñecas. Los escalones crujían.
Estaba tan débil que se agarró a la barandilla por miedo a caer. La vieja le
salió al paso en el recibimiento. El crepé se le había ladeado como tratando de
escaparse del peinado «pompadour» que lo aprisionaba.
-Señor Harland, ¿cuándo me va a pagar las tres semanas de alquiler?
-Ahora mismo iba a cobrar un cheque, señora Budkowitz. Se ha portado usted tan
bien en este asunto... Y quizá le interesará saber a usted que tengo la promesa,
¿qué digo?, la certeza de una buena colocación a partir del próximo lunes.
-He esperado tres semanas... Y no espero más.
-Pero, señora mía, le juro a usted por mi honor de caballero...
La señora Budkowitz se encogió de hombros. Su voz se elevó, débil y quejicosa,
como el pitido de un carrito de cacahuetes:
-Me paga usted esos quince dólares o alquilo el cuarto a otra persona.
-Le pagaré a usted esta misma tarde.
-¿A qué hora?
-A las seis.
-Mu bien, déme la yave.
-Eso no. Suponga usted que llego tarde.
-Por eso mismo quiero la yave... Ya no espero más.
-Bueno, tómela... Comprenderá usted que después de su actitud insultante me será
imposible continuar en su casa.
La señora Budkowitz rompió a reír con una risa ronca.
-Mu bien, cuando me pague mis quince dólares podrá usté yevarse la maleta.
Harland le puso en la mano las dos llaves atadas con un cordel, dio un portazo y
echó calle abajo. En la esquina de la Tercera Avenida se paró, temblando bajo el
cálido sol de la tarde. El sudor le corría por detrás de las orejas. Estaba
demasiado débil para blasfemar. Bloques de ensordecedor ruido reventaban uno
tras otro al paso de los elevados. Los camiones rechinaban por la avenida,
levantando una polvareda que olía a gasolina y a cagajones pisoteados. Echó a
andar lentamente hacia la calle 14. En una esquina un insinuante y cálido olor a
cigarros le paró como si le hubieran puesto una mano en el hombro. Se quedó un
momento frente al kiosko mirando cómo los finos dedos de la cigarrera frotaban
las quebradizas hojas de tabaco. Al recuerdo de los Romeo and Juliet, de los
Argüelles Morales, aspiró profundamente el aire. El papel de estaño que había
que rasgar, la sortija que se quitaba con cuidado, el cortaplumas de marfil para
cortar la punta, delicadamente como carne; el olor del fósforo, la profunda
inhalación del humo, amargo, espeso, sinuoso. Y ahora, señor, en cuanto a ese
negocito de la emisión de bonos de la Northern Pacific... Apretó los puños en
los bolsillos pegajosos de su impermeable. Retirarme la llave ¿eh?, esa vieja
bruja. Ya verá quién soy yo, ¡voto al diablo! Joe Harland habrá caído todo lo
bajo que se quiera, pero todavía conserva su orgullo.
Tomó hacia el este, por la calle 14, y sin pararse a pensar por miedo de
arrepentirse, entró en una pequeña papelería, se dirigió al fondo con paso
incierto, y se quedó titubeando en el umbral de una oficina donde un hombre
grueso, calvo, de ojos azules, estaba sentado ante un pupitre de tapa rodadera.
-Buenas, Felsius -graznó Harland.
El gordo se levantó aturrullado.
-¡Imposible! ¿Usté no es el señor Harland?
-Joe Harland en persona, Felsius... Y en estado bastante lamentable.
La risa se le ahogó en la garganta.
-Vaya, vaya... Tome usté asiento, señor Harland.
-Gracias, Felsius... Felsius, estoy derrotado, hundido para siempre. Hará cinco
años que no le veo, señor Harland.
-Y qué malos han sido para mí esos cinco años... Cuestión de suerte supongo. La
mía no cambiará ya en este mundo. ¿Recuerda usted cuando entré una vez, después
de torear a los especuladores, y armé la gorda en la oficina? Le di un bonito
aguinaldo al personal aquellas navidades.
-En efecto, señor Harland.
-Será monótona la vida de la tienda después de haber pasado por Wall Street.
-Más de mi gusto, señor Harland. Aquí soy el amo.
-¿Y cómo están la mujer y los chicos?
-Muy bien, muy bien; el mayor acaba de salir del instituto.
-¿El que lleva mi nombre?
Felsius inclinó la cabeza. Sus dedos de salchicha golpeaban nerviosamente el
borde del pupitre.
-Recuerdo que yo pensaba hacer algo por ese chico, algún día. ¡Las vueltas que
da el mundo!
Harland reía sin poder apenas. Sintió las manos sobre sus rodillas y contrajo
los músculos de los brazos.
-La cuestión es ésta, Felsius... Me encuentro en este momento en una situación
financiera bastante embarazosa... Ya sabe usted lo que son estas cosas. (Felsius
tenía la vista clavada en el pupitre. Gotas de sudor brotaban de su cabeza
calva.) Todos tenemos nuestras rachas de mala suerte, ¿verdad? Quisiera pedirle
un préstamo insignificante, sólo por unos días, algunos dólares, pongamos
veinticinco, hasta que ciertas combinaciones...
-Señor Harland, no puedo. (Felsius se levantó.) Lo siento pero los principios
son los principios... Yo no he pedido ni he prestado un céntimo en mi vida.
Estoy seguro de que usted comprenderá...
Muy bien, no se hable más de ello. (Harland se levantó humildemente.) Déme usted
un quarter... Ya no soy tan joven como antes y llevo dos días sin comer -murmuró
mirándose los zapatos rotos.
Extendió la mano para apoyarse en el pupitre. Felsius retrocedió contra la pared
como para evitar un golpe. Con sus dedos temblorosos le alargó una moneda de
cincuenta centavos. Harland la cogió, dio media vuelta sin decir palabra, y
salió de la tienda dando traspiés. Felsius sacó del bolsillo un pañuelo con una
lista violeta, se secó la frente y volvió a sus cartas.
Nos tomamos la libertad de llamar la atención del comercio sobre cuatro
productos Mullen extrafinos que recomendamos con toda confianza a nuestros
clientes como un nuevo e incomparable punto de partida en el arte de
manufacturar papel...
Salieron del cine parpadeando en los deslumbrantes charcos de luz eléctrica.
Cassie le miraba encender su cigarro, con los ojos entornados y las piernas
abiertas. McAvoy era un hombre rechoncho, con cuello de toro. Llevaba una
chaqueta de un solo botón, un chaleco a cuadros y un alfiler con cabeza de perro
clavado en su corbata de brocado.
-¡Qué asco de programa! -gruñó.
-Oh, a mí me gustó mucho la película de viajes, Morris, aquellos aldeanos suizos
bailando. Creía estar allí.
-¡Pero hacía un calor!... Quisiera beber algo.
-Vamos, Morris, ¿y tu promesa?-gimió ella.
-Si digo un sodawater, no te intranquilices.
-Oh, magnífico, a mí me encanta la soda.
-Luego iremos a pasearnos por el parque. Cassie bajó las pestañas.
-Como quieras, Morris -murmuró sin mirarle.
Le cogió del brazo con su mano un poco temblorosa.
-Si al menos no estuviera tan escaso de dinero...
-Me es igual, Morris.
-A mí no, caramba.
En Columbus Circle entraron en un drugstore. Muchachas con trajes de verano
verdes, violetas, rosa, jóvenes con sombrero de paja, esperaban en triple fila
delante del mostrador. Cassie se quedó atrás mirándole con admiración abrirse
paso entre la multitud. Detrás de ella un hombre inclinado sobre un velador
hablaba con una muchacha. El ala de sus respectivos sombreros les tapaba la
cara.
-Entonces le dije: «A mí no me viene usté con ésas», y le entregué mi dimisión.
-Quieres decir que te pusieron de patitas en la calle.
-No, palabra, me despedí antes que me despidieran... Ese tío es un cerdo,
¿sabes?... No quiero deberle nada... Cuando salía de la oficina me llamó...
«Joven, permítame que le diga una cosa: no llegará usté nunca a nada mientras no
sepa usté quién es el amo en esta ciudad, mientras no se dé usté cuenta que no
es usté.»
Morris le alargaba un helado de vainilla con soda.
-Soñando otra vez. Cassie, pajarita de las nieves...
Sonriente, los ojos brillantes, cogió el vaso. El bebía un coca-cola.
-Gwacias -dijo.
Y sorbió una cucharadita de helado:
-Mmmm... Morris está wiquísimo.
El sendero entre las redondas manchas de los arcos voltaicos se hundía en la
oscuridad. De las luces oblicuas y de las sombras espesas salía un olor a hojas
polvorientas y a hierba pisada. De trecho en trecho la fresca fragancia de la
tierra mojada, bajo los arbustos.
-Oh, adoro el parque -moduló Cassie conteniendo un eructo-. ¿Ves, Morris? No
debía haber tomado helado: me pwoduce siempwe gases.
Morris no dijo nada. Le rodeó la cintura y se apretó tanto con ella que sus
muslos se frotaban al andar.
-¿Conque Pierpont Morgan ha muerto?... Si siquiera me hubiera dejado un par de
millones...
-¡Oh, Morris, sería estupendo! ¿Dónde viviríamos? En Central Park South, por
supuesto.
Se volvieron para mirar el resplandor de los anuncios luminosos de Columbus
Circle. A la izquierda se veían luces a través de las cortinas de una casa. El
miró furtivamente a un lado y a otro y la besó. Cassie evitó su boca a la
fuerza.
-No, puede vernos alguien -murmuró anhelante.
En su interior, algo como un dínamo zumbaba, zumbaba.
-Morris, me lo he estado guardando para decírtelo... Creo que Goldweiser me va a
dar un número especial en su próxima obra. Es el director de escena de la
segunda compañía de turnés y tiene mucha influencia con la empresa. Me vio
bailar ayer.
-¿Qué dijo?
-Dijo que se las aweglaría para que me wecibiera el empwesario el lunes... Oh,
pero no es eso, Morris, lo que yo quisiera hacer. Es todo tan vulgar, tan feo...
¡Y yo tan enamorada de las cosas bonitas! Siento dentwo de mí un no sé qué sin
nombwe que aletea como un pájaro de hermoso plumaje en una jaula de hiewo.
-Eso es lo que a ti te pasa; nunca harás nada bien, tienes demasiados humos.
Ella le miró con ojos radiantes que brillaban en el polvo luminoso de un arco
voltaico.
-Oh, por amor de Dios, no llores. No he dicho nada.
-Yo no tengo humos contigo, ¿sí o no, Morris?
Cassie se enjugó los ojos.
-Un poco, y bien que me molesta. Yo quisiera que mi nena fuese un tanto mimosa y
zalamera. La vida no es sólo cerveza y sourkraud.
Según iban andando, estrechamente abrazados, sintieron la roca bajo sus pies. Se
encontraron en un montículo de granito rodeado de arbustos. Las luces de los
edificios que flanqueaban el parque les daban en la cara. Se separaron sin
soltarse las manos.
-La chica del pelo rojo que vive en la calle 105, por ejemplo... Apuesto a que
ésa no hace remilgos cuando está sola con un fulano.
-Es una mujer tewible. Le importa poco su weputación. ¡Oh, eres twemendo,
Morris!
Se echó a llorar otra vez.
El la atrajo hacia sí brutalmente y la apretó fuerte con las manos abiertas
sobre su espalda. Cassie sintió sus piernas temblar, doblarse. Desfallecía en un
abismo de colores. La boca del hombre no la dejaba respirar.
-Cuidado -murmuró apartándose de ella.
Con paso incierto bajaron por el sendero, entre los arbustos.
-Creo que no era.
-¿Qué, Morris?
-Un guardia. ¡Dios, también es fatalidad esto de no tener dónde meterse! ¿No
podríamos ir a tu cuarto?
-Pero, Morris, todo el mundo se enteraría.
-¡Y qué! Todos hacen lo mismo en esa casa.
-Oh, cuando hablas así te detesto... El verdadero amor es puro ideal... Morris,
tú no me quieres.
-¿Y si aprobaras a no chincharme más, Cassie?... Es una broma esto de estar sin
un cuarto.
Se sentaron en un banco, a la luz. A sus espaldas, por el paseo, los autos se
deslizaban, rápidos y silbantes, en dos largas hileras. Cassie le puso la mano
en las rodillas y él se la cubrió con la suya, grande y nudosa.
-Morris, me da el corazón que vamos a ser muy felices de aquí en adelante. Me lo
da el corazón. Vas a encontrar un buen empleo. Estoy segura.
-Yo no lo estoy tanto... Ya no soy joven, Cassie; no tengo tiempo que perder.
-Oh, sí, tú eres muy joven aún, Morris, no tienes más que tweinta y cinco
años... y cweo que alto extwaordinario va a suceder. Pwonto tendwé ocasión de
bailar, ya verás.
-Tú debías ganar más que la roja ésa.
-Elaine Oglethorpe... No gana tanto. Pero yo no soy como ella. A roí no me
importa el dinero. Yo quiero vivir para el arte.
-Pues yo lo que quiero es dinero. Cuando uno tiene dinero puede hacer lo que le
da la gana.
-Pero, Morris, ¿no cwees que se puede hacer cualquier cosa si se pone uno a
ello? Yo cweo que sí.
El le pasó un brazo por la cintura. Poco a poco Cassie dejó caer la cabeza sobre
su hombro.
-Oh, me es igual -murmuró con los labios secos.
A sus espaldas, limousines, roadsters, coches de turismo, cupés, se deslizaban
por el paseo culebreando sin cesar en doble fila de luces.
Estaba doblando la jerga azul, que olía a naftalina. Se agachó para colocarla en
el baúl. Cuando pasó la mano para quitar las arrugas, crujió debajo el papel de
seda. Las primeras luces violeta de la mañana enrojecían la bombilla como un ojo
insomne. Ellen se enderezó de pronto y se quedó rígida con las manos en las
caderas, la cara sofocada. «Realmente, es demasiado bajeza», dijo. Extendió una
toalla sobre los vestidos y amontonó encima, de cualquier manera, cepillos, un
espejo, zapatillas, camisas, cajas de polvos. Luego bajó de golpe la tapa del
baúl, echó la llave y la guardó en su bolso de piel de cocodrilo. Miró distraída
a su alrededor, chupándose una uña rota. La luz oblicua del sol doraba las
chimeneas y las cornisas de las casas fronteras. Ellen contemplaba las iniciales
E. T. O. en la tapa de su baúl. «Todo es una bajeza deplorable», volvió a decir.
Luego cogió del tocador una lima para uñas y raspó la O. «Hecho», murmuró
chasqueando los dedos. Después de ponerse un sombrero negro en forma de maceta y
un velo, para que la gente no viera que había llorado, hizo un montón de libros,
Youth's Encounter, Así hablaba Zaratustra, El asno de oro, Imaginary
Conversations, Aphrodite, Les Chansons de Billits y el Oxford Book of French
Verse, y los ató en un chal de seda.
Llamaron tímidamente a la puerta.
-¿Quién es?
-Soy yo -contestó una voz lacrimosa.
Ellen abrió la puerta.
-¿Pero qué es eso, Cassie, qué te pasa? (Cassie se frotó la cara húmeda contra
el cuello de Ellen). Oh, Cassie, me estás poniendo el velo hecho una sopa...
¿Qué diablos te sucede?
-Me he pasado la noche en vela pensando en lo que estarás sufriendo.
-Pero si en mi vida me he sentido tan feliz, Cassie...
-Oh, los hombres son tewibles.
-No... Son mucho mejores que las mujeres en todo caso.
-Elaine, tengo algo que decirte. Ya sé que yo no te importo nada, pero de todos
modos, te lo voy a decir.
-¿No me has de importar, Cassie? No seas tonta. Pero ahora estoy ocupada... ¿Por
qué no vuelves a tu cama y me lo cuentas después?
-Tengo que decírtelo ahora. (Ellen, resignada, se sentó en el baúl.) Elaine, he
woto con Morris... ¿No es howible?
Cassie se secó los ojos con la manga de su bata malva y se sentó junto a Ellen
en su baúl.
-Mira, querida -dijo Ellen dulcemente-, ¿quieres esperar un momento? Voy a
llamar un taxi. Quiero escapar antes que Jojo se levante. Estoy harta de
escenas.
El pasillo mal ventilado olía a sueño y a massage-cream. Ellen habló muy bajo al
aparato. Una voz áspera de macho sonó agradablemente en sus oídos: «Al momento,
señorita.» Volvió de puntillas al cuarto y cerró la puerta.
-Yo pensé que me quería, de veras que lo pensé, Elaine. Oh, los hombwes son
howibles: Morris estaba enojado porque no iba a vivir con él. A mí me parecía
mal. Yo me hubiera matado twabajando por él, y él lo sabe. ¿No lo he estado
haciendo ya dos años? Me dijo que no podía continuar así, si no era suya de
veras. Ya supones lo que quería decir, y yo le wespondí que nuestwo amor era tan
hermoso que podía durar así años y años. Yo sería capaz de amarle toda la vida
sin besarle siquiera. ¿No cwees tú que el amor debe ser puro? Y entonces empezó
a weírse de mis bailes y a decir que era la querida del Chalif y que le estaba
tomando el pelo, y nos peleamos howiblemente y me llamó nombwes howibles y se
marchó y dijo que no volvería más.
-No te preocupes, Cassie, ya verás cómo vuelve.
-No, es que tú eres muy materialista, Elaine. Quiero decir que espiritualmente
nuestwa unión se ha woto para siempwe. ¿No ves que había algo espiritual,
divino, entre nosotros y que se ha woto?
Empezó a sollozar otra vez apretando la cara contra el hombro de Ellen.
-Yo no sé, Cassie, qué diversión sacas de todo esto.
-Oh, tú no compwendes. Eres demasiado joven. Yo era como tú, al pwincipio, sólo
que no estaba casada y no me iba con los hombwes. Pero ahora busco la belleza
espiritual. Y pwetendo encontwarla en mis bailes, en mi vida; busco la belleza
por todas partes y cweí que Morris la buscaba también.
-Pero es evidente que Morris la buscaba.
-Oh, Elaine, qué mala eres, ¡y yo que te quiero tanto!
Ellen se levantó.
-Me voy corriendo abajo para que el del taxi no toque el timbre.
-Pero no te puedes marchar así.
-¿Que no? Ahora verás. (Ellen cogió el lío de libros en una mano y en la otra el
neceser de cuero negro.) Oye, Cassie, ¿serás tan buena que le enseñes el baúl
cuando suba por él?... Y otra cosa: cuando Stan Emery telefonée le dices que me
llame al Brewoort o al Lafayette. Gracias que no metí mi dinero en el banco la
semana pasada... Oye, y si encuentras alguna cosa mía por aquí, te quedas con
ella... Adiós.
Se levantó el velo y besó rápidamente a Cassie en las mejillas.
-¡Oh, cómo puedes tener valor para marcharte así sola!... Quewás que Wuth y yo
vayamos a verte alguna vez, ¿no?¡Te queremos tanto!... ¡Oh, Elaine, vas a hacer
una carrera maravillosa, estoy segura!
-Y prométeme no decir a Jojo dónde estoy... Ya se enterará demasiado pronto, de
todas maneras... Le telefonearé dentro de una semana.
En el portal encontró al chofer mirando los nombres sobre los timbres. Subió él
por el baúl. Ella se instaló alegre, en el asiento de cuero del taxi, respirando
a pleno pulmón el aire matinal, que olía a río. El chófer le sonrió jovialmente
al descargar el baúl sobre el estribo.
-Ya pesa, ya, miss.
-Siento que haya tenido que bajarlo usted solo.
-Oh, puedo con otros más pesados que éste.
-Lléveme al Hotel Brewoort. Quinta Avenida, cerca de la calle 8.
Cuando se agachó para poner el motor en marcha, el hombre se echó atrás la
gorra, dejando caer el pelo rojo y rizoso sobre sus ojos.
-All right, la llevaré donde quiera -dijo.
Y saltó a su asiento. Cuando el taxi desembocó en el sol vacío de Broadway, una
sensación de felicidad empezó a silbar dentro de ella como un cohete. El aire
fresco, excitante, le azotaba la cara. El chófer, volviéndose, le hablaba por la
ventanilla abierta.
-Creí qu'iba usté a tomar el tren pa ir a algún sitio.
-A algún sitio voy.
-Buen día hace pa marcharse por ahí.
-Me marcho de junto a mi marido.
Las palabras se le escaparon de la boca antes de que pudiera retenerlas.
-¿L'ha echao de casa?
-No, no puedo decir que me ha echado -rió ella.
-Mi mujer m'ha echao a mí hace tres semanas.
-¿Cómo fue eso?
-Cerró la puerta una noche que volví tarde y no me dejó entrar. Había cambiado
la cerradura mientras yo estaba fuera trabajando.
-¡Muy bonito!
-Dice que agarro demasiaos tablones. No pienso volver con ella y no voy a
sostenerla ya más... Que me mande a la cárcel si quiere. ¡Sanseacabó! Voy a
alquilar un piso en la Avenida 22 con un compañero y vamos a tener un piano y a
vivir tranquilos sin ocuparnos de faldas.
-El matrimonio no es tan gran cosa que digamos, ¿eh?
-Usté lo ha dicho. Lo que le lleva a uno a él, bueno está, pero casarse es como
despertar de una borrachera.
La Quinta Avenida estaba blanca y vacía y barrida por un viento rutilante. Los
árboles de Madison Square, de un verde brillante, parecían helados en un cuarto
oscuro. En el Brewoort, un mozo francés le cogió el equipaje. En el cuarto bajo
pintado de blanco, el sol soñoliento se adormecía en un desteñido sillón rojo.
Ellen se puso a correr como una chiquilla, levantando los talones y palmoteando.
Con la cabeza ladeada y los labios fruncidos arregló sus objetos de toilette
sobre el tocador. Luego colgó su camisón amarillo en una silla y se desnudó. Se
vio en el espejo, y estuvo contemplándose desnuda, con las manos en sus pechos
pequeños y duros como dos manzanas.
Se puso el camisón y fue al teléfono. «Que suban un chocolate y panecillos al
108, lo antes posible, si hace el favor.» Luego se metió en la cama. Ya
acostada, con las piernas abiertas entre las frescas sábanas, se echó a reír.
Las horquillas le pinchaban la cabeza. Se incorporó, se las quitó todas y de una
sacudida dejó caer sobre sus hombros la espesa mata de su pelo. Dobló las
rodillas para apoyar en ellas la barbilla y se quedó pensativa, oyendo el
estruendo intermitente de los camiones que pasaban por la calle. Abajo en las
cocinas empezaba a oírse un ruido de platos. De todas partes subía, el murmullo
de la ciudad que despertaba. Se sentía hambrienta y sola, siempre sola, en un
océano rugiente. Un estremecimiento le corrió por la médula. Ellen apretó más
aún las rodillas contra la barbilla.
III. ESTRELLAS FUGACES
El sol marcha hacia Jersey. El sol está detrás de Hoboken. Las tapas de las
máquinas de escribir piñonean; los pupitres se cierran; los ascensores suben
vacíos, bajan atestados. Bajamar en las calles céntricas, pleamar en Flatbush,
Woadlawn, Dyckman Street, Sheespshead Bay, New Lots Avenue, Carnasie.
Planas rosadas, planas verdes, planas grises. BOLETÍN DE LA BOLSA. RESULTADO DE
LAS CARRERAS EN HAVRE DE GRACE. Los periódicos circulan entre caras cansadas por
la vida de la tienda y de la oficina. Dedos y empeines doloridos, hombres de
brazos robustos, empaquetados en metros expresos. SENATORS 8 GIANTS 2. UNA DIVA
QUE RECUPERA SUS PERLAS. ROBO DE $ 800.000.
Bajamar en Wall Street, pleamar en el Bronx.
El sol se ha puesto en Jersey.
-¡Santo Dios, no! -exclamó Phil Sandbourne dando un puñetazo en la mesa-. Yo no
pienso así... La conducta privada de un hombre a nadie le importa. Lo que vale
es el trabajo.
-¿Entonces?
-Entonces creo que Stanford White ha hecho por Nueva York como el que más. Nadie
sabía aquí lo que era arquitectura antes de su llegada... Y cuando piensa uno
que ese Thaw lo asesina a sangre fría y luego sale libre porque sí... Dios, si
la gente de esta ciudad tuviera un tanto así de sangre en las venas...
-Phil, te excitas por nada -dijo el otro, que, quitándose el cigarro de la boca,
se tiró hacia atrás en su silla giratoria y bostezó.
-¡Caramba!, necesito unas vacaciones. Lo bueno que sería hacer otra visita a
aquellos viejos bosques de Maine...
-¡Qué vas a esperar de abogados judíos y jueces irlandeses! -bramó Phil.
-¡Para, cochero!
-Bonito espécimen de ciudadano con espíritu de solidaridad eres tú, Hartly.
Hartly se echó a reír y se pasó la mano por la calva.
-Oh, todo eso está bien para el invierno, pero en verano no me hables de ello...
¡Qué diablos! Después de todo, yo no vivo más que para estas tres semanas de
vacaciones. Por mí ya pueden cargarse a todos los arquitectos de Nueva York con
tal que no suban la tarifa de los ferrocarriles de New Rochelle... Vamos a
comer.
Mientras bajaban en el ascensor Phil continuó:
-Otro sólo he conocido, arquitecto hasta la médula de los huesos, el viejo
Specker, con quien yo trabajé cuando por primera vez vine al norte, un gran
tipo, danés él. El pobre diablo murió de un cáncer hace dos años. Ese sí que era
un arquitecto. Tengo en casa los planos y descripciones de lo que él llamaba un
edificio comunal... Setenta y cinco pisos de altura, que, achicándose, formaban
terrazas con una especie de jardín colgante cada uno, hoteles, teatros, baños
turcos, piscinas, almacenes, caloríferos, refrigeradores, un mercado, todo en el
mismo edificio.
-¿Comía?
-No señor, no comía.
Marchaban hacia el este por la calle 34, casi desierta en el bochorno del
mediodía.
-¡Dios! -saltó de repente Phil Sandbourne-, las mujeres están cada año más
bonitas. Me gustan estas modas; ¿y a ti?
-Claro. Lo que yo quisiera sería rejuvenecer cada año en lugar de envejecer.
-Sí, ya casi lo único que podemos hacer nosotros los viejos es mirarlas pasar.
-Afortunadamente para nosotros, porque si no nuestras mujeres nos perseguirían
con sabuesos... Chico, ¡cuando pienso en tantas ocasiones perdidas!...
Al cruzar la Quinta Avenida, Phil divisó a una mujer en un taxi. Bajo el ala
negra de su sombrerito con escarapela roja, dos ojos grises fulguraron en los
suyos. Se le cortó la respiración. El ruido del tráfico se perdía en la
distancia. Que no vuelva los ojos. Dos pasos. Abrirla portezuela y sentarse
junto a ella, junto a su esbeltez posada como un pájaro sobre el asiento.
Chofer, a todo gas. Ella le tiende los labios; sus ojos parpadean, pájaros
grises prisioneros... «¡Eh, cuidado!...» Un estruendo de hierro cae sobre él por
detrás. La Quinta Avenida gira en espirales rojas, azules, púrpura. ¡Cristo!
¡Nada, no es nada; pudo levantarse solo! «Circulen, atrás». Voces, gritos,
pilares azules de los policías. Su espalda, sus piernas están todas pegajosas de
sangre. La Quinta Avenida palpita dolorosamente. Una campanilla se acerca
tintineando, y cuando lo meten en la ambulancia la Quinta Avenida aúlla, da un
alarido de agonía. El estira el cuello para verla, penosamente, como una tortuga
patas arriba. ¿No la han apresado mis ojos con trampas de acero? Se sorprende
lloriqueando. Debía haberse quedado para saber si me había muerto. El tintineo
de la campanilla se pierde, cada vez más débil, en la noche.
El timbre de alarma, en la acera de enfrente, no había dejado un momento de
sonar. El sueño de Jimmy se había ensartado en el repiqueteo en duros nudos como
cuentas en un hilo. Llamaron a la puerta y se despertó. Dio una vuelta y se
incorporó. Stan Emery, a los pies de la cama, la cara gris de polvo, las manos
en los bolsillos de una chaqueta de cuero rojo, se reía balanceándose de atrás
adelante.
-¿Pero qué hora es?
Jimmy, sentado en la cama, se restregaba los ojos con los nudillos. Bostezando
miró a su alrededor, con repugnancia, las paredes empapeladas de verde botella,
la persiana resquebrajada que dejaba pasar una larga raya de sol, la chimenea de
mármol cerrada por una plancha de hojalata con rosas pintadas, la bata azul
deshilachada, las colillas espachurradas en el cenicero de cristal malva.
La cara de Stan, toda roja, reía bajo una máscara de polvo.
-Las once y treinta -dijo.
-Total seis horas y media. Creo que basta. Pero Stan, ¿qué diablos haces aquí?
-¿No tendrás un traguito de alguna cosa por ahí, Herf? Dingo y yo tenemos una
sed espantosa. Venimos de Boston y no hemos parado más que una vez para tomar
gasolina y agua. Llevo dos días sin acostarme. Voy a ver si puedo resistir toda
la semana.
-Pues yo quisiera resistir la semana entera en la cama.
-Lo que tú necesitas, Herf, es una colocación en un periódico para tener algo de
qué ocuparte.
-Y a ti lo que te va a suceder, Stan (Jimmy se sentó en el borde de la cama)...
es que el mejor día te vas a despertar sobre una losa del depósito de cadáveres.
El cuarto de baño olía a dentífricos de otras personas y a desinfectantes de
cloro. La esterilla del baño estaba mojada y Jimmy la dobló en cuadro antes de
quitarse las zapatillas. El agua fría le activó la circulación. Zambulló la
cabeza, salió de la bañera y se sacudió como un perro el agua que se le metía
por los ojos y los oídos. Luego se puso la bata y se enjabonó la cara.
Corre, corre,
río al mar,
tarareó desafinando mientras se raspaba la barbilla con la máquina de afeitar.
M. Grover, siento decirle que la semana próxima tendré que presentar mi
dimisión. Sí, me voy al extranjero. Voy de corresponsal de la A.P. En México por
la U.P.A Jericó más bien, corresponsal en Halifax de la Multurtle Gazette. It
was Christmass in the harem and the eunuchs all were there.
...desde los bordes del Sena
hasta los de Saskatchewan.
Se mojó la cara con listerina, lió sus chirimbolos en la toalla y volvió a su
cuarto subiendo una escalera cubierta con una alfombra verde col. En mitad del
pasillo se cruzó con la regordeta patrona, que paró de barrer para lanzarle una
mirada glacial a las piernas que asomaban desnudas bajo la bata azul.
-Buenos días, señora Maginnis.
-Vaya calorcito que va a hacer hoy, señor Herf.
-¡Ya lo creo!
Stan, tumbado en la cama, leía La Révolte des Anges.
-Caramba, lo que daría yo por saber idiomas como tú, Herf.
-Chico, yo no sé ya nada de francés. Me cuesta mucho menos tiempo olvidarlos que
aprenderlos.
-A propósito: me han echado de la Universidad.
-¿Cómo ha sido eso?
-El decano me ha dicho que juzgaba preferible que no volviera el año próximo...
Pensaba que había otros campos de actividad donde mi actividad podía ser más
activamente activa... Ya conoces el percal. -Es una vergüenza.
-¡Qué va! Yo estoy encantado. Le pregunté por qué no me había despedido antes si
tenía tal opinión de mí. Papá se va a poner más triste que un cangrejo... pero
tengo dinero bastante para no volver a casa en una semana. Además, me importa un
pepino. ¿De veras que no tienes nada para beber?
-Pero Stan, un pelanas como yo, ¿cómo va a tener una bodega con treinta dólares
semanales?
-Este cuarto es un tanto miserable... Tú debías haber nacido capitalista como
yo.
-El cuarto no es tan malo... lo que me vuelve loco es ese timbre de alarma en la
acera de enfrente, que suena toda la noche.
-Es por los ladrones, ¿no?
-Si no puede haber ladrones; el local está desalquilado. Debe de haber algún
contacto en los hilos o algo así. Yo no sé cuándo paró, pero te juro que esta
mañana me sacó de quicio cuando vine a acostarme.
-Bueno, James Herf, no pretenderás convencerme de que vuelves a casa sereno
todas las noches, ¿eh?
-Borracho o no, tendría que ser uno sordo para no oír ese condenado chisme.
-Bueno, en calidad de rico accionista, te invito a almorzar. ¿Te has dado cuenta
de que has tardado una hora justa en hacerte la toilette?
Bajaron las escaleras, que olían a jabón de afeitarse, más abajo a pasta de
limpiar dorados, más abajo aún, a tocino, a pelo chamuscado, y, por último, a
basura y a gas carbónico.
-Tú eres un tío de suerte, Herf, por no haber ido nunca a la Universidad.
-Oye, tú, papanatas, ¿no me he graduado yo en Columbia? No podrías tú hacer otro
tanto.
La luz del sol inundó la cara de Jimmy al abrirse la puerta.
-Eso no cuenta.
-¡Dios, cómo me gusta el sol! -gritó Jimmy-. Si hubiera sido Colombia de
veras...
-¿Dices Hail Columbia?
-No, digo Bogotá y el Orinoco y todo eso.
-Yo conocí a un tipo que se fue a Bogotá. Tuvo que beber hasta reventar para no
morir de elefantiasis.
-Yo estoy dispuesto a exponerme a la elefantiasis y a la peste bubónica y al
tifus con tal de salir de este agujero.
-Ciudad de orgías, paseos y deleites.
-¿Orgías?..., ¡un cuerno!..., como decimos allá arriba... ¿Te das cuenta tú de
que yo he vivido toda mi vida, menos cuatro años de chico, en esta maldita
ciudad, y que he nacido aquí y que aquí moriré probablemente?... Tengo buenas
ganas de sentar plaza de marino y ver el mundo.
-¿Qué te parece Dingo con su nueva pintura?
-Muy chic. Con un poco de polvo parece un Mercedes.
-Yo quería pintarlo de rojo como una bomba de incendio, pero el del garage me
persuadió de que lo pintara de azul como un guardia... ¿No tienes inconveniente
en que vayamos a tomar un cocktail de ajenjo a Mouquin?
-¡Ajenjo de desayuno!... ¡Santo Dios!
Viraron hacia el este por la calle 23, donde resplandecían los rectángulos de
las ventanas, los óvalos de los coches del comercio, los ochos de os accesorios
de níquel.
-¿Cómo está Ruth, Jimmy?
-Muy bien. Todavía sin contrata.
-Fíjate, un Daimler.
Jimmy gruñó algo ininteligible. Al doblar la esquina de la Sexta Avenida un
policía los detuvo.
-¡Ese escape libre! -gritó.
-Voy al garage a arreglarlo. El silenciador se está cayendo.
-Hace usted bien... La próxima vez, multa.
-Chico, tienes una manera de salir del paso, Stan... ¡en todo! -dijo Jimmy-. Yo
nunca puedo librarme de nada, y eso que tengo tres años más que tú.
-Es un don.
El restaurante olía jovialmente a patatas fritas y a cocktail, a cigarros y a
cocktail. Hacía calor y el local estaba lleno de conversaciones y de caras
sudorosas.
-Oye, Stan, no muevas los ojos románticamente cuando hables de Ruth y de mí...
Somos buenos amigos y nada más.
-Te he preguntado por ella sin intención, pero de todos modos siento que me
digas eso.
-Ruth se ocupa sólo de su arte. Está tan loca por llegar que sacrifica todo lo
demás.
-¡Por qué diablos tendrá todo el mundo tantas ganas de llegar!... Me gustaría
encontrar a alguien que quisiera fracasar. Eso es lo sublime.
-Sí, cuando tiene uno una renta confortable.
-Tonterías... ¡Vaya cocktail! Herf, creo que eres la única persona sensata en
toda esta ciudad. Tú no tienes ambiciones.
-¿Cómo sabes que no las tengo?
-¿Pero qué va uno a hacer con el éxito después de obtenido? No te lo puedes
comer ni beber. Comprendo, claro, que las personas que no tengan bastante guita
para comer, etcétera, se desvivan por encontrarla. Pero el éxito...
-Lo peor que a mí me pasa es que no sé bien lo que quiero; por eso ando dando
vueltas, lo cual es desesperante y descorazonante.
-Oh, Dios decide por ti. Bien lo sabes tú, pero no quieres reconocerlo.
-Creo que lo que más deseo es salir de esta ciudad, después de poner una bomba
bajo el Times Building.
-Bueno, ¿y por qué no lo haces? Es tan sencillo como poner un pie delante del
otro.
-Pero falta saber qué dirección tomar.
-Eso es lo que menos importa.
-Luego, el dinero.
-Oh, el dinero es la cosa más fácil de conseguir en el mundo.
-Para el hijo mayor de Emery and Emery.
-Mira, Herf, no es justo que me tires así a la cara las iniquidades de mi padre.
Ya sabes que odio todo eso tanto como tú.
-No te echo la culpa, Stan. Eres un chico de una suerte atroz, y nada más. Claro
que yo también tengo suerte, mucha más suerte que la mayoría. Mi madre me dejó
dinero bastante para vivir hasta los veintidós años, y aún me quedan algunos
cientos de dólares para los días de apuros, y mi tío, ¡maldita sea su alma!, me
encuentra nuevas colocaciones siempre que me despiden.
-Bee, bee, la oveja descarriada.
-Creo que tengo realmente miedo de mis tíos y de mis tías... Tienes que ver a mi
primo James Merivale. Ha hecho siempre todo lo que le han dicho, y está
floreciente como un verde laurel... La virgen prudente.
-Y tú eres una de esas encantadoras vírgenes locas.
-Stan, te está haciendo efecto el alcohol, empiezas a hablar como un negro.
-Bee, bee...
Stan dejó la servilleta en la mesa y se echó atrás lanzando una carcajada
gutural.
El olor repugnante del ajenjo subió del vaso de Jimmy como un rosal mágico. Lo
sorbió arrugando la nariz.
-Como moralista, protesto -dijo-. ¡Caray, es asombroso!
-Yo lo que necesito es un whisky and soda para contrarrestar esos cocktails.
-Te vigilaré. Yo soy un trabajador. Necesito distinguir entre las noticias que
cuelan y las que no cuelan... Dios, no quiero empezar a hablar de eso. Todo ello
es tan criminalmente estúpido... Bueno, ese cocktail es de los que tumban.
-Inútil pensar en hacer esta tarde nada más que beber. Te quiero presentar a
cierta persona.
-¡Y yo que iba a sentarme honradamente y escribir un artículo!...
-¿Sobre?
-Oh, un camelo titulado «Confesiones de un reportero en canuto».
-Oye, ¿es jueves hoy?
-Sipi.
-Entonces ya sé dónde estará.
-Voy a librarme de todo esto -dijo Jimmy con aire sombrío- yéndome a Méjico a
hacer fortuna... Estoy perdiendo lo mejor de mi vida pudriéndome en Nueva York.
-¿Cómo vas a hacer fortuna?
-El petróleo, el oro, robos en despoblado, cualquier cosa menos el periodismo...
-Bee, bee, oveja descarriada, bee, bee.
-Ya estás dejando de balar.
-Emigremos. Vamos a que le arreglen el silenciador a Dingo.
Jimmy se quedó esperando a la puerta del garage. La polvorienta luz de la tarde
se retorcía en brillantes gusanos de fuego por su cara y por sus manos. Piedra
gris, ladrillo rojo, asfalto flameante de letreros verdes y rojos, pedazos de
papel en el arroyo, todo ello rodando a su alrededor, lentamente, en la bruma.
Dos que lavaban coches hablaban detrás de él.
-Sipi, yo ganaba una barbaridad hasta que topé con esa cochina.
-Pues a mí me parece guapísima, Charley. Yo que tú tendría miedo... Pasada la
primera semana es igual.
Stan le dio un empujón por detrás, poniéndole las manos en los hombros.
-El coche no estará arreglado hasta las cinco. Vamos a tomar un taxi... Hotel
Lafayette -gritó al chofer al mismo tiempo que le daba a Jimmy una palmadita en
la rodilla-. Bueno, Herf, hombre fósil, ¿a qué no sabes lo que el gobernador de
Carolina del Norte le dijo al gobernador de Carolina del Sur?
-No.
-Entre trago y trago los minutos parecen horas.
Stan, balando en sordina, entró en el café como una tromba.
-Bee, bee... Ellie, aquí están las ovejas descarriadas -gritó riendo.
De repente se quedó helado. Frente a Ellen, en la misma mesa, estaba su marido,
con una ceja levantada y la otra casi confundida con las pestañas. Entre ellos
se habían instalado una tetera descaradamente.
-Hola Stan, siéntate -dijo ella muy tranquila.
Después siguió sonriendo a Oglethorpe: «Estupendo, Jojo».
-Ellie, te presento al señor Herf -dijo Stan con tono áspero.
-Oh, tanto gusto. He oído hablar mucho de usted en casa de la señora Sunderland.
Se quedaron callados. Oglethorpe golpeaba la mesa con la cucharilla.
-¿Y cómo le va, señor Herf?-dijo con una sonrisa suntuosa-. ¿No recuerda usted
cómo nos conocimos?
-A propósito, Jojo, ¿cómo anda aquello?
-A las mil maravillas, gracias. El amigo de Cassandra la ha plantado, y aquella
criatura, la Costello, armó un escandalazo espantoso. Parece que la otra noche
volvió con una curda, pero una curda fenomenal, y trató de meter al chofer en su
cuarto, y el pobre hombre protestaba repitiendo que él no quería sino que le
pagaran lo que marcaba el taxi... ¡Inenarrable!
Stan se levantó fríamente y se marchó.
Los otros tres se quedaron sentados sin hablar palabra. Jimmy hacía todos los
esfuerzos posibles por estarse quieto en su silla. Iba ya a levantarse cuando
una dulzura de terciopelo en los ojos de Ellen le detuvo.
-Y Ruth, ¿está ya contratada, señor Herf?-preguntó.
-No, todavía no.
-¡Qué mala suerte!
-Sí, es una vergüenza. Trabaja muy bien. Lo que pasa es que su humorismo
exagerado le impide dar coba a los empresarios y al público.
-¡Oh, el teatro es un asco!, ¿verdad, Jojo?
-Nauseabundo, querida.
Jimmy no podía apartar de ella la vista; sus manitas cuadradas, su cuello ceñido
de oro entre la mata cobriza del pelo y el azul brillante del vestido.
-Bueno, querida...
Oglethorpe se puso en pie.
-Jojo, yo me quedo aquí otro poco.
Jimmy miraba de hito en hito los triángulos de charol que salían de los botines
de ante de Jojo. Imposible que hubiera pies allí dentro. Jimmy se levantó
bruscamente.
-Oh, señor Herf, ¿no podría usted hacerme compañía quince minutos? Tengo que
marcharme a las seis y me he olvidado de traer un libro y con estos zapatos no
puedo andar.
Jimmy se puso colorado y se volvió a sentar balbuceando:
-Sí, desde luego, yo encantado... podemos beber algo.
-Yo acabo de tomar mi té... ¿Pero por qué no toma usted un gin fizz? A mí me
encanta ver a la gente tomar gin fizzes. Me da la ilusión de estar en los
trópicos, sentada en un bosque de guinjos, esperando un barco que nos lleve por
un río ridículamente melodramático todo bordeado de mangles.
-Camarero, un gin fizz, haga el favor.
Joe Harland se había ido escurriendo en su silla hasta descansar la cabeza sobre
los brazos. Entre sus dedos grasientos, sus ojos seguían con angustia las líneas
del mármol de la mesa. Reinaba el silencio en el lunch-room, pobremente
iluminado por dos bombillas colgadas encima del mostrador, donde quedaban unas
pocas tortas tapadas por una campana de cristal. Un hombre de chaqueta blanca
dormitaba en un alto taburete. De cuando en cuando se le abrían los ojos en la
masa gris de su cara, refunfuñaba y echaba una mirada alrededor. En la última
mesa,.del otro lado, se veían hombros gibosos de hombres que dormían, caras
arrugadas como periódicos viejos, reposando en los brazos a falta de almohada.
Joe Harland se enderezó y bostezó.
Una mujerona con impermeable pedía una taza de café en el mostrador. Tenía la
cara llena de vetas rojas y violáceas como la carne podrida. Sosteniendo la taza
cuidadosamente con ambas manos, la llevó hasta la mesa y se sentó frente a Joe
Harland. Este dejó caer de nuevo la cabeza sobre sus brazos.
-¡Eh, oiga!, ¿no hay servicio aquí?
La voz de la mujer hirió los oídos de Harland como el chirrido de la tiza en un
encerado.
-¿Qué quiusté?-refunfuñó el del mostrador.
-Me pregunta qué quiero... Yo no estoy acostumbrá a que m'hablen d'esa manera
tan brutal.
-Bueno, si quié usté algo, venga y cójalo... ¡Servicio a estas horas de la
noche!...
Harland percibía el olor a whisky que despedía el aliento de la mujer cuando
suspiraba. Levantó la cabeza y la miró. Ella torció la boca en una sonrisa fofa
e inclinó la cabeza hacia Joe.
-Señor, yo no estoy acostumbrá que m'hablen d'esa manera tan brutal. Si mi
marido viviera no s'atrevería. ¿Con qué derecho va a decirme a mí ese langostino
cocido a qué horas de la noche debe ser servida una señora?(Echó la cabeza atrás
y con la risa se le torció el sombrero). Eso, un langostino cocido... ¡Vamos,
insultar a una señora con que si a estas horas de la noche!...
Greñas de pelo gris con las puntas teñidas le caían por la cara. El de la
chaqueta blanca se acercó a la mesa.
-Oiga, tía McCree, la voy a poner en la calle si sigue usté molestando... ¿Qué
quié usté?
-Cinco centavos de buñuelos -lloriqueó lanzando a Harland una mirada de soslayo.
Joe Harland metió otra vez la cabeza en el hueco de sus brazos y trató de
dormirse. Oyó poner el plato, luego el mordisqueo de una boca sin dientes y, de
cuando en cuando, los sorbetazos que la mujer daba a su taza de café. Había
entrado un nuevo parroquiano y hablaba con el del mostrador en voz baja y
gruñona.
-Señor, señor, ¿no es horrible tener ganas de beber?
El levantó de nuevo la cabeza y se encontró con los ojos de la borracha, de un
azul borroso de leche bautizada.
-¿Qué vas a hacer ahora, vida mía?
-¡Dios sabe!
-¡Virgen santísima, qué bueno sería tener una cama, una camisa de encajes y un
buen mozo como tú, vida... señor!
-¿Nada más?
-Oh, señor, si mi pobre marido viviera no dejaría que me tratasen como me
tratan. Perdí a mi marido en el General Slocum. Parece que fue ayer.
-¡Feliz él!
-Pero murió en pecado, sin sacerdote, querido. Es horrible morir en pecado.
-¡Pardiez!, quiero dormir.
La voz débil, chirriante, monótona, le hacía rechinar los dientes.
-Los santos están de punta conmigo desde que perdí a mi marido en el General
Slocum. Yo no había sido una mujer honrada... (Vuelta a llorar.) La Virgen, los
santos y los mártires están de punta conmigo, todo el mundo lo está... Oh,
¿nadie querrá tratarme amablemente?
-Yo quiero dormir... ¿No se puede usted callar?
La mujer se agachó y buscó a tientas su sombrero por el suelo. Seguía sentada,
frotándose los ojos con los nudillos hinchados y mugrientos.
-¿Señor, no quiere usted tratarme amablemente?
Joe Harland se puso de pie respirando fuertemente.
-¡Pardiez!, ¿no puede usted callarse?
Su voz se quebró en un gemido.
-¿En dónde le dejarán a uno en paz? En ninguna parte.
Se encasquetó la gorra hasta los ojos, hundió las manos en los bolsillos y salió
a la calle arrastrando los pies. En Chatham Square, el cielo, de un violeta
rojizo, brillaba a través del enrejado de las vías del elevado. Las luces eran
dos filas de botones de latón en la soledad de Bowery.
Un policía pasó balanceando su porra. Joe Harland sintió que le miraba, y afectó
un paso vivo y determinado como si fuera a alguna parte, a sus negocios.
-Y bien, señorita Oglethorpe, ¿qué le parece?
-¿Qué me parece qué?
-Ya sabe usted... Ser una estrella fugaz.
-Oh, no sé nada, señor Goldweiser.
-Las mujeres lo saben todo pero no quieren confesarlo.
Ellen, con un traje de seda verdenilo, está sentada en una poltrona, al fondo de
un largo salón donde resuenan conversaciones y tintinean las arañas y las joyas,
donde se mueven las manchas negras de los smokings y los colorines festoneados
de plata de los trajes femeninos. La curva de la nariz de Harry Goldweiser se
une directamente con la curva de su calva, y su enorme trasero sobresale de un
taburete triangular dorado. Cuando habla a Ellen sus ojillos pardos se clavan en
su cara como antenas. Cerca de ellos una mujer huele a sándalo. Otra, con labios
de naranja y mejillas de yeso bajo un turbante anaranjado, pasa hablando con un
hombre de barba en punta. Otra, de perfil de halcón y pelo rojo, se acerca por
detrás a un señor y le pone la mano en el hombro. «Oh, ¿cómo está usted,
señorita Cruikshandk? ¿Es sorprendente, verdad, que todo el mundo se encuentre
siempre en el mismo sitio y al mismo tiempo?» Ellen, sentada en su butaca,
escucha adormilada, sintiendo la frescura de los polvos en la cara y en los
brazos, la suavidad del carmín en los labios. Su cuerpo, recién bañado, está
fresco como una violeta bajo el vestido de seda, bajo la ropa interior de seda.
Ellen, sentada, sueña, escucha adormilada. De repente, una algarabía de voces
masculinas la rodea. Ella se incorpora, fría y blanca, fuera de alcance, como un
faro. Las manos de los hombres trepan como insectos por el cristal irrompible.
Las miradas de los hombres voltejean y se estrellan contra él inútilmente, como
mariposas. Pero en lo más hondo del abismo interior, negro como la pez, hay algo
que resuena como una bomba de incendios.
George Baldwin estaba en pie junto a la mesa del desayuno, con un número del New
York Times doblado en la mano.
-Bueno, Cecily -decía-, tenemos que tomar estas cosas sensatamente.
-¿No ves tú que estoy haciendo todo lo posible por ser juiciosa?-dijo ella
haciendo pucheros.
El seguía mirándola sin sentarse, enrollando una punta del periódico entre el
índice y el pulgar. La señora Baldwin era una mujer alta, con un moño
cuidadosamente rizado. Sentada ante el servicio de plata, manoseaba el azucarero
con sus dedos blancos como setas que terminaban en agudas uñas rosadas.
-George, no puedo resistir más, ya está.
La señora Baldwin apretó fuertemente sus labios temblorosos.
-Tú exageras, querida.
-¿Cómo que exagero?... Esto significa que nuestra vida ha sido una sarta de
mentiras.
-Pero Cecily, nosotros nos queremos.
-Te casaste conmigo por mi posición social, tú lo sabes... Yo fui lo bastante
boba para enamorarme de ti. Muy bien. Se acabó.
-No es verdad. Yo te quería sinceramente. ¿No recuerdas cómo sufrías tú por no
poder quererme de veras?
-¡Qué bruto, recordarme eso!... ¡Oh, es horrible!
La doncella trajo de la cocina huevos y tocino en una bandeja. Marido y mujer se
miraban sin decirse nada. La doncella salió y cerró la puerta. La señora Baldwin
apoyó la frente sobre el borde de la mesa y empezó a llorar. Baldwin contemplaba
los titulares del periódico:
EL ASESINATO DEL ARCHIDUQUE TENDRÁ GRAVES
CONSECUENCIAS. EL EJERCITO AUSTRIACO, MOVILIZADO
Dio la vuelta a la mesa y posó su mano en el pelo rizoso de ella.
-¡Pobre Cecily mía! -dijo.
-No me toques.
Salió corriendo del cuarto con el pañuelo en la cara. El se sentó, se sirvió
huevos y tocino, tostadas, y se puso a desayunar; todo sabía a papel. Dejó de
comer para garrapatear una nota en un cuadernillo que llevaba siempre en el
bolsillo superior de la chaqueta, detrás del pañuelo: Ver asunto Collins
Arbuthnot, N. Y. S. C. Apel. Div.
Un ruido de pasos en el hall le hizo aguzar los oídos; luego el clic de una
cerradura. El ascensor acababa de bajar. Descendió a escape los cuatro pisos. En
el vestíbulo, a través de la puerta de cristal y hierro forjado, la vio al borde
de la acera, en pie, alta y tiesa, poniéndose los guantes. Baldwin salió
corriendo y la tomó de la mano en el mismo momento en que llegaba un taxi. El
sudor le perlaba la frente y le hacía cosquillas bajo el cuello almidonado. Se
dio cuenta de lo ridículo que estaba con la servilleta en la mano frente al
portero negro que le saludaba burlonamente: «Buenos días, señor Baldwin; parece
que va a hacer un día espléndido.» Teniéndola fuertemente agarrada de la mano,
murmuró entre dientes:
-Cecily, tengo que decirte una cosa. ¿No puedes esperar un minuto? Luego iremos
juntos al centro... Espere cinco minutos, haga el favor -dijo al chofer-.
Bajamos en seguida.
Sin soltarle la muñeca la condujo de nuevo al ascensor. Ya en el hall de su
piso, ella le miró de repente, cara a cara, con ojos que echaban llamas.
-Entra, Cecily -dijo él dulcemente, y después de cerrar la puerta de la alcoba
con llave-: Ahora hablemos tranquilamente. Siéntate, querida.
Le puso una silla detrás. Ella se sentó bruscamente, tiesa como una marioneta.
-Mira, Cecily, tú no tienes derecho a hablar así de mis amigas. La señora
Oglethorpe es una amiga mía. De cuando en cuando tomamos té juntos en lugares
completamente públicos y nada más. Yo la hubiera invitado aquí, pero temí que
estuvieras grosera con ella... No puedes continuar así, dejándote llevar de tus
locos celos. Yo te doy libertad completa y tengo en ti absoluta confianza. Creo
que tengo derecho a esperar la misma confianza de tu parte... Cecily, vuelve a
ser la niña razonable de antes. Has estado dando oídos a lo que inventa un
hatajo de brujas viejas, con mala voluntad, para hacerte desgraciada.
-Es que no es la única.
-Cecily, confieso francamente que hubo veces, poco después de casarnos... Pero
todo eso acabó hace años... ¿Y quién tuvo la culpa?... Oh, Cecily, una mujer
como tú no puede comprender las exigencias físicas de en hombre como yo.
-¿No hice cuanto pude?
-Querida, estas cosas no son culpa de nadie... Yo no te culpo a ti... Si me
hubieras querido de veras, entonces...
-¿Por quién crees que estoy en este infierno sino por ti?¡Oh, eres un bruto!
Cecily estaba sentada, mirándose los pies calzados de ante, torciendo y
retorciendo entre sus dedos la cuerda húmeda de su pañuelo.
-Mira, Cecily, un divorcio sería muy perjudicial para mi situación en este
preciso momento, pero si tú realmente no quieres seguir viviendo conmigo, veré
de arreglarlo... Pero, sea como sea, debes tener más confianza en mí. Tú sabes
que te aprecio. Y, por amor de Dios, no vayas a contárselo a nadie sin decírmelo
primero. Tú no querrás un escándalo ni salir en letras de molde, ¿verdad?
-Bueno... Déjame sola... Todo me es igual.
-Muy bien... Ya se me ha hecho tarde. Iré al centro en ese taxi. ¿Tú no quieres
venir de compras?
Ella dijo que no con la cabeza. Baldwin la besó en la frente, tomó su sombrero
de paja y su bastón en el hall y salió disparado.
-¡Oh, soy la mujer más desgraciada! -murmuró ella poniéndose de pie.
Le dolía la cabeza como si le apretara un círculo de hierro candente.
Se asomó a la ventana a tomar el sol. Al otro lado de Park Avenue, el cielo azul
de llama estaba rayado por la roja armazón de vigas de un nuevo edificio.
Remachadoras de vapor repiqueteaban ruidosamente. De cuando en cuando silbaba
una cabria. Se oía un rechinar de cadenas y otra viga se alzaba de través en el
aire. Hombres con overalls azules iban y venían por los andamios. Más allá,
hacia el noroeste, subían las nubes abriéndose compactas como coliflores. ¡Oh,
si al menos lloviera!... Apenas había tenido tiempo de pensarlo, cuando el sordo
tableteo de un trueno apagó el estrépito del tráfico y del edificio en
construcción. ¡Oh, si al menos lloviera!...
Ellen acababa de colgar una cortina de zaraza en la ventana para ocultar con su
dibujo de flores moradas la vista de los patios y muros de ladrillo de las casas
del centro. En medio del cuarto vacío había un cofre diván colmado de tazas de
té, un anafe de cobre y una cafetera. El amarillo entarimado era un revoltijo de
recortes de zaraza y de argollas. En un rincón, libros, vestidos y sábanas caían
como una catarata de un baúl. Una escoba junto a la chimenea despedía un olor de
aceite de cedro. Ellen, con un quimono color narciso, apoyada contra la pared,
miraba alegremente el cuarto en forma de caja de zapatos, cuando el timbre la
sobresaltó. Se recogió un mechón de pelo que le colgaba por la frente y apretó
el botón que abría el picaporte. Tocaron discretamente a la puerta. Una mujer
apareció en la oscuridad del hall.
-¡Hola, Cassie, no te reconocía! Entra... ¿Qué te pasa?
-¿Estás segura de que no estorbo?
-De ningún modo.
Ellen se inclinó para darle un beso de pájaro. Casandra Wilkins estaba muy
pálida. Sus párpados temblaban nerviosamente.
-Puedes darme un consejo. Estoy colgando las cortinas... Mira, ¿te parece que
ese morado va bien con el gris de la pared? A mí me resulta un poco raro.
-Yo creo que está precioso. ¡Qué cuarto tan mono! ¡Y qué feliz vas a ser en él!
-Pon ese hornillo en el suelo y siéntate. Voy a hacer té. Hay una especie de
baño-cocina ahí en la alcoba.
-¿Estás segura de que no te servirá de molestia?
-Claro que no... Pero, Cassie, ¿qué te pasa?
-Oh, todo... He venido para contártelo, pero no puedo. No se lo puedo decir a
nadie.
-Estoy encantada con este pisito. Figúrate, Cassie, que es la primera casa mía,
completamente mía. Papá quería que viviera con él en Passaic, pero yo comprendí
que no podía.
-¿Y qué hace el señor Oglethorpe ¡Oh, qué impertinencia mía!... Perdóname,
Elaine. Estoy casi loca. No sé lo que me digo.
-¡Oh, Jojo es un encanto! Está dispuesto a que me divorcie de él si quiero...
¿Lo harías tú en mi caso?
Sin esperar respuesta, desapareció por entre las dos hojas de la puerta. Cassie
se quedó encogida en el borde del diván.
Ellen volvió con una tetera azul en una mano y una cacerola de agua hirviendo en
la otra.
-¿No te importa tomarlo sin crema ni limón? Hay un poco de azúcar en el
aparador. Las tazas están limpias porque acabo de lavarlas. ¿No crees que son
bonitas?¡Oh, no puedes imaginarte qué bien y qué hogareña se siente una teniendo
un piso propio! Detesto la vida de hotel. De veras, este piso me hace sentirme
tan mujer de mi casa... Claro, lo ridículo es que probablemente tendré que
dejarlo o subarrendarlo en cuanto lo tenga decentemente puesto. Salimos de turné
dentro de tres semanas. Yo quisiera zafarme, pero Harry Goldweiser no me deja.
Cassie tomaba sorbitos de té con la cucharilla. Empezó a llorar dulcemente.
-Vamos, Cassie, desembucha, ¿qué te pasa?
-¡Oh, tú eres tan feliz en todo, Elaine, y yo soy tan desgwaciada!...
-Pues yo siempre pensé que en cuestión de mala suerte me llevaba el premio. Pero
¿qué ocurre?
Cassie dejó la tasa y se apretó el cuello con ambas manos.
-Pues, mira... -dijo con voz ahogada-, cweo que voy a tener un chico.
Bajó la cabeza hasta las rodillas y sollozó.
-¿Estás segura? Todo el mundo pasa sustos.
-Yo quería quenuestwoamor fuerasiempwepuro y bello, pero él me dijo que no
volvería a verme si yo no... y lo odio.
Soltaba las palabras una a una entre sollozos llenos de lágrimas.
-¿Por qué no os casáis?
-No quiero. No puedo. Estorbaría mi carrera.
-¿Cuánto hace que lo sabes?
-Oh, diez días o más. Estoy segura de que es eso... Y yo no quiero nada más que
mi arte.
Paró de sollozar y siguió bebiendo té a traguitos.
Ellen iba y venía por delante de la chimenea.
-Mira, Cassie, de nada sirve acalorarse por las cosas, de nada. Conozco a una
mujer que te sacará de apuros... Reanímate, por favor.
-No podwía, no podwía... (El platillo se escurrió de sus rodillas y se rompió en
dos en el suelo.) Dime, Elaine, ¿has pasado tú por esto alguna vez?... Cuánto lo
siento. Te compwaré otwo platillo, Elaine.
Se puso en pie vacilante y dejó la taza y la cucharilla en el aparador.
-Oh, claro que sí. A poco de casarnos lo pasé muy mal...
-Oh, Elaine, todo esto es odio, ¿verdaw? La vida sería tan bella, tan libre, tan
natural sin esto... Yo siento el howor que cuece dentwo de mí, que me mata.
-Las cosas son así -dijo Ellen con aspereza. Cassie lloraba otra vez.
-Los hombres son tan bwutos, tan egoístas...
-¿Otra taza de té, Cassie?
-Oh, no podwía. Querida, siento unas náuseas mortales... Oh, cweo que voy a
ponerme enferma.
-El baño está pasada esa puerta a la izquierda.
Ellen se paseaba de arriba abajo con los dientes apretados. Detesto a las
mujeres, las detesto.
Al cabo de un rato, Cassie volvió al cuarto, con la cara de un blanco verdoso,
mojándose la frente con un trapo.
-Aquí, acuéstate aquí, pobrecilla -dijo Ellen haciendo sitio en el diván-. Ahora
te sentirás mucho mejor.
-Oh, ¿me perdonarás tanta molestia como te causo?
-Estate quieta tendida un minuto y olvídate de todo.
-¡Oh, si al menos pudiera descansar!...
Ellen tenía frías las manos. Se asomó a la ventana. Un chiquillo con un traje de
cowboy corría por el patio agitando una cuerda de tender. Tropezó y cayó. Ellen
lo vio levantarse con la cara llena de lágrimas. En el patio de más allá, una
mujer cachigordeta y pelinegra tendía la ropa.
Los gorriones piaban y reñían en la valla.
-Elaine, querida mía, ¿tienes polvos? He perdido mi polvera. Ellen se volvió.
-Creo... Sí, hay en la chimenea... ¿Te encuentras mejor ahora, Cassie?
-Oh, sí -dijo Cassie con voz temblorosa-. Y una barra de carmín, ¿tienes?
-Lo siento mucho..., nunca me doy coba en la calle. Tendré que hacerlo pronto si
continúo trabajando en el teatro.
Entró en la alcoba para quitarse el quimono, se puso un sencillo traje verde, se
recogió el pelo y se encasquetó un sombrero negro.
-Vamos, Cassie. Tengo que comer a las seis... No me gusta engullir la cena cinco
minutos antes de la función...
-¡Oh, tengo un miedo!... Prométeme que no me dejarás sola.
-¡Oh, no te hará nada hoy! A lo sumo te reconocerá y quizá te de algo para
tomar... Espera, ¿he tomado la llave?
-Tendremos que tomar un taxi. Y no tengo más que seis dólares para toda la vida.
-Yo haré que papá me dé cien dólares para comprar muebles. Todo se andará.
-Elaine, eres la criatura más angelical del mundo... Te mereces todo el éxito
que tienes.
En la esquina de la Sexta Avenida tomaron un taxi. A Cassie le castañeteaban los
dientes.
-Por favor, dejémoslo para otro día. Estoy demasiado atemorizada para ir ahora.
-Hija mía, es lo único que se puede hacer.
Joe Harland, con la pipa en la boca, cerró los portones de madera y pasó el
cerrojo. Una mancha granate del sol poniente palidecía en el alto muro de la
casa frontera a la excavación. Los brazos de las grúas se destacaban negros
contra el muro. Harland, apoyado contra el portón, seguía chupando su pipa
apagada. Su mirada se perdía en los montones de picos y palas. El pequeño
cobertizo donde se guardaba el torno y las perforadoras de vapor, estaba
encaramado en una roca hendida, como una cabaña de pastores. El lugar le parecía
apacible a pesar del estrépito de la calle que se colaba a través de la valla.
Entró en la caseta próxima al portón, donde estaba el teléfono, se sentó en una
silla, vació su pipa, la llenó y la encendió; luego abrió el periódico sobre sus
rodillas.
LOS CONTRATISTAS PREPARAN EL LOCK-OUT EN RESPUESTA
A LA HUELGA DE CONSTRUCTORES
Bostezó echando hacia atrás la cabeza. La luz azul era demasiado oscura para
leer. Se quedó un largo rato contemplando las punteras cuadradas de sus botas.
Su cabeza era un confortable vacío almohadillado. De repente se vio de etiqueta,
con chistera y una orquídea en el ojal. El Brujo de Wall Street miró su cara
roja toda rayada, el pelo gris bajo la gorra tiñosa, las gruesas manos con los
nudillos mugrientos e hinchados, y desapareció con una risa amarga. Recordó
vagamente el perfume de un Corona-Corona mientras buscaba en el bolsillo del
chaquetón la lata de Prince Albert para rellenar la pipa. «¿Qué importa, después
de todo?», dijo en voz alta. Al encender una cerilla, la noche se puso
súbitamente negra como la tinta. Apagó la cerilla. La pipa era un pequeño volcán
rojo que chisporroteaba discretamente a cada chupada. Fumaba muy despacio,
inhalando profundamente. Los altos edificios de alrededor estaban nimbados por
el resplandor rojizo de las calles y de los anuncios eléctricos. Cuando miraba
hacia arriba, a través del vacilante velo de luz reflejada, veía el cielo
azul-negro y las estrellas. El tabaco era dulce. Joe se sentía feliz.
La punta incandescente de un cigarro cruzó la puerta de la caseta. Harland salió
con su linterna en la mano, y la alzó hasta la cara de un joven rubio, de nariz
y labios gruesos, con un cigarro en la boca.
-¿Cómo ha entrado usted aquí?
-La puerta de al lado estaba abierta.
-¡Qué diablos iba a estar! ¿Qué busca usted aquí?
-¿Es usté el sereno?(Harland dijo que sí con la cabeza.)
-Tanto gusto... ¿Un cigarro?... Quería echar un párrafo con usté... Yo soy el
organizador de la sección 47, ¿sabe? Déjeme ver su tarjeta.
-No soy de la Unión.
-Bueno, s'hará Listé, ¿verdad?... Nosotros los del gremio de constructores
debemos agruparnos. Estamos tratando de reunir a todo el mundo, desde los
serenos hasta los inspectores, para oponer un sólido frente a la amenaza del
lock-out.
Harland encendió su cigarro.
-Mire, joven, está usted gastando saliva conmigo. Siempre necesitarán un sereno,
con huelga o sin ella. Yo soy viejo, no tengo ya fuerza para luchar. Este es el
primer empleo decente que he conseguido en cinco años, y tendrán que matarme
para quitármelo... Todo eso está bien para los chicos como usted. Yo no me meto
en nada. Tratar de organizar a los serenos es gastar saliva en balde, se lo
puedo asegurar.
-Oiga, no habla usté con Uno del oficio.
-Quizá no lo sea.
El joven se quitó el sombrero y se pasó la mano por la frente y por su espeso
pelo rapado.
-¡Caramba, cómo suda uno discutiendo!... Buena noche, ¿eh?
-Sí, muy hermosa.
-Yo me llamo O'Keefe, Joe O'Keefe... Apuesto que podría usted contarme una
porción de cosas, ¿eh?-dijo tendiendo la mano.
-Yo me llamo Joe también... Joe Harland... Hace veinte años este nombre
significaba algo.
-Dentro de veinte años...
-Oiga, tiene usted un tipo bien raro de delegado ambulante... Escuche usted el
consejo de este viejo antes que le ponga en la calle... Esa no es manera de
abrirse camino en el mundo.
-Los tiempos cambian, ¿sabe usté?... Hay personajes de importancia que sostienen
la huelga. Precisamente esta misma tarde he estado hablando de la situación con
el asambleísta McNiel.
-Pues yo le digo francamente que si hay algo que pueda perderle a uno aquí es
esa cuestión del trabajo... Algún día recordará usted esto que un viejo borracho
le dice, pero será tarde ya.
-Ah, era eso... alcoholismo, ¿eh? Pues es una cosa que no me asusta. Yo no lo
cato; bebo sólo cerveza, y eso por cortesía.
-Mire, joven, los detectives de la compañía saldrán pronto a hacer la ronda.
Mejor sería que se fuera usted largando.
-A mí no me dan miedo esos malhadados detectives... Bueno, hasta pronto; vendré
a verlo un día de éstos.
-Cierre la puerta cuando salga.
Joe Harland sacó un poco de agua de un depósito de lata, se arrellanó en su
silla, estiró los brazos y bostezó. Las once. Estarán saliendo de los teatros
hombres de etiqueta, mujeres descotadas; los hombres se irán a casa con sus
mujeres o con sus queridas; la ciudad se va a la cama. Taxis tocan la bocina y
rechinan del otro lado de la valla. En el cielo vibra el polvillo de oro de los
anuncios eléctricos. Joe tiró la colilla de su cigarro y la aplastó con el
tacón. Sintió un escalofrío y se puso en pie; luego dio una vuelta por el solar
balanceando su linterna.
La luz de la calle amarilleaba vagamente un enorme anuncio donde se destacaba un
rascacielo blanco con ventanas negras, contra un cielo azul manchado de nubes
blancas: «SEGELAND HAYNES levantarán en este sitio un moderno EDIFICIO DE
VEINTICUATRO PISOS PARA OFICINAS, que podrá ocuparse en enero de 1915. Se
alquilan locales. Darán informes...»
Sentado en un diván verde, Jimmy Herf leía a la luz de una bombilla, que
alumbraba un rincón del cuarto desnudo. Había llegado ala muerte de Oliver en
Jean Christophe, y leía con un nudo en la garganta. En su memoria persistía el
murmullo del Rin royendo sin cesar el pie de jardín de la casa donde Jean
Christophe había nacido. Europa era en su mente un parque verde, lleno de
músicas, de banderas rojas, de multitudes en marcha. De vez en cuando el silbido
de un vapor en el río penetraba en el cuarto, apagado, blando como la nieve. De
la calle subía el clamor de los taxis y el rechinar de los tranvías. Llamaron a
la puerta.
Jimmy se levantó, los ojos turbios y ardientes de leer.
-Hola, Stan, ¿de dónde demonios vienes?
-Herfy, estoy borracho como una cuba.
-¡Vaya una novedad!
-Venía solamente a darte el boletín meteorológico.
-Mira, quizá puedas explicarme por qué en este país nadie hace nada. Nadie
escribe música, nadie hace revoluciones, nadie se enamora. Lo que todos hacen,
eso sí, es emborracharse y contar porquerías. A mí me parece esto asqueroso...
-Oye, oye, habla por ti. Yo voy a dejar de beber. Es monótono... Di, ¿tienes
cuarto de baño?
-Claro que sí. ¿De quién crees que es este piso?, ¿mío?
-¿De quién, pues?
-Pertenece a Lester. Yo me he quedado cuidándolo mientras él se pasea por el
extranjero, el muy chambón.
Stan empezó a desnudarse, dejando caer la ropa en un montón a sus pies.
-Me gustaría ir a nadar. ¿Por qué diablos las personas vivirán en las ciudades?
-¿Por qué sigo yo arrastrando una existencia miserable en esta ciudad imbécil y
epiléptica?... Esto es lo que yo quisiera saber.
-«Llévame al baño, Horacio, esclavo» -vociferó Stan, que, en pie sobre el montón
de sus ropas, moreno, con los músculos redondos y firmes, se tambaleaba un poco,
efecto de la borrachera.
-Está ahí mismo, por esa puerta.
Jimmy sacó una toalla de su baúl de camarote, en el rincón del cuarto, se la
tiró, y luego tornó a su lectura.
Stan volvió a entrar en el cuarto, chorreando, hablando a través de la toalla.
-¿Qué te parece?... Se me olvidó quitarme el sombrero. Oye, Herfy, tengo que
pedirte un favor, ¿lo harás?
-Desde luego, ¿qué es?
-¿Podría quedarme en tu cuarto esta noche?
-Pues, claro que sí.
-Digo, con otra persona.
-Todo lo que quieras. Puedes traerte el coro de Winter Garden entero y nadie se
enterará. Y en caso de necesidad, tienes una salida al callejón por la escalera
de incendios. Yo me iré a la cama y cerraré la puerta, de modo que este cuarto y
el baño quedan a vuestra disposición.
-Comprendo que es una imposición de mi parte; pero el marido está que bufa y hay
que andarse con cuidado.
-Y mañana no te preocupes. Yo me escabulliré temprano y así os quedaréis a
vuestras anchas.
-Bueno, me voy. Hasta luego.
Jimmy tomó su libro, se fue a una habitación y se desnudó. Su reloj marcaba las
doce y cuarto. La noche estaba bochornosa. Después de apagar la luz, se quedó un
buen rato sentado en el borde de la cama. Las sirenas lejanas del río le ponían
carne de gallina. En la calle oía pisadas, voces de hombres y mujeres, risas
apagadas de parejas que volvían a sus casas. Un gramófono tocaba Secondhand
Rose. Se tendió de espaldas encima de la colcha. Por la ventana entraba con el
aire la acidez de las latas de basura, un olor a gasolina quemada, a tráfico, a
calles llenas de polvo, el tufo de habitaciones mal ventiladas, palomares donde
cuerpos de hombres y mujeres se retorcían solos, torturados por la noche del
naciente estío. Estaba tendido con los ojos secos. Su cuerpo, estremecido de
angustia, ardía como un metal al rojo vivo.
Una voz alterada de mujer le despertó. Alguien empujaba la puerta.
-No quiero verle, no quiero verle. Jimmy, por amor de Dios, salga usted a
hablarle. Yo no quiero verle.
Elaine Oglethorpe, envuelta en una sábana, entró en el cuarto. Jimmy se tiró de
la cama.
-¿Qué ocurre?
-¿No hay aquí un ropero o cosa así?... No quiero hablar a Jojo cuando está en
ese estado.
Jimmy se ajustó el piyama.
-Sí, hay un ropero a la cabecera de la cama.
-Naturalmente... Ahora, Jimmy, sea usted un ángel, háblele y arrégleselas para
que se marche.
Jimmy, todo aturdido, pasó al cuarto contiguo.
-¡Zorra, zorra! -gritaba una voz desde la ventana.
Las luces estaban encendidas. Stan, envuelto como un indio en una manta de rayas
grises y rojas, estaba agazapado entre dos divanes convertidos en amplia cama.
Miraba impasiblemente a John Oglethorpe, que, sacando la cabeza por la parte
superior de la ventana de guillotina, chillaba, gesticulaba y manoteaba como un
polichinela de guiñol. El pelo le caía sobre los ojos. En una mano blandía un
bastón, y en la otra un fieltro cafeconleche.
-Ven aquí, zorra... Flagrante delito, eso es... Por algo tuve yo la idea de
trepar por la escalera de incendios de Lester Jones.
Se calló y se quedó mirando de hito en hito a Jimmy con ojos espantados de
borracho.
-¿Conque está ahí ese reportero en canuto, ese periodista blanco que parece que
acaba de caer de un nido?¿Quiere usted saber qué pienso de usted, quiere usted
saberlo? Oh, ya he oído hablar de usted a Ruth y compañía. Sé que se cree uno de
esos dinamiteros que están por encima de todo… ¿Le gusta a usted ser un
prostituto pagado por la prensa, eh? ¿Le gusta a usted su tarjeta amarilla? La
ficha de cobre48, eso es... Se figura usted que por ser un actor, un artista, yo
no sé de esas cosas. Ya me he enterado por Ruth de su opinión sobre los actores
y demás.
-Señor Oglethorpe, le aseguro que está usted equivocado.
-Yo leo y me callo. Soy un observador silencioso. Y sé que cada frase, cada
palabra, cada signo de puntuación que aparece en la prensa pública, está
revisado, tachado y raspado en interés de los anunciantes y accionistas. La
fuente de la vida nacional es envenenada en su manantial.
-¡Bravo, bien dicho! -gritó Stan desde la cama, y se puso en pie aplaudiendo.
-Yo preferiría ser el más humilde tramoyista, preferiría ser la vieja y débil
asistenta que friega el escenario... a sentarme sobre el terciopelo en la sala
de redacción del más grande diario americano. El teatro es una profesión
honrosa, decente, humilde, caballerosa.
El discurso terminó bruscamente.
-El caso es que no veo bien qué espera que yo haga -dijo Jimmy cruzándose de
brazos.
-Anda, ahora empieza a llover -continuó Oglethorpe con voz plañidera.
-Mejor sería que se volviera usted a su casa -dijo Jimmy.
-Me iré, me iré adonde no haya rameras... ni rameras ni celestinas con
pantalones... Voy a hundirme en la noche.
-¿Crees que podrá llegar a su casa, Stan?
Stan, que se había sentado en el borde de la cama desternillándose de risa, se
encogió de hombros.
-Mi sangre caerá sobre tu cabeza, Elaine, sempiternamente, sempiternamente, ¿me
oyes?... La noche en que nadie se ría, en que nadie se burle. No creas que no te
veo... Si algo malo sucede no será culpa mía.
-Buenas noches -gritó Stan.
En un último espasmo de risa cayó de la cama al suelo. Jimmy se acercó a la
ventana y miró al callejón. Oglethorpe se había marchado. Diluviaba. Los muros
despedían un olor a ladrillo mojado.
-Bueno, si no es éste el lío más grotesco...
Jimmy volvió a su cuarto sin mirar a Stan. En la puerta, Ellen le rozó al
cruzarse con él.
-Estoy desolada, Jimmy... -comenzó.
El le dio con la puerta en las narices y echó la llave.
-¡Estos imbéciles están como cabras! -gruñó entre dientes-. ¿Qué diablos se
creerán que es esto?
Las manos, frías, le temblaban. Se arropó en una manta y se quedó oyendo el
continuo batir de la lluvia y el gorgoteo de un canalón. De vez en cuando una
ráfaga de viento le humedecía la cara. En el cuarto se percibía aún vagamente el
olor a cedro de su espesa cabellera, la suavidad de su cuerpo, allí donde ella
se había acurrucado envuelta en la sábana, escondida...
Ed Thatcher estaba sentado en su mirador entre los periódicos del domingo. Su
pelo había encanecido y profundas arrugas surcaban sus mejillas. Se había
desabrochado los botones superiores del pantalón, que le oprimían la barriga.
Sentado ante la ventana abierta miraba la interminable hilera de automóviles que
rodaban en ambas direcciones sobre el asfalto recalentado, pasando entre las
tiendas de ladrillo amarillo y la estación de ladrillo rojo, bajo la marquesina
en la cual se leía en letras doradas sobre fondo negro: PASSAIC. En las casas
contiguas, los gramófonos dominicales trituraban furiosamente It's a bear, el
sexteto de Lucía, selecciones de The Quaker Girl. Sobre sus rodillas descansaba
la sección teatral del New York Times. Sus ojos turbados se perdían en el calor
vibrante. Sentía en las costillas una opresión dolorosa. Acababa de leer un
párrafo acotado en un número de Town Topics.
Lenguas maliciosas murmuran por el innegable hecho de que el automóvil del joven
Stanwood Emery se estaciona todas las noches delante del teatro Knickerbocker y
nunca parte, dice, sin cierta encantadora y joven actriz que no tardará en
figurar entre las estrellas de primera magnitud. Este mismo joven, cuyo padre
está a la cabeza de uno de los más respetables bufetes de la ciudad, y que
recientemente tuvo que salir de Harvard por causas bastante lamentables, es
desde algún tiempo a esta parte el asombro de la población por sus hazañas, que,
seguramente, son mero resultado de la efervescencia de su espíritu juvenil. A
buen entendedor, pocas palabras...
La campanilla sonó tres veces. Ed Thatcher tiró los periódicos y se precipitó
temblando a la puerta.
-¡Ellie, cuánto has tardado! Temía que no vinieras.
-¿Acaso no vengo siempre que lo digo, papá?
-Sí, es verdad.
-¿Cómo estás?¿Qué tal marcha todo en la oficina?
-El señor Elbert está de vacaciones... Creo que cuando él vuelva me iré yo. Me
gustaría que vinieras tú conmigo a Spring Lake unos días. Te sentaría bien.
-Pero si no puedo, papá. (Se quitó el sombrero y lo tiró en el diván). Mira, te
he traído rosas, papá.
-Son rojas, como las que le gustaban a tu madre. ¡Qué atención de tu parte!...
Pero no quisiera irme solo de vacaciones.
-Oh, papá, seguramente te encontrarás una porción de amigazos.
-¿Por qué no vienes tú siquiera una semana?
-En primer lugar tengo que buscar contrata... La compañía sale de turné y yo por
ahora me quedo aquí. Harry Goldweiser está horriblemente picado a causa de esto.
Thatcher se sentó en el mirador otra vez y empezó a apilar los periódicos del
domingo sobre una silla.
-¡Cómo, papá! ¿Qué diablos haces tú con ese número de Town Topics?
-Oh, nada. Nunca lo había leído. Lo compré precisamente para ver cómo era.
Enrojeció y, apretando los labios, lo hizo desaparecer entre las hojas del
Times.
-Es un periodicucho que vive del chantaje.
Ellen daba vueltas por la habitación. Había puesto las rosas en un vaso. Su
fragante frescura impregnaba el aire denso y lleno de polvo.
-Papá, tengo que decirte una cosa... Jojo y yo nos vamos a divorciar.
Ed Thatcher, sentado, con las manos sobre las rodillas, cabeceaba apretando los
labios, sin decir nada. Su cara estaba sombría y gris, del mismo gris moteado de
su traje.
-En realidad, no hay motivos serios. Pero nos hemos dado cuenta de que no
podemos entendernos. Todo marchaba tranquilamente, de la manera más correcta...
George Baldwin, un amigo mío, se ha encargado del asunto.
-¿El que está con Emery and Emery?
-Sí.
-Ya...
Callaron. Ellen se inclinó a oler las rosas, y se quedó mirando una oruga verde
que atravesaba una hoja bronceada.
-Realmente, yo quiero muchísimo a Jojo, pero me volvería loca de seguir viviendo
con él... Le debo mucho, ya sé.
-Yo quisiera que nunca hubieras puesto los ojos en él.
Thatcher carraspeó y volvió la cara para mirar por la ventana las dos
interminables filas de automóviles que con reflejos angulosos en el cristal, en
el esmalte, en el níquel, pasaban frente a la estación, levantando polvo... Las
gomas silbaban como latigazos sobre el grasiento macadam. Ellen se dejó caer en
el diván y paseó la vista por las marchitas rosas rojas de la alfombra. La
campanilla sonó.
-Yo iré, papá... ¿Cómo está usted, señora Culveteer?
Una mujerona coloradota, con un vestido de chifón, blanco y negro, entró en el
cuarto resoplando.
-Oh, perdóneme la intromisión... Me marcho en seguida. ¿Cómo se encuentra usted,
señor Thatcher?... ¿Sabe usted, querida?... Su pobre padre ha estado realmente
muy malo.
-Nonadas, un dolorcillo en la espalda y nada más.
-Lumbago, querida.
-Pero, papá, ¿por qué no me has avisado?
-El sermón fue hoy verdaderamente edificante, señor Thatcher... el señor Lourton
ha tenido uno de sus mejores días...
-Creo que yo debiera salir un poco e ir a la iglesia de cuando en cuando, sólo
que, ¿sabe usted?, a mí me gusta quedarme en casa los domingos.
-Naturalmente, señor Thatcher. Es el único día que tiene usted. Mi marido era lo
mismo... Pero creo que el señor Lourton es diferente de la mayoría de los
pastores. ¡Tiene una visión tan moderna y al mismo tiempo tan llena de buen
sentido!... Más que un sermón de iglesia parece que oye uno una conferencia
interesante... Usted comprende lo que quiero decir.
-Le digo a usted, señora Culveteer, que el próximo domingo, si no hace demasiado
calor, iré... Me parece que me estoy aplatanando.
-Oh, a todos nos sienta bien cambiar un poco. Señora Oglethorpe, no tiene usted
idea del interés con que seguimos su carrera, en los periódicos del domingo y en
todas partes... Es pura y simplemente maravillosa... Como le decía ayer mismo al
señor Thatcher, hoy día debe de ser necesaria una gran firmeza de carácter y un
sentimiento profundamente cristiano para resistir las tentaciones de la vida
teatral. Es verdaderamente edificante pensar que una joven, y una joven casada,
pueda vivir en tal medio pura y sin mancha.
Ellen no apartaba los ojos del suelo, tratando de evitar las miradas de su
padre, que tecleaba nerviosamente en el brazo de la butaca.
La señora Culveteer, radiante en el centro del diván, se levantó.
-Bueno, me voy. Tenemos cocinera nueva y estoy segura de que la cena será un
desastre. ¿No subirán ustedes un ratito esta tarde?... Sin cumplidos. He hecho
unas pastas y sacaremos unas botellas de ginger ale por si acaso se presenta
alguien.
-Con mucho gusto, señora Culveteer -dijo Thatcher poniéndose en pie, rígido.
La señora Culveteer, con su vestido abullonado, se dirigió a la puerta
anadeando.
-Bueno, Ellie, vámonos a comer... Es una mujer de muy buen corazón. Siempre me
está trayendo tarros de jalea y mermelada. Vive arriba con la familia de su
hermana. Es viuda de un viajante.
-¡Vaya párrafo sobre las tentaciones de la vida de teatro! -dijo Ellen con una
risita forzada.
-Vamos, si no el restaurante estará atestado. Evita las apreturas, ése es mi
tema -dijo Thatcher, con una voz displicente y ronca-. No divaguemos.
Ellen abrió su sombrilla cuando franquearon la puerta, entre dos filas de
timbres y buzones. Una ráfaga de calor gris les dio en la cara. Pasaron la
papelería, la cooperativa A y P., la droguería de la esquina, que despedía, bajo
el toldo verde, una frescura rancia de soda y helado. Cruzaron después la calle,
y sus pies se hundían en el asfalto blando y pegajoso. Se detuvieron en la
cafetería Sagamore. El reloj del escaparate, alrededor de cuya esfera se leía
Time to eat49 en letras góticas, marcaba las doce en punto. Debajo había un gran
helecho amarillento y una tarjeta: Chicken Dinner50, $ 1.25. Ellen se quedó en
la puerta mirando la calle llena de vibraciones.
-Mira, papá, probablemente tendremos tormenta. (Un cúmulo desplegaba su
inverosímil blancura de nieve en un cielo pizarroso). ¿No es bonita esa nube?
¿No sería divertido que tuviéramos una tronada retumbante?
Ed Thatcher miró hacia arriba, sacudió la cabeza y franqueó la mampara metálica.
Ellen le siguió. Dentro olía a barniz y a camareras. Se sentaron a una mesa
cerca de la puerta, bajo el zumbido de un ventilador.
-¿Cómo está usted, señor Thatcher?¿Dónde se ha metido usted esta semana?¿Cómo
está usted, señorita?(La camarera, huesuda y oxigenada, se inclinó hacia ellos
amablemente). ¿Qué desea hoy el señor: pato asado Long Island o capón asado de
Filadelfia?
![]()
VOLVER A
CUADERNOS DE LITERATURA
|
|