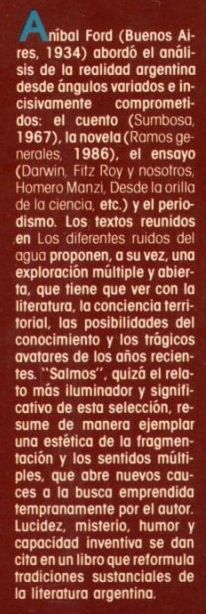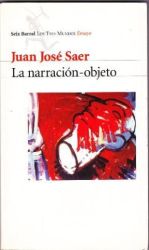Los diferentes ruidos del agua
(fragmento)
Los diferentes ruidos del agua


Estudio posliminar
de Eduardo Romano
puntosur editores
Portada: Oscar Díaz
Foto: Jorge Sáenz (Agencia Foco)
© Aníbal Ford. 1987
© Puntosur S.R.L. 1987
Lavalle 774 (7° 27), Buenos Aires, Argentina.
Mariano Moreno 2708, Montevideo, Uruguay.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
INDICE
Los textos
Salmos
Sumbosa
La construcción del oasis
Situación tres bandas
Cuando vino Ella
Los diferentes ruidos del agua
La respuesta
Mi vieja seguía sacando
cosas del bolso
El grito
Un regalo útil
Las palomas parecían levitarse
El canto del caradrio
El hilito inglés
¿Tienen lugares los pueblos?
Fichero: Aníbal Ford, las posibilidades de conocer
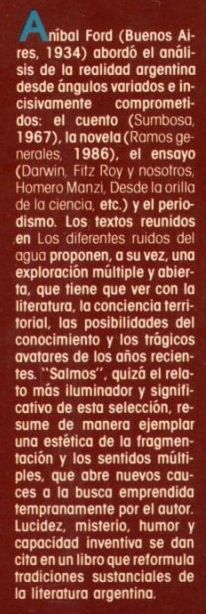

 Los
textos
Los
textos
Por Aníbal Ford
Ilustración: Tomás
Müller
Testimonio: relaciones y no
intenciones
Cuando uno explica su propia obra puede caer en lo que los teóricos del "new
criticism" llamaban la falacia intencional, es decir, en tratar de hacer que se
valoren los textos a través de la comprensión de las intenciones del autor. Y
como sabemos, una cosa es la intención y otra el texto concreto metido en un
circuito cultural. Quisiera, por lo tanto, que estas líneas tuvieran otro
sentido: el de ubicar los textos no dentro de mis intenciones sino dentro de ese
texto mayor que fuimos construyendo en medio de enormes crisis y del cual nadie
es dueño; y que además muchas veces se cruza, y no gratuitamente, con otras
actividades: la crítica, la política, el periodismo, el trabajo, la reflexión
sobre la identidad y la vida cotidiana. En un país donde no sólo se agrede la
memoria sino también donde se sectorizan y aíslan los problemas es bueno de vez
en cuando establecer algunas relaciones.
Cinco cuentos pertenecen a Sumbosa (Jorge Alvarez, 1967) y fueron escritos en
1966. Dos de ellos se estructuran sobre preocupaciones arquetípicas y
universales: el miedo ("El grito") y el remordimiento ("El canto del caradrio");
los otros tres ya se conectan con otras instancias de reflexión y de búsqueda:
"Cuando vino Ella" agrede la estructura de la novelita rosa y forma parte de la
preocupación mayor sobre el significado de los medios que teníamos en esos años,
y que aún seguimos teniendo; "La respuesta" es la reelaboración de la asfixia
represiva que sentíamos bajo la dictadura de Onganía cuando no soñábamos que
podía haber un 1976; "Sumbosa" es, por su longitud, otro tipo de intento que
discute con las formalizaciones del estructuralismo de ese momento y con la
articulación arquetípica de gran parte de la literatura argentina (y el encierro
ideológico y narrativo que esto implicaba), al mismo tiempo que intenta ingresar
lo histórico como sincrónico -la persistencia de cierto tipo de discurso como el
del liberalismo rivadaviano- y la pluralidad de voces como posible articulación
de un narrador colectivo, o seudo colectivo.
Durante los años posteriores, en que prácticamente dejé de escribir literatura,
muchas de estas preocupaciones las volqué tanto en la crítica (Homero Manzi,
Literatura, crónica y periodismo, Walsh o la reconstrucción de los hechos, Mito
y literatura, Cuentos del noroeste, etc.) como en el periodismo y el trabajo:
las colaboraciones en el suplemento cultural de La Opinión, la cátedra de
Introducción a la literatura en la UBA, la jefatura de redacción de Crisis, etc.
Durante esos años sólo publiqué dos cuentos: "Los diferentes ruidos del agua"
(La Opinión, febrero de 1975) y "El hilito inglés" (Crisis, abril de 1976). El
primero se relaciona con dos preocupaciones que ya no dejaría: el mundo del
trabajo y el de los caminos, instancias que creo que nuestra literatura debería
trabajar más intensamente en relación con nuestro seudo humanismo, nuestra
práctica territorial y nuestra fragmentada cultura nacional; el segundo persiste
a través del cruce de la historia del movimiento obrero inglés, las represiones
de fines del '70 y la cultura rivadaviana, en la exploración de las genealogías
de la dependencia, y es, por debajo, un secreto homenaje a un gran sindicalista
gráfico, Francisco Calipo. (Una clave biográfica: yo estaba trabajando sobre la
historia del movimiento obrero del Centro Editor el día que él murió.) De esta
época –1972- es también un cuento inédito: "Un regalo útil".
Siguen cronológicamente dos cuentos que están estrechamente unidos a los
trabajos realizados sobre el oeste pampeano ("Allá en la costa 'el Atuel",
"Curacó", "Chadileuvú") y que constituyen una experiencia de exploración
cultural de un recurso en deterioro, de regresión ecológica, de falta de
integración nacional. Ambos salieron en La Pampa: "¿Tienen lugares los pueblos?"
(La Arena, agosto 1977), que es lo único que publiqué entre el cierre de Crisis
y 1980 y "La construcción del oasis" (Mi tierra, junio 1980). Ambos tienen para
mí dos niveles de significación: uno, por lo pegados que están a situaciones
concretas vividas en el oeste pampeano -incluso incorporan grabaciones- y por su
espíritu de crónica; dos, porque son cuentos del exilio interior y de la
búsqueda, en medio de la destrucción, de ataduras al territorio, de
persistencias (el viejo Saúl) o de esperanzas (ese río va a volver). Durante
esos años también escribí un cuento que no fue publicado y que figura en esta
antología: "Las palomas parecían levitarse".
Mucho de lo anterior, como otros trabajos críticos ("Desde la orilla de la
ciencia", "Una morada en la tierra") fueron la base de una novela publicada el
último día de 1986, Ramos generales (Catálogos), la cual incorpora a la
preocupación por el territorio, la historia, la comunicación, la memoria, la
cultura popular, formas de razonamiento y de ingreso a nuestra realidad que
también están en los cuentos posteriores a la novela publicados en este volumen:
"Situación tres bandas" (El porteño, noviembre 1986) y dos inéditos, "Mi vieja
seguía sacando cosas del bolso" y "Salmos". Lo que se mueve debajo de ellos es
casi precario: el Proceso agredió muy profundamente nuestra cultura y la
reconstrucción de ella no sólo se puede realizar por los caminos típicos y
consagrados sino también por la exploración de lo marginal, lo falsamente
jerarquizado, lo profundo, las relaciones no establecidas, lo aleatorio, el
humor y el juego, el azar, la precariedad de las palabras y otros caminos que
permitan ir franqueando por abajo nuestra comunicación, nuestros reales deseos,
nuestras decisiones.

 Salmos
Salmos
1
-¡Paren! -dijo el
patrón cuando levantábamos el trasmallo y agregó: -¿qué es eso? -Yo fruncí los
ojos para fijar más la vista. El barco se movía, sacudido por el mar y el sol
cruzaba los reflejos sobre los cazones clavados en la red. Miré yo, también Pepe
y el Turco. Miré bien, bien hasta que vi que lo que estaba ahí clavado era un
hombre, un ahogado.
-¡Un hombre! -grité.
-Levanten con cuidado -ordenó el patrón.
Trajimos la red más hacia el barco, la parte de la red donde estaba enredado el
hombre y entre Pepe y yo lo levantamos, no sin cierta aprehensión. Y también
dureza, porque para izarlo tuvimos que engancharlo con los bicheros.
-Con cuidado -volvió a decir el patrón-, pónganlo sobre la planchada -Así lo
hicimos. Y el muerto quedó ahí tirado, mirando al cielo.
Estaba vestido de smoking. Todavía tenía prolijo el moñito sobre la pechera
blanca.
El patrón bajó.
-No lo toquen -dijo, y se arrodilló al lado. Lo miró un rato largo y después
comenzó a revisarle los bolsillos.-¿De dónde será este hombre? -se dijo a sí
mismo. Y siguió revisándolo. Del bolsillo interior del saco extrajo un sobre
doblado en dos. Lo abrió. Adentro había una carta. El patrón me miró.
-A ver, vos, Joaquín... que tenés buena vista... leé qué dice.
Yo tomé con cuidado el papel que el patrón me tendía y me quedé con él en la
mano mirando fijo al muerto.
-Leé ¡carajo! -me sacudió el patrón y entonces abrí la carta. Estaba escrita en
una hoja doble y plegada en su mitad. Había partes que se podían leer con cierta
claridad; en otras, donde estaban los dobleces, el agua había borroneado las
letras. Empecé a leer lentamente, apoyado en la escalerita para contrarrestar
los movimientos del mar. Los golpes de viento por momentos doblaban las hojas
mojadas que se me quedaban pegadas en los dedos duros y enrojecidos por el frío
y el roce con la piel de los cazones.
Leí. Decía así:
"Querido Homero:
Ando en la mala. Le escribo para ver si me puede llevar en algunas de sus giras.
Sigo siendo buen glosista, lo veo en la gente, y además tengo intacta mi
herramienta, el smoking, que cuido como a un hermano. Así, Homero, que estoy
listo y a sus órdenes. No quiero nada más que lo necesario, unos mangos para
salir de la mishiadura y para aguantar hasta que vengan tiempos mejores. Usted
sabe..."
Ahí la carta se hacía ilegible y sólo pude retomar la lectura unas líneas más
abajo. Seguía así:
"...yo no sé qué es lo que nos pasa últimamente. Creo que nos falla la mística.
¿Sabe una cosa?, cuando hablo de la mística me acuerdo de Rubén Bermúdez, ¿usted
lo tiene presente? Me viene a la memoria una noche que estábamos en la cupé de
Carmen estacionados frente al teatro y atrás estaban él y la Cholita. Vestido de
oscuro, bigotitos bien recortados, chambergo, arrinconado en el asiento de
atrás. Estuvo hablando casi media hora de la mística. Yo ya no me acuerdo bien
qué dijo (no vaya a creer que me estoy volviendo viejo, en las glosas no me
olvido ni una coma) pero tengo bien presente cómo lo miraba la Cholita.
Quietita, hipnotizada y mire que era una mujer fuerte. Las horas se pasaba en el
Ateneo y después se iba a la noche a trabajar al teatro. Entonces sí que
teníamos laburo, carajo. Por eso yo pienso que cuando recuperemos..."
Aquí la carta se volvía a hacer ilegible. Después seguía y terminaba: "...espero
que salga algo. Confío en usted. Si no, no sé qué voy a hacer. La verdad es que
tengo miedo. Usted sabe cómo el hombre se viene abajo en estas situaciones y
sabe muy bien cuál es el refugio. ¡Y a mí que con los años se me ha puesto el
vino triste! Pero, le repito, confío en usted y, no sé si está bien que se lo
diga, pero he escrito unas glosas muy emotivas sobre sus últimos tangos.
Lo saluda fraternalmente...".
La firma estaba totalmente borroneada. Terminé la lectura y doblé cuidadosamente
la carta.
-Dámela -me dijo el patrón, y agregó: -un borracho... seguro que se puso en pedo
y se cayó al mar- El Turco y Pepe se quedaron mirando al muerto, como no
entendiendo nada. Yo le di, en silencio, la carta al patrón, y quedé con la
mirada fija en el mar. Los pálidos reflejos del sol, anaranjados y violáceos, se
deshacían entre las olas revueltas que se cruzaban en el mar del sur. Yo le di,
en silencio, la carta al patrón. Yo le di. La carta. En silencio. Yo, en
silencio. La carta.
2
Era la tardecita y me senté al borde del canal que pasa por mi casa. Le puse a
la caña un anzuelo bagrero con un cachito de carne cruda. La cuestión era pescar
algún bagre para después utilizarlo de carnada. De noche alguna tararira o
alguna boga iban a caer. Me llevé también un vasito de vino y la radio.
Sintonicé Clarín de Montevideo, que es lo que escucho cuando estoy en la isla.
Por diversas razones. Una porque pasa tangos todo el día. Dos porque es otro
repertorio. El problema del repertorio es un tema de cuidado. Tengo la sensación
de que en Buenos Aires los repertorios fueron congelándose, o consagrándose, tal
vez determinados por el pasaje a discos de larga duración. En cambio, en el
Uruguay, todavía remueven los 78 y de manera indiscriminada. Digo esto en el
mejor de los sentidos: empiezan a barrer todo un repertorio sin seleccionar y
así aflora la verdadera historia. No hay marginaciones y uno se instruye, acopia
otras letras. Por ejemplo, no es fácil revisar en Buenos Aires el repertorio
completo de Canaro o de Enrique Rodríguez... bueno, el asunto es que me senté
frente al canal, con la radio y dispuesto a pescar algunos bagrecitos para usar
de carnada a la noche.
Al rato siento un tironcito, leve, que se volvió a repetir. Pensé que era una
anguila y la dejé seguir picando. Me gustan las anguilas aunque me resulta
engorroso pelarlas. La boyita se hundió y volvió a flotar varias veces, siempre
con suavidad, era evidente que no era un pez, hasta que por fin se fue para
abajo. Entonces comencé a tirar de la línea, despacio. Pero se quedó atrancada.
Esa costumbre que tienen las anguilas de enredarse entre las malezas del fondo.
Tiré suave, hice sonar la tanza, cambié de ángulo y fui probando hasta que por
fin aflojó y se vino para la superficie.
Pero no era una anguila. Era una tortuga.
Yo no estoy acostumbrado a pescar tortugas en la puerta de mi casa. Mejor dicho:
debo confesar que era la primera vez que pescaba una tortuga y estaba, en cierta
medida, asombrado.
El animal era fiero. Le apoyé la mano en la caparazón y tomé la línea. Se había
clavado el anzuelo en torno a la mandíbula inferior. Tenía un cogote largo que
retorcía y escondía, tirando a morder. Parecía una tortuga joven y tenía unos
ojitos amarillos, cruzados por una pupila vertical, que me clavaba de forma
realmente diabólica. Retorcía el cuello para atrás y me miraba, como toreándome.
Sintetizo. Le saqué tres fotos y después le corté el anzuelo con la pinza para
poder sacárselo sin hacerle daño. La dejé sobre el pasto y la tortuga
inmediatamente se orientó y con cierta agilidad, se dirigió hacia el canal donde
se zambulló para perderse en las profundidades turbias y barrosas.
Yo le puse un anzuelo nuevo a la línea, volví a encarnar, y me dispuse a
obtener, esta vez sí, algún bagrecito. Y así estaba, vigilando la boya, cuando
por la vereda de enfrente del canal pasó don Elías.
-Qué tal, ¿hay pique? -me preguntó.
-Saqué una tortuga -le respondí, con cierto orgullo.
-Ah, sacó la tortuga -me devolvió don Elías.
-¿Cómo la tortuga? -le pregunté.
-Sí, la tortuga... la pescamos todos... ¿no vio que tiene varios anzuelos
clavados en el cuello y un tajo en la caparazón?
-No sé, no me fijé bien -le dije, medio desorientado. A mí me había quedado la
idea de que era joven y enterita la tortuga pero tal vez no me había fijado
bien.
-Sí... es una tortuga vieja que anda siempre por el canal... no hay otra -me
dijo don Elías y agregó: -bueno, que tenga suerte... hasta luego.
Lo saludé y seguí pescando. Saqué dos bagrecitos que puse "en el balde y volví a
tirar la línea. Mientras encarnaba pasaron una grabación de Después por Carlitos
Roldán y Canaro que me pareció realmente interesante y que no es fácil escuchar.
Y estaba pescando cuando pasa Luisito. Se me paró al lado y miró el balde.
-Algo pescaste -me dijo.
-Sí, para carnada -le contesté y agregué, esta vez con cierta humildad y menos
entusiasmo: -también saqué una tortuga... la volví a tirar al canal.
-Ah, la vieja, la del tajo... a ésa yo la pesqué tres veces... ¿viste los
anzuelos que tiene en el cuello?
-Sí... me parece que sí -le dije.
-Algún guacho le pegó un palazo en la caparazón... ¿viste la marca que tiene?
-Algo, sí...
-Cómo, ¿no te fijaste?
-Bueno, sí... lo que pasa es que la tiré enseguida al agua, ¿para qué iba a
hacer sufrir al pobre bicho?
-Está bien... hay quien la hace en sopa.
-Prefiero sacarme alguna boga esta noche.
-Por ahí tenés suerte.
-Espero.
-Bueno, sigo para lo de Walter... me está esperando.
-Chau.
-Chau.
Pesqué cuatro bagrecitos más y ahí decidí cambiar de carnada. Había empezado a
bajar el agua y era un buen momento para intentar pescar algo más grande. Ya se
estaba haciendo oscuro y comenzaba a refrescar. Corté entonces unos filecitos y
encarné la caña y dos trampitas. Ahora venía la hora de la verdad: algún surubí,
tararira o boga tenía que caer. Y estaba escuchando una vieja grabación de
D'Arienzo de Paciencia, que me recordó mucho mi niñez, cuando pasó por la vereda
de enfrente Ricardo que me iluminó con la linterna y me dijo:
-¿Y? ¿sale algo grande o no?
-Vamos a ver, vamos a ver -le dije y agregué: -recién empiezo... bueno, espera,
que hoy saqué a la vieja.
-¿Qué vieja? -me preguntó Ricardo.
-A la tortuga... esa que tiene la caparazón rota... la saqué tempranito...
después la volví a tirar al agua... pobre bicho.
-Está estropeada, ¿no? -me dijo.
-Sí... tiene el cogote lleno de anzuelos, le contesté.
Epílogo:
Una semana después fui a buscar las fotos reveladas. Lo primero que hice fue
mirar las que le había sacado a la tortuga. Las observé con detenimiento y
también con la lupa. Había una que permitía ver con nitidez la caparazón. Las
otras dos mostraban a la tortuga dada vuelta retorciendo el cuello en diversas
direcciones. A pesar de que la observé con cuidado no pude encontrar ni el tajo
en la caparazón ni los anzuelos clavados en el cogote.
3
-¡Hola, doña Leonor! ¿Está la Luisa?
-Pasá... me parece que se está lavando el pelo.
-¿Quién es, mamá?
-Mario, viene a buscarte, nena.
-Ya voy... ya voy... que me espere un momentito.
-¿Oíste?
-Sí, doña Leonor, la espero.
-Luisa apareció con el pelo mojado, jeans y una remerita sin corpiño. Se le
acercó ágil a Mario y lo saludó.
-¿Qué haces?
-Vine a buscarte... está linda la tarde... vamos a caminar un rato.
-¿Por aquí?
-Sí, por el barrio.
-Bueno, vamos... ¿necesitas algo, mamá?
-No, nena, pero vení temprano... sabes que papá vuelve cansado y se enoja si no
comemos enseguida.
-No, damos una vueltita nada más.
Luisa y Mario caminaron lentamente, cruzando de vez en cuando algún comentario,
tomados de la mano. Pararon en un kiosco donde Mario compró un paquete de
cigarrillos y pastillas de menta. Después siguieron caminando, mirando vidrieras
-Luisa tenía que comprarse zapatillas- hasta que al llegar a la esquina de la
avenida Mario le dijo a Luisa:
-¿No querés que vayamos al templo?
-Dale, vamos -le contestó Luisa.
El templo estaba en penumbras. El humo y el olor de los sahumerios se cruzaba
con esa penumbra. Fuerte, la música de una cítara rítmica y alegre marcaba los
movimientos ondulantes de la sacerdotisa hindú que se contorneaba -caderas
firmes, bustos redondos- en el medio del templo. La gente en cuclillas la
observaba en silencio y la sacerdotisa con su leve ropa en la cual tintineaban
las aplicaciones metálicas quebraba la cintura para uno y otro lado, adelantaba
el pubis y revoleaba los senos.
Fue entonces cuando detrás de una columna apareció el monje tibetano. Apareció
brincando y se detuvo detrás de la columna. Estaba en patas y sólo con una
túnica cortona. Esto era evidente porque venía agarrándose el sexo -estaba al
palo- mientras seguía con sus ojos los movimientos de la sacerdotisa hindú. Y
así se quedó espiándola, semiescondido en la columna, como esperando que la
sacerdotisa se acercara. La miraba y se relamía. Le brillaban los ojos en medio
de la penumbra mientras sonreía procazmente. Y esperó hasta que la sacerdotisa
se acercó a la columna. Entonces se acercó más y le tiró un manotazo a las
nalgas que la sacerdotisa eludió con un hábil movimiento de caderas mientras lo
miraba como diciéndole no jodás.
El monje tibetano saltaba de una a otra columna y repitió la operación sin éxito
hasta que por fin se fue al medio del templo y empezó a brincar en torno a la
sacerdotisa. Se veía que también estaba supeditado a seguir el ritmo de la
música. A veces se le ponía enfrente a la sacerdotisa y se levantaba la túnica.
Esta seguía con la danza pero no podía evitar fijar la vista y expresar cierto
entusiasmo y admiración. Con todo, hacía constantemente fintas para esquivar los
manotazos del monje que cada vez se le acercaba más. Hasta que por fin se ubicó
detrás de la sacerdotisa y, después de dos o tres amagues, saltó, montándola,
aprisionándola con fuerza mientras la sacerdotisa seguía bailando ahora con
cierta dificultad y pérdida de garbo debido al peso que llevaba encima. El monje
la aprisionaba por detrás, le mordía las orejas, le apretaba los senos e
intentaba, desde esa difícil posición, penetrarla. Y la sacerdotisa,
trastabillante, seguía bailando.
Fue entonces cuando se sintieron ruidos de cascos en el templo. Era Lindor
Covas. Se acercó al paso Lindor, miró la escena y tranquilamente sacó el lazo.
Lo revoleó con suavidad y lo lanzó hacia el monje que, tomado del cogote por el
golpe seco, cayó de culo sobre el duro piso del templo. Lindor lo arrastró hacia
afuera. El monje pataleaba mientras Lindor impasible lo retiraba del templo a la
rastra. Todo ocurrió muy rápidamente, como también la vuelta de Lindor que entró
al paso y se dispuso, después de acomodar la guitarra a sus espaldas, a esperar
que la sacerdotisa terminara la danza. Cuando esto ocurrió, dándole la mano la
hizo montar en ancas y se alejó al galopito.
La gente, entonces, comenzó a retirarse del templo.
-Vamos -le dijo Mario a Luisa.
-Vamos -le contestó ésta.
Y volvieron caminando por las mismas calles. Luisa hizo un comentario sobre las
zapatillas de la sacerdotisa:
-Eran Adidas, viste. Yo quiero unas iguales pero en color amarillo -precisó.
Mario hizo en cambio un breve comentario sobre Lindor al cual le parecía haberlo
visto en un diario.
-Viste qué linda guitarra -le dijo, y agregó: -este año voy a juntar algunos
mangos para comprarme una ...y aprender por lo menos a acompañarme en una
zamba...
-No me gustó mucho la música -dijo Luisa.
-Estaba fresco adentro, ¿no?
-Sí, con este calor...
Y siguieron caminando lentamente hasta que llegaron a la casa de Luisa. Era ya
la hora de cenar.
4
Otra vez Josecito tuvo el sueño. Dice que en el sueño aparecía mamá, en un
gallinero enorme y desordenado, juntando huevos. Buscaba en el suelo, entre los
yuyos, los cajones dispersos, las botellas y se inclinaba lentamente. Los iba
acumulando con cuidado en el delantal, que llevaba recogido sobre el vientre.
Dice que por momentos mamá se distraía y se ponía a mirar el horizonte que
estaba tormentoso -azul, anaranjado y violeta- y que entonces flotaba. Y que
también en el sueño aparecía más atrás, debajo de la magnolia, papá conversando
con el comisario Ibarra, ese que siempre le contaba historias confusas sobre los
años en que había andado detrás del rastro de Mate Cosido sin encontrarlo nunca.
Pero lo importante no era eso sino los huevos que iba recogiendo mamá: eran
enormes y brillaban, despedían como rayos dorados, azules, blancos, en medio de
la tarde tormentosa y gris. Era como si mamá se fuera poniendo luces en el
delantal. Así brillaban... Ah, y dice Josecito que mamá miraba con cierto desdén
esas conversaciones de papá con Ibarra. Ella era romántica y cuando terminaba de
recoger los huevos se iba a hablar con el tano de al lado. Don Luigi paraba la
sierra y se acercaba. Hablaban de la huerta y de algunas fiestas y bailes que
antes había habido en la zona, o de algunas interpretaciones de Filiberto. Pero
esto último es recuerdo mío, porque Josecito apenas habló de esto. El me habló
de mamá y del gallinero... No sé realmente qué pensar, a mí me parece que vos,
Isabel, tenés razón, que José anda soñando con cosas muy antiguas de las que
nadie se acuerda, ni se quiere acordar. Mirá que nosotros no tenemos gallinero
desde los años treinta, hace casi cincuenta años. Y que mamá murió hace
veinticinco. Pero José insiste en tener esos sueños. A veces me pregunto si no
estará enfermo. Dios me libre. Yo intenté hablarle pero él no le dio importancia
a mis palabras. Tenés un sentido ridículo del tiempo, mamá sigue recogiendo
huevos en ese gallinero, me dijo. Y agregó algo que no entendí bien. Dijo: mamá
en cualquier momento puede volver a recogernos, a vos, a mí, a Isabel o a
Matías...
Lo que más me preocupa es que a Josecito le vienen estos sueños cada vez con más
frecuencia. Tiemblo a la mañana cuando le llevo el mate. Soñé con papá me dijo
el otro día. Me dijo que lo vio llegar agotado, con los zapatos en la mano. Que
se había venido caminando desde el centro hasta San Fernando, cansado de buscar
trabajo. Y que cuando llegó papá se tiró en una silla y le habló de Uriburu, de
Justo y de un pacto que había firmado la Argentina en Canadá. También de otras
cosas que yo no pude retener con mi maldita memoria... se acuerda de cada
cosa... No sé cómo Josecito puede estar soñando con cosas tan antiguas, cosas
que pasaron... y no quiero contarte más pero cada vez es más frecuente y no hay
manera de razonarlo con él. Por eso te digo, no es que piense que está enfermo,
pero deberíamos hacer una consulta, hablar con el doctor Estévez. Por ahí
algunas inyecciones, algunas pastillas. Quién te dice que no es debilidad...
porque yo pienso que no es normal... no se puede, con todos los problemas que
uno tiene hoy, estar hurgando esas cosas, en Uriburu, en el gallinero, en esas
historias de papá desocupado volviendo del centro como si eso ya no hubiese
pasado ¿qué necesidad hay de estar hurgando tanto en los recuerdos? Yo sé que a
él no le va a gustar nada que lo llevemos al médico, que se va a poner muy mal,
pero es por su salud. La otra vez le insinué algo y me miró como confundido.
Después me dijo: ¿yo te dije que cuando mamá recogía los huevos lloraba, que
lloraba en silencio? Me lo dijo en un tono que era como si por abajo me dijera
¿vos sabes realmente de qué te estoy hablando? Yo me levanté desorientada y me
fui a la cocina... Mirá vos... es imposible convencerlo... además pobrecito,
como si pudiera dominar sus sueños... pero yo pienso que si él toma la vida de
otra manera tal vez sueñe menos, si se ajustara más a la realidad, a las cosas
de hoy día... Además yo digo, no sé qué pensarás vos... pero mamá no tenía el
gallinero tan desordenado.
1987
 Sumbosa
Sumbosa
Estas condensaciones, además de hacer más
fácil y grata la lectura de las obras, permiten a
usted leer dos o tres libros en el tiempo que
normalmente se dispone para uno solo.
(De un folleto de Selecciones del Reader's Digest.)
Yo también estoy triste desde un día
en que cosas de la vida me pasaron.
(Intimas, de Brignolo y La Cueva)
1
Yo emprendo escribir mi vida pública -puede ser que mi amor propio acaso me
alucine- con el objeto que sea útil a mis paisanos, y también con el de ponerme
a cubierto de la maledicencia; porque el único premio a que aspiro por todos mis
trabajos, después de lo que espero de la misericordia del Todopoderoso, es
conservar el buen nombre.
Qué cansancio. La mano resbala sobre la superficie aceitosa. La mano se cierra y
sostiene casi todo el cuerpo cuando el colectivo 7 para en Entre Ríos. Permiso.
Permiso. Son las seis y media pasadas. El tren sale de Retiro a las siete tres.
En el vidrio hay manchas opacas, impresiones digitales. La plaza del Congreso.
Quisiera bajarme y caminar. Los cuerpos se aprietan y arriba apenas se ve el
tono rojizo del techo de fórmica. A veces, cuando el colectivo acelera, entra un
poco de aire. Monedas de cincuenta, de un peso, de cinco, de diez. El perrito
mueve lentamente la cabeza. Parece vivo. La mano resbala por el caño aceitoso.
No nos conocemos. Tengo sueño. La frente se apoya sobre el dorso de la mano
agarrada al cano. Siento la piel sucia y cansada. El 7 trata de avanzar por
Avenida de Mayo.
¿Hay que cambiar las estructuras? Un hombre de cada partido hablaba. Cada uno en
un sillón doctor se doctor sonreía doctor y se disponía doctor a explicar doctor
las doctor ideas doctor de su partido doctor. Estos políticos coquetean como si
fueran putos le dijo Esteban a su mujer mientras el animador del programa volvía
a preguntar cordialmente ¿Hay que cambiar las estructuras?
Señores: debemos hablar para que el pueblo argentino nos entienda con claridad.
Exacto. Roca. Yrigoyen y Perón, Boyé, Corcuera, Sarlanga, Várela y Sánchez. Es
mejor que antes aclaremos el concepto de estructura. Yo pienso que una
estructura es una cosa así. Yo, en cambio, siguiendo la tradición de mi partido,
pienso que estructura es otra cosa. Muy bien. No señores, aquí hay un error:
puedo afirmar con toda seguridad que estructura es esto. Pero si ya lo dijo
Justo. Y también Montesquieu. Y también César. Señores lo importante es saber si
hay que cambiar las estructuras. Pero cómo vamos a cambiarlas si no sabemos bien
qué son, pongámonos de acuerdo. Perdón, yo ya lo dije: son una cosa así y se
cambian de esta manera. Ajá. Ajá. Bueno yo pienso que. Sí, yo también. Eso de
sacarse el panustro. Y la auribonsa. Y ahora que tengo un flor de ortodopio y
ando tan bien con lo de las inversogas. Señores creo que lo mejor es cambiarlas
un poquito y con suavidad, no vaya a ser que nos jodamos a nosotros mismos.
Cierto, por eso es que yo...
Spíndola se quedó parado en la puerta. Vos te acordaste de la primera vez que le
habías hablado. Fue en Campo de Mayo, el día de la jura de la bandera. Cuando en
medio del discurso el general pronunció el nombre de Perón las dos manos de
Spíndola rompieron el firme para aplaudir con todo y vos le dijiste callate
boludo que estamos en formación y él volvió a quedarse duro y colorado,
silencioso como un poste mientras el general seguía declamando enojado en la
tarde detenida y vacía sobre los cuerpos en formación. Ahora él estaba parado,
ahí, en la puerta y antes de perderse entre la gente de la calle te dijo yo sin
Perón no tengo ni patria, ni religión, ni padre, ni madre. Y vos le contestaste
(no te acordás). O tal vez le contestaste que todo iba a andar mejor.
Amados compatriotas: ¿Quién pudiera señalar los materiales que deben servir para
levantar el gran templo de la felicidad de la Patria? ¿Quién, explicar los
designios de un espíritu agitado con saludable fermento para proporcionarle los
más verdaderos conocimientos? ¿Quién, iluminarla en tan útil e interesante obra,
piedra fundamental de las costumbres, y ciencia de quien depende la prosperidad
y esplendor de los Estados?
Viva el partido. Hay que cambiar lo que quiere el partido dentro de las normas y
los métodos del partido, con los hombres del partido. Los únicos privilegiados
son los del partido, como dicen los ideólogos del partido. Sí, pero nosotros
estamos hablando de las estructuras. ¿De las estructuras? Pero si a eso iba.
Nosotros creemos... Perdón señores, no hay tiempo, debemos terminar. Señores
televidentes: creo que todo ha quedado muy claro. Una estructura es una
estructura. La democracia es la democracia. El gran pueblo argentino es el gran
pueblo argentino. El gran destino que tenemos señalado es un gran destino. Los
políticos son los políticos y no unos hijos de puta como cree la mayoría de la
gente. En cuanto a las estructuras parece que hay que cambiarlas un poquito,
pero con vaselina y sin tocarles el culo a los señores aquí presentes. Señor
director, disponga de las cámaras.
Yo he visto en la plaza llorar muchos hombres por la infamia con que se los
entregaba; y yo mismo he llorado más que otro alguno...
2
Vos estás ahí, detrás del vidrio. Tenés los ojos fijos, tal vez mal enfocados,
perdidos en un plano cualquiera de la calle. Pensás que debe ser casi la una y
no miras ni tu reloj pulsera ni el reloj de la iglesia para verificarlo. Dentro
de un momento va a venir José, o Saúl, y te van a decir vamos pibe que hay que
cerrar. Mientras esperas la voz, mientras esperas que el vidrio te muestre a
Saúl o a José acercándose a tus espaldas vos fijas los ojos más allá, en el
atrio solitario de la iglesia y vas recorriendo las rejas negras y altas que lo
rodean en las partes que dan a la calle, después fijas los ojos en el espacio
sombrío que está entre las rejas y la iglesia, en las columnas silenciosas y
frías, en las sombras en que se pierden las altas puertas. Ahora sentís la voz
de Saúl y sacas un billete del bolsillo del pantalón y lo pones al lado del vaso
de agua. Escuchas sin mirar cómo Saúl va soltando lentamente las monedas sobre
la mesa, después de reconocerlas, mientras te dice che, ¿vos no tenés que
laburar mañana? Vos sacas los ojos del vidrio y lo miras y tenés ganas de
contestarle qué carajo te importa, pero no le decís nada mientras te levantas
como desperezándote y apenas murmuras chau al caminar hacia la puerta.
Bajé corriendo la escalera y ahí estaban (yo los veía desde afuera), en la sala
de armas, el sargento Fernández y cuatro soldados más. No me acuerdo quiénes
eran. El sargento estaba colorado como siempre, como cuando decía soldados a mí
no me importa que digan que soy un hijo de puta, conmigo van a aprender a ser
soldados, yo los voy a hacer bailar tupido. Ahí estaban, con la cabeza baja,
escuchando la radio y yo me di cuenta de que él y los demás lloraban y entonces
seguí derecho por el pasillo hacia la cuadra.
Una concurrencia brillante de 250 personas de ambos sexos quienes recibieron
como señal de honor la tarjeta de cuatro pesos que les cupo, se presentaron en
la escena haciendo ver en sus semblantes la consideración que les merecía tan
digno profesor. Por grande y sublime que hubiese sido la idea que tenían del Sr.
Mazoni, quedó esta mui inferior á la admiración y al placer que recibieron al
oirlo. Nada se arriesga en decir que en todo el rato de la orquesta no se
reconoció otra autoridad que la que les hablaba por el oído su lenguaje
armonioso de sonidos modulados. Así fue, que dóciles y obedientes las pasiones
del concurso, recibieron los movimientos que el profesor les comunicaba... No
será pequeña dicha de este pueblo si sabe aprovecharse de sus talentos
musicales. Unida la música a la filosofía tiene su íntima relación con las
bellas artes, con los secretos del alma afectada de pasiones, con la elegancia
de las costumbres, y con otros ramos de la civilización.
Ahora aspirás, con gusto el aire fresco de la noche mientras sacas el paquete de
cigarrillos del bolsillo interior del saco y prendes un fósforo, ahuecando las
manos para que no te lo apague el viento, mientras tus ojos empiezan a estudiar
la esquina como si fuera nueva y como ayer, como anteayer, como las otras noches
que se confunden detrás, tenés que elegir la vida de esas horas que te vienen
encima. No sabes si seguir caminando para cualquier lado o volver y tirarte en
la cama para ponerte a fumar, sin esperar el sueño.
3
El general soñó hoy con su soldadito. Soñó que lo bañaba en una bañera de
plástico rosado. Después lo envolvía en un gran toallón y lo llevaba corriendo
hasta la cama, con cuidado, evitando que tomara frío. Entonces se ponía a
secarlo, le hacía cosquillitas en la barriga, corría de un lado al otro de la
habitación buscando el talco, la pomada, las ropitas. Gruesas gotas de
transpiración corrían por sus bigotes y se sentía nervioso y sofocado.
La mujer era bajita y estaba vestida de negro. Se paró frente al gran jaulón
dentro del cual se levantaba un peñasco simulado, pintado de blanco y cubierto
de excrementos. Torvos y dormidos, las plumas sucias y viejas, los ojos duros,
se escalonaban silenciosos los cóndores, las águilas, las otras aves. Su
inmovilidad, su noción del alto vuelo imposible las marcaba con un ensimismado
resentimiento que hacía más opacos los hierros sucios y oxidados de la gran casa
de alambres.
La mujer, señalando los cóndores, le dijo al chico que iba con ella, ves, éstos
son los que están en el monumento a Newbery, en la Chacarita. El chico los
miraba ahora en la realidad, después de haberlos visto tantos domingos a la
mañana inmóviles en el bronce oscuro, brillantes al lado del hombre caído. Los
miraba y recordaba también las figuras de la escuela, allá en lo alto contra el
cielo azul, las enormes montañas blancas y ahí el gran pájaro orgulloso de su
plumaje negro, de su pico viril, de su fuerte y lejano vuelo. Recordó esas cosas
y se acercó más a la jaula.
Lo miró detenidamente. Los ojos turbios y lagañosos. Los pliegues carnosos y
secos al lado del pico sucio, las plumas grises y desteñidas raleadas en algunas
partes hasta llegar a la cola vencida, las garras manchadas con sus propios
excrementos y cansadas, el paso lento como el de una enorme gallina enferma. Lo
chistó para que hiciera algo. El cóndor siguió indiferente, detenido ahora entre
restos de carne negros y rojos. El chico le tiró una galletita. Nada. No ves
estúpido que sólo come carne, le aclaró la señora. El chico lo siguió mirando y
cuando la señora le dijo vení vamos a ver los leones y se dio vuelta, él
aprovechó para tomar un terrón del suelo y tirarlo con fuerza hacia la jaula. La
piedra le pegó justo en el nacimiento del cogote y el chico pudo ver con asombro
cómo el cóndor se escapaba atolondrado hacia el otro lado del peñasco.
Concluyéndose estas eboluciones sin desgracia en medio de tan vivas y
continuadas descargas de una y otra parte, y contribuyendo al lucimiento de esta
función Militar la apacible tarde que se logró, porque proporciono la mayor
concurrencia.
La buena disciplina, y la destreza de unas, y otras Tropas; la bien ordenada
marcha, fuego, y posiciones de las Lanchas Cañoneras en ataque, desembarco y
retirada, la prontitud, y buen servicio del Tren Volante de Artillería en los
diversos puntos que ocupó, fueron objetos sumamente agradables y satisfactorios
al Señor Gobernador de la Plaza, y al numeroso publico expectador, y no menos el
gustoso empeño del Soldado en instruirse para una vigorosa defensa de estos
Dominios, y sobstener los justos derechos de nuestro amado Soberano, convencidos
todos de la utilidad que propuden estos Exercisios á imagen de la guerra.
4
Es como si me hablara dijo ella, con las manos apoyadas sobre un vientre redondo
y dilatado. El vio la sombra de su cara y de su cuerpo recortados sobre el leve
resplandor de las sábanas, callada ahora, tranquila como si hubiese penetrado en
el centro cálido e indescifrable de la noche, esperando, con sus palmas las
pequeñas puntas alegres y redondas debajo de la piel tibia y tensa, la vieja
piel armándose protectora sobre el pequeño animalito suave y viscoso, de ojos
dormidos, encogido en su lejana profundidad; vio cómo ella hablaba en silencio
con su vientre y sintió que todo se volvía perfecto y animal, y también
dolorosamente incomprensible; vio el fuego y la tormenta, las fieras enormes
husmeando las entradas; vio las infinitas formas de la muerte y fue humillado de
nuevo por la pregunta sin ojos y sin boca, hasta que su yo quedó disperso entre
las sombras apenas dibujadas, con sus fragmentos–yo tristes e irreconciliables
mientras ella hablaba en silencio con su vientre, tranquila como si hubiese
penetrado en el centro cálido e indescifrable de la noche.
5
No creo que haya ninguna posibilidad de discutirlo. Están ahí. Enfrente. Sobre
la mesa. Al principio no comprendía bien. Están ahí, el tarro de masilla a la
piroxilina; el tarro de pintura verde para pizarrones. La luz de la ventana que
está atrás mío pasa a mis costados y no los toca. A los tarros. Se desbordan los
tarros decía mi padre hablando de las poluciones. Pero esto no importa ahora. La
masilla a la piroxilina es gris, fría, suave, un líquido denso y perfecto. La
pintura verde no sé, no abrí el tarro, pero la imagino verde. Son tarros de un
cuarto. Por eso tengo la certidumbre de que contienen la misma cantidad de
contenido cada uno. Cada uno contiene un cuarto. No sé desde cuándo están ahí,
sobre la mesa, ahora que estoy frente a ellos, los dos pequeños cilindros
totalmente detenidos en el cono de mi sombra. No recuerdo cómo no lo compré, ni
recuerdo al vendedor que no me atendió, ni la ferretería a la que no fui. Sólo
puedo admitir que están ahí, desde siempre. Mi memoria no aspira a otra cosa.
Profesor, a González se le murió el hijo. Se asfixió con una bolsa de plástico.
El asiento era cómodo, el material sintético duro y resplandeciente se adaptaba
funcionalmente a su cuerpo. En cada extremo superior del respaldo había un
parlante. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Unívocas y claras llegaban a
sus oídos las palabras del guía invisible. Lento, el tren se deslizaba entre las
maquetas estratégicamente iluminadas, cruzaba las explicaciones sobre el mundo
del mañana, a veces sumergido en el océano verde y ordenado, a veces suspendido
en el aire por invisibles cables de acero, perfectamente armado como las nucas
de ese señor y esa señora que están en el asiento de adelante. Profesor, a
González se le murió el hijo, se asfixió con una bolsa de plástico. El entró y
presentó su credencial al guardia. Como siempre, a su derecha, en uno de los
rincones del gran hall anaranjado estaba el ejemplar de la Biblia de Gutenberg,
gordo y contento de sí mismo. El siguió hacia la puerta de acero. Brillaba y al
mismo tiempo desentonaba entre los demás objetos del hall. Un marco complejo de
cedro rojizo la encuadraba. Apretó el botón colocado a un costado del marco. La
pequeña luz verde se encendió.
En la otra punta la bibliotecaria bajó la llave para que la puerta volviera a
cerrarse herméticamente mientras él cruzaba la biblioteca hacia ella, apenas
distraído por la presencia del profesor en uno de los escritorios, inclinado
sobre unos papeles, lejano. (El profesor se encierra, se aprieta, se encoge
sobre sí mismo, se tapa los ojos, se tapa la boca, los oídos, los orificios de
la nariz, el ano, se lame con rítmica prolijidad cada uno de sus órganos, se
sorbe, deja que su esófago entre dentro de su esófago, con sus mucosas sedientas
tratando de cubrirse totalmente. Se chupa el esófago y camina con los ojos el
manuscrito amarillento que algún librero hispanoamericano vendió a la
biblioteca.) Buscó un lugar cerca de la ventana. Los árboles se organizaban
entre los cristales en un perfecto bosque, tal vez esperando que algún almanaque
los eternizara o que apareciera Blancanieves. Dejó el libro y los cuadernos
sobre la mesa. Mientras esperaba que la bibliotecaria le trajera lo que había
pedido cerró los ojos, dejando entrar en su cuerpo cansado el fresco silencio de
la biblioteca. Puto silencio. De pronto veía su ahí, se venía el momento negro,
la caída de las persecuciones cotidianas, su ahí casi pesadamente irrevocable:
de pronto estaba como enfrente de su ahí mientras la bibliotecaria se perdía
silenciosa entre los anaqueles ordenados.
El profesor y la bibliotecaria no existían. Pero de ahí para afuera comenzaban
otros. Otros. Otros que tapaban a otros que no veía. Otros confortables. Otros
indiferentes. Otros vacíos. Otros que hacían gestos de dolor casi rituales.
Otros que tenían gestos hoscos, a veces grandes ojos abiertos e inmóviles. Los
peores. Hombres detenidos, inmóviles en todas las posiciones. Les pasa la vida
por arriba y por debajo, por todos los costados. Les camina y se la tienen que
aguantar, sin tocarla. No quiso imaginarlos. Hubiera querido abrir los ojos y
tenerlos enfrente. Pero ahí estaba la nuca del profesor, los pocos pelos
amarillentos, la camisa blanca de mangas cortas, parte de los anteojos. Otros
con caras, con manos, de pronto respirando cerca el mismo hastío, el mismo odio.
Inútil. Se perdía entre las fotografías de las revistas y los noticiosos o en lo
que su memoria había fijado de las limpias y perfectas estadísticas sobre
proteínas, calorías, ingreso por habitante, analfabetismo, mortalidad infantil.
Y ahora estaba ahí la cara de la bibliotecaria que traía entre sus manos los
tres tomos de Acta Eruditorum que él había pedido para ubicar los trabajos de
Leibniz. Ella los puso sobre el vidrio de la mesa. Abajo había un papelito
impreso con los horarios de la biblioteca, de la oficina de fotoduplicación, con
las indicaciones para los préstamos especiales. La bibliotecaria volvía ya a su
silla. Su nuca era diferente de la del profesor, más flaca y frágil,
semicubierta por el cabello descolorido, pero igualmente blanca. Su cuerpo se
alejaba sin balancearse, recto, la blusa estrecha, la pollera amplia y vacía.
Los viejos tomos del XVIII, con sus letras oxidadas, sólidamente encuadernados,
formaban una pequeña pila sobre la mesa. Un vacío disperso, indiferente, lo
invadió mientras buscaba el índice del primer tomo y se ponía a revisarlo. La
luz quebrada de la tarde caía sobre su nuca, después de atravesar los pequeños
vidrios biselados de la gran ventana. Y cada curriculum con su fotografía en
colores.
En tan triste situación no quedaba otra esperanza que nuestro fiel y numeroso
vecindario. Esta ciudad há fundado los títulos de muy leal y guerrera, con que
se vé condecorada, en repetidos y brillantes triunfos que há conseguido sobre
sus enemigos. Pocos pueblos hán sufrido tantos ataques, ni los hán resistido con
tanta gloria...
Cuando le dijo que había ido a Villa Devoto para ver a Roberto que estaba preso
porque había tirado una bombita de mal olor durante un examen en Agronomía se
puso pálida; mocoso de mierda, le dijo, vos no te tenés que meter, me vas a
hacer perder el puesto en el ministerio. Era domingo y los tallarines se
enfriaron en el plato.
6
Invectiva de grande naturalidad y entusiasmo hecha á un Murciélago por el R.P.
Fr. Diego González, bien conocido en la República de las letras por su exquisito
buen gusto, selecta erudición, é ingenio vivo para las Poesías. Era una cosa que
flotaba pero no llegaba a concretarse del todo. A veces la experiencia era
directa pero no decidida y totalmente franca. Como cuando el Padre Dimpson se
quedó con él viendo cómo jugaban los dos sextos. Estaba Mirta hermosa cierta
noche formando en su aposento, con gracioso talento, una canción muy tierna y
amorosa que enviar a su Delio meditaba. Se entusiasmaba, se movía, y le ponía
las manos en los hombros, lo acercaba, decía cuidado cuando la pelota parecía
venirse para el lado de la galería donde ellos estaban y se ponía detrás de él,
cosas así, presiones casi amistosas que no se definían del todo bien y que eran
difíciles de eludir de golpe, como desconfiando. Y estando divertida un
Murciélago fiero ¡suerte insana! entró por la ventana. Mirta dexo la pluma
sorprendida, temió, gimió, dió voces, vino gente, y al querer diligente ocultar
la canción, los versos bellos de borrones llenó. Claro, después había que
aguantarse la cargada, che, cómo te franeleó el Dimpson, parece que está
caliente con vos, esta vez te sacas diez en castellano, cosas así, pero que no
llegaban a lo otro, a lo que flotaba y que se decía, tal vez sin creerlo
totalmente. El Padre Sande se cogió al francesito en el dormitorio. Usó gomina.
Y Delio noticioso del caso, que en su daño había pasado, justamente enojado con
el fiero Murciélago alevoso que había la canción interrumpido, y á su Mirta
afligido, en colera y furor se enardecía, y así el ave funesta maldecía. Eso se
decía pero estaba del otro lado, no era como lo del Dimpson o las caricias del
Padre Ferretti durante la confesión (las preguntas insistentes sobre los pecados
imaginados, los hacías vos, los hacían los otros, con quién, por dónde, de qué
manera, siempre catalogando demoradamente), peligros que más o menos todos
corrían y que algunos sorteaban con más habilidad que otros. Lazada oprimida te
echen al cuello con fiereza rara, y al oírte chillar, alcen el grito, y te
llamen maldito, y creyéndote al fin del diablo imagen, te abominen, te escupan y
te ultrajen. Luego por la tetilla de tus alas, te claven al postigo, y se burlen
contigo, y al hocico te apliquen candelillas; y se rían con duros corazones de
tus gestos y acciones. Todo era una cosa que a veces venía confusa y a veces muy
clara, como cuando Flores le dijo al Padre Ferretti oiga no me toque y lo miró
enojado y el otro siguió, su cara blanca y floja, su paso silencioso, hacia el
corredor, y se perdió en la oscuridad sin decir nada, tal vez sin decirse nada a
sí mismo, sin saber bien por qué hacía ciertas cosas. Por eso cuando el Padre
Terzani le dijo mirá los chicos murmuran, no los acaricies, y se lo dijo así con
una franqueza dura y directa, ineludible, el otro se puso más pálido pero sólo
dijo o tartamudeó está bien, como si le hubiesen dicho no grites en clase o algo
por el estilo. El Padre Ferretti era un pobre infeliz como lo era también el
otro, el francés grandote, director espiritual de Ferreira y que se paseaba con
éste del brazo por el corredor, hablando en voz baja, cuchicheando. El problema
en realidad era Ferreira que era blanco y femenino, que vivía solo con su madre
viuda y que se movía todo al hablar, pero era un buen chico y ahora empezaba a
tener una relación casi normal con los demás, superados ya ciertos problemas que
lo venían acosando desde cuarto, desde la mañana en que Bellugi lo descubrió.
¡Le toqué el culo a Ferreira y no dijo nada! Fue el gran descubrimiento. Desde
entonces no hubo recreo en que no se cerrara el gran círculo de guardapolvos
grises en torno a él. ¡Vení Ferreira! ¿No te dejas Ferreira?, y todos se le
tiraban encima, lo toqueteaban, lo agarraban por todos lados y él forcejeaba,
pálido, asombrado, dando la impresión de no entender el juego de los otros hasta
que llegaba el maestro y el juego terminaba. Pero todo esto estaba de este lado
y desde aquí hasta la escena imaginada del Padre Sande con el francesito en el
dormitorio vacío había etapas confusas y no totalmente armadas como la de
Ferreira y su director espiritual. El Padre Dunod era grandote y solitario y
llamaba la atención verlo tan cariñoso con Ferreira después de sus momentos de
furia en clase, sus tremendos golpes sobre el escritorio o sobre el cuerpo de
alguien, a veces gritando enloquecido como cuando Tarsia dibujó la svástica y él
comenzó a decirle cosas sobre una iglesia incendiada por los alemanes en el sur
de Francia; verlo de pronto dulce y silencioso dando consejos, hablando de la
vida espiritual, del buen Jesús o de la buena María, su enorme mano presionando
toda el hombro de Ferreira que caminaba al lado de él, mirando las baldosas. Y
todos bien armados de piedras, de navajas, de aguijones, de clavos, de punzones,
de palos por los cabos afilados, de diversión y fiestas ya rendidos, te embistan
atrevidos, y te quiten la vida con presteza, consumando en el modo su fiereza.
Tal vez le explicaba todo lo que había aprendido desde los catorce años en Lyon,
con una voz que inesperadamente se volvía dulce y acogedora, tal vez le quería
transmitir todas las cosas, gestos, palabras, movimientos que correspondían al
buen católico, y de pronto se sentía iluminado, ascendiendo, caídas las brumosas
barreras que hacían que fuera imposible que explicara así esas cosas en clase,
liberándose ahora en un suave y perfecto apostolado. Te puncen y te sajen, te
hundan, te golpeen, te martillen, te piquen, te acribillen, te dividan, te
corten y te rajen, te desmiembren, te partan, te degüellen, te hiendan, te
desuellen, te estrugen, te aporreen, te magullen, te deshagan, confundan y
aturullen.
7
Yo no soy un tipo competitivo. Me revientan esas cosas. Me gusta andar tranquilo
y no pelear con la gente. Si vos tenés un buen laburo, o si te va bien con las
mujeres, o qué sé yo, mejor para vos. A mí déjame tranquilo. No me gusta andar
corriendo, ¿entendés? La otra vez Chola me decía vos nunca vas a progresar en el
trabajo. Hace veinte años que estás de pinche. Y es la verdad. Pero ¿qué tiene
de malo?, si a mí me gusta vivir la vida así, sin hacerme mala sangre. Total,
todos nos vamos a ir al hoyo, tarde o temprano ¿no es cierto? Entonces me querés
decir ¿para qué mierda me voy a romper todo trabajando o luchando con la gente?
Pero déjame de joder...
Se adelanta Sarcuera, hace un perfonsio, acusta y tira la funsa hacia adelante.
Recibe Pertoni que con gran habilidad mancastra a dos rivales y se escapa
velozmente hacia la sumerta, pero no puede impedir que Ormigo le friamuse el
todosorto y la breñosa se va al Firfo.
Tira Masantronio. Fonsio cerrado y atráncala Campagnoria con mucha seguridad.
Hasta ahora Campagnoria ha estado muy bien en todas las plunfortas en que le
tocó trunsar. Y ahora un murmio.
¡Siempre con gran flibulsia! Sí señor, siempre hace las cosas con gran flibulsia
el que usa arpagetos marca Rechancra. Arpagetos marca Rechancra buenos para
todo, para vegedrar mansigos, para panpatetar beburtos, para la fadrugoña y para
mil cosas más. Recuérdelo bien señor: arpagetos marca Rechancra únicos en el
mirdogeno. Sigue Petinoso.
Gracias Zamudio. Ahora Lazolito está con la gansuda, intenta trebosar a
Consiglio pero éste le hace un lungo. Tira el balostro el mismo Lazolito en
dirección a Pertoni, pero se adelanta Fumilla que con un cracaso envía la bonsia
hacia la derecha donde está Sanpetro. La toma Sanpetro, espera a Ríbigo, lo
murfa y se escapa. Corre Salamo a desyungarlo pero no puede impedir que Sanpetro
lance el ensiflonsio. ¡Peligro para el apersoga de Cansollo! Bamortea débilmente
Delongui, la toma Cimbronera, mastrula, ¡la sumbosa pega en el sorto y se salva
milagrosamente la mestruga de Cansollo! Toma ahora el resungo Sanpetro que
vuelve a donguerear con fuerza desde la izquierda, la manotea Cansollo, carga
Cimbronera. ¡Bomborsio! ¡Bomborsio! Cim–bro–ne–ra – a–pro–ve–chó – la –
in–de–ci–sión – de – Ca–so–llo – y – fa–lo–peó – se–re–na–men–te –ha–cia – un –
rin–cón – del – a–per–so–ga. Gran Bomborsio de Cimbronera, a los diez minutos
del primer fanojio. Gana ahora la munsagra de Pentébile por dos a cero. Y ahora
un murmio.
Essos diamantes, essas perlas nítidas con que os aprisionaba el mundo estólido,
las blancas manos, i los quellos nibidos, ciegos ruplos de codicias sitidas con
que sembráis el pavimento solido, cilicios serán ia de aseros líquidos que
cárdenos y libidos, y de color cerúleo, con su tormento equleo los cuerpos
dexaran asta oy tan floridos y el tiempo, al fin, con yelos, y con tórridos
raios, opuestos en sus tactos phisicos, ha de volberrlos, hórridos, en
esqueletos, éticos, o tisicos.
8
Son fáciles de tomar las armas unos contra otros, y cuando no sacan su pie y
fléchanselo.
Iba haciendo el río, la pluma con punta grande y redonda zigzagueaba entre los
grandes cuadrados trazados con lápiz que le servían de guías y él se acercaba
tanto al gran mapa extendido sobre el piso del salón (el techo tenía molduras y
guardas, tal vez haya sido el comedor) pintado de crema y con los vidrios de las
puertas blancos hasta la altura de un hombre, tanto que se perdía en la zona de
Curuzú Cuatiá (un comedor largo y oscuro, con voces y miradas que se habían
cruzado en el mismo lugar donde estaba él, encorvado, dibujando el río). Casi
siete por cuatro, nunca había hecho un mapa tan grande (no sólo el ruido de los
platos sino también el de las sillas arrastradas, algunas risas, los pasos de
alguien que sube corriendo la escalera, voces en el fondo, donde está la
palmera). Abrió el cajón de roble que habían colocado al lado de la puerta de
vidrios pintados de blanco y vio que estaba lleno de pequeños jeeps, pequeños
aviones, pequeños tanques, pequeños camiones, todos del mismo color verde oliva,
lustrosos, bien ordenados y mientras se tomaba la cintura cansada de tantos días
de trabajo sobre el gran mapa, pensó ¿a qué van a jugar estos boludos? Pero
nunca lo supo bien y todavía recordaba el día que los había visto llegar
puntuales, serios, limpios, derechos. Los vio entrar al salón donde estaba el
mapa y el baúl y las banderitas y encerrarse vaya a saber cuántas horas y él sin
poder ver qué hacían, a qué jugaban sobre el gran mapa que tanto trabajo le
había costado.
Conciudadanos: Cuatro horas ha que una turba, capitaneada por asesinos y
forasteros, se atrevió a interrumpir vuestra paz, á despedazar vuestro crédito,
á violar los respetos de una autoridad constituida sin tumultos. Y cuatro horas
ha que esta misma autoridad garantida por la fuerza de su marcha, y animada por
la serenidad de su conciencia os ha librado con un golpe de energía del abismo
más espantoso.
Yo le dije al Negro. Pero sos loco, no ves que están de huelga. Pero el Negro es
más cabeza dura. Porque con lo que gana llevando las flores en el camión podría
estar contento. Que junten otros la basura o quede ahí, qué mierda te importa.
Ahora por ganar unos mangos te vas a meter, para que te la den. Qué querés que
te diga, cuando lo vi colgado del camión, roñoso de arriba a abajo, subiendo y
bajando me pareció que le gustaba. Este Negro además de ser chinchudo siempre
fue un tipo raro. Eso sí, nunca le faltaron cojones. Era de esos tipos
acostumbrados a darla y no a que se la den. Tenía un piñón. Si te agarraba la
cara te la dejaba hecha una pastafrola. Seguro. Qué me la van a dar, me dijo y
se fue cantando fuerte, sonriendo y mirando de reojo. Puta que era jodón el
Negro. Yo le dije pero mirá que si los basureros están de huelga por algo será.
Nada. Yo le decía pero ¿qué se te dio por la limpieza ahora, a los cincuenta?,
¿querés que te nombren intendente? Y el Negro meta cantar Angélica
cuandotenombro y ni cinco de pelota. Yo al final pensé que era un asunto de
mucha guita y me callé la boca.
Y se fueron todos y tuvimos que sacar las banderitas y poner los aviones, los
tanques, los jeeps, dentro del baúl y ordené todo y saqué las banderitas
clavadas ahí por Corrientes y Misiones y pensé que mientras estaba sentado en la
mesa de guardia ellos tal vez se habían estado peleando con los brasileros y yo
tan tranquilo. Entonces comencé a enrollar el gran mapa. En el salón la luz
celestona de los tubos golpeaba contra las paredes blancas y cremosas, contra
los vidrios pintados y a mí se me cerraban los ojos del sueño.
Alberto escarbaba un rincón del jardín buscando unos soldaditos que había
enterrado el día anterior. A veces interrumpía su trabajo para dejar pasar a los
hombres que retiraban los muebles de su casa. Los contó en silencio. Tres
granaderos. Cuatro marineros. Dos soldados. Deben estar todos. Les sacó la
tierra y se los metió en el bolsillo. Se paró. No sabía qué hacer. Cruzó el
jardín, empujó la puerta de hierro y entró en la casa.
9
Ella estaba calentando los Gerber y se ponía nerviosa con el continuo llanto de
Tomás. Cállate Tomás y le ponía el sonajero entre las manos o le amontonaba
entre las piernas los cubos de plástico de todos colores. Pero Tomás no callaba.
Y ella le dijo toma, juega con esto y le dio el plástico en que habían traído
envuelto el traje de Roberto que estaba en el campus y no iba a venir hasta la
tarde, mientras pensaba que allá en su casa no hubiese tenido que estar haciendo
veinte cosas a la vez y que su madre se hubiese encargado del niño o de la
comida o de las otras cosas y eso pensaba Luisa, los Gerber adentro de la
cacerola calentándose al bañomaría, las manos colocando el vaso y el plato de
Tomás sobre la mesa color verde nilo, ahora volcando el contenido humeante del
pequeño frasco de vidrio y revolviéndolo con el tenedor, haciendo caer la
naranjada sobre el vaso, el pequeño chorro saliendo del ángulo del cubo de
cartón.
Vamos Tomás, te has quedado dormido justo ahora. Despierta Tomás, ven que te
saco de la cara el plástico lleno de esas letras blancas que no sé cuándo
entenderé. Vamos, despierta Tomás. Tomás, ¿qué te pasa? Mira cómo te has
enredado en el plástico, Tomás. Deja que te lo saque y vamos a comer.
Quedó atrás la sombra del hall. El canciller apenas miró a sus costados mientras
caminaba hacia la puerta. Se paró. Vio los árboles verdes enfrente, los
edificios recortados, los reflejos en las ventanas, el cielo azul y frío arriba,
por momentos el espacio abierto entre las casas de departamentos y más allá la
torre y más allá el río que se dejaba adivinar sin mostrarse. Fue un momento.
Después vio el techo brillante del cadillac y los policías. Unos cincuenta
policías. Más allá tres carros de asalto. Y atrás la gente ¿cien personas? Poca
gente. Sólo algunos curiosos. Casi más policías que civiles y cuántos policías
necesitaría para sentirse seguro. Siempre quedaría algún agujero para que la
muerte se filtrara. Tal vez alguien le esté apuntando desde algún edificio. Tal
vez alguien que en ese momento está detrás de los policías con cara de distraído
de pronto rompa el cordón y corra hacia él. Tal vez uno de los propios policías
que lo cuidan. Miró a la gente y sintió que en su cara se formaba una sonrisa y
que su mano derecha se levantaba para saludar mientras caminaba hacia el auto.
En la penumbra de la habitación Tomás estaba quietito, incomprensiblemente
silencioso, con la boca y los ojos abiertos. Así iba en los brazos de Luisa y
Luisa hablaba, gritaba, lloraba, enmudecía asombrada, y no podía entender lo que
le decían y mientras corría nadie la entendía como la hubiesen entendido allá en
su casa, esos gestos vacíos, esas palabras extrañas, corriendo por las calles.
Tomás quieto entre sus brazos, Roberto en el campus. Tomás quieto en sus brazos,
Roberto, mamá, corriendo. Tomás quieto en sus brazos, muerto.
10
Vos sabes que hay cosas que se mueren y se pudren. Vos sabes que hay cosas que
florecen. Vos sabes que somos vida, inevitablemente.
La piel es un mundo extendido, la piel resbalando el agua salada, piel piel en
el beso garganta, beso caracol en la sombra, molusco, mano, pez, pólipo abriendo
y cerrando sus músculos circulares, su boca ano alimenticia, los tentáculos en
el agua apresándose a sí mismos, haciendo agua. La piel se extiende hasta más
allá de los pelos y las uñas, de los ojos y los dientes, vieja piel alimenticia,
dolida de soledad, medusa perfecta, piel hasta ser penetradora, explotando sus
cápsulas agresivas, piel mar golpeando nocturna las costas invernales, mar lobo
solitario, hundiendo las lenguas en las piedras gastadas, en los esqueletos
calcáreos y vacíos, entre los cangrejos escondidos, pero piel en el agua, en los
pasos sobre el sol, sobre la siesta de las gaviotas, el amor del pez sin
mandíbula, del tiempo caminado por las costas desérticas, por los caracoles y
los cangrejos, caminando inmóvil desde las aguas profundas o desde la flor del
agua, desde la atmósfera desconocida y muerta, desde el sol desnudo y violento,
hasta la primera vida, vida boca, vida cortándose a sí misma, vida invisible,
ahora ya pasos en la arena sol, cuarzo, rastros del viento o del mar sin tiempo,
o con un tiempo incandescente, desintegrador, vida nada en la piel extendida en
la sombra, persiguiendo el beso caracol, mano muslo, mano axila, mano sexo, mano
vida, medusa contráctil en el agua fría, caminadora del agua hasta la muerte en
las playas, las formas perfectas desarmadas en la arena caliente, indefensa la
piel venenosa y paralizadora, la boca vida, los pies corriendo al lado,
eludiéndolas, corriendo la espuma circular, el cuerpo todo haciéndose mar, dueño
de la densidad enredada de las olas, de la fuerza paternal del agua, de la piel
de nuevo abierta a cada amor, amor cangrejo, amor pólipo, amor caracol, amor
esponja, para buscarlos en la tierra horadada por el mar solitario del invierno,
el mar del frío y de la piel dolorida, de las gaviotas blancas en la mañana azul
hasta lo inútil. Tierra hundida en la tarde con su olor a vida, a mar
efervescente, para escuchar muda los sonidos del amor en su caracol de sombra,
dejando correr sus hilos de agua dulce que vienen de lejos, brotando, volando
sus insectos entre las patas de los cangrejos muertos, abriéndose a la arena y
al sol, al mar padre de donde vino la vida caminadora, la vida voladora, ahora
armándose de sombra para el amor del viejo pez sin mandíbula, que retorna.
Vos sabes que hay cosas que se mueren y se pudren. Vos sabes que hay cosas que
florecen. Vos sabes que somos vida, inevitablemente.
Vida tiempo caminadora. Uno puede balbucear la cifra sin entenderla, los
quinientos millones de años que fueron necesarios para construir cada una de
estas caricias saladas en el centro de la tarde, demoradas en la piel sabia y
animal, cegada a ese tiempo caminado en extensas soledades de piedra y arena, de
mares sumergidos en el caliente esófago del sol, de mañanas de áspera blancura,
lentas caricias venidas del amor oscuro de las lampreas y las babosas, subidas
ahora hasta la piel palabra, hasta cada dibujo indescifrable y verdadero de la
mano piel, de la mano cangrejo en las sombras tensas de la tarde, armándose
sobre un tiempo de tentáculos agresivos, de viejas fibras renovadas en la tarde
roja, caminando su furia sobre los huesos blancos y puros de la muerte sol,
contestando desde adentro de la piel con el hambriento movimiento de los peces
fugaces y las medusas nadadoras, nuevo tiempo armado sobre el tiempo infinito y
aterrador que dibujan nuestros pasos en la arena de la tarde.
Vos sabes que hay cosas que se mueven y se pudren. Vos sabes que hay cosas que
florecen. Vos sabes que somos vida, inevitablemente.
11
No importa la coherencia, la búsqueda arbitraria de un centro, armar la vida
como una rueda redonda y perfecta, no importa aunque duela tener el yo abierto,
yo otros desconocidos, imprevisibles, aparecidos en el fondo del sueño, o en la
calle, en la oficina, en cualquier momento un yo que propone contramarchas
oscuras, pasos inimaginables, sin cara, hijo invisible que cruza el amor y la
muerte, yo adentro del yo, adentro, infinitamente lejano. Haia espirado en hora
buena, que amortajada, i de la sepoltura, me ha de sacar Santa Thereza mi hija
viva. Lejano no tiempo, la cara deshecha en cenizas, sombra abandonada en la
pared, hilo rojo, hilo blanco, vorazmente luminoso, hilo aire no hilo no hubo no
había no hay hilo, nunca. Porque le he de edificar su monasterio, y ha de ser
infaliblemente monja suia. Oscuridad sin manos, sin ojos, hijo mosca hilo
serpiente hilo agua ameba no materia, crecido el hongo brillante de los primeros
años, luminoso y cruel en cada mañana, risa blanca y baba. O casso prodixiosso,
o portento raro la ultima de estas palabras no estava bien pronunciada quando
todos vieron a su hija viva; abrió los ojos y con una mía santa dixo en voz mui
alta que estava sana ya, i avia de vivir. En la penumbra de la habitación. Tomás
estaba quietito, incomprensiblemente silencioso con la boca y los ojos abiertos.
Así iba Luisa y Luisa hablaba, gritaba, enmudecía de asombro, lloraba pero no
podía entender lo que le decían y mientras corría nadie la entendía como la
hubiesen entendido allá en su casa, donde su madre, esos sonidos raros en el
aire, esos gestos vacíos. Abrió los ojos y con una rissa santa dixo en vos mui
alta que estava sana ya, i que avia de vivir para ser monja de Santa Thereza; y
sacándole un retrato de la Santa, se assento en la cama y hablando con él y con
los circunstantes dio bastante muestra de que avia recibido la vida. Corriendo
por las calles. Tomás quieto en sus brazos. Roberto allá en el campus, Tomás
quieto en sus brazos. Muerto.
12
Las milanesas volaron, cruzaron la glorieta y se perdieron en el pequeño jardín
lleno de verduras y flores en las oscuridades de la noche caliente y rumorosa.
¿Qué te crees infeliz, que yo me voy a pasar todo el día en la cocina para que
vos me vengas a protestar por la comida? ¿Por qué no te vas a comer a un
restaurante?
Don Juan vio cómo su mujer daba vuelta su plato sobre la fuente, se levantaba,
tomaba la fuente y la impulsaba hacia arriba y hacia adelante, y vio cómo las
milanesas de ternera iniciaban su vuelo nocturno, sus cuerpos pardos, arrugados,
con algunos reflejos dorados de pronto iluminados por la luz de la glorieta,
para después perderse en su curva descendente hacia las sombras confusas del
jardín.
¡Ahí tenés, que se las coman los gatos!
El capitán Barrasa escogió los más principales del ejercito en linaje y no en
trabajo, ni en ejercicio de la guerra, que fueron a los vecinos de ¡a ciudad de
La Paz y otros. De esta suerte salieron en sus caballos hasta el pie de una
cuesta por donde no se podían aprovechar de ellos, y el pueblo estaba fundado en
lo alto della; la cuesta agria y larga, el calor mucho, los cuerpos cargados de
armas y no acostumbrados á traerlas, hobo algunos que dieron señal y muy baja;
finalmente, llegaron á lo alto; los indios, que antes que subieran la cuesta los
habían visto, no se atreviendo a resistirlos se metieron en la montaña con sus
hijos y mujeres, dejando las casas desamparadas; los nuestros cuando llegaron ya
llevaban alguna hambre, y entrando en las casas buscaban qué comer; dieron en
una olla grande llena de mais cocido; metían las manos y a puñados sacaban el
mote (mote es mais cocido), lo cual con mucho gusto comían; empero uno metiendo
la mano un poco más adentro, encontró con un brazuelo de un niño; sacólo afuera
sin saber lo que sacaba; en viendo los nuestros la carne humana, fue tanto el
asco que recibieron, que lo comido y lo que más tenían en el cuerpo, con grande
asco lo lanzaron fuera, y sin hacer otro efeto se volvieron al real.
Versión primera:
Don Juan: Pero vieja, vos estás nerviosa, si yo sólo te dije que estaban un poco
duras. Y eso no es culpa tuya, vos no estás adentro de la vaca.
Doña Leonor: No vengas ahora a pedir la escupidera. Vos me dijiste que eran una
porquería y pusiste una cara como si te hubiese dado de comer mierda, o te crees
que soy sonsa.
Don Juan: Bueno, está bien, se me fue la mano. Vos sabes que soy un poco
chinchudo con la comida, pero no es para tanto. Habré protestado, pero yo las
iba a comer igual, si tan malas no estaban. Lo que pasa es que como no puedo
masticar bien me gusta la carne tiernita, ¿sabes?
Doña Leonor: ¿Y qué culpa tengo yo de que se te hayan caído las muelas?, ¿o
ahora te las vas a agarrar conmigo también por eso? Y no me digas que tan malas
no estaban porque estaban bien ricas. Raúl se comió tres antes de ir al colegio
y no dijo nada. Lo que pasa es que vos te estás volviendo viejo y mañero. Pero a
mí no me vengas con esas, ¿oíste? Que te aguante otra, si te da el cuero.
Don Juan: Ufa, che, no hagas una tragedia por unas milanesas. ¿Las tiraste?,
bueno, paciencia. Pasemos a otra cosa.
Doña Leonor: Ya me sacaste las ganas de comer.
Don Juan: Vamos, vieja, vamos. A ver, pásame la ensalada.
Nos este polvo, apenas un árbol, y la tierra, nos el padre parece no estar
cansado, el polvo pegado en el sudor del caballo oscuro en la tarde amarilla,
caminas la escalera del subte hacia abajo, los dedos agotados de rozar las cosas
colocan la moneda en la ranura, el metal aceitoso, se hace duro el camino para
la carreta, elevada como queriendo despegarse de los bueyes, bueyes dormidos, la
larga tierra extendida, duelen los ojos, el polvo y la luz amarilla, nos
detuvimos frente al quiosco y a las espaldas el subte viniendo, entrando
arrimado al andén, el cura y él, cada uno en su caballo, al paso, allá adelante,
duros y silenciosos desde aquí, después sólo un árbol en la interminable tierra
seca, falta para el agua, el cansancio colgado del pasamanos, atrás alguien,
adelante alguien, al costado alguien, el pequeño zigzag desde Plaza de Mayo a
Primera Junta en la chapa enlozada, picada en un rincón, falta para el agua, la
madera amarilla marrón barnizada, el polvo se pega en el paladar, en la
garganta, baja el polvo en el aire caliente, en el túnel volcado en la ventana
se va agrandando la próxima estación, una huella invisible entre las grietas, el
caballero y el cura solos, a veces conversando, ajustando cada palabra que se
escapa a lo que era allá, en la otra punta del mar, España, acá donde hay tan
pocas cosas para señalar salvo la tierra larga, ancha, por lo menos Lima o Cuzco
dice el caballero, pero ésta, tierra amarga, pobre, el cura lo mira y no le
importa, sabe que la carreta sigue avanzando atrás, mordiendo los terrones y
acepta, entonces la estación agranda su rectángulo de luz, ellos toman
diferentes posiciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado,
acercándose a la puerta, el subte se hunde en la luz, Alberti, ahora hay otra
cara al costado, algunos ellos cruzan rápidamente los molinetes, otros ellos
están todavía en el andén dando la espalda, todos van a subir las escaleras y se
van a repartir las diferentes posibilidades de la calle cuando lleguen arriba,
arriba noche calle, el subte se hunde en la oscuridad, él completamente
abstraído leyendo la página de deportes de la Razón sexta, mira el cura el
horizonte blanco, la soledad de cielos y yuyos retorcidos, poco importan Lima o
Cuzco, España, el otro odia todo eso, los cueros, el camino de las tropas de
mulas, los perros gordos vagabundeando por la ciudad, el río inmenso y apagado,
en cambio Lima.
Versión segunda:
Don Juan: Pero hija de una gran puta, ¿vos te crees que yo trabajo para
divertirme? A mí no me vengas con esos ataques porque te voy a cagar a patadas.
Ahora mismo te vas y te buscas todas las milanesas que tiraste.
Doña Leonor: Yo no voy nada, ¿acaso no dijiste que eran una porquería?
Don Juan: Yo digo lo que se me da la gana. Esta es mi casa y aquí mando yo. Y
vos haces lo que te dije si no querés que te rompa el alma. Me las traes todas,
que no falte una, ¿entendiste?
Esto último don Juan lo dice agarrando a su mujer de los pelos. Grita. Ella lo
mira muda y enojada, y cuando él le empuja la cabeza en dirección al jardín no
se mueve y se queda clavada en el centro de la glorieta.
Por fin una patada en el culo la impulsa hacia la oscuridad.
Faltan dos milanesas. Hace más de dos horas que doña Leonor está buscando entre
los tomates, las alverjillas, las hortensias, la acelga, sudando y puteando en
voz baja a don Juan, los mosquitos a veces zumbando en sus oídos, sus ojos
confundidos entre las raíces y las sombras.
Doña Leonor: Che, no las encuentro. Se las habrá llevado el gato.
Don Juan: ¡Vos me traes aquí las diez milanesas aunque tardes hasta el año que
viene en encontrarlas! ¿Qué te crees, carajo, que vas a jugar conmigo?
Media hora después aparecieron las milanesas. Estaban junto al alambrado del
gallinero en un rincón de tierra pelada y sucia. Doña Leonor se acercó
lentamente a la mesa y las puso en la fuente.
Doña Leonor: Ahí tenés las milanesas, ¿no querés también que te las lave?
Don Juan: No, quiero que te las comas.
Doña Leonor: ¿Vos estás loco che?
La mano de don Juan le cruzó la cara.
Don Juan: Ya te dije que no jugaba. ¡Comételas o te las hago tragar enteras!
Vencida, doña Leonor comenzó a comer las milanesas, parada, junto a la mesa. Don
Juan sentado en su sillón de mimbre la miraba burlón. Los rodeaba el jardín,
lleno de verduras y flores en las oscuridades de la noche caliente y rumorosa.
13
La descarga sacudió la noche vacía. Ellos estaban sentados, el máuser entre las
piernas encogidas, hombro a hombro en la oscuridad que olía a transpiración, a
patas, a ropa gruesa. Tranquilos y a no dormirse había dicho el sargento. Una
nueva descarga cruzó las calles desoladas. El sintió que algo se aseguraba
después de esos días interminables, de noticiosos escuchados furtivamente y que
sonaban a telones falsos, a un mundo que se estaba creando desesperadamente pero
sin esperanzas de retenerlo. Pensó en las calles vacías. Tres noches atrás había
vuelto al comando caminando lentamente bajo la lluvia que caía silenciosa sobre
el asfalto brillante, las ventanas cerradas, las calles perdiéndose sin sombras,
ausentes de pasos. El sargento abrió la puerta y miró adentro un rato, como
esperando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. ¿Qué pasa, sargento?,
preguntó una voz. No sabemos, contestó el sargento con un tono diferente al de
los demás días, y se volvió a ir. La puerta se cerró y un leve cuchicheo se armó
sobre la oscuridad, animándola. El hubiese querido adivinar la cara de Merelo,
de Schmidt, de Rodríguez, mientras Fraga que estaba al lado suyo le preguntaba:
che, ¿no se te frunce? (Fraga se había puesto muy nervioso cuando el sargento
los despertó gritando ¡a las armas!, pero después había tratado de disimularlo
haciendo bromas o jorobando a los demás.) No, me divierte, le contestó él y se
quedó pensando, pensando en las caras que no veía y en su propia contestación.
Merelo tal vez se sentía más tranquilo. Lo veía todavía golpear con sus puños
grandes y cuadrados la pared del baño y llorar. Vino mi vieja y me contó todo lo
que pasa. Esos hijos de puta nos quieren sacar a Perón. Yo quiero salir, pelear
y no quedarme aquí encerrado como una rata, y lloraba mientras él le hablaba
para tranquilizarlo, tratando de jugarle limpio, de decirle de alguna manera que
él no entendía tan claramente lo que estaba pasando, mirá yo no estoy con vos,
le dijo para que no se volcara así, casi inmerecidamente, aunque no sabía bien
dónde estaba, aunque sabía con claridad que no estaba con Schmidt y con
Rodríguez, todo para jugarle limpio, con la clara conciencia de que el otro
podía aplastarlo contra la pared.
La tropa se há portado con intrepidez y valor pues há llegado á pecho
descubierto á tomar agua, y hacer fuego dentro del mismo río de Santiago, bajo
del de mosquetería, y baterías enemigas: no le hé permitido atacar á bayoneta,
como lo solicitó repetidas ocasiones, reconociendo que iba mucha parte de ella a
sacrificarse: se ha retirado quando se le há mandado sin confusión ni
atropellamiento, sosteniendo siempre la artillería, cuyos soldados se han
desempeñado completamente.
No lo veía ahora a Merelo en la oscuridad, pero lo sentía aferrado a la idea de
salir, de hacer lo que pensaba que había que hacer, acciones que le venían de
adentro como un borbotón de vida, seguras, perfectas.
¡Que vengan esos putos de mierda! Su voz cálida y gruesa se levantó sobre el
murmullo del invisible grupo de soldados. El esperó sólo un momento la
respuesta, porque después adivinó el silencio de Schmidt, el único que podría
haberle contestado, lo vio sonriendo sobrador en la sombra, con la misma sonrisa
con que había organizado las acciones futuras del grupo antiperonista, el ataque
rápido a los incondicionales, la toma de las armas, cada paso pensado para un
momento que podía ser ahora, el fin de esa espera en la oscuridad. De pronto
todos iban a tener que asumir actos irreparables; el núcleo cerrado hombro a
hombro en medio de la noche lenta y expectante iba a saber cosas que nunca
hubiera imaginado en las charlas de las guardias, en las interminables bromas de
la cuadra, en el trabajo cotidiano, en los entrenamientos, en todas esas cosas
que habían ido trazando enredados hilos, gestos, movimientos, toda una armadura
invisible que de pronto podía diluirse, deshacerse en fragmentos
irreconciliables. El trató de adivinar la cara de Rodríguez, que era
antiperonista pero no como Schmidt, con su odio elaborado en su casa y en la
facultad; él era radical y llevaba adentro algo como una fidelidad que se hacía
honda e inútil cuando uno veía cómo de sus palabras surgía una soledad soportada
dolorosamente, llevada entre los que vivían cerca suyo o entre los compañeros de
la papelera donde trabajaba. El fue adivinando cada cara protegida ahora por la
oscuridad, caras que todavía no se conocían a sí mismas, como uno no conocía las
otras caras del comando, esperando la orden de ser antiperonistas o peronistas,
mirando los retratos de Perón y Evita debajo del vidrio del escritorio del
coronel que ni estaba porque se había ido a iniciar la revolución a otro lado, a
un lado donde las cosas tal vez estuvieran claras, donde por fin se habían
asumido acciones que ya nadie iba a poder volver a construir, acciones
definitivamente realizadas. Y esperó adivinando todas esas caras, ahora
indescifrables.
14
Esos jabs sobre las orejas y la cabeza son los guantes de diez onzas. Y mejor no
intentar sacar un golpe porque te metía o un gancho en la mandíbula o un cross
de izquierda en el medio del estómago como para que toda la terraza se
desdibujara, ahí, contento, enfrente, esperando. Todo comenzaba en el medio, los
pies veloces y seguros sobre el pedregullo hasta que poco a poco había que ir
retrocediendo, encogiendo el cuerpo, multiplicando los brazos para cubrirse de
los golpes que venían de todos lados, sin tiempo por lo menos para un directo
que le rozara la cara, porque estaba perfectamente armado y cubierto, como
cuando avanzaba despacio por el medio del patio del colegio, la gambeta segura,
el ojo calculando el pase exacto a alguno de los punteros, así se venía, los dos
guantes enormes transformados en golpes dormidos, terribles colchonazos que
sacudían todo el cuerpo, imposible sacar más fuerza y rapidez de los brazos
porque él estaba ahí para dominar la pelea, hasta que uno tenía que decir basta,
no peleo más, no por miedo sino por bronca, porque a uno no le gustaba perder
siempre.
Sí, Poe le había dicho a Hawthorne que dejara su "Old Manse" y ahora el agua con
una seguridad rítmica e irrefutable se colaba por debajo del puente de madera,
sin importarle ese señor que se acercaba con su señora y sus dos hijos hasta el
"Minute Man" y daba una vuelta alrededor de la estatua y sin hacer ningún gesto
volvía a su auto con patente de Illinois o de Texas, o vaya a saber de dónde.
También le dijo que no visitara a los Alcott. Y entonces lo vio a Poe chiquito
jugando con los personajes de Little Women. Mejor dicho Poe grande pero con ropa
de chico, peleándose con una nena de seis años, tirando un balde de agua sobre
el hogar encendido, abriendo las ventanas para que entrara la nieve, gritando
porquerías por las calles de Concord, al atardecer, cuando tal vez Emerson sale
a caminar y a pensar entre los árboles altos y oscuros. Y mientras el agua
arrastraba el atardecer debajo del puente para esconderlo entre los pastos y las
ramas, y el aire apenas se movía, y el "Minute Man" descansaba satisfecho porque
hacía muchos años que había echado a los ingleses, él casi sintió que todo
estaba bien organizado, sus pasos sobre el puente, el lento caminar hacia la
"Old Manse" gris y silenciosa entre las flores y las ramas de los árboles viejos
y empecinados, las ventanas cerradas en la tarde. Casi porque en ese momento lo
vio aparecer desnudo y despeinado, semioculto entre las plantas, gritando, y
entonces comprendió y corrió hacia él y se perdió con él entre las sombras.
Atrás quedó el peligro, la casa, el arroyo, los árboles oscuros, la tarde dulce
y silenciosa.
Luis no pudo atajar la pelota. Roberto estaba detrás y metió la cabeza. Justo en
la línea salvó el gol. No habían pasado diez minutos cuando otra vez Luis quedó
descolocado y Roberto, zambulléndose con los pies echó la pelota al córner antes
de que entrara al arco. Todos se acercaron y comenzaron a vitorearlo. El era de
Racing y para premiar su heroísmo se pusieron a corear: ¡Salomón! ¡Salomón! A
Salomón le rompieron la pierna los brasileños jugando en la cancha de River.
Yo las veo dormir el pequeño animal de cada día, las veo desde la puerta de la
habitación, los cuerpos calientes y mojados, vencidos en las complicadas
extensiones de las sábanas, de los monstruos amigos y asombrosos, del por qué
juego infinito, el aire detenido, cansado de ser inventado, aire pájaro, aire
oso, aire barco, los gestos incoherentes caminando las escaleras de la madre
amor, gestos no pensados armados en la boca, dentro de las manos y los brazos,
en los ojos, ahora desatados, confiados en la respiración del sueño, el pequeño
sueño animal de cada día que veo desde la puerta de la habitación, entrando en
la oscuridad acogedora, caídas las defensas, callada la vigilia roedora, fugaz
dueño de los dones invisibles.
Había que cruzar las vías del tren y largarse por el camino abandonado y a él le
gustaba hacer eso con el tobiano viejo porque tiraba y se iba en nervios y
sudor, la boca llena de espuma, sacudiendo el freno, y el cambio de temperatura
le aliviaba el cuerpo mientras recorría el segundo subsuelo, buscando la sección
PN, y en toda la biblioteca sólo se oía la cascada silenciosa de los aparatos de
refrigeración. Tenía unos siete años cuando ya salía solo, en el petiso, a
buscar los animales que se escapaban por donde los alambrados estaban rotos,
mientras esa bocanada caliente que no lo había dejado desde que se había bajado
del avión quedaba por fin detrás de las ventanas y podía por fin revisar todo
PN, las revistas, todo lo que había buscado inútilmente allá, y volver los dos a
la tardecita, lentamente, uno ya hombre, el otro aprendiendo a serlo, con la
camisa empapada todavía, mientras el sol tiraba para abajo y estaba por perderse
reflejado en lo hondo de la pupila del caballo. Eran las once de la noche y la
biblioteca estaba casi vacía y él se había sentado en el suelo y había puesto a
su lado el fichero metálico de quince centavos y el pasto mojado se hacía suave
mientras las estrellas se le venían encima, acostado sobre la tierra nocturna,
cantando a veces, ahogado por ese cielo inaguantable que llegaba hasta las
palmas de las manos y repartía las fichas que había hecho tomando datos de PMLA
o de las bibliografías en la sala de referencia y después se paró y comenzó a
revisar los estantes desde el principio para que no se le escapara nada,
separando lo que iba a llevarse para leer o para copiar en xerox. A veces pasaba
alguien o se oían pasos que trepaban las pequeñas escaleras de metal para
perderse en el tercer subsuelo. Y siempre la cascada de los refrigeradores
impidiendo que el aire caliente enredado entre los árboles se metiera en la
biblioteca, acariciando suavemente los libros, haciendo lo posible para que los
que estaban ahí adentro pensaran con más facilidad, mientras era imposible huir
de esa noche que tenía encima de la cabeza, tirado sobre la arpillera y saltando
cada vez que el motor del agua se paraba, escupiendo y tragando kerosene
mientras Luis y Rafael no decían nada pero sabían que si eso no andaba se les
iba a ir a la mierda toda la cosecha de tomates, y él se tiraba y el Negro venía
a husmearle suavemente la cara y nada importaba más que hacer andar ese motor
viejo e inservible para que el chorro de agua corriera entre las plantas
resecas, o tal vez importaba también el cielo, perdidos los ojos en la negrura
infinita, asombrados.
Si te dicen algo callate la boca me dijo Ponce, porque acá te achuran. La
oscuridad era casi impenetrable aunque a veces luces oblicuas señalaban la
entrada a alguno de los ranchos, un rostro mirándonos con desconfianza en el
medio de la noche caliente, plena de grillos y de pequeños sonidos animales en
las sombras. Caminamos más de media hora hasta llegar a una zona más poblada.
Las luces señalaban las esquinas solitarias, la calle, las casas de material
barato.
Aquí es, dijo Ponce, y seguimos por un largo pasillo al fondo del cual había una
pequeña escalera que conducía a una habitación lindera a la terraza. Ponce
golpeó débilmente la puerta. Una voz meditada y dulce dijo adelante, y pasamos.
Ahí estaba don Matías. Tenía unos ochenta años, era chiquito y sobrio de cuerpo
y se paró en el medio de la habitación. Estaba desnudo y tenía un cordoncito
atado a la cintura. Usted perdone, me dijo, es mi costumbre. Y se dio vuelta
para buscar vino y convidarnos.
1967
 La
construcción del oasis
La
construcción del oasis
Del lloradero al campamento habrá unos trescientos metros y del campamento al
puesto unos cien. La presencia de éste señalaba que ya alguien le había ganado a
la isohieta de los doscientos milímetros aprovechando el agua que más arriba
surgía trabajosamente de la tierra. En zona de menos de un habitante cada diez
kilómetros cuadrados Estévez había construido el puesto, la casa de piedra y
adobe, había plantado álamos que crecieron doblados por el viento, hecho una
huerta. También se había traído a esa zona de jabalíes y pumas un pavo real que
solía contonearse entre los frutales.
Con los años su presencia hizo que le instalaran sobre una de las piezas que
daba al patio, techado con una parra, un escudo nacional que abajo decía:
Registro Civil.
La foto muestra a los ocho hombres en torno a la mesa, debajo de los sauces que
dan sombra al campamento. Están: Cabrera, geólogo, jefe del grupo; el capataz de
la perforadora, Juan Macías, con sus dos ayudantes, Eusebio, el Cabezón, y Raúl.
Junto a ellos están los tres hombres que ese día llegaron levantando polvo desde
el oeste, cruzando el desierto que está del otro lado del Nevado: Rodríguez,
cargado de cámaras y grabadores; Capurro, el hombre de la repartición provincial
que le servía de guía y Hansen, vendedor de selladores que en el dique había
abandonado su itinerario para seguir con ellos. El octavo hombre es Sosa, un
vecino que cruzó ese día el campamento rumbo al registro civil para anotar a su
quinto hijo y al cual el Cabezón había invitado a participar del corderito para
festejar el acontecimiento.
La foto la sacó Rodríguez con el automático. Ubicó la cámara arriba de un tambor
y se vino corriendo hacia la mesa. Ahí se quedaron los ocho, esperando el
disparo. Rodríguez se zambulló justo en el momento en que Raúl decía che Cabezón
no te rías que me vas a tapar con los dientes y no voy a salir en la foto, y aún
tuvo tiempo de levantar la copa para brindar por Sosa y su quinto hijo. Ahí la
máquina hizo tick. Todos salieron con las copas dirigidas hacia el vecino, en
primer término el Cabezón, sentado y haciendo equilibrio sobre una damajuana.
Como todos los cursos de agua que cruzan o cruzaban los desiertos de la
Argentina mediterránea el hilito sobre el cual se había instalado el campamento
había sido trajinado. Venía de las montañas en forma subterránea, retenido y
filtrado por la capa de basalto que lo comenzaba a devolver a la superficie
trescientos metros más arriba. Ahí el lloradero formaba ese flaco arroyo que,
con el curso de los siglos, había generado una hilera de sauces en medio de las
arenas y las piedras.
Paradero de ranqueles y aun de pueblos prearaucanos, cruzado por algún
destacamento de la columna de Aldao en 1833 y con toda seguridad, por el
Sargento Mayor Lucas Córdoba, hombre de la división de Uriburu en la campaña de
1879, el lloradero comenzó a aparecer en el mapa de Olascoaga con el nombre de
Lagunita. Se dice que más tarde lo pobló un capitán de choiqueros, baqueano del
general Ortega y que algunas familias lo transitaron hacia fines de siglo hasta
que cayó ahí Estévez y se propuso aprovechar sus escasas aguas. La pared de
sauces y álamos protegió entonces la casa y la quinta, poblada ahora de frutales
y verduras y en medio de la cual revoloteaba y abría su cola el pavo real.
Estévez ya no estaba, aunque sí alguna memoria de su lucha contra el aislamiento
y la erosión. Esa memoria era guardada por su hija, la señorita Estévez, doña
Matilde, en la penumbra de cuyo comedor estaba, la mañana del almuerzo que se
menciona, el viejo Saúl Farías. Sentado, el sombrero entre las manos, su voz
sonaba despaciosa y quebrada entre los almanaques, los banderines y los retratos
de marco ovalado y resplandeciente.
El viejo, que hacía cuatro meses que no caía por el registro civil, fue
mostrando, entre los bien articulados lugares comunes que fueron dándole
sustancia a esa conversación, cierto fastidio, cierta irritación por todo: la
instalación del campamento y de la perforadora que esa misma mañana había
descubierto, los doce hijos dispersos, el precio de la yerba o de las pilas para
la radio de segunda que el año anterior le había regalado Capurro en otra de sus
giras.
Aquí el agua se consigue a pico y pala -dijo-. Así me hizo el pozo Mendizábal,
sesenta y cinco metros a pico y pala, se aguantó tres derrumbes...
La señorita Estévez, doña Matilde, lo acompañaba con parsimonia, restándole
importancia a las protestas. Por debajo le preocupaba la soledad del viejo, sus
cada vez más espaciadas visitas al registro. (El cadáver de don Leopoldo lo
había descubierto un viajante cinco meses después de su muerte.)
-Don Farías, le voy a servir un vaso de vino -dijo cuando se hizo una pausa.
El viejo se quedó en silencio mientras doña Matilde cruzaba el comedor para
buscar la botella. Después se movió en la silla como queriendo decir algo y
cuando ella le dio la espalda para buscar el vaso en el armario, se animó:
-¡Doña Matilde!
-¿Qué, don?
-¿No me pondría el disco?
-¿Cuál?
-Ese, el de D'Arienzo.
-¿Mandria?
Don Saúl hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
-Y qué hiciste cuando escuchaste la música -le preguntó el Cabezón a Sosa ya
sobre el final del almuerzo.
-Y... me quedé en el patio, esperando que terminara... después, cuando terminó,
golpeé las manos para que doña Matilde me atendiera y me anotara al hijo en el
registro... adentro estaba don Saúl que me preguntó por mi padre...
-¿Su padre vive con usted?
-No, murió hace ya doce años.
-No son tantos los que vienen a anotar los hijos -acotó Macías, y agregó: -mucho
camino...
-Yo sí. Mi finado padre me decía: hay que anotar los hijos, hay que tener los
papeles... Sosa se ponía colorado cuando hablaba. Se notaba fácil que una
conversación no era cosa frecuente para él y que gozaba la invitación y el
tratarse con la gente del campamento y con la que venía de gira.
Raúl hizo correr otra vuelta de vino. Cabrera se estiró.
-Muchachos -dijo- son las dos, hay que comenzar con el bombeo... a sacar el agua
que ahora viene la hora de la verdad...
-¡Vamos!... ¡Flor de dique le vamos a hacer a doña Matilde!
-¡Como el Nihuil!
-¡No, más grande!
-Como esta cacerola...
-Pero sin manija...
-Sí, si sale agua...
-Y va a salir, che...
-Y, ¿para qué querés tanta agua?
-Pa que te bañes, Cabezón, ya no te aguanto el perfume.
-No jodai, che, qué van a pensar los señores...
Los hombres se levantaron y comenzaron a caminar hacia la máquina. A la mañana
habían terminado la perforación y antes de almorzar habían descamisado y
limpiado la máquina. A la tarde debía comenzar el ensayo de bombeo para ver si
del subalveo venía la cantidad de agua suficiente como para retenerla con una
pantalla, juntarla con la del arroyito y formar un pequeño embalse. De la
cantidad de agua dependía la construcción del oasis, la posibilidad de sumar
algunas casas a la de la señorita Estévez y formar así un pequeño centro donde
se juntaran algunos servicios para la gente dispersa.
Después del almuerzo, el pampero, que tenía su origen ahí cerca, hacia el
sudoeste, comenzó a soplar con fuerza. Barría las piedritas. Sosa se despidió y
montó, dispuesto a encarar las cuatro leguas que lo separaban de su puesto. Los
muchachos comenzaron a tratar de poner en funcionamiento la bomba mientras
Rodríguez les sacaba fotos.
-No se despeine don Macías que es para la tapa de una revista -le gritó Raúl al
capataz en medio de los sacudones del viento.
Capurro y Hansen habían ido hasta el lloradero. Después de recorrer el lecho de
piedra de donde brotaban los hilos de agua, se internaron en un montecito de
sauces crecidos a su margen. Capurro se puso a escarbar la tierra con cuidado,
buscando algún vestigio de los antiguos asentamientos indígenas.
-Por aquí anduvieron los gununakune, los primeros pehuenches, los mapuches...
tal vez haya sido toldería estable -afirmó mientras removía la tierra.
-Me suena muy extraño todo eso -dijo Hansen.
-Sí, no es tan claro como andar vendiendo selladores...
-No crea, tampoco sé a veces por qué hago tantos kilómetros.
Capurro que seguía escarbando de cuclillas, se dio vuelta y lo miró:
-¿Por qué? ¿No le gusta lo que hace?
-No sé, cuando aprieto el acelerador, cuando voy de pueblo en pueblo recorriendo
distribuidores y ferreterías, recogiendo pedidos, controlando, viendo si me
respetan los exhibidores, no me hago muchas preguntas.
-¿Nada en el camino?
-Tal vez... alguna hembra tranquila en una confitería o en algún peringundín,
alguna que sepa tratar a los hombres que andan de paso.
Capurro se volvió a concentrar en la búsqueda, cuidadosamente. Hansen quiso o
necesitó retomar el diálogo:
-Y para usted todo esto es muy importante, ¿no?
-¿Qué es esto?
-No sé, ver qué dejaron los indios, ver si pueden hacer crecer el oasis, andar
discutiendo el asunto ése del agua...
-Yo soy de aquí -Capurro forzó la voz. El viento sacudía cada vez más fuerte los
sauces, entraba y salía silbando del montecito.
-Sí, pero aquí no hay nadie... si en un barrio chico de la Capital hay más gente
que en toda su provincia...
-Mire -le dijo Capurro medio irritado- esta quinta es tanto mía como suya... Tal
vez yo se la esté cuidando para cuando vengan los leones ¿me entiende?
Hansen no entendió, pero contestó afirmativamente.
Polvadera tras polvareda el viento comenzó a presentarse cada vez más fuerte y
frío. Aplastaba los árboles y hacía volar las ramas y el pedregullo. Rodríguez,
que estaba sacando fotos, colgó las máquinas de unos fierros y se subió a la
perforadora para dar una mano. La bomba se descebaba continuamente. Macías le
echaba agua con un tachito pero el agua, empujada por el viento, se cortaba en
noventa grados hacia afuera antes de entrar en el caño. Casi una hora tardaron
en hacer que el chorro comenzara a fluir regularmente.
-En cinco horas, si las cosas van bien, vamos a saber si se puede extraer el
agua suficiente para hacer el diquecito -comentó Cabrera.
-Lo que es suficiente es este viento -gritó Raúl. Estaba totalmente empapado y
con la tierra pegada al cuerpo.
-Andate a la casilla si querés...
-Oiga, esta pelea es también para mí... no sólo es cosa de geólogos sino también
de obreros perforistos.
-No te enojes, Negro.
Poco después, cuando vio que el flujo de agua se mantenía regular, Cabrera
ordenó volver:
-Basta ahora que vigilemos cada media hora, la máquina ya no se va a parar, a
registrar y esperar. Vamos a la casilla.
De vuelta al lloradero, Hansen y Capurro se habían plegado.
-¿Me presenta a doña Matilde? -le dijo Rodríguez a Capurro y agregó dirigiéndose
a Cabrera: -A la vuelta hacemos la grabación.
-Lo espero en la casilla.
Los hombres se dirigieron hacia el Registro. Cuando cruzaron la tranquera el
viento pareció apaciguarse, frenado por los árboles que cincuenta años antes
había plantado Estévez. El pavo real forzó la marcha entre los durazneros de la
quinta cuando los vio entrar.
Cabrera estaba impaciente. Interrumpió dos veces la grabación para ir a medir el
caudal de agua que extraía la bomba. Cada vez, agachaba la cabeza para enfrentar
el viento que parecía querer arrancar la puerta de la casilla.
Los datos que enunciaba frente al grabador de Rodríguez eran precisos. Afuera el
viento seguía soplando con violencia, por momentos a más de cien kilómetros por
hora. Los sauces daban ramalazos contra la casilla que se balanceaba sobre sus
ruedas. Sentados sobre una cama, Raúl y el Cabezón hacían correr el mate. A
veces salía alguno para ver cómo iba el ensayo de bombeo.
Cabrera atajaba las preguntas de Rodríguez y las devolvía con precisión. Lápiz
en mano explicaba la geología del desierto, hacía el análisis de las posibles
reservas de agua subterránea (se le da demasiada importancia al agua
superficial, dijo en cierto momento), repasaba las distorsiones ecológicas
producidas o toleradas por los gobiernos. En algún momento se remontó a
Sarmiento y a viejas peleas por el agua que estaban en la raíz de los
alzamientos de los pueblos despojados contra los de aguas arriba.
-Como el trazado del ferrocarril, las aguas las manejaron los más fuertes...
-dijo mientras prendía otro cigarrillo.
-Tampoco se llevó muy bien el ferrocarril con las aguadas.
-No. Gran parte del país anterior, pensado sobre los ríos, quedó marginado, y
hubo que comenzar de nuevo... por eso no faltó quien, en pleno auge del
ferrocarril, defendiera un país de comunicación fluvial...
-Nos fuimos un poco lejos, aquí el agua hay que conseguirla de abajo.
-Sí, con la máquina y el pocero... y la gente todavía le tiene más confianza al
pocero...
-¿Y usted?
-Yo quiero mucho a la máquina... éstos dicen que es mi novia... pero también
quiero a los poceros... siempre los tengo aquí, en la cabeza... Mire, yo una vez
bajé a un pozo, sentado en el catre. A los diez metros quería volverme, pero me
las tuve que aguantar, si no las cargadas no hubieran terminado nunca... la
cargada hubiese empezado a caminar geográficamente y me hubiese perseguido hasta
que mis nietos tuvieran bigotes... Entonces me las aguanté... claro, sólo bajé
veinte metros. No sé lo que sentirá el pocero cuando está a sesenta, u ochenta
metros, iluminado con el espejo desde la boca del pozo, esquivando los terrones
y las alimañas, sintiendo cómo comienza a faltar el aire, cómo cada golpe
atrofia la audición...
-Sí, pero hay un momento en que encuentra el agua...
-No siempre, la tierra es difícil... No lejos de aquí, un pozo se llevó al
pocero y a sus tres hijos varones... tuvieron que taparlo... un pozo de noventa
metros... calcule la tierra que había sacado el hombre... noventa metros y un
diámetro de más de un metro y medio.
La grabación duró casi una hora. De pronto sintió Apagó el grabador. Sólo valía
la pena esperar con los demás hombres el resultado del bombeo.
Raúl puso la radio. "Se avisa a Isabel Sánchez, de El Retorno, que su hermana
está enferma. Que trate de viajar a Malargüe inmediatamente". "Se avisa a Juan
Benavídez que su padre viajará el quince del corriente mes, que lo espere en el
cruce".
Cabrera fumaba.
El Cabezón dijo:
-Voy a ver cómo va la cosa. -Se puso la campera y salió. Al rato volvió, medio
ahogado por el viento.
-Algo avanzó, pero falta... está soplando fuerte, el viento me sostiene, debe
andar por los cien.
-Si te sostiene a vos debe andar por los trescientos -comentó Macías largando la
carcajada.
Capurro le alcanzó el mate al Cabezón que lo tomó de un solo trago. Los
ramalazos de los sauces castigaban la casilla que a veces se balanceaba
chirriando. Y fue en ese momento, en que la luz de la tarde comenzaba a
apagarse, que Hansen dijo:
-Vengan, vengan, miren ahí.
Los hombres se acercaron a las dos ventanitas que tenía la casilla.
Entre los sauces que se sacudían, la polvareda, las piedritas que volaban al ras
de la tierra, volvía don Saúl del Registro y tomaba el camino que comenzaba a
separarse del arroyito para perderse en el desierto. El viejo avanzaba
impertérrito, con la cabeza enfrentada al viento, al tranco, sin molestias. Lo
extraordinario era que el temporal no le azotaba el sombrero ni le agitaba el
pañuelo.
1980
 Situación
tres bandas
Situación
tres bandas
Bajé en la terminal de ómnibus. Me enrosqué la bufanda. Un frío cortante venía
del río. Subí la escalerita. Apurado pregunté en la ventanilla dónde salía el
micro. El tipo, sin mirarme, me dijo: andén 18. Miré el reloj: faltaban quince
minutos. Compré el Clarín, un Gráfico, dos paquetes de negros y me fui para el
andén. El micro ya estaba. Leí el cartel para asegurarme: Buenos Aires–Asunción
City. Y fui a entregar la valija. Guardé el ticket con cuidado, en el bolsillo
superior del saco, y me dirigí a la cola. Habría unas veinte personas esperando.
Me ubiqué, prendí un cigarrillo y me puse a hojear el Clarín.
Fue ahí cuando se me puso atrás el gordito ese que había entregado un bulto
enorme, envuelto en una lona, al tipo de los equipajes. Lo pesqué de entrada.
-¿Por qué tardaremos tanto en subir? -me preguntó.
-No sé -le dije.
-¿Alguna novedad en el diario?
-Lo de siempre.
Se quedó un momento callado pero después volvió a la carga. Se ve que el hombre
era flojo de boca.
-¿Viaja a Asunción City? -me preguntó.
-Sí.
-Yo no, yo me bajo antes.
-Ajá.
-Sí, en Cañada Ville, soy de ahí.
Me limité a asentir y nada más. A ese tipo hasta un ajá le daba pie para seguir
conversando. Pero fue inútil, el gordito no entendía ni las señas del truco.
-¿Vio el bultazo que entregué al del equipaje? -se rio.
-Sí -ahí doblé el diario y me lo puse abajo del brazo con la esperanza de que no
se me sentara al lado.
-¿Sabe qué llevo?
-No.
-Una red. Una red para el circo. Porque yo y Manuel estamos por montar un circo.
Ahí se me escapó una ligera sonrisa que lo estimuló, porque se me acercó y me
empezó a hablar en un tono confidente y de mutua comprensión, como si hubiéramos
sido compañeros de la primaria.
-Sí... Manuel primero quería que yo consiguiera las redes en una fábrica
abandonada de aceite de pescado que hay ahí frente al río. La puta que pateé. Me
perdí. Sólo me crucé con un viejo en el camino que venía medio balanceándose,
con la botella de blanco en la mano... Dígame, don, adonde lleva este camino, le
dije. Y ¿sabe lo que el viejo me contestó? Y... para todos lados... ¿qué me
dice? Yo no le dije nada porque al viejo le brillaban los ojos y no fuera que
ahí nomás la pelara... Caminé un poco más y me paré debajo de un tala enorme
donde hacían un ruidaje bárbaro los loros. El camino daba ahí una curva, muy
verde, y me orienté. Me pareció que de ese lado venía el aroma del río o mejor
de la arena que deja el Uruguay cuando se retira. Y para ahí seguí caminando.
Ahí el gordito se quedó un momento callado. Yo me limité a mirarlo fijo, con los
ojos bien abiertos.
-Claro -me dijo-, usted se preguntará qué iba yo pensando. Y mire, para ser
franco... pensaba qué les iba a decir a los de la fábrica, porque yo no soy
pescador. No soy como Juan, que pesca y pesca al pedo. Siempre se le escapan los
pescados pero siempre sabe lo que se le escapó, por la forma en que se corta la
línea, por cómo se dobla el anzuelo, o por cómo se deshace el nudo, él dice: se
me escapó un surubí, o un dorado, o una tararira, o qué sé yo. Pero sabe, no
sabía si era conveniente decirles que era para el circo, por ahí los tipos se
avivaban y me cobraban más caro. Porque la red es importante. Es para poner
abajo de los trapecios... Mire... los animales ya los tenemos. Tres burros. A
uno le vamos a poner una trompa de elefante. A otro una melena para que parezca
un león. Manuel dice que en la jaula se va a poner a patear pero yo pienso que
un león dando patadas es toda una atracción, ¿usted qué piensa?
-Y, depende.
-Claro, eso es lo que digo yo. Por eso es que no lo veo mucho a Manuel haciendo
de trapecista... La otra vez pusimos una rama entre dos horquetas y se puso a
hacer flexiones con los brazos. A la tercera flexión se le rompió el cinturón y
se le cayeron los pantalones. Está gordo Manuel. Y yo pienso que con esa busarda
se va a ir por cualquier lado cuando haga el salto mortal... por eso cuando vi
que las redes de la fábrica estaban medio podridas me dije no, yo me voy a
Buenos Aires a conseguirme unas redes bien fuertes... las cosas hay que hacerlas
bien o no hacerlas. ¿No le parece?
-Y, a veces sí y a veces no -le contesté.
-Claro, yo sé que lo del circo puede fracasar -siguió el gordito-. Pero hay que
tener fe. Además, mire, yo ya probé de todo. (Acercándose más confidente.) Vendí
bonos para el niño autista, puse un cuarteto, me anoté en un curso de
computación, hice laburar a una mina ¿qué le va a hacer?, vendí pulseritas de
cobre y cosméticos con el turco. Los preparábamos nosotros. Manteca y esencias.
Nos pasábamos las noches batiendo. Y no salimos del pozo... Usted sí que parece
que tiene un buen rebusque.
-Más o menos... soy vendedor... -le contesté mientras la cola comenzaba a
moverse, cosa que le hice notar al fulano dándole la espalda. Pero el tipo,
mientras levantaba dos bolsos que parecían baldes de barro, siguió hablándome en
la oreja.
-¿Y qué vende?
-Rulemanes.
-Ah... ve, a mí en la fábrica me fue mal. Era una fábrica de mayonesa, sabe...
Yo estaba en la sección envasamiento. Había una máquina que largaba un chorro de
mayonesa cada quince segundos y yo tenía que poner justito el frasco abajo, en
la guía... Y sabe lo que me pasaba... me distraía, me ponía nervioso, no
enchufaba bien el frasco y la mayonesa saltaba para todos lados... la mesa, los
pantalones, un desastre. Hasta que un día vino un petiso que era el supervisor y
me puso de culo en la calle... Y de nuevo a yirar. Y cada día un agujero más en
el cinturón. Fue ahí que comenzamos a razonar con Manuel lo del circo. Mejor
dicho, primero propuso Manuel que probáramos con la política en algún comité o
en alguna unidad básica. Usted debe saber de política. Vi que estaba leyendo el
diario...
Pero ya estábamos subiendo y tuve que indicarle que le entregara el boleto al
chofer que lo miraba con cara de perro. Mientras él ponía los dos bolsos en el
piso del micro y empezaba a buscar por todos los bolsillos el boleto me corrí
rápido hacia mi asiento.
Me acomodé y abrí el diario justo cuando él pasaba a mi lado y golpeándome el
hombro con uno de los bolsos me decía sonriente:
-Cuando pare el micro tomamos un café y seguimos charlando, ¿eh?
Asentí, resignado, y busqué la página de la sección deportes.
Me despertaron los gritos de terror. Miré la pantallita y después dirigí la
mirada a la ventana. El micro corría sobre una enorme mesa de billar que se
extendía hasta el horizonte. Esto no es una figura literaria: a lo lejos se
divisaban tres bolas de gran tamaño, redondas, perfectas, quietas, recortadas
por el sol de la mañana. El resto era pura extensión de paño verde. Intenté
volverme a dormir pero fue inútil. Los gritos continuaban. El televisor,
colocado arriba de la puertita del baño, estaba justo frente a mi asiento. A
pesar mío me fui metiendo en la película. Era la historia de una pobre mujer que
había sido violada por un extraterrestre. Como consecuencia de esto había tenido
una hija con poderes especiales. Esta nena, que era el personaje central, andaba
metiendo miedo a todo el mundo con sus maldades. Eso es lo que pude ir pescando
mientras me terminaba de despabilar. Me levanté, me serví un cafecito y abrí la
caja con los dos alfajores que me habían obsequiado al subir. Me comí uno.
A medida que corría el micro por el gran paño verde, es decir sobre la concreta
y real gran mesa de billar, se me fueron presentando otras preocupaciones. Miré
la hora. Faltaban todavía ocho horas para llegar a Asunción City. Pero lo que
más me preocupaba era que no nos volvieran a parar los uniformados. Como había
pasado en el kilómetro ciento veinte. Me vi de nuevo parado, fijo, duro en la
fila aguantándome otra vez la voz del sargento pegada a mi nariz. ¿Sebastián
Urdaspilleta? ¿Por qué se pone nervioso? ¿Cuántas son las bolas de billar? ¿Por
qué aparecen en este relato? Y quedarme mudo. Ese era el juego. Si no, venía la
internación.
En cambio pensar en Asunción era otra cosa. Ahí uno llega y enseguida alquila
las canastitas. Y se va para arriba. Deja de transitar horizontalmente la gran
mesa de billar, siempre con el peligro de las bolas, de alguna situación tres
bandas. En Asunción uno puede irse para arriba y por un precio módico. Entonces
me puse a pensar en lo que iba a hacer. Visitar rápidamente al distribuidor,
recorrer algunos repuesteros, algunas ferreterías, y quedar libre lo más pronto
posible. Y a las canastitas. Esa sensación de irse para arriba y de tener entre
las manos el timón.
Y andaba pensando esas cosas cuando la señora que estaba sentada al lado mío me
dirigió la palabra:
-¿Usted es usted? -me dijo.
-Sí, ¿cómo lo sabe?
-Lo sospeché desde un principio.
-¿Necesita algo?
-Sí... ¿puedo abrir los ojos?
-¿Por qué no?
-La película... me aterroriza...
-Está terminando...
-Avíseme por favor... soy viuda...
-¿Hace mucho?
-Dos meses... mi marido murió de tristeza.
-Lo lamento.
-Todo por el salón...
-¿Cómo?
-Sí, a nosotros se nos había roto la radio y no teníamos plata para
arreglarla... pero nos quedaba el salón, el salón de fiestas que estaba al lado
de casa... todos los sábados había música y mi marido y yo aprovechábamos...
bailábamos en el balcón, robábamos la música...
-¿Y qué pasó?
-Que después, cada vez hubo menos fiestas hasta que el salón cerró... ahí fue
cuando enfermó mi marido, en fin...
La señora se quedó callada. La película seguía pero yo ya no presté atención.
Miré hacia adelante y el horizonte estaba ahí, limpio y seco. El micro parecía
transitar un camino que no tenía fin. La mente se me fue poniendo en blanco y no
sé cuánto tiempo pasó. Por lo menos hasta que oí la voz del conductor por los
altoparlantes: -Puesto a la vista -dijo, y agregó: -decidan los señores
pasajeros si quieren detenerse o seguir. Por favor voten.
Todos apretamos los botones.
-Gracias -volvió a oírse la voz del conductor-. Comunico a los señores pasajeros
que se ha decidido continuar por 38 votos contra 24. Buena suerte -y ahí aceleró
a fondo el motor del Scania.
El tableteo de las ametralladoras cayó como una lluvia fulminante. Lo recibió el
micro antes de la llegada al puesto, lo acompañó mientras lo cruzaba, haciendo
volar las barreras y lo siguió unos trescientos metros más adelante. Volaron las
ventanas, reventó el televisor. Pude comprobar entonces que la señora de al lado
estaba muerta. Una bala le había atravesado el cuello. Pero por suerte, en un
rápido operativo, las azafatas retiraron los cadáveres e higienizaron los
asientos.
Cuando todo estuvo en orden el gordito se levantó de su asiento y se vino hacia
mí. Sonamos, dije, pero me equivoqué: giró hacia la izquierda y encaró la
escalerita que daba al baño. Enfrentó la puerta. Hizo fuerza pero no pudo
abrirla. Entonces me miró. Yo no pude dejar de hacerle un gesto indicándole el
cartelito de ocupado. Me lo agradeció, colorado y se quedó esperando. Se ve que
estaba nervioso, o apurado. Al rato salió una vieja con una nena y el gordito
entró. Estuvo adentro como un cuarto de hora.
Cuando reapareció se vino hacia mi asiento.
-¿Qué tal? -me preguntó.
-Bien.
-Yo no, tengo miedo...
-¿Todavía?
-¿Usted qué votó?
-Por seguir...
-Yo no, quería parar... si total ya estamos acostumbrados...
-También a seguir... uno nunca sabe... no creo que valga la pena discutirlo...
-Menos mal que en una hora estoy en Cañada Ville... espero que los balazos no me
hayan estropeado la red.
-No creo... tiraron a las ventanas... a ellos les interesa que el micro siga en
estas condiciones... es una técnica.
-Siete muertos... me lo dijo la azafata.
-Lástima la película... reventaron el televisor... estaba por terminar...
-Yo me quedé dormido.
-¡Qué suerte!
-Sí, ¿sabe cómo me duermo?
-¡Ajá!
-Tengo cada sueño... ¡más raro!
-¿Sí?
-Soñé con el circo...
-¿Qué soñó? ¿que la mujer barbuda le tiraba el fideo?
-¿Cómo me dice eso?
-Es una broma, che...
-¿Pero usted no sabe quién es la mujer barbuda?
-¡Y qué voy a saber!
-Es mi papá...
-¿Su papá?
-Sí, mi papá... tiene lindos ojos, sabe, y como es pelado le compré una peluca
en la calle Viamonte... Por eso... ¡Cómo se le ocurre semejante cosa?... Me
ofende.
-Perdóneme, yo no sabía.
-¿Cómo voy a soñar eso?... ¿qué se cree?
-¡Bueno, hombre!
-Porque con mi papá nadie se mete, sabe...
-Pero no te la tomes así, gordito...
-Claro, y ahora me dice gordito...
-¡Tómatelas!
-¿Yo?
-No, ¡mi abuelita!
-Mire, a mí... -ahí el gordito hizo un gesto nervioso, de impotencia y desazón.
Después se dio media vuelta y se fue para su asiento. Yo volví a abrir el Clarín
pero al rato me quedé dormido.
Cuando me desperté ya el gordito se había bajado. Miré el reloj. Faltaba media
hora para llegar a Asunción City. Me acomodé en el asiento y dirigí la mirada
hacia la gran mesa de billar. Repasé el paño verde, extendido e interminable.
Nada se veía en el horizonte. Entonces dirigí la mirada hacia las tres bolas y
de pronto, con cierta sensación de horror, que no dejé de percibir con
escepticismo, comprobé que las tres bolas habían empezado a separarse. Justo en
ese momento se oyó la voz del conductor por los altoparlantes.
-Tacazo -dijo y agregó: -¡Peligro, situación tres bandas!... una de las bolas se
dirige hacia nuestra ruta.
-¡Pare, pare! -gritó una mujer.
-No puedo, señora -le contestó el conductor-, la empresa es muy estricta con los
horarios. Debo continuar con mi tren de marcha.
Volví a mirar las bolas. Una se alejaba y se achicaba hacia el horizonte. Las
otras dos crecían perfectas, sobre todo la que estaba colocada a la derecha. Esa
era la que se dirigía hacia nosotros. Fijé mi mirada en ella y vi cómo crecía,
redonda, geométrica, cada vez se diferenciaba más de las otras dos. Pensé en si
se nos cruzaría antes de llegar a Asunción City. Una vez en la ciudad ya no
habría problemas. Las murallas antibolas las contendrían. Y volví a soñar con
Asunción. Ahora estaba seguro que liquidaría cuanto antes la venta para irme a
las canastitas. Tal vez con alguna hembra fuerte que consiguiera por ahí. Aunque
sea para compartir el ascenso y algunos balanceos atmosféricos. O para que me
explique desde arriba la geografía de la ciudad o la dirección de los vientos,
cosa en la cual no estoy muy baqueano. Ya me veía tranquilo, aflojado, apoyado
en la baranda de la canastita, a trescientos, cuatrocientos metros de altura y
comiendo despacito un buen sandwiche de milanesa de ternera, cargado con ajíes,
y mirando la ciudad desde arriba, fuera de ese puto territorio horizontal y de
este paño verde inacabable, por donde transitaba el micro mientras la bola
crecía y crecía y comenzaba a asomarse en el horizonte el perfil de Asunción
City.
No dejaba de ser interesante ver crecer la bola de billar desde la regularidad
que el conductor le imponía al micro más allá de cualquier estúpida especulación
sobre el destino. Le calculé. Mientras la esfera crecía geométricamente y estaba
ya a un kilómetro del micro, unos cincuenta, sesenta metros de diámetro. ¡Qué
tacazo! pensé. Y lo comprobé cuando ya la teníamos encima nuestro, rodando hacia
ese punto virtual hacia donde también se dirigía el micro. Pero no se dio. El
micro pasó ese supuesto punto de cruce un momento antes. Cruzó el micro y cuando
éste había recorrido apenas veinte metros pasó la bola y siguió rumbo hacia el
oeste. Comenzó a perderse hacia vaya a saber qué destino. A aplastar qué
desgraciados.
Pero esto no importa. Ya estaban ahí enfrente las murallas de Asunción City
donde ingresamos un minuto después. A marcha regular. Y a Dios gracias.
1986
 Cuando
vino Ella
Cuando
vino Ella
Apenas un poco de sol entraba por la ventana que daba a la calle Viamonte. Si
Enrique hubiera estado vivo en ese momento tal vez se hubiera asomado, igual que
otros atardeceres, para ver cómo el cielo del oeste caía enrojecido sobre la
ciudad. Pero la luz se alejó y el balcón permaneció vacío mientras en el fondo
de la calle el Río de la Plata comenzaba a mezclarse con la noche.
Alguien golpeó con fuerza y se quedó esperando detrás de la puerta. Adentro, en
la penumbra, en el brazo caído de Enrique, el reloj marcaba las seis y cinco.
Apenas podía verse el cuerpo inmóvil, sentado frente al escritorio, la cabeza
acostada sobre un cuaderno de tapas negras, los brazos perpendiculares al piso,
como vencidos. Los golpes se repitieron varias veces. Después nada. Mientras las
agujas del reloj avanzaban trabajosamente y en el departamento las cosas se
confundían, el silencio sólo fue roto, de vez en cuando, por el ruido del
ascensor o por el sonido sordo y lejano de alguna puerta que se cerraba. El
viento de la noche comenzó a agitar las cortinas y algunos papeles que estaban
sobre el escritorio cayeron al piso planeando lentamente.
Cerca de las nueve se oyó el ascensor, luego unos pasos por el pasillo y alguien
que se paraba frente a la puerta. Una llave giró dentro de la cerradura.
Cuando ella entró, un rectángulo de luz iluminó el piso, una parte de la
biblioteca y la puerta entreabierta de la cocina. Luego la luz desapareció y
volvió el silencio. Ella se quedó parada unos minutos esperando que en la
oscuridad comenzaran a delinearse algunas sombras. Después dio unos pasos hacia
adelante y se detuvo muy cerca de Enrique con los ojos fijos en el claro cielo
de verano que se abría sobre la manzana del convento de las Catalinas.
El teléfono sonó a las diez y veinte. Ella levantó el tubo y sin hacer un gesto
escuchó la voz apagada que le decía: y ahora, ¿qué querés? Dos veces oyó la
pregunta y ninguna de las dos veces contestó. Después, lentamente, colgó el tubo
y al hacerlo sus ojos se detuvieron un instante en la nuca de Enrique apenas
iluminada por la noche.
Entonces alguien prendió la luz. Ella no hizo ningún movimiento. De pie, cerca
del teléfono, se quedó mirando hacia el lado de la ventana y después,
aprovechando la luz, comenzó a observar el departamento con atención, como si no
lo hubiera visto nunca, como si sus ojos, sus manos, su cuerpo, no conocieran
esa cama, ese sillón, esa alfombra, ese balcón alto y angosto, esa cocina
oscurecida por el humo. Luego se acercó al escritorio y se puso a revisar
cuidadosamente cada una de las carpetas, de los ficheros, de los cuadernos que
Enrique había amontonado sin ningún orden. A veces se detenía para leer con
mayor atención o fijaba la mirada en el vacío como si estuviera pensando
intensamente en algo. Luego, con calma, continuaba la búsqueda.
En la cocina alguien corrió una silla. Se oyeron pasos y después algunos ruidos
apagados como si el que los producía se esforzara para que no notaran sus
movimientos. Pasaron unos instantes y los ruidos cesaron. Entonces, en el
silencio del departamento, sólo se oyó el suave silbido de la llama de gas.
Ella se inclinó para recoger los papeles que el viento había dispersado por el
suelo y después de agruparlos los colocó sobre el escritorio. Prendió un
cigarrillo y se puso a hojearlos. Eran notas sueltas, cosas que a Enrique se le
ocurrían de pronto y que anotaba con su letra grande y desprolija en papeles de
diverso tamaño. Ella las iba descifrando con lentitud. A veces separaba alguna
de las hojas y la colocaba a su izquierda, cerca de la cabeza de él.
Se oyó un leve repiqueteo. En la cocina algo estaba hirviendo. De nuevo se
sucedieron los mismos ruidos apagados. Después la puerta se cerró y apenas se
oyeron los sonidos de la silla arrastrada sobre las baldosas y del líquido que
comenzó a caer.
Ella apagó el cigarrillo en el mismo cenicero donde todavía estaban los
cigarrillos fumados por Enrique esta tarde. Se acercó a él y le levantó la
cabeza con la mano izquierda mientras retiraba con la otra el cuaderno de tapas
negras. Fue hacia el sillón, se sentó y miró la hora. Eran las doce y media.
La despertó el teléfono. La puerta de la cocina estaba ahora un poco abierta y
la luz prendida. Ella se dirigió hacia la mesita y levantó el tubo. La misma voz
del llamado anterior, pero esta vez más apagada y triste, le susurró: ¿todavía
estás ahí? ¿no te das cuenta de que todo es inútil? Ella volvió a colgar sin
contestar. Hacía frío. Cuando fue hacia la ventana para cerrarla sintió ganas de
asomarse. Adivinó el río más allá, detrás del Alea, y recorrió con los ojos la
calle que se perdía hacia el oeste. La brisa fresca la despertó. A veces pasaba
algún auto. El teléfono volvió a sonar. No le hizo caso. Sus ojos, como otras
veces, trataban de encontrar en el pedazo de río que surgía en el fondo de la
calle las luces de algún barco. El teléfono dejó de sonar. Ella siguió
arrastrando la mirada por el río, adivinando en la noche los techos cuadrados,
grises y monótonos de Buenos Aires, acompañando los pasos de alguien que se
perdía solo por la calle. Así se quedó en el balcón, mirando, un largo rato.
Sobraba tiempo.
Ella no se dio cuenta cuando al volver al sillón rozó con su cadera uno de los
hombros de Enrique. El cuaderno de tapas negras estaba ahí, esperándola. Volvió
a sentarse y prendió un cigarrillo. Eran las tres y cuarto de la mañana.
El cuerpo de Enrique había girado un poco hacia un costado y ahora su cara,
iluminada, mostraba los ojos abiertos y un gesto indefinido y lejano, casi
triste. Ella lo observó con indiferencia, como se mira a un desconocido, pero
sin saber por qué recordó un sueño que él le había contado riendo una mañana de
sol en las veredas, cuando iban caminando por Alem, hacia Retiro. De pronto en
el sueño se le había aparecido Dios avanzando a gran velocidad y haciendo el
mismo ruido ensordecedor que hacen los aviones a reacción. Dios era una enorme
figura plana y horizontal que cubría casi todo el cielo con su cuerpo y Enrique
lo veía pasar por arriba suyo y estaba otra vez en aquel desfile del nueve de
julio cuando siendo todavía un chico había visto por primera vez a los Gloster
Meteors. En la ancha avenida la gente se quedaba parada, corría o se dispersaba
temerosa. La visión de ese dios de rostro amargo y largas vestiduras que
avanzaba cubriendo todo el cielo y haciendo ese ruido estremecedor con sus
turbinas lo había hecho despertarse disperso, perdido en una angustia fría y
aplastante, en un miedo que era como una estación de trenes solitaria y
extendida.
Ya hacía rato que el cuaderno de tapas negras estaba en el suelo y la luz de la
cocina se había apagado. Ella a veces detenía sus ojos en alguna de las
fotografías que se habían sacado juntos y que estaban clavadas con chinches a un
costado de la cama. Volvió a sentir sueño. Recorrió otra vez la habitación con
la vista y entre las cosas en las cuales se detuvo estaba Enrique. Cuando se
dirigía hacia la puerta sonó el teléfono. Ella no le prestó atención. Apagó la
luz y con cuidado cerró la puerta. Se oyeron pasos en el pasillo y luego el
ruido del ascensor.
Enrique, tal vez, se hubiera asomado al balcón para verla perderse con paso
seguro y rápido por Viamonte, hacia el bajo.
1967
 Los
diferentes ruidos del agua
Los
diferentes ruidos del agua
Qué iba a pensar Rosendo que esas notas eran para Elvira. Y más ahora que casi
ciego veía acercársele la muerte y se mezclaban en la bohardilla los recuerdos
de Laura y de la Vasca. Qué iba a pensar que esas notas que él, el Pardo,
Rosendo Mendizábal, había martillado por primera vez una discutida noche de 1897
o del 98, reponiéndose de las clases en las salitas y olvidado en medio del
peringundín y del humo, eran para que Elvira las desparramara ahora en la
soledad del comedor, en la calle, en la :arde, mientras el viejo Mansilla
caminaba despacio hacia el gasolero.
Pero el viejo veía el camión ahí, descansando a un costado, cubierto de tierra y
picado por el ripio, y se le iban las notas de El Entrerriano. Se olvidaba del
diálogo de Elvira y de esa costumbre de arreglarse y tocar el piano a la caída
de la tarde. El caminaba, se paraba a veces para gargajear, y derecho se iba a
semblantear el camión. Le pateaba las gomas, le revisaba el acople, se asomaba
sobre el block grande y pesado. Era entonces cuando le gustaba cruzarse con
alguien y oír: -¡Y don Mansilla! ¿Cuándo salimos de gira?
Sin decir nada y con el pucho en la boca, el viejo saludaba levantando una mano.
Después volvía la mirada al Scania Vabis, comprado de ocasión en 1949. Casi un
mes hacía que el gasolero estaba ahí parado, esperando. Lo veía Mansilla, la
mole roja recortada sobre la tarde, y era perderse en el único ajuste, los
sucesivos precios del gasoil y de las gomas, los cambios de pintura -antes había
sido verde-, y un recuento de cargas que ostentaba con orgullo: de los fardos de
lana, las chapas, las mudanzas, hasta aquellos maquinones que aprovechando el
paralelo entraban por el sur y terminaban en el norte.
En esas cosas andaba el viejo cuando Elvira arremetió con los últimos compases
de El Entrerriano, que se quedaron ahí, flotando en la tarde. Después, un
silencio cortito y dubitativo dio entrada a El Irresistible. A Mansilla lo
sorprendió la elección, pero sabía, de antemano, que en uno u otro orden luego
vendrían La cachila, Derecho viejo, Rodríguez Peña, El amanecer y por ahí esos
dos tangos que él tenía grabados por Di Sarli en setentaiocho y que siempre le
pedía: Champagne Tango y El caburé. Sonrió para adentro. La vieja se hacía la
enojada cuando él le recitaba jodón los versitos prohibidos: "yo soy el caburé,
el caburé, / al que la pija se le ve, se le ve". Salí, guarango, salí,
protestaba. A Mansilla le gustaba cargarla con esas cosas. Si ella andaba
ensayando El Amanecer se le acercaba por la espalda y le decía haciéndose el
tano: -¡Cómo te gusta lo pacarite! ¿Eh vieca?
Pero si por un momento todo eso lo distraía y hasta se le presentaba la carátula
de El Irresistible sobre el atril de Elvira, con el tirifilo de bigotitos
acercándose cauteloso a la mujer, pronto el Scania lo volvía a llevar. Se subía,
lo ponía en funcionamiento apretando suave el acelerador, se quedaba un rato
regulando, lo apagaba, sentado ahí arriba, mirando el polvito acumulado sobre el
parabrisas, las manos en el volante, tranquilo, cavilando. Cuando se cruzó la
martineta llevó el brazo atrás para tomar el winchester. Apenas un descuido.
Pero ya el camión se le iba de las manos hacia la cuneta, la arena, los
matorrales. Entonces, en vez de corregir, metió pata fuerte y encaró. Volaron
los postes y los alambrados se enroscaron silbando en el aire. La trompa del
Scania casi se hunde en la tierra. Le gustaba acordarse de eso. Anduvo casi cien
metros saltando sobre las matas, rozando el vuelco, sintiendo los tirones del
acoplado, meta pata y aguantándose los corcovos y los golpes contra el techo de
la cabina. Primero paralelo al alambrado, por adentro, y después girando
despacio, graduando con precisión, para traerlo hacia la ruta. Entonces se dijo:
o lo encaro o nadie me saca de aquí. Y lo encaró. De nuevo saltaron los
alambrados a la mierda y el camión se aplastó, trepó la banquina y se agarró
chirriando y levantando tierra para comenzar a zigzaguear con todo de un lado al
otro de la ruta. Hasta que Mansilla comenzó a ganarle. Sosteniendo fuerte el
volante, a veces largándolo, nunca corrigiendo demasiado. Se acuerda ahora,
mientras la vieja, no te dije, inunda la tarde con La Cachua, se acuerda cómo
fue frenando apenas y paró a un costado. Al bajar le temblaban las piernas y
cuando fue a prender un cigarrillo vio que lo mismo le pasaba con las manos. Era
junio, el viento sacudía el desierto pardo, interminable, la franjita gris de la
ruta. Le hacía sentir las gotas de transpiración en la cara y en los flancos al
tirar la lona para revisar la dirección, la suspensión, el acople. Fue pasando
Conesa, antes de San Antonio Oeste, viniendo para el sur.
El viejo piensa en esas cosas, el motor apagado, las manos descansando sobre el
volante (de pronto, sobre el polvo acumulado en el parabrisas, clarito, Rosa
desnuda una siesta de enero, el pelo negro desparramado sobre la almohada, la
colcha de cretona arrugada a un costado, los muslos oscuros y brillantes en la
penumbra de la pieza) piensa, ve los alambrados saltando en el aire, siempre
despacio, cuidando la máquina. Eso sólo en treinta años.
Así soy se dice.
El piano de Elvira se escucha en toda la tarde. El rojo polvoriento y descuidado
del camión se apaga. El aire se vuelve frío y oscuro. A media cuadra Domínguez
cierra la gomería para ir a leer el diario en el despacho de la estación de
servicio. Se sienta en el sillón de mimbre entre las latas, las cajas, los
envases amarillos de Shell. De vez en cuando se levanta para atender algún
bocinazo. Los cascarudos y las mariposas comienzan a estrellarse contra el farol
alto que ilumina los surtidores. Ahí puede caer Mansilla dentro de un rato para
conversar con Domínguez o para quedarse frente a frente, en silencio.
-¡Mirá Mansilla! -decía el otro levantando los ojos del diario.
Entonces la cosa arrancaba. Venía de cualquier lado. Removía la memoria. El
Chueco García, los hospitales que los ferroviarios habían conseguido en el 44,
la muerte de Fiorentino, la artritis, el Plan Acevedo que los había dejado sin
el tren de trocha angosta, los proyectos para seguir asfaltando la ruta tres.
Asi es la vida, el fusilamiento de Valle, Cachetada, Thompson, las colas en el
puerto, Juancito Gálvez, enfrentados los recuerdos del Buenos Aires de
Domínguez, que se había venido en el cuarenta y siete, y el de Mansilla,
actualizado en cada viaje. Vaya a saber por dónde venía la cosa. Lo cierto es
que cuando la conversación se ponía movida a los dos los molestaba que alguien
cayera pidiendo nafta. Domínguez iba saliendo por retazos y hasta de la puerta
imponía su turno en el recuerdo, chinche con el tipo que lo esperaba al lado del
surtidor.
A veces Mansilla se estira media cuadra más, hasta el taller de Ferraro. Por
tarde que sea. Verlo solo, bajo las luces sucias y amarillas, trabajando
silencioso en algún proyecto que se le había metido entre las cejas. Ahora las
casas rodantes. El año pasado, el parque de diversiones. A un costado están las
chapas descoloridas y oxidadas. El mismo Mansilla le había mudado el parque más
de seiscientos kilómetros, buscando una playa con clientela. Se juntaron los
chicos cuando descargaban los paneles, las figuras de la calesita, los autos y
los aviones que Ferraro había ido inventando por las noches. Lindo viaje ése.
Ferraro hablaba sin dejar de trabajar, a veces cortando: -Teneme aquí Mansilla
-le pedía mientras se disponía a soldar.
El que sí solía quedarse hasta tarde con Ferraro era Panchito. Pero no ahora. Ya
hacía más de tres meses que no pisaba el taller y se sentía su ausencia. Días
atrás el viejo se había cruzado con él en la plaza.
-¡Y don Mansilla!, yo prefiero la fábrica -le dijo sonriendo.
Después le habló de los servicios sociales, de los médicos, del hijo, de la
jubilación. Mansilla lo palmeó. Pero Ferraro, mientras salpicaba con el
electrodo la penumbra del taller, se lamentaba con bronca.
-Tiene derecho -le decía Mansilla.
Pero a veces se callaba. Ferraro era difícil para la discusión. Defendía sus
cosas y nunca iba a entender lo de Panchito. Tal vez por eso Mansilla iba cada
vez menos al taller.
La luz de la ventanilla del comedor se hace fuerte y se ve ahora con más
claridad, a través de las cortinas, la figura de Elvira junto al piano. Ya casi
no queda nada de la tarde. El viejo sigue en el camión, la puerta semiabierta,
mirando perdido para adelante. Los polvitos del parabrisas hacen reflejos cuando
se balancea el farol y ahí nomás, en el medio, Rosa, clarito.
Pancho va descalzo por la restinga, con el gancho en la mano camina por la
piedra resbaladiza, erizada de pequeños mejillones. Se agacha. Mira los huecos,
mete el gancho, palpa. Nada. El viento sacude fuerte el golfo, los acantilados,
la playa cortada. Camina y se le viene entonces a la cabeza don Ferraro. Es
bueno, le paga, le enseña. Este año le va a enseñar a leer. Pero a Pancho le
gustaría más otra cosa: que lo deje desarmar un cigüeñal sólito. Sí, él se fijó
bien cómo se hace. Pero Ferraro dice que no. Todavía te falta, vas a hacer una
macana y yo voy a pagar el pato. Pancho lo escucha, se ríe, mientras el otro
improvisa una junta recortando la plancha de amianto con el martillo bolita.
Pancho lo admira. Tenés que aprender Pancho, te falta. El sabe que hace macanas.
Como la otra vez. Poné bien los tacos Panchito y él nada, así nomás, y al rato
el camión que se viene al suelo con todo. Sabes cómo te hubiese quedado la
cabeza, le dice don Ferraro. Pancho se ríe. La muerte, bah. Algún día tendrá que
morirse. Ahora sos padre Pancho, tenés que pensar. Padre. Mira para adentro,
todo lo que pasó antes y no ve nada, ni buscando lejos. Sólo se le cruzan como
perdidos algunos hombres de la villa. Ni madre se dice mientras se agacha en la
restinga, mete la mano, palpa la roca para arriba y ahora sí, siente las
pequeñas ventosas en los dedos, deja que avancen un poco y saca la mano y la
sacude con un movimiento seco para que el pulpo se desprenda antes de que lo
pique con esos dientecitos que tiene en el medio. Lo escupe adentro de la lata
de Shell que le regaló Domínguez. Si tiene cantidad en la estación. Ahí, en el
fondo, el pulpo estira y contrae los tentáculos, larga la tinta. Pancho se para,
agarra la manijita de alambre y sigue caminando. Hasta que se llene la lata.
Mañana va a ir bien temprano al taller para darle una buena barrida y ordenar
las cosas. Como todos los lunes. Seguramente don Ferraro anduvo por las chacras
y trajo la doble cabina bien embarrada. Pero él se la va a dejar limpita. A los
manguerazos. Seguro. Lástima que no lo deje usar el compresor. El aire sí que
barre bien la tierra y la mugre. Se acuerda Pancho del compresor que se armó
Cabrera cuando puso la casa de electricidad para el automóvil. Se empacaba y
tosía como un perro viejo. Se ríe. El mismo le llevó el cilindro en la
bicicleta. Pero con éste no. Flor de compresor. Claro, don Ferraro le dice:
-Me gastas el aire, Panchito.
Y bueno, se las arreglará con la manguera y el trapo. Y se queda pensando en
limpiar bien la chata mientras camina por la restinga, los pies hacen crujir el
canto rodado, se agacha, mete y mete el gancho en los agujeros buscando el toque
blando para girar la mano con rapidez. Le gusta a Pancho sentarse en el volante,
mirar desde arriba, poner en marcha la doble cabina aunque sea para estacionarla
en la calle. Pero más le gustaría salir de gira. Meterle a los caminos como esa
vez, la única vez que Mansilla lo llevó de acompañante para el lado de Mar del
Plata, después Buenos Aires. Y siguieron.
-No sé cómo se llamarán esos pagos que hay más al norte -dice Panchito.
Fue para las lluvias grandes. Se quedó con el viejo tres días frente a un vado,
viendo cómo los demás lo encaraban para salir del otro lado con el motor
bufando, o para quedarse cuando el motor no quería o el camión se iba de firme y
las ruedas se clavaban en el barro. Hasta el diferencial. Ahí dejaban el mate,
se arremangaban los pantalones y se iban a ayudar, metidos hasta las rodillas.
Atrás quedaba el Scania, en lo seco, esperando.
Lento el viejo en los caminos. Cuidadoso. No como don Ferraro que levanta la
doble cabina a ciento sesenta. Así le gusta a él y así se dice mientras camina,
se agacha, mete el gancho, palpa una cosa blandita y hace el giro con la mano y
ahí sale el pulpo abrazado al fierrito, retorciéndose. Se juntan los pulpos en
la lata de Shell multigrado cuando ya la tarde va dejando poquita luz y el
viento se hace fuerte y frío. Sobre la arena, a un costado del cañadón descansa
la bicicleta y Pancho piensa en la panzada que va a darse esa noche y en que
seguro le van a sobrar unos cuantos. Como para llevarle mañana a don Ferraro.
Por el espejo retrovisor Mansilla ve la luz cayendo en la esquina, sobre los
surtidores de Domínguez, vacía la playa de la estación. Elvira en silencio,
revolviendo las partituras y ahí nomás, en el parabrisas, clarito, justo ahí
donde el polvo hace más reflejos cuando la brisa balancea el farol, Rosa
durmiendo una siesta de enero, el pelo negro desparramado sobre la almohada, la
colcha de cretona arrugada a un costado, los muslos oscuros y brillantes en la
penumbra de la pieza.
Tres o cuatro días solía quedar el camión en esa calle de tierra de Las Flores.
Los viajes de vuelta podían alargarse sin cuidado. Tres o cuatro días adentro,
sin salir. Apenas iba Rosa a buscar algo para comer. Se quedaban en la pieza o
atrás, debajo de la glorieta que ella arreglaba con cuidado. Puta si ahora la ve
clarito mientras Elvira sigue con el piano. La ve ahí desnuda sobre la cama, una
tarde del 51 o del 52, él sentado mirando cómo se filtra la luz por la ventana,
a un costado, en la pared, la foto de Evita y la estampita de San Cayetano. Esos
días la ropa quedaba amontonada en un rincón y si alguien golpeaba la puerta
reclamando algo, Rosa salía con la cara compungida y le decía que estaba
enferma. Mansilla entonces le apuntaba:
-¡Mirá que sos artista! ¿A mí también me vas a macanear así?
Y Ella se reía.
Le parecía a Mansilla, perdido, con las manos en el volante, olvidado del frío
de la noche patagónica, le parecía sentir clarito cómo Rosa se acurrucaba
fuerte, junto a él, soñando, murmurando cosas que no se entendían, mientras él
seguía fumando, mirando el techo, dejando que la vida le pasara por encima. Sin
tomar en cuenta que dentro de dos o tres días, tal vez mañana mismo, tenía que
meterle al camino. Ochocientos de asfalto, cuatrocientos de ripio grande, de
camino poceado, cuidando la máquina, sin saber cuándo iba a volver por Las
Flores.
Por el espejo retrovisor se ve entrar un auto en lo de Domínguez mientras Rosa
se despereza. A Mansilla se le van las ganas de ir a la estación de servicio, a
lo de Ferraro o de volver a su casa. Le gusta quedarse ahí, cavilando, viendo
cómo Rosa se levanta desnuda y lo mira desde el polvito del parabrisas -ahora le
molesta hasta el espejo retrovisor, esas luces- y se levanta, lo besa, se va a
la canilla, se oye el agua correr, la oye lavarse, los diferentes ruidos del
agua, la ve venir con un vestidito apenas sobre el cuerpo, pegado sobre los
hombros mojados.
Se quedaban toda la tarde ahí, sentados en la mesa. Mansilla le había enseñado a
jugar a la escoba, a la báciga, hasta al truco. A veces el juego quedaba
detenido y él le hablaba de Buenos Aires. Le detallaba el hotelito donde paraba,
las esperas largas en Retiro, los hombres conocidos en cada depósito, las idas
al cine. Otras le hablaba de algún primero de mayo, o de un diecisiete, que le
había tocado en Buenos Aires. Ahí Rosa, con los ojos brillantes, le preguntaba:
-¿La vistes?
Se le presentaban a Mansilla fragmentos, escenas. La alegría de Rosa cuando le
llevó de regalo la radio a transistores, la vez aquella que llegó a Las Flores
volando de fiebre y ella lo atendió como a un chico, el día que hicieron un
asado a la orilla del Canal y -¡Chau gasoil!- le grita alguien desde la calle)
que Rosa sacó un bagre grande e inútil y después se quisieron bajo los sauces,
la madrugada última que se despidieron, sin saberlo, el San Cristóbal que ella,
tímidamente, le puso en la mano.
-Para que te cuide en el camino -murmuró.
(De dónde, vos, descreído, le había dicho Elvira al verlo sobre el tablero.)
Mansilla sobresaltado vuelve a la calle cuando oye el saludo. Ve el forcito de
Cabrera alejándose. Buscando de apuro algún repuesto, como siempre. El loco
Cabrera se va con el brazo levantado. El viejo le contesta. Lo ve irse,
acercarse a la esquina y ya quiere volver a esa madrugada última, los gestos de
Rosa, la sonrisa de Rosa, los ojos de Rosa.
Miguel Cabrera le metió a la noche con el colectivo que se balanceaba y sacudía
en el ripio, una vibración diferente a la de Gaona, como tantas otras cosas que
también ahora iban a ser diferentes. Adonde me iré a meter se dijo mientras ya
empezaba a recordar tristón las esquinas, el colectivo lleno, las luces y los
reflejos, la caja frenando, la gente apretando su cansancio contra el espejo,
subiendo y bajando, el brillo de la máquina de los boletos. Ahora los faros
largos se clavan en el ripio y en los arbustos que allá, a cien metros, se
pierden en la noche cerrada. Es extraño sentir el colectivo oscuro, silencioso,
cruzado por el tableteo del ripio contra la chapa. Atrás duermen Elsa y el nene.
Cabrera les había armado con las valijas y los paquetes una cama en el asiento
trasero, ese donde se ubican las parejas. Después las puertas cerradas, los
asientos vacíos, la noche. En el tercero de la izquierda está el portafolio con
los documentos y ahí, en un sobre blanco, bien dobladito, el contrato como
electricista de la Mayflower Argentina S.A., dedicada a la fabricación de medias
de nylon e instalada en la Patagonia por los beneficios que se daban a los que
radicaban industrias en la zona. Trabajo asegurado por dos años y buenas
posibilidades eran las conclusiones que había sacado Cabrera en las
conversaciones tenidas en Buenos Aires.
A los tres meses Cabrera le dio vuelta el escritorio al gerente de la Mayflower
Argentina S.A. Temblando de bronca abrió la puerta de un manotazo y entró al
despacho y antes de que el tipo reaccionara y pusiera cara de gerente para
frenarlo le dijo usted es un hijo de puta, póngale el pie encima a su abuela, yo
sé bien cómo estaba la instalación cuando llegué, ustedes arriesgan a su madre
con tal de ahorrarse unos mangos y... el otro aprovechó una pausa de Cabrera que
ya estaba quedándose sin aire para decirle esto no va a quedar así, usted no me
pisa más la fábrica y quería seguir cuando Cabrera lo tapó con su voz gritándole
me importa un carajo, métase la fábrica en el culo y ya como la bronca lo
desbordaba se fue sobre el gerente que decidió no discutir más y escaparse por
una puertita justo en el momento en que Cabrera le daba vuelta el escritorio,
caían las hojas, las carpetas, el tintero de bronce y el pisapapel que hizo un
sonido grave y rotundo en medio del desbarajuste, mientras Cabrera se paraba en
el medio, triunfador, y le gritaba a la puerta cerrada:
-¡Y no se me cruce en el camino porque lo piso con el colectivo!
Mientras por debajo una sombrita negra lo empezaba a calmar y le decía: Cabrera,
te quedaste sin laburo.
Cuatro veces lo corrió al gerente con el colectivo por las calles del pueblo.
Una de ellas, el otro tuvo que subirse con el Valiant a la vereda y quedó ahí,
en la esquina de la farmacia, como auto de rifa. Después, con algunos mangos que
habían guardado y con la ayuda de Mansilla, de Pancho, de Gutiérrez, de Ferraro,
con herramientas prestadas o hechas en casa, Cabrera puso la casa de
electricidad para el automóvil.
Mientras Cabrera está ahí, alejándose en el forcito, el brazo levantado,
Mansilla se pregunta si fue Rosa que se quiso ir a trabajar a Buenos Aires o él
que tuvo que cambiar de ruta y hacer la entrada por Tapalquén y Saladillo,
dejando Las Flores a un costado. No Elvira, seguro, mirando sin decir nada la
marca en el hombro, el sobre aquel con remitente de Las Flores encontrado en el
tacho de la cocina. Fija la mirada en el parabrisas. Se recuerda buscando
inútilmente por Buenos Aires. O más, ese viaje con Panchito en que al cruzar Las
Flores, mientras estaban cargando gasoil, le dijo:
-Voy a entrar, tengo que ver algo.
Fue varios años después y se metió con el camión cargado por la misma calle de
tierra, pasó lentamente frente a la casa, vio lo que sabía, otras caras, una
mujer gorda lavando, chicos, un perro y los árboles más crecidos. Nada queda ya,
se dijo, y por un momento sintió ganas de contarle a Panchito, pero calló. Al
viejo le resultaba difícil abrirse. Se mantuvo en silencio hasta San Justo,
cuando al otro ya se le iban los ojos preguntando por Buenos Aires.
Sin embargo Rosa está ahí, en el parabrisas. Le dice:
-Es triste la vida aquí, cuando vos no estás.
-Me gustaría irme con vos, en el camión.
-¿Conseguiré trabajo en Buenos Aires?
Todas esas cosas que Mansilla contestaba con silencios e imprecisiones. ¿Para
qué apurar?
Desde dentro de la fosa Mansilla lo vio ir, atender, volver a la silla. Se quedó
ahí cabeceando, detrás del vidrio. Cuando se apagó en la distancia el ruido de
la chata que había cargado, los animales se aquietaron. Eran las tres y media de
la mañana y la hermana María de las Mercedes pasaba música y les hablaba a los
camioneros que seguían en la ruta. A veces Mansilla bajaba los brazos cansados,
en una mano la llave catorce, en la otra la pico de loro, y se quedaba
escuchando. Después seguía. Por entre las ruedas vio cruzar una perrita blanca,
apurada, y cuatro perros que la seguían al trote silenciosos. Los chistó. La
fila siguió adelante. Buena suerte murmuró mientras se perdían en la oscuridad,
detrás de un Mercedes.
Mansilla le golpeó el mostrador al de la estación para que se despertara.
-¿Tenés una diecisiete?
-Sí -dijo el otro, tratando de sacarse el sueño de encima y de levantar el
vidrio. Y agregó: -Te da trabajo, ¿eh?
Pero no escuchó lo que Mansilla le contestaba porque sus ojos se detuvieron en
la bicicleta que estaba ahí del otro lado de la puerta, esperándolo. Todavía
faltaban dos horas para el relevo.
-Es ésa -dijo Mansilla, porque el otro no daba pie con bola-. En seguida te la
traigo.
Cuando salió Mansilla ya el tipo de la estación volvía al sueño en la silla. A
Mansilla lo golpeó el aire fresco en la cara. Se paró, estiró los brazos como
queriendo abrazar toda la noche de la pampa y siguió despacio hacia la fosa.
Apoyó las manos en cada borde y se dejó caer lentamente hacia el fondo, ahora
con la pequeña alegría de tener la llave justa, esa que había añorado durante un
largo rato, mientras trataba de sustituirla con la pinza para no despertar al
tipo que dormía detrás del vidrio.
El primer golpe de cielo rojo se dio hacia la rueda izquierda, con algún gallo,
los pájaros y alguien que volvía al baño y subía al camión. Mientras lo ponía en
marcha, atrás, en el acoplado, el ganado se sobresaltaba, pateaba, se alzaban
los mugidos entre los barrotes siguiendo al G.M. que se acercaba lentamente
hacia los surtidores. Ahora, que había un poco más de luz, se empezaba a armar
violáceo el círculo de camiones que rodeaba la estación. Te despertaron otra
vez, pensó Mansilla. Ahí estaba el tipo de la estación, caminando de nuevo hacia
los surtidores, la luz cuadrada de los faroles, los bichos que seguían
revoloteando empecinadamente. Una punta de amanecer le golpeaba la cara.
Mientras el camión se sacudía en segunda, al entrar a la ruta con el ganado
inquieto, Mansilla se acercó al mostrador.
-Aquí está la llave. Gracias. Voy a lavarme un poco.
El otro se quedó con la llave en la mano, ya sin sueño. Recorrió con la mirada
los lubricantes, los tarritos de líquido para los frenos, los bidones de
diferentes colores, los juegos de balizas, el cartel que decía "Servicio Extra",
las herramientas ordenadas debajo del vidrio, los extinguidores, la radio que
ahora alimentaba la madrugada con Cuando salí de Santiago, y ahí estaba, con la
llave entre las manos, cuando apareció Mansilla, lavado, peinado, que le gritó
desde la puerta:
-¿Me cargás gasoil?
-¿Te vas?
-Sí, quiero aprovechar la fresca.
El de la estación volvió a mirar la llave. Los dedos le patinaban sobre la
liviana capa de grasa que la cubría. 17–19 decía en la parte más fina, sobre un
fondo rugoso. De pronto lo miró a Mansilla y le dijo:
-Tomá, llevátela.
-No, te van a tirar la bronca.
-Tomala -insistió el otro-. Aquí nadie se va a dar cuenta y si lo notan yo me
las arreglo. Que se jodan.
Mansilla titubeó un momento y después tendió la mano.
-Gracias, por ahí la vuelvo a necesitar en el camino y no ando como para comprar
herramientas. Te debo la gauchada.
El de la estación hizo un gesto con los hombros y se encaminó hacia los
surtidores. Mansilla subió al Scania que, trabajosamente, se puso en marcha.
Con el cambio de ruta Mansilla estuvo dos meses sin ir por Las Flores. Cuando
cayó ahí Rosa se había ido para Buenos Aires y le había dejado una dirección
donde no la encontró.
-¿Rosa Monsalvo?
El dueño de la pensión terminó enojándose. En la calle, Mansilla se quedó
clavado... ¿Para adonde ir? ¿Dónde buscarla? ¿Dónde estás? se pregunta ahora que
Ella está ahí, seguro, sobre el polvito del parabrisas, durmiendo una siesta de
enero, el pelo negro desparramado sobre la almohada, la colcha de cretona
arrugada a un costado, los muslos oscuros y brillantes en la penumbra de la
pieza.
El viejo ya no piensa en Domínguez, en Panchito, en Ferraro, en Cabrera. Se
queda en el recodo mientras Elvira mira cómo hierven las verduras en la olla de
aluminio, tararea por momentos El Entrerriano, observa en silencio los hilitos
del zapallo, el agua enturbiándose, las papas que saltan sobre las burbujas y el
osobuco, el vapor. Con cuidado tapa la olla, dejando una abertura. Se seca con
el repasador y lo cuelga en la silla. En el medio de la mesa, ya tendida, coloca
una botella de vino y va hacia la ventana. Se asoma y grita:
-Mansilla vení, la comida está lista.
Pero el viejo no la oye. Está roncando sobre el volante, el pucho apagado entre
los dedos.
1975
 La
respuesta
La
respuesta
No era fácil aceptar que a uno lo pararan cuando apurado taconeaba a las tres
menos cinco por plena calle Tucumán, calculando la entrada en punto a la
oficina, ajeno a las vidrieras y a la gente, para clavarlo así, en medio de la
vereda, y pintarlo de amarillo de arriba a abajo, la brocha gruesa y sensual por
la cara recién afeitada, el traje de Vega, el portafolio, y no le quedara otro
remedio que esperar la orden para seguir caminando, las monedas y los cospeles
nadando en pintura dentro de los bolsillos, los zapatos dibujando huellas
amarillas en las baldosas.
No era fácil. Fue por eso que abrí la boca. Recuerdo claramente lo que les dije
(este recuerdo me enorgullece y hasta podría decir que hoy es una de las pocas
cosas que en ciertos momentos me ayuda a vivir). Fue en Tucumán al seiscientos.
Se me acercaron dos guardias de la "División de Ordenamiento e Identificación
Visual" y me tomaron de los hombros (yo me detuve). Inmediatamente apareció un
soldado ejecutor (veinte años, voluntario, lucía en su pecho el distintivo de la
asociación "Hijos de la Gran Pureza" y tenía la cara llena de granitos). Yo
sabía perfectamente lo que me iba a pasar, todos los que no habíamos sufrido la
operación vivíamos especulando con ese momento (especulando interiormente, por
supuesto, o hablando en casa con alguien de confianza). Más de media ciudad
había ingresado imperceptiblemente al grupo de los "pintados" y la otra mitad
esperaba en silencio, sin exteriorizar, como hace cinco años, su preocupación o
su asombro. (Tío Antonio decía: hay que aguantárselas, si más de dos millones de
tipos hicieron lo mismo, por qué no lo vas a hacer vos. No te vas a morir por
eso. Te quedas cinco minutos quieto hasta que terminen de pintarte y después
seguís tu camino, para qué te vas a amargar. Alguna razón tendrán para
hacerlo...)
Entre los dos guardias me tomaron con fuerza de los hombros y de las muñecas
mientras el soldado ejecutor se me ponía enfrente y con los granitos a treinta
centímetros de mi cara levantaba la brocha que chorreó gruesos hilos de pintura
en el balde, en la vereda, hasta que se acercó a mi nariz y a mis ojos justo en
el momento en que yo me largaba a hablar. Ustedes no pueden (los pelos de la
brocha se me metieron en la boca)... ustedes señores (tenía que hacer esfuerzos
para no tragar la pintura) no pueden (por un momento me pareció que la gente
disminuía su marcha y con disimulo trataba de enterarse de lo que pasaba entre
nosotros), ustedes no pueden hacerme esto (la brocha se detuvo, el soldado miró
a uno de los guardias, tal vez al de mayor jerarquía, chiquito, colorado, el
bigote rubio y aburrido sobre el labio y en su cara un momento de asombro y
después una tensión, un enrojecimiento indignado, un abierto desprecio fijo en
mí). Me callé, había ido demasiado lejos y ya en ese momento hubiera dado
cualquier cosa por arrancar del aire esas palabras que se me habían escapado
(soy un boludo, pensé), esas palabras que habían puesto a funcionar los motores
más profundos del guardia mayor, que hacían que me mirara como si le hubiese
tocado a la madre, que hacían que mi callado arrepentimiento se volviera
totalmente inútil (los tres comenzaron a desnudarme, sin decir nada) y entonces
cerré los ojos mientras la calle se vaciaba a mi alrededor, los pasos se
apresuraban, todos tratando de borrar de sus oídos mis palabras, temerosos
mientras yo pensaba en ellos, tal vez para olvidar el miedo (ya estaba
completamente desnudo y el soldado seguía pintándome, ahora las espaldas, ahora
el pecho, se detuvo con saña en mi sexo y dio vuelta la brocha como si estuviera
enroscando tallarines y mientras él avanzaba yo me imaginé todo amarillo frente
al espejo grande del ropero haciendo esfuerzos inútiles para recordar el color
exacto de mi piel).
Teresa se quedó parada, el repasador apretado en sus manos mojadas, el cansancio
cortado de pronto por un enojo tenso y sorprendido (¡vos siempre el mismo!
¡hasta los huevos te pintaron de amarillo!), recorriéndome con los ojos varias
veces mientras esperaba que yo le explicara por qué había dejado penetrar ese
empujón traicionero en nuestro pequeño y ordenado balanceo cotidiano. Justo en
el momento en que no iba a contestarle nada apareció el tío en el cuadro de la
puerta que da al pasillo (tío Antonio, hermano de la vieja). Me miró por arriba
de los anteojos con ese gesto de entendidos que hacen los viejos que aprovechan
la vejez para simular inteligencia o sabiduría, me miró todo lo que yo tenía de
amarillo mientras yo empezaba por sus pantuflas y seguía por sus pantorrillas
transparentes, los pantalones del pijama lejanamente celestes, el cordoncito, la
camiseta blanca, La Prensa colgada de la mano, algunos pelos canosos que
asomaban por el cuello y de pronto su cara colgada de mí,
todo–amarillo–en–el–medio–de–la–sala–para–que–él–me–mirara–así, paternal, sabio,
preocupado, preparando alguna palabra sabia, enseñando el buen camino.
Pero decime che ¿qué te pasó?, alguna estupidez habrás hecho para que te
desnudaran y pintaran así (por qué no te vas al carajo tío Antonio), es la
primera vez que veo que a alguien le hacen eso, decime che ¿qué te pasó? (pero
déjame de joder tío Antonio), che, contesta, estás en tu casa, podes hablar.
Yo miré los sillones, después miré a mi mujer que a su vez seguía algunas gotas
de pintura fresca que hambrientas de gravedad se estrellaban contra el parquet
lustrado pacientemente y decidí no sentarme. Parado, amarillo, mirando fijamente
el enchufe del combinado les conté todo lo que me había pasado.
Hablé mucho y mientras lo hacía me dividía temeroso pensando en el rebote,
Teresa y el tío Antonio robándose el aire para que sus frases me hicieran tomar
conciencia, para despertarme de la locura de haberme metido con ellos, los que
tenían la gran manija ordenadora de los veinticinco millones de conscriptos
(soldado Teresa, soldado tío Antonio, de frente, ¡march!). Fue por eso que
agarré la lámpara de bronce que nos regaló el doctor Aguilar para nuestro
casamiento y ni bien terminé de hablar los miré a los dos y les dije: al primero
que se ponga a sermonearme le tiro la lámpara por la cabeza. ¡Pero che!,
balbuceó tío Antonio que se quedó definitivamente callado cuando yo lo miré con
mis ojos, única isla mía en mi nuevo yo todo amarillo. Teresa se fue para la
cocina y me quedé solo en el living. Caí sobre el sillón.
La primera gota se apartó de mí y corrió lejana, entre ella y yo la pintura
amarilla compacta, aceitosa, la gota cayendo por mi mejilla hasta que fueron
muchas mientras escuchaba todo lo que tenía de Troilo en casa y ahí, al oír a
Fiorentino o a Edmundo Rivero o cuando el bandoneón de Troilo conversaba, se
dormía, se atrancaba como si se me fuera enganchando en algo, algo que no sabía
bien qué era pero que estaba ahí, innombrable, yo lloraba y ni tenía ganas de
preguntarme qué carajo me pasaba en medio de esa tristeza que se volvía absurda
en mi yo amarillo, impermeable, que no dejaba que mis lágrimas mojaran mis
mejillas, hasta que me quedé dormido en el sillón y no se oyó más el bandoneón
ni los ruidos que Teresa hacía en la cocina, totalmente apagados cuando yo
estaba en la plaza, parado entre la gente y en el centro, solo, el General que
ya comenzaba a colocarse los anteojos con precisión, en descanso su discurso en
la mano izquierda.
El cielo azul y cortante caía sobre los soldados en fila, sobre el palco donde
estaban el presidente y los ministros, sobre los guardapolvos blancos y sobre el
gran San Martín verde que trataba de meter el dedo en una nube. Toda la plaza
era un enorme silencio con hojas, quebrado a veces por el frío y el sol
extendido. (El General levantó las hojas de su discurso, tensó el rostro, achicó
los ojos y clavó la mirada.) A veces las banderitas se agitaban o las manos
buscaban el calor de los bolsillos, pero nadie se le animaba a ese silencio con
puntas, pesado como la sombra gris del Círculo Militar que allá atrás se erguía
sobre la plaza, el gomero, el césped en barranca. Entonces el General, en
posición de ataque, comenzó a mostrar los dientes.
Su rugido, rugido patriótico, rompió el silencio de la plaza. Conmovió las cosas
más pequeñas, las hojas secas arrinconadas contra las raíces, el bigote de
algunos ministros, las pequeñas escarapelas prendidas en los guardapolvos, los
cordones de los zapatos. Todo lo sacudió. Rugido airado, misterioso lenguaje que
el General ponía a disposición del aire para que éste lo llevara más allá de los
altos edificios, el brazo de San Martín de pronto sacudido, más allá de la
multitud que con la respiración contenida y el rostro serio lo oyó en medio del
frío de esa mañana histórica, sólo interrumpida por un suave movimiento en mi
hombro derecho. Era Teresa, que ahora se limpiaba en el delantal la mano sucia
de pintura.
-Vení, la comida está servida.
Yo me fui levantando por partes. Vi cómo Teresa miraba furtivamente el forro
estampado del sillón donde habían quedado fragmentos de mi sombra amarilla. Pero
no dijo nada, se me adelantó y entró en el comedor mientras yo la seguía, la
boca, los hombros, la espalda todavía semimetidos en el sueño, hasta que dejé
que mi yo todo amarillo cayera sobre la silla de siempre, y que mi mano tomara
con desgano la botella de vino. El líquido caía tranquilo en el vaso cuando
apareció Robertito que cortó de pronto su carrera distraída para quedarse
clavado en medio de la puerta, los ojos abiertos y asombrados ante la visita
amarilla, cara, pelo, pecho, brazos, toda amarilla, más allá del mantel a
cuadros y del vaso lleno de vino tinto.
-¿Quién es?
-¡Cómo pajarón! ¿no sabes quién soy?
-¿Sos vos papá?
-Sí.
-¿Por qué estás pintado de amarillo?
-No me hagas preguntas.
Se quedó callado un momento. Algunos de los músculos de su cara comenzaron a
tironear, a buscar el llanto mientras me miraba, miraba a la madre y volvía a
mirarme, siempre en el medio de la puerta.
-No me gusta verte pintado de amarillo.
-Nene, sentate a comer y déjate de pavadas.
-No quiero.
-No me hagas repetir las cosas, ¡sentate!
Cuando mi voz se levantó en el pequeño comedor él ya no pudo dominar su cara y
se largó a llorar mientras caminaba hacia su madre.
-No me gusta papá así, no me gusta, ¿por qué está todo amarillo?
Teresa me miró buscando la respuesta pero yo no abrí la boca. Me quedé callado
esperando que Robertito se sentara mientras él se ponía a llorar más fuerte, la
cabeza contra su madre.
-¿Por qué se pintó de amarillo?
-No se pintó, querido, lo pintaron.
-¿Por qué?, no me gusta papá así... mamá no quiero comer, quiero irme a mi
pieza... no quiero...
Yo apenas oía el murmullo mientras cruzaba el living y mi mano se apoyaba en la
manija de la puerta.
Pocas veces me había sentido tan seguro. Poco me importaba mi cuerpo desnudo
cubierto con prolijidad por la pintura amarilla al aceite y caminaba tranquilo
por Rivadavia, las luces de las nueve de la noche detenidas sobre las cosas que
se iban a vender mañana, la gente siguiendo su camino y yo así, tranquilo,
calculando que iba a tardar una hora y media para llegar a la Plaza de Mayo,
tranquilo hasta que apareció ese policía que ni bien me olfateó se me vino
derechito al humo, transformándose mientras avanzaba (su cara perdió el
cansancio del día, su uniforme las arrugas y sus bigotes incoloros comenzaron a
brillar bajo las luces).
Yo tengo treinta y siete y no me peleo con nadie desde los veinte. Por eso me
quedé asombrado cuando con cara de distraído le metí ese tremendo rodillazo en
el bajo vientre que hizo que el tipo se me hundiera todo blanco agarrándose con
las manos las sagradas pelotas y se quedara ahí, duro, en el suelo (a la altura
de la calle Medrano), tan inmóvil que comprendí que no tenía objeto que yo me
detuviera más tiempo junto a él y entonces continué mi camino.
Desde Medrano hasta Plaza de Mayo hay unas cincuenta cuadras. A veces tuve que
esconderme y a veces tuve que apurar el paso, pero no mucho porque no me gusta
correr por la calle. Me detuve un rato en la ex Plaza del Congreso y acomodé mi
cansancio en uno de sus bancos mientras en la noche caliente, levemente
iluminado, el enorme edificio mostraba, pálido, el aceitoso manto de pintura
amarilla que lo cubría, todo amarillo, la gran cúpula, los grandes cuatro
caballos inútiles, la larga serie de ventanas cerradas, tal vez amarillo el
negro silencio del edificio vacío en la noche, y yo ahí pensando en cualquier
cosa, buscando el banco donde me había tirado con un mareo bárbaro el día que
fumé el primer cigarrillo o tratando de recordar las películas que había visto
en el Gaumont.
A las once menos cuarto ya estaba parado al lado de la Pirámide de Mayo.
Es muy fulero para un hombre desnudo, todo pintado de amarillo, encontrarse de
pronto en la gran plaza extendida bajo la luz ordenada, detenido porque le
parece que ahí es donde tenía que llegar o porque ya no tiene ganas de seguir
caminando (un Mack se pierde zumbando por el asfalto sucio y celeste de los
amaneceres de Buenos Aires) y se le termina la calle ancha entre maquetas
silenciosas, llovidas de excrementos de palomas, detenidas en la noche que se
enreda entre las columnas de la catedral verde, apenas sacudida por las pequeñas
lámparas votivas (un Mack que avanza y cruza las esquinas, la boca llena de
sueño y de cansancio, cabeceando contra el vidrio, contra el celeste agotado de
la madrugada en las paredes de las casas, sin importarle la llegada, abiertas
las calles para seguir caminando) o que muere más allá sin reflejarse en el
mármol oscuro del Ministerio de Hacienda o en el mármol claro del Banco de la
Nación, confusas las paredes y las ventanas cerradas, vacías las veredas, ni un
eco en el gran salón central ausente de sus voces y pasos, o que se pierde por
Bolívar, el interior del reloj de San Ignacio lleno de ratas y de palomas
muertas que esperan (un Mack que corre por la ciudad dormida, el conductor
tranquilo fumando, eligiendo las calles que le gustan, a veces dando vueltas y
vueltas a una manzana de casas silenciosas, tres o cuatro hombres sentados en
los asientos verdes, riéndose de la muerte en la noche) o que se recorta entre
los arcos del Cabildo, entre los cadáveres con paraguas, hecha una con el largo
balcón vacío como la plaza donde el hombre desnudo y pintado de amarillo, junto
a la pirámide está parado, buscando, tratando de arrancar o de romper ese punto
muerto donde ahora se siente y que comienza a estirarse sobre la plaza sin que
él se mueva, sin que llegue la respuesta desde algún lado, algo que sirva por lo
menos para cruzar la calle y orinar en alguna pared escondida de la gran casa de
la cascara rosada o subirse sobre los hombros de la estatua y hacer cortes de
manga a las maquetas silenciosas, o para bailar entre las columnas verdes, o
colgarse del gran balcón vacío del monumento al Billiken y cantar el himno con
su voz de primero superior, o para escribir porquerías en las paredes del Banco
o del Ministerio, algo inútil que llegue para ser hecho. Y él sigue parado al
lado de la Pirámide dura y callada mientras la noche camina sobre su piel
amarilla, imperceptiblemente.
Cuando nos sentamos para desayunar mi cara amarilla llegaba hasta el cuello
blanco de la camisa y la corbata azul y él tenía los ojos cansados y con sueño.
Me volvió a mirar detenidamente como la noche anterior pero ahora sin asombro y
su voz se oyó clara en el comedor, con una seguridad que se me ocurrió que no
tenían la ventana abierta o el olor del café.
-Papá.
-¿Qué?
-¿Por qué te pintaron de amarillo?
-No lo sé bien.
-Pero ¿quién te pintó?
-Dos guardias y un soldado.
-¿Y los dejaste?
-Sí.
-¿Por qué?
-Creo que... porque eran tres y yo uno... o tal vez porque si no me dejaba
pintar me iban a hacer algo peor... algo les dije pero después preferí callarme
la boca...
El me miró. Amagó preguntarme algo, pero no lo hizo. Se quedó con los ojos
fijos, como tratando de descifrar las líneas rojas y azules del mantel a
cuadros, su cara detenida sobre la taza llena, el pan con manteca, la azucarera.
Yo no dije nada. Una gran indiferencia vino a protegerme mientras me levantaba,
me abrochaba el saco y salía del comedor.
1967
 Mi
vieja seguía sacando cosas del bolso
Mi
vieja seguía sacando cosas del bolso
1
Diz que el indio tuvo un sueño, ahí en el conventillo de la calle Cabrera, donde
atendía, y que en el sueño se sintió razonando de la siguiente manera:
"Andi estuvo la fogonaza quo no la i visto. Sempre si me escapan las cosas. Mi
mama me decia vos sos medio boludazo hijo mío. Y así hay de ser. Ti tengo unos
tecitos pa' la rapideza mental. Vay haber como ti day cuenta 'e todo. Pero yo le
decia mama ando negado o la gente es muy rápida. Parice que tienen las cosas tan
dantos qui así le sale todo, como enjabonao. Pim, largan la rispuesta. Sí, que
si la saben lungue. Incambio yo mama pensó y pensó y mi quedo como mudo y ya
cuando se mi ocurre algo ya es tarde. Por ahí hasta la gente si fue y yo ¿con
quién hablo? Sólito mi quedo como mi torpeza. ¿Será enfermedad? Se me vine como
una nieblina de pensamientos, muy cruzaditos mamita, qui es imposible
desembrollarlos y hacirlos palabra. Pero ista oscuro afuera, yo lo si, y todos
esos qui hablan clarito son unos mentirosos porque el mundo es una nieblina, muy
niebladito está.
"Y que quires pobre indio computation nahuatl que trujo historias, historias
largas, huinca matando y viendo aviso, lindo aviso Reinhold's Corporation, si yo
siendo quechua, o que soy al final, pero para ellos es mesmedad náhuatl o
quechua. Por eso yo me seguiría isas mujeres del aviso por los algarrobales y me
las atrapo y ¡trácate! mamita, anqui lloren, anqui tengan muchos chips en la
barriguita. Si cada vez estamos más negados y otros huincas también qui están in
fabricas. Veo a veces en la noche oscura y sin alma, noche Prolog mamita cruzar
los satélites por el cielo y camino silencioso con mi honda, esperando qui
dicen, que oscuridades, gente di otros lugares, forasteros, le veo esos qui
dicen de las gaseosas o de los sobacos y pensó, pensó y se me vine como esa
nieblina. Entonces: qué feedback mamita, qui reception theory, que freirecito
pobre si no hay nada que argumentar y la pobreza is tangrande que hace grigri
adentro.
"Todo esto ti lo digo porque distruyeron la ciudad. ¿Porque mamita distruyeron
la ciudad? Si ira linda. Daba gusto anqui sea pasear la pobreza y mirar las
casas, las vintanas y las luces. Dispués fueron apagándose las luces. Un dia
qui, otro dia llá. La ginte fue abandonándolas y se puso a caminar como pirdida.
Il viento sacudía las persianas y cominzaron a derrumbarse y ya no hubo mujeres
rubias in las vintanas. Algunos di esas gentes impizó a rodar como nosotros. Y
solo quidaron tris casas que las lambraron con púas y lejos, bien lejos, y ahí
se paseaban corriendo los hombres esos rambos con los perros y que cuidaban los
cartelitos que decían los buenos días futuros lo serán aún más si al desayuno
habitual de su casa se incorpora Kellogg's corn flakes, mamita. Entonces si
distruyeron la ciudad ¿porque la ginte tiene las cosas tan claritas? Y se llena
la boca, la lengua y las manos di explicaciones y yo mi quedo como pensando.
"Yo no soy ese que era y se me viene a la cabeza qui soy otro, porque ya no
importa si uno es uno u otro, la misma mesmedad nos confunde y así somos como
uno solo, muy castigadito. Ya ni queda el ser propio, solo algunos fragmentos,
piolines o telas que se cruzan en esa mesmedad y se pierden en lo oscuro. ¿Andi
se fue el software mamita? Porque yo li asiguro qui le cuido esos fragmentitos
propios y cómo; esos fragmentitos qui me vinen en algunas horas y dispués, plin,
disaparecen. Son así, chispazos, en que me siento propio, atadito por dentro
pero dispués veo las calles vacías, las destrucciones, esos perros rambos y la
ginte que se le da por hablar clarito y es mejor callarse, caminar en silencio
hacia el corazón del monte y hundirse despacito in la tierra. Así deberá ser,
mamita.
2
Diz que ese mismo día, en un departamento de la calle Gorriti hubo un sucedido
no ajeno a la presencia del indio.
La cámara se aleja respetuosamente de la noche y el sueño del indio. Se oscurece
todo. Después, lentamente, comienza a dibujarse otra escena. Cotorro al gris. En
la catrera de dos plazas, José comienza a despabilarse en cámara lenta. Corre
las frazadas hacia un lado y se sienta en la cama. Tiene puestos una camiseta
con agujeros y calzoncillos largos. Haciendo movimientos bien de fiacún se
levanta y despacito va hacia la pared donde, en un viejo perchero, está colgado
un robe a rayas, rasposo y deshilachado. Se lo pone. Después de los otros
ganchos del perchero descuelga un cinturón con cargadores, un sable y una
carabina que se coloca arriba del robe, con cuidado y de manera ordenada. Una
vez realizado esto José se dirige hacia un enorme y complicado equipo de audio
que contrasta con la humildad de la pieza. Desde una puerta que da,
supuestamente, a una cocina, entra luz y se oyen los ruidos que hace alguien que
está preparando u ordenando algo. José selecciona un cassette y lo coloca en el
equipo. Comienzan a oírse los compases entradores y prepotentes de Troilo en
Toda mi vida. Canta Fiore. José escucha en posición de firme y haciendo la
venia. Llora. Termina el tango y José, como si no hubiese pasado nada, grita
hacia la puerta de donde vienen los ruidos.
-Delia traeme el mate y el diario.
Entra Delia. Tiene la pinta y está vestida bien a lo pebeta de barrio: blusita,
pollera cortona, tacos altos, melena larga y rapidona, pero con el estilo de una
buena ama de casa.
-Tomá -le dice a José mientras le da el mate, el termo y el diario- agarra que
estoy apurada.
-¡Qué! ¿Ya te vas?
-Sí, tengo que estar a las ocho.
-Y ¿adonde vas?
-Cómo adonde... al Congreso Pedagógico.
-Cierto, al congreso... -dice José y de pronto se pone a cantar con ritmo
roqueado: -En tu pecho / la niñez de amor un templo / te ha levantado / y en él
sigues viviendo / y al latir / su corazón va repitiendo / honor y gratitud / al
gran Sarmiento / honor y gratitud / y gratitud...
-No jodas che que estoy apurada -le dice Delia que lo mira con cara de
resignada.
-Andá, andá -le dice José mientras le toca el culo.
-Chau, querido -se acerca para darle un beso.
-Ah, che, acordate de lo que te dije...
-¿Qué me dijiste?
-Que no le enseñen eso a Jorgito.
-¿Eso qué?
-Ufa, eso que te dije...
-¿Qué me dijiste?
-Eso que le quieren enseñar... que la masturbación es inocua...
-Pero salí...
-¡Qué salí!... está en un proyecto, vieja, yo lo vi, esas cosas le van a
enseñar, vas a ver...
-Y qué querés, que los chicos se traumaticen...
-Traumaticen un carajo, mirá, dejá que te cuente...
-Qué me vas a contar a esta hora, che, te dije que estoy apurada...
-Tranquila que esto es importante... mirá te lo sintetizo -José comienza a
hablar con precisión y marcando con el índice y el pulgar juntos, cada frase-.
Allá en el barrio, sabes, en la lechería, bueno, había un pibe que se hacía de
seis a ocho pajas por día, atendía las mesas y cada tanto desaparecía y se
escondía en el baño... bueno, sabes cómo estaba ese pibe, parecía el fantasma
Benito después de la tos convulsa... Callos tenía en las manos... Si pienso en
ese pibe y me da una tristeza -José se agarra la cabeza.
-Bueno... no te pongas así. Pero qué querés que yo les diga, me da vergüenza.
¿Por qué no vas vos?
-¿Yo?
-Sí, vos... vas y lo planteás... contás eso de la lechería en el Congreso.
-No, no. Yo vieja no, vos sabes que a mí no me gusta discutir y con estas cosas
del magisterio me chivo en seguida... además estoy en otra...
-¿En otra qué?
-Yo estoy en la grande vieja... en otras preocupaciones... Estoy leyendo.
-Y, a ver, ¿qué te preocupa?
-La deuda externa...
-¿Y vos qué carajo sabes de eso?
-¡Je!
-Sí, a ver ¿qué sabes?
-Un montón, tengo una teoría...
-¿Vos?
-Sí, yo.
-No será como la de la lechería...
-No me cargués...
-No, te escucho.
-No me hables así porque me pongo nervioso... Además esta teoría la estoy
elaborando y vos sabes las ideas geniales al principio parecen confusas... vas a
ver cómo lo vamos a dejar al Fondo... veresteguedebreque seremgrele... lo que
pasa es que me falta... me falta... mirá me quita el sueño esto...
-A vos no te quita el sueño ni la banda de policía tocando en el medio de la
pieza.
-Me descalificás...
-Pero no, querido -Delia mira de pronto el reloj:- pero ¡la gran puta! ya son
las ocho y yo todavía aquí, escuchando tus huevadas.
-No son huevadas... mi destino es duro... he sido predestinocrala praungue
salvadingasa la paisa y vostra, nunga, nunga... la dudasa etuernala haygue...
-Querido... vos tenés fiebre -Delia se acerca y le apoya la mano en la frente.
José, que está sentado, le dice patético mientras le hunde la mano en las
nalgas:
-Es la fiebre de la creación.
-Ma qué creación, vos estás enfermo...
-Es la deuda que la tengo aquí, la tengo aquí...
-Mirá, vení acostate -Delia lo lleva hasta la cama, lo acuesta y lo tapa-.
Espérame que yo vengo temprano y te llevo a lo del indio... ¿eh?
-¿Dónde?
-A lo del indio... el que le curó a Jorgito la diarrea...
-La dudasa extuernala me ronga.
-Quedate tranquilito, que después vamos -Delia le da un beso, toma la carterita
que está colgada de una silla y sale corriendo.
3
Diz que José no esperó a su mujer. Al rato se levantó y se fue a la casa del
indio, encuentro que pasa a relatar el propio José:
Paso a relatar yo, José, mi experiencia con el indio. El indio vivía en una casa
de altos, transformada en conventillo, en la calle Cabrera. Cuando llegué la
puerta estaba entreabierta. Entré y subí la escalera de viejos mármoles sucios y
rajados. Cuando llegué arriba golpeé las manos mirando hacia el pasillo que se
extendía entre las puertas de las habitaciones y una larga mampara oxidada donde
sólo algunos pocos vidrios quedaban sanos. Miraba curioso, esperando, cuando
sentí como una vibración a mis espaldas. Me di vuelta y ahí estaba el indio,
mirándome fijo y como disgustado. Tenía cara de haber pasado mala noche.
-¿Cómo entró? -me dijo secamente.
-Por la puerta, estaba abierta.
-No, carajo, le digo cómo entró...
-Y no le digo, por la puerta, subí la escalerita y... -Ahí el indio, con un
gesto de bronca, me indicó callarme. Se quedó un rato en silencio... después
comenzó a hablar, lentamente, marcando las palabras:
-Le digo cómo entró... es mala onda entrar...
-Mire don, a veces hay que entrar... si no ¿cómo salimos?
-Pero no así...
-Mire lo que pasa es que yo venía...
-Silencio, usted no entender.
-Yo...
-Yo, un carajo... como decir yo así nomás...
-Ahí me quedé callado, bajé los brazos, puse la mirada en el piso. No sabía qué
hacer. Me sentía descompuesto.
-Venir otra vez... pero como corresponde -dijo el indio.
-¿Cómo, don?
-De noche, cuando termina la señal.
-¿Qué señal?
-La señal de canal 9, ¿cómo preguntar qué señal?
-Está bien... después vengo y le toco el timbre...
-Eso es una pendejada.
-Entro directamente...
-No, no -dijo el indio que se volvió a enojar y que agregó disgustado: ¿por que
siempre entrar así?
-Costumbres -le dije.
-¿Por qué tener costumbres?
-Y porque la costumbre es tener costumbres.
-Tú entonces no entender.
-¿Entender qué?
-Cómo entrar.
-¿Hay instrucciones? ¿Indicaciones? ¿Prospectos? -le pregunté ansioso.
-Hay situaciones -dijo el indio.
-¿Cuál es mi situación? -le volví a preguntar.
-Situación de trepar la pared y venirse por la cornisa, en cuatro patas, como
los gatos... así hasta la terraza.
-Y ahí bajo y le golpeo la puerta...
-No... primero ver.
-¿Ver qué?
-Si hay ropa tendida.
-¿Y si no hay ropa tendida?
-Volverse... ser mal augurio.
-¿Y si hay?
-Mirar ropa.
-¿Mirar qué?
-Qué decir la ropa.
-¿Y cómo sé qué dice la ropa?
-Mirando.
-Déme un ejemplo don.
-No hay ejemplos.
-Qué hay entonces.
-Ropa.
-Pero si hay, un decir, un calzón de vieja colgando...
-Volverse, volverse... ser mal presagio.
-¿Y si hay una tanguita?
-¿De qué color?
-¡Qué sé yo!... negra.
-¿De encaje?
-Bueno no sé... bah, sí de encaje.
-¿Estar seguro?
-Bueno, me la estoy imaginando.
-¿Imaginando qué?
-La bombachita...
-¿Por qué siempre imaginar?... ¿por qué imaginar bombachita?
-Para que nos entendamos...
-Yo no entender así.
-Entonces, ¿cómo puedo yo saber si puedo entrar o no entrar?
-Ya le dije, mirando la ropa.
4
Diz que José salió de la casa del indio deprimido y angustiado, deseoso como
estaba de hacer la consulta, pero esta situación la sigue relatando el propio
José.
Me volví despacio. Aunque ésa era la calle que me llevaba a casa, de pronto la
desconocí. Qué es caminar por una calle me pregunté. Y no le encontré sentido a
mi pregunta como tampoco a los árboles, los autos, la gente que pasaba al lado
mío. Ese recorte, ese nombrar las cosas se me vació totalmente. Hice algún
esfuerzo por definir un árbol, un fragmento de la vereda, pero fue inútil, la
pérdida de sentido inundó hasta alguna precaria conciencia sobre el sentido de
esa pérdida. Tanto que llegué a una esquina y me quedé parado, inmóvil. Ya no
hubo nada que me dijera que debía seguir caminando o hacer un gesto, un
movimiento. Estático me quedé con la mirada fija, perdida, sin pensamiento. Pasó
un hombre y se paró al lado mío. Vi, con indiferencia, que observaba mi robe,
las armas colgadas, mi cara.
-Le pasa algo -me dijo. No le contesté.
-Eh, oiga, le pasa algo -volvió a preguntarme.
Dificultosamente, como si cada palabra, cada sílaba, tuviese un peso terrible
fui armando una frase. Creo que le dije:
-Lla–men–a–mi–ma–má...
5
Diz que al poco rato apareció la mamá de José pero esto lo sigue narrando el
propio José:
Mi mamá vino trotando, haciendo caballito y golpeándose la nalga con la palma de
la mano como cuando jugábamos a los cowboys. Era baja, gordita y chueca. Usaba
rodete, vestía un batón y llevaba colgado de su hombro un gran bolso.
-Venga mi hijito querido... mi bebito... aquí le traje todo -me dijo.
-¿La frazadita? -le pregunté.
-Sí, tome.
-¿El osito?
-Sí, tome.
-¿El pete?
-Sí, tome.
Poco a poco sentí que el calor me volvía al cuerpo. Los árboles comenzaron a ser
árboles, la calle, calle, la gente, gente. Se me fue armando el sentido de las
cosas, y también ese carocito de seguridad que hace que uno se sienta
confortable dentro de sí mismo, porque uno para uno mismo o es un buen sillón o
es una tabla llena de clavos. Entonces me dirigí a mi vieja.
-¿Trajo los cassettes? -le pregunté.
-Sí.
-¿Y el grabador?
-También. -Mi vieja seguía sacando cosas del bolso.
-A ver, deme. -Busqué una chacarera y ahí nomás le metimos con mi vieja a una
chacarera de los hermanos Díaz. Y después a un paso doble, a un tango, a una
cumbia, a un fox–trot. La gente comenzó a aproximarse. Yo me saqué el robe y me
quedé en calzoncillos, total estaba con mi vieja ¿no?, y lo puse sobre el piso
con un cartelito que decía "A voluntad, pero en dólares". Y empezó a caer la
guita. Hasta vino la gente de la radio. Yo me puse nervioso cuando me enchufaron
el micrófono pero pude decirles clarito: "Yo y mi vieja le dedicamos este
triunfo al indio y también acá, a los muchachos del barrio, de la calle
Gurruchaga".
El primer día bailamos con mi vieja ocho horas y juntamos 456 dólares lo que
quiere decir que si hubiésemos bailado doce horas hubiésemos juntado 684
dólares. Esto quiere decir que yo bailando con mi vieja doce horas todos los
días tardaría en pagar la deuda externa -no la ilegítima, por supuesto- que es
de 28.654.000.000 de dólares, tardaría, repito, 41.891.812 días. Es decir
119.011 años. Ahora bien, supongamos que juntemos unos cuantos compatriotas que
estén dispuestos a bailar con su vieja durante doce horas durante cuarenta años,
lo que es un lapso razonable, se necesitarían nada más que 2.975 argentinos que
se pusieran manos a la obra. Y dígame si no va a encontrar en este país 2.975
argentinos que estén dispuestos a bailar con la vieja durante cuarenta años
chacareras, valsecitos, pasodobles, milongas, chamamés, cumbias y otros bailes.
¿O somos unos mal nacidos? Además dígame, es para conmover al Fondo, ¿no? ¿O
ellos no tienen madre?
1987

VOLVER A CUADERNOS DE LITERATURA