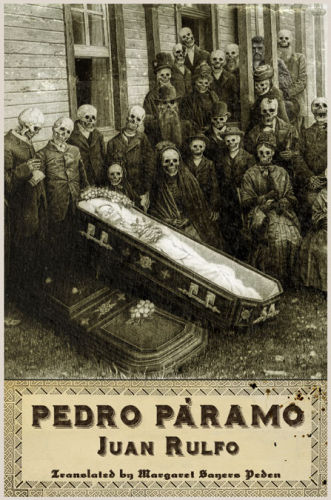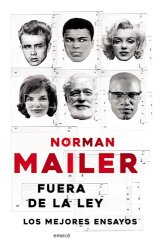NOTAS EN ESTA SECCION
Asombro por Juan Rulfo, por Gabriel García
Márquez |
Juan Rulfo y su
purgatorio a ras del suelo, por Mario Benedetti, 1955
A 50 años de Pedro
Páramo |
Sobre El llano en llamas |
El llano en llamas
|
La noche que lo dejaron solo
|
Es que somos muy pobres
|
Luvina
Nos han dado la tierra

   Asombro
por Juan Rulfo Asombro
por Juan Rulfo
[Texto leído por
Gabriel García Márquez en un programa radiofónico el 18/09/03, fecha en que se
cumplió el cincuentenario de la primera edición de El Llano en llamas]
El descubrimiento de Juan Rulfo -como el de Franz Kafka- será sin duda un
capítulo esencial de mis memorias. Yo había llegado a México el mismo día en que
Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte, el 2 de julio de 1961, y no sólo
no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar
de él. Yo vivía en un apartamento sin ascensor de la calle Renán, en la colonia
Anzures. Teníamos un colchón doble en el suelo del dormitorio grande, una cuna
en el otro cuarto y una mesa de comer y escribir en el salón, con dos sillas
únicas que servían para todo.
Habíamos decidido quedarnos en esta ciudad que todavía conservaba un tamaño
humano, con un aire diáfano y flores de colores delirantes en las avenidas, pero
las autoridades de inmigración no parecían compartir nuestra dicha. La mitad de
la vida se nos iba haciendo colas inmóviles, a veces bajo la lluvia, en los
patios de penitencia de la Secretaría de Gobernación.
Yo tenía 32 años, había hecho en Colombia una carrera periodística efímera;
acababa de pasar tres años muy útiles y duros en París y ocho meses en Nueva
York, y quería hacer guiones de cine en México. El mundo de los escritores
mexicanos de aquella época era similar al de Colombia y me encontraba muy bien
entre ellos. Seis años antes había publicado mi primera novela, La hojarasca, y
tenía tres libros inéditos: El coronel no tiene quien le escriba, que apareció
por esa época en Colombia; La mala hora, que fue publicada por la editorial Era,
poco tiempo después a instancias de Vicente Rojo, y la colección de cuentos de
Los funerales de la mamá grande. De modo que era yo un escritor con cinco libros
clandestinos, pero mi problema no era ése, pues ni entonces ni nunca había
escrito para ser famoso, sino para que mis amigos me quisieran más y eso creía
haberlo conseguido.
Mi problema grande
de novelista era que después de aquellos libros me sentía metido en un callejón
sin salida y estaba buscando por todos lados una brecha para escapar. Conocí
bien a los autores buenos y malos que hubieran podido enseñarme el camino y, sin
embargo, me sentía girando en círculos concéntricos, no me consideraba agotado;
al contrario, sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes pero no
concebía un modo convincente y poético de escribirlos. En ésas estaba, cuando
Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los siete pisos de mi casa con un paquete
de libros, separó del montón el más pequeño y corto, y me dijo muerto de risa:
''Lea esa vaina, carajo, para que aprenda''; era Pedro Páramo.
Aquella noche no
pude dormir mientras no terminé la segunda lectura; nunca, desde la noche
tremenda en que leí "La metamorfosis" de Kafka, en una lúgubre pensión de
estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción
semejante. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permaneció
intacto; mucho después, en la antesala de un consultorio, encontré una revista
médica con otra obra maestra desbalagada: La herencia de Matilde Arcángel; el
resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor, porque todos me parecían
menores.
No había acabado de
escapar al deslumbramiento, cuando alguien le dijo a Carlos Velo que yo era
capaz de recitar de memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad iba
más lejos, podía recitar el libro completo al derecho y al revés sin una falla
apreciable, y podía decir en qué página de mi edición se encontraba cada
episodio, y no había un solo rasgo del carácter de un personaje que no conociera
a fondo.
Más tarde, Carlos
Velo y Carlos Fuentes me invitaron a hacer con ellos una revisión crítica de la
primera adaptación del Pedro Páramo para el cine. Había dos problemas
esenciales: el primero, era el de los nombres. Por subjetivo que se crea, todo
un nombre se parece en algún modo a quien lo lleva y eso es mucho más notable en
la ficción que en la vida real. Juan Rulfo ha dicho, o se lo han hecho decir,
que compone los nombres de sus personajes leyendo lápidas de tumbas en los
cementerios de Jalisco; lo único que se puede decir a ciencia cierta es que no
hay nombres propios más propios que los de la gente de sus libros; aún me
parecía imposible y me sigue pareciendo, encontrar jamás un actor que se
identificara sin ninguna duda con el nombre de su personaje.
|
Juan Rulfo - ¿No oyes
ladrar a los perros? Magazín Cultural Letras Prohibidas (Colombia).
Fuente: Radioteca.net |
Lo malo de esos
preciosos escrutinios es que las cerrazones de la poesía no son siempre las
mismas de la razón. Los meses en que ocurren ciertos hechos son esenciales para
el análisis de la obra de Juan Rulfo, y yo dudo de que él fuera consciente de
eso. En el trabajo poético -y Pedro Páramo lo es, en su más alto grado- los
autores suelen invocar los meses por compromisos distintos del rigor
cronológico; más aún, en muchos casos se cambia el nombre del mes, del día y
hasta del año, sólo por eludir una rima incómoda, oír una cacofonía, sin pensar
que esos cambios pueden inducir a un crítico a una confusión terminante. Esto
ocurre no sólo con los días y los meses, sino también con las flores; hay
escritores que no se sirven de ellas por el prestigio puro de sus nombres, sin
fijarse muy bien si se corresponden al lugar o a la estación, de modo que no es
raro encontrar buenos libros donde florecen geranios en las playas y tulipanes
en la nieve. En el Pedro Páramo donde es imposible establecer de un modo
definitivo dónde está la línea de demarcación entre los muertos y los vivos, las
precisiones son todavía más quiméricas, nadie puede saber en realidad cuánto
duran los años de la muerte.
He querido decir todo esto para terminar diciendo que el escrutinio a fondo de
la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis
libros, y que por eso me era imposible escribir sobre él, sin que todo esto
pareciera sobre mí mismo; ahora quiero decir, también, que he vuelto a releerlo
completo para escribir estas breves nostalgias y que he vuelto a ser la víctima
inocente del mismo asombro de la primera vez; no son más de 300 páginas, pero
son casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles.
  Juan
Rulfo nació en Jalisco (México) en 1918. Al comenzar sus estudios primarios
murió su padre, y sin haber dejado la niñez, perdió también a su madre, y estuvo
en un orfanato de Guadalajara. Juan
Rulfo nació en Jalisco (México) en 1918. Al comenzar sus estudios primarios
murió su padre, y sin haber dejado la niñez, perdió también a su madre, y estuvo
en un orfanato de Guadalajara.
En 1934 se radica en México, y comienza a escribir sus trabajos literarios y a
colaborar en la revista "América".
En 1953 publicó "El llano en llamas" (al que pertenece el cuento "Nos han dado
la tierra") y en 1955 apareció "Pedro Páramo". De esta última obra dijo Jorge
Luis Borges: "Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de
lengua hispánica, y aun de toda la literatura", y que fuera traducido a varios
idiomas: alemán, sueco, inglés, francés, italiano, polaco, noruego, finlandés.
Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, que
pertenecieron al movimiento literario denominado "realismo mágico", y en sus
obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se
desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes representan y reflejan el
tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socio-culturales entretejidas
con el mundo fantástico.
Muchos de sus textos han sido base de producciones cinematográficas.
A partir de 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, en la que realizó
notables composiciones.
En 1947 se casó con Clara Aparicio, con la que tuvo cuatro hijos.
Fue un incansable viajero y participó de varios Congresos y encuentros
internacionales, y obtuvo Premios como el Premio Nacional de Literatura en
México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en España en 1983.
Falleció en México en 1986.
  Juan
Rulfo y su purgatorio a ras del suelo [1] Juan
Rulfo y su purgatorio a ras del suelo [1]
Por Mario Benedetti
[Publicado en Marcha, Montevideo, 1955]
Ilustración: El Tomi (Télam)
Los narradores hispanoamericanos
que optan por refugiarse en los temas nativos, sólo por excepción construyen sus
relatos sobre una estructura compleja. La abundancia de anécdotas, la sugestión
e paisaje, la aspereza del diálogo, seducen lógicamente al escritor. Pero, a la
vez, toda esa formidable disponibilidad suele inspirarle cierto recelo frente a
cualquier ordenamiento que no sea el estrictamente lineal. Se cree, y a veces
con razón, que el alarde técnico podría llegar a sofocar el patetismo y la
vitalidad de un mundo aún no extenuado por lo literario.
Claro que a veces el tema criollo se agota por su misma sencillez, por esa
desgana tan frecuente en el narrador campesino, que todo lo deja al brío del
asunto, al interés y a la tensión que el tema pueda levantar por sí mismo. Las
complejidades suelen dejarse para el novelista urbano, como si existiera una
obligada correspondencia entre el tema y su desarrollo, entre las formas de vida
y las formas de estilo.
Entre los últimos escritores aparecidos en México, Juan Rulfo (nacido en 1918)
ha buscado evidentemente otra salida para el criollismo. Su tratamiento del
cuento en El llano en llamas (1953) y de la novela en Pedro Páramo (1955), lo
colocan entre los más ambiciosos y equilibrados narradores de América Latina.
Por debajo de sus modismos regionales, de la anécdota directa y penetrante,
aparece el propósito, casi obsesion, de asentar el relato en una base
minuciosamente construida y en la que poco o nada se deje al azar. Pedro Páramo
testimonia ejemplarmente esa actitud.
Pero también cada uno de los cuentos, aun de los más breves, demuestra la
economía y la eficacia de un narrador, tan consciente del material que utiliza
como de su probable rendimiento, y que, además, acierta en cuando al ritmo, el
tono y las dimensiones que deben regir en cada desarrollo. En El llano en llamas
hay cuentos excelentes, verdaderamente antológicos, y otros menos felices; pero
todos sin excepción tratan temas de cuento, con ritmo y dimensiones de cuento.
Con la expceción de Macario, un casi impenetrable medallón, los otros relatos
enfocan situaciones o desarrollan anécdotas, siempre con el mínimo desgaste
verbal, usando las pocas palabras necesarias y logrando a menudo, dentro de esa
intransitada austeridad, los mejores efectos de concentración y energía.
Conviene no perder de vista, a fin de valorar debidamente su madurez, que los
cuentos de Rulfo constituyen su primer libro. Sólo el tulado En la madrugada, se
manifiestan la indecisión y el desequilibrio característicos del principiante.
En Algún otro (como Nos han dado la tierra, La noche que lo dejaron solo y Paso
del Norte) la anécdota es mínima, pero tampoco el tono o la itención del relato
van más allá del simple apunte, de modo que la estabilidad no corre riesgos.
Es cierto que algunos cuentos ponen en la pista de antecedentes demasiado
cercanos (Faulkner en Macario, Quiroga en El hombre, Rojas González en Anacleto
Morones) pero en general esos ecos se refieren más al modo de decir que al de
ver o de sentir un tema. En la mayor parte de sus relatos, Rulfo es
sencillamente personal; para demostrarlo, no ha precisado batir el parche de su
propia originalidad. Se trata de un escritor que conoce claramente sus
limitaciones y poderes. Tal vez una de las razones de su sostenida eficacia
radique en cierta deliberada sujeción a sus aptitudes de narrador, en saber
hasta dónde debe osar y hasta cuándo puede decir.
Por otra parte, Rulfo no es descriptivo. Ni en sus cuentos ni en Pedro Páramo el
paisaje existe como un factor determinante. La tierra es invadida, cubierta
casi, por mujeres y hombres descarnados, a veces fantasmales, que obsesivamente
tienen la palabra. Detrás de los personajes, de sus discursos primitivos e
imbricados, el autor se esconde, desaparece. Es notable su habilidad para
trasmitir al lector la anécdota orgánica, el sentido profundo de cada historia,
casi exclusivamente a través del diálogo o los pensamientos de sus criaturas. A
veces se trata de una versión restringida, de corto alcance, pero que al ser
expuesta en sus palabras claves, en su propio clima, adquiere las más de las
veces un extraño poder de convicción.
Es que somos muy pobres, por ejemplo, cuenta la historia sin pretensiones de
Tacha, una adolescente a quien su padre regala una vaca “que tenía una oreja
blanca y otra colorada y muy bonitos ojos”; se la regala para que no salga como
sus hermanas, que andan con hombres de lo peor. “Con la vaca era distinto, pues
no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, sólo por
llevarse también aquella vaca tan bonita”. Pero es el río crecido el que se la
lleva, y Tacha queda sin dote y sin consuelo. “El sabor a podrido que viene de
allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de
arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar
a trabajr por su perdición”. El asunto es poco, pero está metido en su exacta
dimensión; es bastante conmovedor que toda la honra penda de una pobre vaca
manchada, de muy bonitos ojos. Evidentemente, hay grados sociales en la honra, y
ésta es la honra de los muy pobres.
En el cuento que da nombre al volumen, El llano en llamas, se describe un
proceso de bandidaje, la reunión y dispersión de hombres que obedecen a Pedro
Zamora; sus saqueos, sus crímenes y sus inicuas diversiones. Son seres de un
coraje sin énfasis, aguijoneados por una crueldad gratuita, pero siempre
coherentes con su propio nivel de pasión. En La cuesta de las comadres hau una
inocencia cachacienta que sirve para amortiguar el acto horrible que se está
relatando. Hasta parece explicable que el narrador lleve a cabo un minucioso
crimen (“por eso aproveché para sacarle la aguja de arriba del ombligo y
metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón”) para
defenderse de otro que no cometió. Por similares razones, el bienhumorado
desarrollo de Anacleto Morones acaba pareciendo macabro. La ligeresa de la
situación, las burlas certeras, aun el final casi vodevilesco, adquieren un
espantoso sentido no bien el lector se entera que debajo de estas bromas y de
aquellas piedras se halla el cadáver del Niño Anacleto.
Este recuerdo guarda cierto
paralelismo con el empleado por Richard Hughes en A High Wind in Jamaica: el
lector es más consciente que el narrador del hecho tremendo que se relata. Sólo
que Hughes usa el expediente de la infancia, y Rulfo, en cambio, el del
primitivismo de los hombres; tal vez porque confía en que ese fondo de inocencia
y de miedo pueda salvar al alma campesina.
Relatos como como Talpa y No oyes ladrar los perros merecen consideración
especial. El primero, que sirvió para lanzar al mercado literario el nombre de
Rulfo, cuenta la historia de Tanilo, un enfermo que insiste hasta conseguir que
su mujer y su hermano lo lleven ante la Virgen de Talpa “para que ella con su
mirada le curara sus llagas”. A mitad de camino Tanilo ya no puede más y quiere
volver a Zenzontla, pero entonces su mujer y su hermano, que se acuestan juntos,
lo convencen de que siga, porque sólo la Virgen puede hacer que él se alivie
para siempre. En realidad, quieren que se muera, y Tanilo llega a Talpa, y allí,
frente a su Virgen, muere.
Este proceso, que comienza en un simple adulterio y culmina en una tortura de
conciencia, se vuelve fascinante gracias al ritmo que Rulfo consigue imprimir a
su relato. Obsérvese que la culpa sólo arrincona a los actores cuando sobreviene
la muerte dc Tanilo. El adulterio en sí no llega a atormentarlos. Unicamente
cuando se agrega la muerte, ese primer delito adquiere una intención culposa y
retroactiva. Es que, probablemente, hay grados dc conciencia (como de honra) y
ésta del hermano y la mujer de Tanilo, es también la conciencia de los muy
pobres. Con todo, es curioso anotar que en este cuento, cl adulterio es un acto
y no remuerde; en cambio, en la última etapa del proceso, la infamia, que se
limita a la intención, se vuelve a pesar de ello insoportable. Ningún hecho
nocivo para reprocharse; sólo intenciones, palabras, pensamientos. Sin embargo,
estos seres elementales, que no son conmovidos por su acto abyecto, se vuelven
suficientemente sensibles como para sentirse agobiados por un destino que ellos
sólo provocaron, pero que no ejecutaron con sus manos. “Afuera se oía el ruido
de las danzas; los tambores y la chirimía; el repique de las campanas. Y
entonces fue cuando me dio a mí tristeza. Ver tantas cosas vivas; ver a la
Virgen allí, mero enfrente de nosotros dándonos su sonrisa, y ver por el otro
lado a Tanilo, como si fuera un estorbo. Me dio tristeza. Pero nosotros lo
llevamos allí para que se muriera, eso es lo que no se me olvida”.
No oyes ladrar los perros es, sencillamente, una obra maestra de sobriedad, de
efecto, de intelección de lo humano. Uno de esos cuentos que no es preciso
anotar en la ficha para recordarlos de por vida. En verdad, Rulfo desenvuelve su
materia (trágica, oprimente) en tan reducido espacio y en estilo tan desprovisto
de estridencias, que en una primera lectura es difícil acostumbrarse a la idea
de su perfección. No obstante, es posible advertir con qué economía plantea el
autor desde el comienzo una situación casi shakespiriana. Obsérvese, además, la
difícil circunspección con que deja transcurrir el diálogo, la carga de pasión
que soporta toda esa pobre rabia, y sobre todo, el final magistral, que
estremece en seguida todo el relato que llevaba hasta ese instante el lector en
su mente, y lo reintegra a su verdadera profundidad. ¿Qué más puede pedirse a un
cuento de seis páginas? Casi podría tomársele por una definición del género.
En una de sus narraciones, Luvina, no precisamente de las mejores que reúne El
llano en llamas, Rulfo ya adelantaba algunos ingredientes (la mayoría,
exteriores) que iba luego a emplear en su novela: Pedro Páramo. Pero en tanto
que el cuento sólo planteaba una situación de aislamiento y resignación (con
algunos buenos impactos verbales: “¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor?
¿Tú conoces al Gobierno? ... Nosotros también lo conocemos. Da esa casualidad.
De lo que no sabemos nada es de la madre del Gobierno”), sin que pareciera
suficientemente motivada y creíble, la novela desarrolla, partiendo de un clima
semejante, pero tirando intermitentemente de diversos hilos de evocación, una
historia fronteriza entre la vida y la muerte, en la que los fantasmas se codean
desaprensivamente con el lector hasta convencerlo de su provisoria actualidad.
Si no fuera por su sesgo fantástico, esta primera novela de Rulfo traería, con
mayor insistencia aun que alguno de sus cuentos, el recuerdo de Faulkner. Y aun
con esa variante, el Sutpen de Absalom, Absalom! no puede ser descartado en
cualquier investigación de fuentes que se propusiera integrar una genealogía de
este Pedro Páramo, encarnado a través de varias despiadadas memorias y a través
de sí mismo. No obstante, conviene anotar que en Absalom, Absalom!, Faulkner
asienta su mito sólo como excusa en una zona geográfica determinada. En cambio,
Rulfo, pese a su andamiaje intelectual, sigue siendo, y esto es importante, un
novelista valederamente regional.
Comala, algo así como un
Yoknapatawpha mexicano, es una aldea, más bien un esqueleto de aldea, cuya sola
vida la constituyen rumores, imágenes estancadas del pasado, frases que gozaron
de una precaria memorabilidad, y, sobre todo, nombres, paralizados nombres y sus
ecos. De todos ellos, y, además, de muchas épocas barajadas, ordenadas y vueltas
a barajar, el autor ha construido la historia de un hombre, una suerte de
cacique cruel, dominador, y en raras ocasiones impresionable y tierno. Páramo es
una figura menos que heroica, más que despiadada, cuya verdadera estatura se
desprende de todas las imágenes que de él conserva la región, de todas las
supervivencias que acerca de él acumulan las voces fantasmales de quienes lo
vieron y sintieron vivir. Esa creación laberíntica y fragmentaria, esa
recurrencia a un destino conductor, ese rostro promedio que va descubriendo el
lector a través de incontables versiones y caracteres, tiene cierta filiación
cinematográfica, cercana por muchos conceptos a Citizen Kane. En la novela de
Rulfo la encuesta necesaria para reconstruir la imagen del Hombre, es cumplida
por Juan Preciado, un hijo de Páramo, mediante sucesivas indagaciones ante esas
pobres, dilaceradas sombras que habitan Comala.
Pero no todo es evocación, no todo es censura de ultratumba. También el narrador
(que nunca levanta la voz; que se oculta, como un ánima más, detrás de su propio
mito) toma a veces la palabra y dice su versión, cuenta simplemente, y su acento
no desentona en el corrillo. Hay en todo el libro una armonía de tono y de
lenguaje que en cierto modo compensa la bien pensada incoherencia de su trama.
Por lo general no se da ningún dato temporal que sirva de asidero común para
tanta imagen suelta. Sorprende, por ejemplo, hallar en pág. 113, un párrafo que
empieza: “Muchos años antes, cuando ella era una niña...”, ya que éste o
cualquier otro procedimiento de fijación expresa de una época, resulta inopinado
en la modalidad corriente de esta narración. En tal sentido, el lector debe
arreglarse como pueda, y por cierto que puede arreglarse bien, ya que Pedro
Páramo no es una novela de lectura llana, pero tampoco un inasible caos. Por
debajo de la aparente anarquía, del desconcierto de algunos pasajes, existe, a
poco que se preocupe el lector por descubrirlo, un riguroso ordenamiento, un
fichaje de caracteres y de sus mutuas correspondencias, que mantiene la
cohesión, el sentido esencial de la obra.
Es cierto que la imaginación de Rulfo especula con la muerte, se establece en su
momentáneo linde, pero autor y personajes parecen dejar sentada una premisa
menos cursi que verdadera: que la única muerte es el olvido. Estos muertos se
agitan, se confiesan, pero, en definitiva ¿son ellos o sus recuerdos?, ¿meros
fantasmas asustabobos o probadas supervivencias?
Frente a tanta huella de su unicidad, de sus varios enconos, de su ternura sin
réplica, se levanta Pedro Páramo para afrontar el juicio y volver a caer,
desmoronándose “como si fuera un montón de piedras”. “¿Quién es? —volví a
preguntar. Un rencor vivo —me contestó él”. La respuesta de Abundio a Juan
Preciado define en cierto modo la novela. Es, sencillamente, la historia de un
rencor. “El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro”, dice, agonizante,
Dolores Preciado a su hijo en la primera página. Y Juan Preciado, siguiendo
desde allí el itinerario de ese rencor, llega a Comala junto a la sombra de
Abundio, que también era hijo de Pedro Páramo y también sostiene su rencor
propio. Desde su llegada a casa de Eduviges Dyada hasta su propia muerte
(“acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo”), Juan Preciado
arrostra sombras, escucha voces. “Me mataron los murmullos”, dice a Dorotea, y
eran murmullos que partían de diversos rencores. También Miguel Páramo los
siembra y el padre Rentería los recoge y Pedro Páramo hace de todos ellos su
gran rencor, su inquina hacia ese destino que le ha hecho esperar toda una vida
antes de hacerle hallar a la Susana de su infancia y entregársela deshecha,
trastornada y ajena. “Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la
que acababa de dormir apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso
que parecía iba a echar fuera su corazón por la boca. «Puñadito de carne», le
dijo. Y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana
San Juan”.
Todo el episodio que se refiere a
Susana es de gran eficacia narrativa, sin duda el pasaje más tenso de la novela.
Ella, cerrando los ojos para recuperar a Florencio, en inagotable sucesión de
sueños; él, desvelándose, contando “los segundos de aquel nuevo sueño que ya
duraba mucho”, concentran en sí mismos la gran desolación que propaga el relato,
el notorio símbolo que difunde el título. “¿Pero cuál era el mundo de Susana San
Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber”.
La complejidad en que se apoya la trama, no se refleja empero en el estilo, el
cual, como en los cuentos de El llano en llamas, es sencillo y sin
complicaciones. Los amodorrados fantasmas de la novela emplean en su lenguaje el
mismo irónico dejo que los campesinos de Es que somos pobres o ¡Díles que no me
maten! Las cosas más absurdas o las más espantosas son dichas en su genuina
cadencia regional. En ciertos pasajes decididamente macabros (como algunos de
los diálogos entre Juan Preciado y Dorotea) la excesiva vulgaridad resulta
ínapropíada y hasta chocante. Del mismo modo, algún rasgo humorístico vinculado
a las inquietudes de los muertos en el camposanto, produce un desacomodo en el
lector: “Se ha de haber roto el cajón donde la enterraron, porque se oye como un
crujir de tablas”; “haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar
mucho tiempo enterrados”. Por lo común, una visible alteración de los padrones
de verosimilitud provoca una sacudida mental a la que, por otra parte, es fácil
sobreponerse. También es fácil sobreponerse al trato descarado de la literatura
con los muertos. Pero en el riesgoso juego de Rulfo con sus fantasmas, en ese
purgatorio a ras de suelo, hay que reconocer que pide demasiado a su lector: esa
promiscuidad de muerte y vida, esa habla chistosa de tumba a tumba, suscita a
veces la previsible arcada. Por lo demás, el humorismo no es una variante
preferida de Rulfo. Pero así como en algunos de sus cuentos, especialmente en
Anacleto Morones, había recurrido a él para extraer del asunto el máximo
provecho, también en Pedro Páramo suele emplearlo en función de algún efecto, de
alguna ironía.
Es de confiar que la aparición de Rulfo abra nuevos rumbos a la narrativa
hispanoamericana. Por lo menos, estos dos primeros libros alcanzan para
demostrar que el relato en línea recta, que la porfiada simplicidad, no son las
únicas salidas posibles para el enfoque del tema campesino. No es, naturalmente,
el primero en llevar a cabo esa módica proeza, pero su actitud literaría implica
una saludable incitación a sobrepasar este presente, algo endurecido en cierta
abulia del estilo. De todos modos, convengamos en que ya venía resultando
peligrosa para el mejor desarrollo de una narrativa de asunto nativo, esa
endósmosis de lo llano con lo chato, ese abandonarlo todo al ímpetu del tema, al
buen aire que respiran los pulmones del novelista. Rulfo, que también lo
respira, ha construido, además, quince cuentos, la mayoría de ellos de una
excelente factura técnica; ha levantado, sin apearse de lo literario y pagando
las normales cuotas de realismo y fantasía, una novela fuerte, bien planteada, y
ha preferido apoyarla en una sólida armazón. Es satisfactorio comprobar que,
después de este alarde, el tema criollo no queda agostado sino enriquecido, y su
esencia, sus mitos y sus criaturas, se convierten en una provocativa
disponibilidad para nuevas empresas, con destino a más ávidos lectores.
(1955)
Notas
[1] Hoy Juan Rulfo es un clásico de la narrativa hispanoamericana; sus libros
han sido traducidos al inglés, a francés, italiano, alemán, sueco, checo,
holandés, danés, noruego, yugoeslavo y eslovaco; su obra ha sido objeto de
numerosos y profundos estudios. Sin embargo, cuando el trabajo que aquí se
incluye apareció, en 1955, en el semanario Marcha, Montevideo, acababa de
publicarse Pedro Páramo y el nombre y la obra de Rulfo eran totalmente
desconocidos en el Cono Sur. (Aún en 1958, no figura ningún cuento suyo en la
buena Antología del cuento hispanoamericano, de Ricardo Latcham). No señalo
esto, por cierto, para inventarle méritos a mi trabajo de hace doce años, sino
más bien para pedir excusas al lector (y a Rulfo) por una interpretación que,
debido a la razón apuntada, no tiene en cuenta toda esta vasta bibliografía
posterior. (1967)

Escriben:
Martín De Ambrosio
- Héctor Tizón
- Mempo Giardinelli.
 El
desierto y su semilla El
desierto y su semilla
Por Martín De Ambrosio
A punto de cumplirse 50 años de la publicación de Pedro Páramo, Radar
reconstruye el contexto en el que la novela apareció por primera vez y la
repercusión que fue alcanzando hasta nuestros días. Reina Roffé (dos veces
biógrafa de Rulfo), Héctor Tizón y Mempo Giardinelli dan testimonio acerca de la
obra breve y la personalidad peculiar de un escritor consecuente con la tristeza
y el desierto.
El escritor mexicano Juan Rulfo escribió dos libros, y no en sentido figurado
(como se dice cuando se quiere menospreciar la obra de un escritor: “escribió
sólo dos libros”). Rulfo escribió, literalmente, sólo dos libros: El llano en
llamas, volumen de cuentos publicado en 1953, y Pedro Páramo, novela publicada
en marzo de 1955, hace 50 años. Entre la publicación de Pedro Páramo y su muerte
en 1986 (el mismo año de la muerte de Borges), Rulfo no entregó nada a
publicación. Nada. Existieron una serie de versiones, alimentadas por el propio
autor y su círculo, acerca de varios proyectos comenzados. Pero Rulfo o
finalmente no los escribió o creyó que eran indignos de su creciente fama (como
sucedió con Días sin floresta y La cordillera). Rulfo escribió esos dos libros,
esos dos grandes libros, y dijo para qué más. Y se dedicó a la fotografía, donde
también descolló, con obras que –entre paréntesis– parecen el exacto complemento
visual de su literatura.
El por qué de la esterilidad de Rulfo después de 1955 fue tema de controversia y
debate en el medio literario mexicano, y dio para todo tipo de especulaciones.
Por ejemplo, las de algunos maledicentes que afirmaron –no sin ingenio– que la
obra rulfiana era el producto de “un burro que un día tocó la flauta”. Otro que
lo detestaba era el insigne Octavio Paz, quien competía con Rulfo por el trono
de las letras mexicanas; ambos representaban modelos contrapuestos de escritor,
uno erudito, universal, formado y reflexivo (Paz), y el otro más intuitivo, de
despareja ilustración y con mucho de folklórico (Rulfo).
Para Reina Roffé (autora de dos biografías de Rulfo: Juan Rulfo: autobiografía
armada y Las mañas del zorro) hay más de un motivo que explica la esterilidad
rulfiana, aunque cree que el principal era su angustia ante la página en blanco:
“Hay muchas leyendas y teorías sobre lo que podríamos llamar la agrafía de
Rulfo. Una es la que vincula su alcoholismo con su silencio editorial. Otra se
reafirma en la idea de que dejó de publicar porque ya había dicho todo lo que
tenía que decir y de forma insuperable en sus dos obras de ficción”. El otro
posible culpable, para Roffé, pudo haber sido el éxito. “La fama lo enredó en
una trama de compromisos, viajes y congresos que lo alejaron de la mesa de
trabajo. Es posible que el reconocimiento de los lectores de su entorno,
primero, y después el requerimiento internacional hayan producido en él una
fuerte inhibición, se sintió más responsable, más exigido como escritor. La fama
pudo haber funcionado en él como si se tratara de un castigo ejemplar”, comentó
la biógrafa desde España, donde reside desde hace muchos años.
Más allá de polémicas y especulaciones, seguramente el argumento definitivo
acerca de la esterilidad rulfiana lo haya dado el escritor guatemalteco –y
amigo– Augusto Monterroso en el cuento “El zorro es más sabio”. Allí, un zorro
escribe un buen libro y después otro mejor, y con eso se da por satisfecho. Los
otros le piden más, pero él, que sabe por zorro, se dice “lo que éstos quieren
es que yo publique un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer”.
Como fuese, parece fácil hacer una especulación acerca de por qué tanta
animosidad y tantas acusaciones contra Rulfo: los escritores mexicanos siempre
tuvieron ahí su desierto y su historia, al alcance de la mano, pero ninguno
nunca pudo escribir sobre ellos como Rulfo.
La novela
 Pedro
Páramo (que tuvo un título que Rulfo supo cambiar a tiempo, Una estrella junto a
la luna, y otro que desechó, Los murmullos) es también una ficción clave para
entender no sólo la vida cotidiana en el desierto mexicano sino también las
consecuencias de las traiciones que sufrió la revolución mexicana, golpeada no
sólo desde la contrarrevolución cristera (religiosa: su lema era “¡Viva Cristo
Rey!”) sino también desde sus propias filas, con Pancho Villa fusilado y
Emiliano Zapata asesinado. ParaRoffé, “el telón de fondo de Pedro Páramo lo
constituye la revolución mexicana, la revuelta de los cristeros y los desmanes
que causaron en los pueblos de Jalisco. Hay una preocupación social y política
muy notoria, y un hilo emocional fuerte cuyo tensor principal es la soledad y el
desamparo de los hijos que deben crecer huérfanos, sin apoyo de ningún tipo, en
un mundo convulso, injusto, violento. Esto tiene mucho que ver con la historia
personal de Rulfo, con su historia primigenia, la de su infancia”. Pedro
Páramo (que tuvo un título que Rulfo supo cambiar a tiempo, Una estrella junto a
la luna, y otro que desechó, Los murmullos) es también una ficción clave para
entender no sólo la vida cotidiana en el desierto mexicano sino también las
consecuencias de las traiciones que sufrió la revolución mexicana, golpeada no
sólo desde la contrarrevolución cristera (religiosa: su lema era “¡Viva Cristo
Rey!”) sino también desde sus propias filas, con Pancho Villa fusilado y
Emiliano Zapata asesinado. ParaRoffé, “el telón de fondo de Pedro Páramo lo
constituye la revolución mexicana, la revuelta de los cristeros y los desmanes
que causaron en los pueblos de Jalisco. Hay una preocupación social y política
muy notoria, y un hilo emocional fuerte cuyo tensor principal es la soledad y el
desamparo de los hijos que deben crecer huérfanos, sin apoyo de ningún tipo, en
un mundo convulso, injusto, violento. Esto tiene mucho que ver con la historia
personal de Rulfo, con su historia primigenia, la de su infancia”.
La historia que cuenta Pedro Páramo es conocida: un hombre se acerca a Comala en
busca del padre que no conoce, obligado por la promesa que le hizo a su madre en
el lecho de muerte. Camino al pueblo se encuentra con un arriero, quien le
pregunta qué viene a hacer a un pueblo al que nunca llega nadie. El le dice que
va a buscar a Pedro Páramo, un padre a quien no conoce. El arriero le responde
que Pedro Páramo es “un rencor vivo” y lo sorprende diciéndole: “Yo también soy
hijo de Pedro Páramo”. Pero Pedro Páramo, como el pueblo mismo, ya está muerto.
Sin embargo, el hombre se queda en el pueblo, conviviendo con viejas que habían
conocido a su madre y espectros varios. Lentamente lo empiezan a cercar las
voces de ese pasado feudal y las broncas que había juntado el señor de las
tierras -desde luego Pedro Páramo, padre de casi tantos hijos como tenía Comala–
merced a crímenes, violaciones y atropellos varios.
Y, sin duda, Pedro Páramo puede ubicarse en una línea de relatos típicos
latinoamericanos que alcanzó la cúspide de la fama con Cien años de soledad;
pero a la vez es universal porque la forma que suele tomar la injusticia es más
o menos igual en todo el mundo (como mero ejercicio, podrían trazarse las
similitudes entre los crímenes de Comala en la década del ‘40 y los de Santiago
del Estero no hace tanto). Desde luego, la Comala de Rulfo es una versión
previa, más densa y más tétrica, de la Macondo de García Márquez. En Rulfo el
trato con los muertos es un trato grave, distante y lejos de cualquier
jocosidad.
Según cuenta Reina Roffé en la biografía Juan Rulfo: Las mañas del zorro, Rulfo
empezó a escribir Pedro Páramo en marzo de 1954 y le llevó unos cuatro meses de
trabajo inicial, al que le siguió un intenso trabajo de depuración, ya que de
las 300 páginas que tenía inicialmente la obra, dejó sólo 150. “Eliminé toda
divagación y borré completamente las intromisiones del autor”, confesó el propio
escritor. Rulfo no sabía si presentar o no la novela a la editorial dada su
proverbial inseguridad. Fue el argentino Arnaldo Orfila, uno de los directores
de la prestigiosa colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica,
quien le insistió para que entregara la obra a imprenta. Finalmente, los
primeros 2000 ejemplares de Pedro Páramo vieron la luz en marzo de 1955. La
recepción inicial de la novela no fue precisamente extraordinaria: esa primera
edición vendió poco y el propio Rulfo regaló cerca de mil ejemplares entre
amigos y conocidos. Como pasa con los argentinos que tienen que triunfar primero
en el extranjero para después ser reconocidos aquí (Borges, Puig, Piazzolla,
para no excederse en la lista), Rulfo tuvo que conquistar primero el exterior
para que esos ecos terminaran repercutiendo en territorio mexicano. Recién a
mediados de la década del ‘60 empezaron a agotarse sucesivas ediciones, después
de su traducción al alemán en 1958, y luego al inglés, al francés, al holandés,
al sueco, al noruego, al danés, al italiano, al polaco, al portugués, al ruso y
al chino en una seguidilla inolvidable. Desde esa plataforma internacional
ingresó sin escalas al Panteón de las letras mexicanas.
A todo esto, ¿qué dijo el propio Rulfo de la que sería su única novela? “Es el
relato de un pueblo: una aldea muerta, en donde todos están muertos, incluso el
narrador, y sus calles y sus campos son recorridos únicamente por las ánimas y
los ecos capaces de fluir sin límites en el tiempo y en el espacio”.
Qué vida
Una serie de declaraciones de Rulfo pueden dar una idea del carácter del
escritor nacido en el estado de Jalisco. “Yo sé que todos los hombres están
solos, pero yo más”, le dijo una vez a Elena Poniatowska. Otra vez la
preguntaron qué sentía al escribir. “Remordimientos”, fue la respuesta. Genial y
atormentado, Rulfo tenía detrás una vida que explicaba esas reacciones. Al padre
lo asesinaron cuando el pequeño Juan tenía 6 años, y apenas cuatro años después
no pudo ir al entierro de su madre a causa de las guerrillas que había en la
zona. Por entonces Juan Rulfo y su hermano Severiano estaban en un internado de
Guadalajara en el que se comía francamente poco y mal. Más tarde, Rulfo logró
casarse con quien aparentemente fue el único amor de su vida (amor que tampoco
fue ninguna maravilla, según los testimonios), y después fue alcohólico y se
recuperó cambiando la adicción a las bebidas blancas por la adicción a la
CocaCola.
Y, pese a que pasó sus últimos años, los años de celebridad, hablando de sí
mismo, muchos momentos de la vida de Rulfo están cubiertos por un manto oscuro.
Incluso las confusiones –como las que tienen que ver con su exacto lugar de
nacimiento– fueron alimentadas por el propio escritor. En cambio, sí se pueden
hacer afirmaciones generales: fue un hombre tímido, huraño, al que le disgustaba
sobremanera hablar en público y que nunca creyó demasiado en sus posibilidades
(literarias o de cualquier tipo). Está claro que no le gustaba para nada
trabajar y lo hubieran echado mucho más seguido de sus ocupaciones (fue
funcionario estatal y trabajó en una fábrica de neumáticos) si no hubiera sido
sostenido por influyentes familiares, según señala una y otra vez Roffé en su
biografía. En más de una ocasión, Rulfo –por aquellos cuestionamientos a su
obra– tuvo que salir a decir que en su obra no había nada de autobiográfico.
Pero innegablemente algo de su vida quedó plantado en su obra: la tristeza.
 El
día que conocí a Rulfo El
día que conocí a Rulfo
Por Héctor Tizón
Conocí en México a Juan Rulfo casi al mismo tiempo que a Martínez Estrada, ambos
tan distintos entre sí se convirtieron, a poco del trato inicial, en amigos muy
queridos; entre ambos sólo se parecían en lo esencial, por lo demás, nada más
distinto. El uno caudaloso y breve hasta el hueso el otro. Ambos con un alto
sentido del papel de la literatura como instrumento esencial de conocimiento y
comunicación entre los hombres, y con una versación literaria que en el caso de
Rulfo tendía a disimular, quizá por innata timidez. Su pasión fue la literatura,
pero también la fotografía y los viajes por su tierra como vendedor de
neumáticos, creo. Recuerdo con emoción y aún con gratitud las largas charlas –él
hablaba poco y yo también, el resto lo prodigaba con bonomía y hospitalidad
Miguel León Portilla, dueño de casa en el Instituto Indigenista de México–,
cuando Rulfo trabajaba allí y yo concurría de vago nomás. Por aquel tiempo,
Rulfo, con la publicación de sus cuentos de El llano en llamas era seguramente
el escritor más respetado de México y ya había empezado a escribir Pedro Páramo
cuando el presidente de la república, licenciado López Mateo, le otorgó una beca
de mil pesos mexicanos con lo cual quedó despreocupado del bastimento diario y
se quedó a escribir en su casa de Polanco o en Tepoztlán, adonde lo visitaba
asiduamente Pedro Coronel, gran pintor y bebedor cuyo nombre fue usado por Rulfo
para su principal personaje de la inmortal novela. Ya, también ahora, Pedro
Coronel se ha convertido en prominente alma habitante de Comala, como el propio
Juan, a quien había dejado de ver durante años hasta que me enteré de su muerte
súbita leyendo la noticia en el periódicomientras viajaba en un tren italiano.
Nunca más lo vería. Ni podré olvidarlo.
|

Neruda, Rulfo, Skármeta,
fotografiados por Sara Facio |
 Juanito
Rulfo a lo lejos Juanito
Rulfo a lo lejos
Por Mempo Giardinelli
El aniversario de Pedro Páramo me resulta absolutamente conmovedor. Y no sólo
por lo que significó y seguirá significando para todos nosotros esa novela
fundacional, sino porque Juan Rulfo fue mi amigo. Maestro y amigo.
Lo conocí durante mi exilio en México y lo frecuenté hasta que murió en 1986.
Nos encontramos casi todos los viernes durante cinco años, solos o con amigos
comunes, y sostuvimos largas charlas en México y Buenos Aires.
Se dice que Juanito, como lo llamábamos, ya no escribía. No es verdad. Yo leí
varios cuentos que tenía en borrador. Y también una versión de La cordillera, su
novela frustrada. Pero si escribía, no publicaba. Por alguna íntima decisión que
nunca me atreví a cuestionar, había decidido un silencio que no le agradaba ni
hacía feliz, pero todos debíamos respetar y para mí, conjeturalmente, era un
modo de su rebeldía.
Hoy creo entender su empecinado silencio, su devastadora autoexigencia. Juan
tenía absoluta conciencia de la calidad de sus primeros textos. Sabía el valor y
el significado de sus dos libros fundacionales: El llano en llamas y Pedro
Páramo. Y no se permitía publicar nada que pudiera ser inferior; detestaba las
mediocridades y fue implacable con la que él habrá supuesto que era la suya.
Tampoco era tímido. Era, por el contrario, osado, dicharachero, juguetón, mordaz
y malhablado. Su ironía era capaz de despedazar aun a sus amigos, con quienes
era tan exigente. Era apasionado, necio incluso. Fue el hombre menos
influenciable que conocí en mi vida, y la química de sus afectos y desafectos
era arbitraria como él mismo.
El que yo conocí fue un Rulfo en el ocaso de su vida, trajinado pero no vencido,
necesitado de afectos pero absolutamente incapaz de pedirlos. Había que quererlo
serenamente, comprendiéndolo en su orfandad afectiva antes que esperando que
cumpliera roles sociales imposibles.
Juan creía, con Ezra Pound, que cuando todas las indicaciones superficiales
hacen pensar que se debe describir un apocalipsis, es imposible –y vano–
pretender la descripción de un Paraíso. Por eso en sus cuentos y en Pedro Páramo
advertimos el combate silencioso de la extraña moralidad de sus personajes,
siempre enfrentados a lo que los griegos llamaban “decisiones trágicas”. Es
decir, aquellas cuya resolución feliz es imposible y en las que todos los
resultados han de ser nefastos.
Susana San Juan descree del cielo con la misma exactitud con que cree en el
infierno, pero aspira al cielo. Las presencias fantasmales, los rencores vivos,
los aires desgarradores que recorren Comala son expresiones de una ética
desesperada. Creo que esa era la filosofía de Juan Rulfo.
No hay esperanzas en su obra, porque él mismo no era hombre de ilusiones.
Tampoco práctico, más bien parecía resignado, siempre adolorido. La pena y el
dolor eran, para él, una constante. Y ya se sabe que ética y dolor siempre se
cruzan.
El día en que murió –el 8 de enero de 1986– yo me encontraba en México. Días
antes lo había visitado en su casa de la Colonia Guadalupe Inn, donde tenía su
lecho de enfermo en un cuarto despojado, cuya cama tenía un cabezal arqueado,
alto y oscuro, en el que sólo parecían brillar las sábanas blancas. Había una
mesa de luz a su derecha y sobre ella unos papeles con su letra menuda y un
infaltable lápiz amarillo, de mina 2B, que eran los que prefería. Había estado
escribiendo. Esa noche la Funeraria Gayosso estaba llena de gente. Escritores y
amigos, y gente del pueblo, desfilaban ante el cajón. Ahí estaban Arreola con su
gran capa negra entrevistado por la tele, y Tito Monterroso con Barbara Jacobs,
y Edmundo Valadés con su esposa Adriana, y Elenita Poniatowska y tantos más. Era
un desfile incesante de gente que lloraba con íntima congoja, con ese respeto
reverencial que los mexicanos le tienen a la muerte. Cuando salí hacía frío, y
quizá llovía. Lo que es seguro es que soplaba un viento hablador que parecía
venir de los Altos de Jalisco. Pensé, y pienso ahora, que todos éramos –y quizá
seguimos siendo– y para siempre, irremediable y completamente rulfianos.
Rulfo y la crítica
Ladran, Sancho
Imaginemos un mundo sin críticos. Un mundo en que estuviesen prohibidos los
papers académicos y las revistas culturales, los suplementos literarios y las
reseñas de libros, las monografías y las notas bibliográficas. Imaginemos un
mundo en que el único lugar destinado a la crítica fuese el arte mismo, lejos de
las citas, las notas al pie y los ensayos que engendran más ensayos. Un lugar
donde el “imperio de la segunda mano” tuviera un fin inevitable, y en que la
inmediatez entre libros y lectores fuese una ley establecida.
La fantasía antes glosada pertenece a George Steiner. En ese mundo, la “crítica
de la crítica” sería la primera desterrada. Pero si la idea es sobrevolar los
cincuenta años de lecturas de Pedro Páramo (y tal es el objeto de estas líneas),
más vale disipar pronto esa quimera que la imaginación de Steiner nos propone.
Sobre todo si se tiene en cuenta que entre los trabajos escritos sobre Rulfo
–que superan el millar holgadamente, entre libros, monografías, recopilaciones
de artículos, reseñas y entrevistas– hay varios en los que se oye la insistencia
de un eco: el de la crítica hablando de la crítica.
Gerald Martin, quien recorre las principales lecturas de Pedro Páramo en la
voluminosa edición de la Colección Archivos, señala que en 1955 –el año en que
aparecen los primeros dos mil ejemplares de la novela en el Fondo de Cultura
Económica– la recepción inmediata fue mucho más elogiosa de lo que algunos luego
recordaron. “En la Revista de la Universidad -escribió Rulfo, hablando de las
reseñas negativas que tuvo el texto–, Alí Chumacero comentó que le faltaba un
núcleo al que concurrieran todas las escenas. Pensé que era algo injusto, pues
lo primero que trabajé fue la estructura, y le dije a mi querido amigo Alí:
‘Eres el jefe de producción del Fondo y escribes que el libro no es bueno’. Alí
me contestó: ‘No te preocupes, de todos modos no se venderá’. Y así fue: unos
1500 ejemplares tardaron en venderse cuatro años. El resto se agotó,
regalándolos a quienes me lo pedían”.
Más allá de que algunas reseñas objetaron del texto su “intrincada” estructura,
la aparición en 1953 de El llano en llamas y la notoriedad que hacía tiempo
Rulfo se venía agenciando entre sus colegas sirvieron para que Pedro Páramo
fuese el trampolín hacia la canonización que le llegó a su autor en la década
del ‘60 con el “boom” latinoamericano. Así, una reseña que Carlos Fuentes
publicó en Francia a fines del ‘55 (en que elogia cómo el lenguaje popular es
incorporado a la novela) no sólo fue la primera de otras lecturas que el autor
de Aura realizó con los años, sino también el inicio de la proyección
internacional de la literatura deRulfo. Un escritor que –según García Márquez–
componía “los nombres de sus personajes leyendo lápidas en los cementerios de
Jalisco”.
Pero si Fuentes lleva a cabo uno de los abordajes más controvertidos (e
interesantes) de Pedro Páramo, es porque junto con Octavio Paz y Julio Ortega
propicia los “estudios míticos” del texto: esa zona de la crítica que piensa sus
personajes como arquetipos, y que ve en el ingreso de Juan Preciado al mundo de
los muertos, en el tópico de “la búsqueda del padre”, y en el parricidio que
comete el personaje de Abundio, la traza de los mitos de Orfeo, Telémaco y
Edipo. En un brillante ensayo de 1983, Fuentes escribe: “Novela misteriosa,
mística, musitante, murmurante, mugiente y muda, Pedro Páramo concentra así
todas las sonoridades muertas del mito. Mito y Muerte: ésas son las “emes” que
coronan todas las demás antes de que las corone el nombre mismo de México:
novela mexicana esencial, insuperada e insuperable, Pedro Páramo se resume en el
espectro de nuestro país: un murmullo de polvo desde el otro lado del río de la
muerte”.
El universalismo que las lecturas míticas le otorgaron a la novela (el que se
apoyó, por otra parte, en cómo ésta fue situada en la gran tradición novelística
del siglo XX, en especial vínculo con Faulkner) fue puesto en entredicho por una
serie de estudios que enfocaron los aspectos regionalistas y el realismo social
de la obra de Rulfo. Así, en 1975, Angel Rama bregaba por una “americanización”
de la novela que permitiera relacionarla con mitos autóctonos y despegarla de
“los mitos prestigiosamente helénicos”. Pero fue el crítico Jorge Ruffinelli –en
un notable ensayo de 1977– uno de los que contribuyó a trascender el debate
cuando reconoció tanto la validez de ese “edén invertido” que Paz veía en la
aridez de Comala, como la necesidad de pensar la novela a la luz de su contexto
histórico y del modo en que la Revolución Mexicana aparece en ella.
Pierre Bourdieu afirmó alguna vez que “un libro cambia por el hecho de que no
cambia mientras el mundo cambia”. ¿Qué dirán, pues, de Pedro Páramo cuando
cumpla cien años? Imposible saberlo: los plumerazos que dan las efemérides a la
literatura nunca remueven el mismo polvillo. Lo seguro es que el polvo de muchos
que han escrito o escribirán sobre Rulfo se seguirá amontonando con los años. Y
es que los clásicos devienen inmortales en parte por chupar la sangre de sus
críticos. Por eso los “murmullos” repiten por lo bajo: “la mordida de Rulfo es
irresistible”.

  Sobre
El Llano en llamas Sobre
El Llano en llamas
Juan Rulfo lleva a cabo en la década de 1940 la escritura de sus primeros textos
literarios. El primero, fragmento de un proyecto que nunca concluiría, lo
publica en la revista América, de la capital del país, y en ésta y Pan, editada
en Guadalajara, dará a conocer un total de siete cuentos. Rulfo mismo cuenta la
historia:
En 1942 apareció una revista llamada “PAN”, que por su peculiar sistema me dio
la oportunidad de publicar algunas cosas. Lo peculiar consistía en que el autor
pagaba sus colaboraciones. Allí aparecieron mis primeros trabajos. Y si no
fueron muchos se debió únicamente a que carecía de los medios económicos para
pagar mis colaboraciones.
Más tarde pasé a colaborar en “América”, revista antológica, donde al menos no
cobraban por publicar… En 1952 obtuve una beca de la Fundación Rockefeller,
establecida en México un año antes. Mediante esa beca y con el apoyo generoso de
Margaret Shedd, directora del Centro Mexicano de Escritores, logré dar forma y
publicar el libro de cuentos titulado El Llano en llamas…
A los siete cuentos publicados en las revistas mencionadas agregó Rulfo ocho
para la edición que resultó de su beca en el Centro Mexicano de Escritores;
posteriormente agregó un par más, constando finalmente la colección de 17
cuentos.
El cuento “Luvina” ha sido considerado un precursor de Pedro Páramo, mientras
“Diles que no me maten” o “No oyes ladrar los perros” son incluidos por muchos
lectores entre las obras maestras de la cuentística universal. Otros admiran la
complejidad de “El hombre” o la ironía de “Nos han dado la tierra”, “El día del
derrumbe” o “Anacleto Morones”, y en todos los cuentos de la colección está
presente esa peculiar mezcla de habla popular, poesía y alta literatura que es
característica, desde este libro, de la escritura de Juan Rulfo.

  El
llano en llamas El
llano en llamas
Ya mataron
a la perra, pero quedan los perritos
Corrido popular
"¡Viva Petronilo Flores!" El grito
se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos
nosotros. Luego se deshizo.
Por un rato, el viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces
amontonadas, haciendo un ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda
sobre pedregales.
En seguida, saliendo de allá mismo, otro grito torció por el recodo de la
barranca, volvió a rebotar en los paredones y llegó todavía con fuerza junto a
nosotros:
"¡ Viva mi general Petronilo Flores!" Nosotros nos miramos.La Perra se levantó
despacio, quitó el cartucho a la carga de su carabina y se lo guardó en la bolsa
de la camisa. Después se arrimó a donde estabanLos cuatro y les dijo: "Síganme,
muchachos, vamos a ver qué toritos toreamos!" Los cuatro hermanos Benavides se
fueron detrás de él, agachados; solamente la Perra iba bien tieso, asomando la
mitad de su cuerpo flaco por encima de la cerca.
Nosotros seguimos allí, sin movernos. Estábamos alineados al pie del lienzo,
tirados panza arriba, como iguanas calentándose al sol.
La cerca de piedra culebreaba mucho al subir y bajar por las lomas, y ellos, la
Perra y los Cuatro, iban también culebreando como si fueran los pies trabados.
Así los vimos perderse de nuestros ojos. Luego volvimos la cara para poder ver
otra vez hacia arriba y miramos las ramas bajas de los amoles que nos daban
tantita sombra. Olía a eso; a sombra recalentada por el sol. A amoles podridos.
Se sentía el sueño del mediodía.
La boruca que venía de allá abajo se salía a cada rato de la barranca y nos
sacudía el cuerpo para que no nos durmiéramos. Y aunque queríamos oír parando
bien la oreja, sólo nos llegaba la boruca: un remolino de murmullos, como si se
estuviera oyendo de muy lejos el rumor que hacen las carretas al pasar por un
callejón pedregoso.
De repente sonó un tiro. Lo repitió la barranca como si estuviera derrumbándose.
Eso hizo que las cosas despertaran: volaron los totochilos, esos pájaros
colorados que habíamos estado viendo jugar entre los amole s. En seguida las
chicharras, que se habían dormido a ras del mediodía, también despertaron
llenando la tierra de rechinidos. -¿Qué fue? - preguntó Pedro Zamora, todavía
medio amodorrado por la siesta.
Entonces el Chihuila se levantó y, arrastrando su carabina como si fuera un
leño, se encaminó detrás de los que se habían ido.
- Voy a ver qué fue lo que fue - dijo perdiéndose también como los otros.
El chirriar de las chicharras aumentó de tal modo que nos dejó sordos y no nos
dimos cuenta de la hora en que ellos aparecieron por allí. Cuando menos
acordamos aquí estaban ya, mero enfrente de nosotros, todos desguarnecidos.
Parecían ir de paso, ajuareados para otros apuros y no para éste de ahorita.
Nos dimos vuelta y los miramos por la mira de las troneras. Pasaron los
primeros, luego los segundos y otros más, con el cuerpo echado para adelante,
jorobados de sueño. Les relumbraba la cara de sudor, como si la hubieran
zambullido en el agua al pasar por el arroyo.
Siguieron pasando.
Llegó la señal. Se oyó un chiflido largo y comenzó la tracatera allá lejos, por
donde se había ido la Perra. Luego siguió aquí. Fue fácil. Casi tapaban el
agujero de las troneras con su bulto, de modo que aquello era como tirarles a
boca de jarro y hacerles pegar tamaño respingo de la vida a la muerte sin que
apenas se dieran cuenta.
Pero esto duró muy poquito. Si acaso la primera y la segunda descarga. Pronto
quedó vacío el hueco de la tronera por donde, asomándose uno, sólo se veía a los
que estaban acostados en mitad del camino, medio torcidos, como si alguien los
hubiera venido a tirar allí. Los vivos desaparecieron. Después volvieron a
aparecer, pero por lo pronto ya no estaban allí. Para la siguiente descarga
tuvimos que esperar. Alguno de nosotros gritó: "¡Viva Pedro Zamora !" Del otro
lado respondieron, casi en secreto: "¡Sálvame patroncito!¡Sálvame!¡Santo Niño de
Atocha, socórreme!" 'Pasaron los pájaros. Bandadas de tordos cruzaron por encima
de nosotros hacia los cerros.
La tercera descarga nos llegó por detrás. Brotó de ellos, haciéndonos brincar
hasta el otro lado de la cerca, hasta más allá de los muertos que nosotros
habíamos matado.
Luego comenzó la corretiza por entre los matorrales. Sentíamos las balas
pajueleándonos los talones, como si hubiéramos caído sobre un enjambre de
chapulines. Y de vez en cuando, y cada vez más seguido, pegando mero en medio de
alguno de nosotros, que se quebraba con un crujido de huesos. Corrimos. Llegamos
al borde de la barranca y nos dejamos descolgar por allí como si nos
despeñáramos.
Ellos seguían disparando. Siguieron disparando todavía después que habíamos
subido hasta el otro lado, a gatas, como tejones espantados por la lumbre.
"¡Viva mi general Petronilo Flores, hijos de la tal por cual!", nos gritaron
otra vez. Y el grito se fue rebotando como el trueno de una tormenta, barranca
abajo.
Nos quedamos agazapados detrás de unas piedras grandes y boludas, todavía
resollando fuerte por la carrera. Solamente mirábamos a Pedro Zamora
preguntándole con los ojos qué era lo que nos había pasado. Pero él también nos
miraba sin decirnos nada. Era como si se nos hubiera acabado el habla a todos o
como si la lengua se nos hubiera hecho bola como la de los pericos y nos costara
trabajo soltarla para que dijera algo. Pedro Zamora noslseguía mirando. Estaba
haciendo sus cuentas con los ojos; con aquellos ojos que él tenía, todos
enrojecidos, como si los trajera siempre desvelados. Nos contaba de uno en uno.
Sabía ya cuántos éramos los que estábamos allí, pero parecía no estar seguro
todavía, por eso nos repasaba una vez y otra y otra.
Faltaban algunos: once o doce, sin contar a la Perra y al Chihuila a los que
habían arrendado con ellos. El Chihuila bien pudiera ser que estuviera
horquetado arriba de algún amole, acostado sobre su retrocarga, aguardando a que
se fueran los federales.
Los Joseses, los dos hijos de la Perra, fueron los primeros en levantar la
cabeza, luego el cuerpo. Por fin caminaron de un lado a otro esperando que Pedro
Zamora les dijera algo. Y dijo: Otro agarre como éste y nos acaban.
En seguida, atragantándose como si tragara un buche de coraje, les gritóa los
Joseses:
-¡Ya sé que falta su padre, pero aguántense, aguántense tantito! Iremos por él!
Una bala disparada de allá hizo volar una parvada de tildíos en la ladera de
enfrente. Los pájaros cayeron sobre la barranca y revolotearon hasta cerca de
nosotros; luego, al vernos, se asustaron, dieron media vuelta relumbrando contra
el sol y volvieron a llenar de gritos los árboles de la ladera de enfrente.
Los Joseses volvieron al lugar de antes y se acuclillaron en silencio.
Así estuvimos toda la tarde. Cuando empezó a bajar la noche llegó el Chihuila
acompañado de uno de los Cuatro. Nos dijeron que venían de allá abajo, de la
Piedra Lisa, pero no supieron decirnos si ya se habían retirado los federales.
Lo cierto es que todo parecía estar en calma. De vez en cuando se oían los
aullidos de los coyotes. -¡Epa tú, Pichón.! -me dijo Pedro Zamora-. Te voy a dar
la encomienda de que vayas con los Joseses hasta Piedra Lisa y vean a ver qué le
pasó a la Perra. Si está muerto, pos entiérrenlo. Y hagan lo mismo con los
otros. A los heridos déjenlos encima de algo para que los vean los guachos; pero
no se traigan a nadie.
-Eso haremos.
Y nos fuimos.
Los coyotes se oían más cerquita cuando llegamos al corral donde habíamos
encerrado la caballada.
Ya no había caballos, sólo estaba un burro trasijado que ya vivía allí desde
antes que nosotros viniéramos. De seguro los federales habían cargado con los
caballos. Encontramos al resto de los Cuatro detrasito de unos matojos, los tres
juntos, encaramados uno encima de otro como si los hubieran apilado allí. Les
alzamos la cabeza y se la zangoloteamos un poquito para ver si alguno daba
todavía señales; pero no, ya estaban bien difuntos. En el aguaje estaba otro de
los nuestros con las costillas de fuera como si lo hubieran macheteado. Y
recorriendo el lienzo de arriba abajo encontramos uno aquí y otro más allá, casi
todos con la cara renegrida.
- A éstos los remataron, no tiene ni qué -dijo uno delos Joseses.
Nos pusimos a buscar a la Perra; a no hacer caso de ningún otro sino de
encontrar a la mentada Perra.
No dimos con él. "Se lo han de haber llevado -pensamos-. Se lo han de haber
llevado para enseñárselo al gobierno"; pero, aun así seguimos buscando por todas
partes, entre el rastrojo'. Los coyotes seguían aullando.
Siguieron aullando toda la noche.
Pocos días después, en el Armería, al ir pasando el río, nos volvimos a
encontrar con Petronilo Flores. Dimos marcha atrás, pero ya era tarde. Fue como
si nos fusilaran. Pedro Zamora pasó por delante haciendo galopar aquel macho
barcino y chaparrito que era el mejor animal que yo había conocido. Y detrás de
él, nosotros, en manada, agachados sobre el pescuezo de los caballos. De todos
modos la matazón fue grande. No me di cuenta de pronto porque me hundí en el río
debajo de mi caballo muerto, y la corriente nos arrastró a los dos, lejos, hasta
un remanso bajito de agua y lleno de arena. Aquél fue el último agarre que
tuvimos con las fuerzas de Petronilo Flores. Después ya no peleamos. Para decir
mejor las cosas, ya teníamos algún tiempo sin pelear, sólo de andar huyendo el
bulto; por eso resolvimos remontarnos los pocos que quedamos, echándonos al
cerro para escondernos de la persecución. Y acabamos por ser unos grupitos tan
ralos que ya nadie nos tenía miedo. Ya nadie corría gritando: "¡Allí vienen los
de Zamora!" Había vuelto la paz al Llano Grande.
Pero no por mucho tiempo.
Hacía cosa de ocho meses que estábamos escondidos en el escondrijo del Cañón del
Tozín, allí donde el río Armería se encajona durante muchas horas para dejarse
caer sobre la costa. Esperábamos dejar pasar los años para luego volver al
mundo', cuando ya nadie se acordara de nosotros. Habíamos comenzado a criar
gallinas y de vez en cuando subíamos a la sierra en busca de venados. Eramos
cinco, casi cuatro, porque a uno delos Joseses se le había gangrenado una pierna
por el balazo que le dieron abajito de la nalga, allá, cuando nos balacearon por
detrás. Estábamos allí, empezando a sentir que ya no servíamos para nada. Y de
no saber que nos colgarían a todos, hubiéramos ido a pacificarnos.
Pero en eso apareció un tal Armancio Alcalá, que era el que le hacía los recados
y las cartas a Pedro Zamora.
Fue de mañanita, mientras nos ocupábamos en destazar una vaca, cuando oímos el
pitido del cuerno. Venía de muy lejos, por el rumbo del Llano. Pasado un rato
volvió a oírse. Era como el bramido de un toro: primero agudo, luego ronco,
luego otra vez agudo. El eco lo alargaba más y más y lo traía aquí cerca, hasta
que el ronroneo del río lo apagaba.
Y ya estaba para salir el sol, cuando el tal Alcalá se dejó ver asomándose por
entre los sabinos. Traía terciadas dos carrilleras con cartuchos del "44" y en
las ancas de su caballo venía atravesado un montón de rifles como si fuera una
maleta. Se apeó del macho. Nos repartió las carabinas y volvió a hacer la maleta
con las que le sobraban".
- Si no tienen nada urgente que hacer de hoy a mañana, pónganse listos para
salir a San Buenaventura. Allí los está aguardando Pedro Zamora. En mientras',
yo voy un poquito más abajo a buscar a los Zanates. Luego volveré. Al día
siguiente volvió, ya de atardecida. Y sí, con él venían los Zanates. Se les veía
la cara prieta entre el pardear de la tarde. También venían otros tres que no
conocíamos.
-En el camino conseguiremos caballos-nos dijo. Y lo seguimos.
Desde mucho antes de llegar a San Buenaventura nos dimos cuenta de que los
ranchos estaban ardiendo. De las trojes de la hacienda se alzaba más alta la
llamarada, como si estuviera quemándose un charco de aguarrás. Las chispas
volaban y se hacían rosca en la oscuridad del cielo formando grandes nubes
alumbradas. Seguimos caminando de frente, encandilados por la luminaria de San
Buenaventura, como si algo nos dijera que nuestro trabajo era estar allí, para
acabar con lo que quedara.
Pero no habíamos alcanzado a llegar cuando encontramos a los primeros de a
caballo que venían al trote, con la soga morreada en la cabeza de la silla y
tirando, unos, de hombres pialados que, en ratos, todavía caminaban sobre sus
manos, y otros, de hombres a los que ya se les habían caído las manos y traían
descolgada la cabeza. Los miramos pasar. Más atrás venían Pedro Zamora y mucha
gente a caballo. Mucha más gente que nunca. Nos dio gusto.
Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres cruzando el Llano Grande otra
vez, como en los tiempos buenos. Como al principio, cuando nos habíamos
levantado de la tierra como huizapoles maduros aventados por el viento, para
llenar de terror todos los alrededores del Llano. Hubo un tiempo que así fue. Y
ahora parecía volver. De allí nos encaminamos hacia San Pedro. Le prendimos
fuego y luego la emprendimos rumbo al Petacal. Era la época en que el maíz ya
estaba por pizcarse y las milpas se veían secas y dobladas por los ventarrones
que soplan por este tiempo sobre el Llano. Así que se veía muy bonito ver
caminar el fuego en los potreros; ver hecho una pura brasa casi todo el Llano en
la quemazón aquella, con el humo ondulado por arriba; aquel humo oloroso a
carrizo y a miel, porque la lumbre había llegado también a los cañaverales.
Y de entre el humo íbamos saliendo nosotros, como espantajos, con la cara
tiznada, arreando ganado de aquí y de allá para juntarlo en algún lugar y
quitarle el pellejo. Ese era ahora nuestro negocio: los cueros de ganado.
Porque, como nos dijo Pedro Zamora: "Esta revolución la vamos a hacer con el
dinero de los ricos. Ellos pagarán las armas y los gastos que cueste esta
revolución que estamos haciendo. Y aunque no tenemos por ahorita ninguna bandera
por qué pelear, debemos apurarnos a amontonar dinero, para que cuando vengan las
tropas del gobierno vean que somos poderosos." Eso nos dijo. Y cuando al fin
volvieron las tropas, se soltaron matándonos otra vez como antes, aunque no con
la misma facilidad. Ahora se veía a leguas que nos tenían miedo.
Pero nosotros también les teníamos miedo. Era de verse cómo se nos atoraban los
güevos en el pescuezo con sólo oír el ruido que hacían sus guarniciones o las
pezuñas de sus caballos al golpear las piedras de algún camino, donde estábamos
esperando para tenderles una emboscada. Al verlos pasar, casi sentíamos que nos
miraban de reojo y como diciendo: "Ya los venteamos, nomás nos estamos haciendo
disimulados." Y así parecía ser, porque de buenas a primeras se echaban sobre el
suelo, afortinados detrás de sus caballos y nos resistían allí hasta que otros
nos iban cercando poquito a poco, agarrándonos como a gallinas acorraladas.
Desde entonces supimos que a ese paso no íbamos a durar mucho, aunque éramos
muchos. Cuando los vivos comenzaron a salir de entre las astillas de los carros,
nosotros nos retiramos de allí, acalambrados de miedo.
Estuvimos escondidos varios días; pero los federales nos fueron a sacar de
nuestro escondite. Ya no nos dieron paz; ni siquiera para mascar un pedazo de
cecina en paz. Hicieron que se nos acabaran las horas de dormir y de comer, y
que los días y las noches fueran iguales para nosotros. Quisimos llegar al Cañón
del Tozín; pero el gobierno llegó primero que nosotros. Faldeamos el volcán.
Subimos a los montes más altos y allí, en ese lugar que le dicen el Camino de
Dios, encontramos otra vez al gobierno tirando a matar. Sentíamos cómo bajaban
las balas sobre nosotros, en rachas apretadas, calentando el aire que nos
rodeaba. Y hasta las piedras detrás de las que nos escondíamos se hacían trizas
una tras otra como si fueran terrones. Después supimos que eran ametralladoras
aquellas carabinas con que disparaban ahora sobre nosotros y que dejaban hecho
una coladera el cuerpo de uno; pero entonces creímos que eran muchos soldados,
por miles, y todo lo que queríamos era correr de ellos.

  La
noche que lo dejaron solo La
noche que lo dejaron solo
-¿Por qué van tan despacio? -les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante–.
Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto?
-Llegaremos mañana amaneciendo -le contestaron.
Fue lo último que oyó decirles. Sus últimas palabras. Pero de eso se acordaría
después, al día siguiente.
Allí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca
claridad de la noche.
«Es mejor que esté oscuro. Así no nos verán.» También habían dicho, eso, un poco
antes, o quizá la noche anterior. No se acordaba. El sueño le nublaba el
pensamiento.
Ahora, en la subida, lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba,
rodeándolo como buscándole la parte más cansada. Hasta que lo tuvo encima, sobre
su espalda, donde llevaba terciados los rifles.
Mientras el terreno estuvo parejo, caminó de prisa. Al comenzar la subida, se
retrasó; su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente conforme se
acortaban Sus pasos. Los otros pasaron junto a él, ahora iban muy adelante y él
seguía balanceando su cabeza dormida.
Se fue rezagando. Tenía el camino enfrente, casi a la altura de sus ojos. Y el-
peso de los rifles. Y el sueño trepado allí donde su espalda se encorvaba.
Oyó cuando se le perdían los pasos: aquellos huecos talonazos. que había venido
oyendo quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches: «De la
Magdalena para acá, la primera noche; después de allá para acá, la segunda, y
ésta es la tercera. No serían muchas -pensó-, si al menos hubiéramos dormido de
día. Pero ellos no quisieron: "Nos pueden agarrar dormidos -dijeron-. Y eso
sería lo peor."»
-¿Lo peor para quién?
Ahora el sueño lo hacía hablar. «Les dije que esperaran: vamos dejando este día
para descansar. Mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas,
por si tenemos que correr. Puede darse el caso.»
Se detuvo con los ojos cerrados. «Es mucho -dijo-. ¿Qué ganamos con apurarnos?
Una jornada. Después de tantas que hemos perdido, no vale la pena.» En seguida
gritó: «¿Dónde andan?»
Y casi en secreto: «Váyanse, pues. ¡Váyanse¡»
Se recostó en el tronco de un árbol. Allí estaba la tierra fría y el sudor
convertido en agua fría. Ésta debía de ser la sierra de que le habían hablado.
Allá abajo el tiempo tibio, y ahora acá arriba este frío que se le metía por
debajo del gabán: «Como si me levantaran la camisa y me manosearan el pellejo
con manos heladas.»
Se fue sentando sobre el musgo. Abrió los brazos como si quisiera medir el
tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a
trementina. Luego se dejó resbalar en el sueño, sobre el cochal, sintiendo cómo
se le iba entumeciendo el cuerpo.
Lo despertó el frío de la madrugada. La humedad del rocío.
Abrió los ojos. Vio estrellas transparentes en un cielo claro, por encima de las
ramas oscuras.
«Está oscureciendo», pensó. Y se volvió a dormir.
Se levantó al oír gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco
tepetate del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte.
Los arrieros pasaron junto a él, mirándolo. Lo saludaron: «Buenos días», le
dijeron. Pero él no contestó.
Se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día. Y él debía de haber
atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigías. Este paso era el más
resguardado. Se lo habían dicho.
Tomó el tercio de carabinas y se las echó a la espalda. Se hizo a un lado del
camino y cortó por el monte,hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó,
cruzando lomas terregosas.
Le parecía oír a los arrieros que decían: «Lo vimos allá arriba. Es así y asado,
y trae muchas armas.»
Tiró los rifles. Después se deshizo de las carrilleras. Entonces se sintió
livianito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada.
Había que «encumbrar, rodear la meseta y luego bajar». Eso estaba haciendo. Obre
Dios. Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no a las mismas
horas.
Llegó al borde de las barrancas. Miró allá lejos la gran llanura gris.
«Ellos deben estar allá. Descansando al sol, ya sin ningún pendiente», pensó.
Y se dejó caer barranca abajo, rodando y corriendo y volviendo a rodar.
«Obre Dios», decía. Y rodaba cada vez más en su carrera.
Le parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron: «¡Buenos días!»
Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán: «Lo
vimos en tal y tal parte. No tardará en estar por aquí.»
De pronto se quedó quieto.
«¡Cristo!», dijo. Y ya iba a gritar: «¡Viva Cristo Rey!», pero se contuvo. Sacó
la pistola de la costalilla y se la acomodó por dentro debajo de la camisa, para
sentirla cerquita de su carne. Eso le dio valor. Se fue acercando hasta los
ranchos del Agua Zarca a pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que
se calentaban junto a grandes fogatas.
Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor; reconocerles la cara:
eran ellos, su tío Tanis y su tío Librado. Mientras los soldados daban vuelta
alrededor de la lumbre, ellos se mecían, colgados de un mezquite, en mitad del
corral. No parecían ya darse cuenta del humo que subía de las fogatas, que les
iluminaba los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara.
No quiso seguir viéndolos. Se arrastró a lo largo de la barda y se arrinconó en
una esquina, descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía
en el estómago.
Arriba de él, oyó que alguien decía:
-¿Qué esperan para descolgar a ésos?
-Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran tres, así que tienen que
ser tres. Dicen que el que falta es un muchachito; pero muchachito y todo fue el
que le tendió la emboscada a mi teniente Parra y le acabó su gente. Tiene que
caer por aquí, como cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos. Mi
mayor dice que si no viene de hoy a mañana, acabáramos con el primero que pase y
así se cumplirán las órdenes.
-¿Y por qué. no salimos mejor a buscarlo? Así hasta se nos quitaría un poco lo
aburrido.
-No hace falta. Tiene que venir. Todos están arrendando para la sierra de
Comanja a juntarse con los cristeros del Catorce. Éstos son ya de los últimos.
Lo bueno sería dejarlos pasar para que les dieran guerra a los compañeros de los
Altos.-
-Eso sería lo bueno. A ver si no a resultas de eso nos enfilan también a
nosotros por aquel rumbo.
Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que
sentía cosquillearle el estómago. Luego sorbió tantito aire como si se fuera a
zambullir en el agua y, agazapado hasta arrastrarse por el suelo, se fue
caminando, empujando el cuerpo con las manos.
Cuando llegó al reliz del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr,
abriéndose paso entre los pajonales. No miró para atrás ni paró en su carrera
hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura.
Entonces se detuvo. Respiró fuerte, y temblorosamente.

  Es
que somos muy pobres Es
que somos muy pobres
Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el
sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza,
comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha
de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en
grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un
manojo; lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados
debajo del tejaván, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella
cebada amarilla tan recién cortada.
Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que
la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el
río.
El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy
dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo
despertar en seguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como
si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me
volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue
haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño.
Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había
seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y
se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del
agua revuelta.
A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba
subiendo poco a poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la
casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar
por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y
venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus
gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la
corriente.
Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado,
quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta,
porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo,
y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la
más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años.
Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua
que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde
debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la
cosa aquella. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo
que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y sólo se ven
las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo;
pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay
gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde
supimos que el río se había llevado a la Serpentina la vaca esa que era de mi
hermana Tacha porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que
tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos.
No acabo de saber por qué se le ocurriría a La Serpentina pasar el río este,
cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina
nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para
dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando
le abría la puerta del corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado
el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye
suspirar a las vacas cuando duermen.
Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió
despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez
entonces se asustó y trató de regresar; pero al volverse se encontró entreverada
y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez
bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como sólo Dios sabe cómo.
Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto
también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo
había visto. Sólo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de
donde él , estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los
cuernos ni las patas ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos
de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que
no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba.
Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su
madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos.
La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana,
ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos
había conseguido a la Serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi
hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de
piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes.
Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi
casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan
luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron
cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando
las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada
rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en
el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre
trepado encima.
Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo;
pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas
se fueron para Ayutla o no sé para dónde; pero andan de pirujas.
Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere
vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre
viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse
mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda
querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto,
pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, sólo por
llevarse también aquella vaca tan bonita.
La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no
se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre. Porque si así fue, mi
hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere.
Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese
modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente
mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le
cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. Quién sabe de dónde
les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo. Ella no se acuerda. Le
da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado
de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada
vez que piensa en ellas, llora y dice: "Que Dios las ampare a las dos."
Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda
aquí, la Tacha, que va como palo de ocote crece y crece y que ya tiene unos
comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas: puntiagudos y
altos y medio alborotados para llamar la atención.
-Sí -dice-, le llenará los ojos a cualquiera dondequiera que la vean. Y acabará
mal; como que estoy viendo que acabará mal.
Ésa es la mortificación de mi papá.
Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río.
Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la
barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como
si el río se hubiera metido dentro de ella.
Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas.
De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río,
que la hace temblar y sacudirse todita, y, mientras, la creciente sigue
subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y
los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de
repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición.

  Luvina Luvina
De los cerros altos del sur, el de Luvina es el más alto y el más pedregoso.
Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Luvina no hacen
cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma
que sube hacia Luvina la nombran Cuesta de la Piedra Cruda. El aire y el sol se
han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y
brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer; aunque
esto es un puro decir, porque en Luvina los días son tan fríos como las noches y
el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra.
...Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de
un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Luvina que de aquellas
barrancas suben los sueños; pero yo lo único que vi subir fue el viento, en
tremolina, como si allá abajo lo hubieran encañonado en tubos de carrizo. Un
viento que no deja crecer ni a las dulcamaras: esas plantitas tristes que apenas
si pueden vivir un poco untadas en la tierra, agarradas con todas sus manos al
despeñadero de los montes. Sólo a veces, allí donde hay un poco de sombra,
escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero
el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus
ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de
afilar.
-Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Luvina. Es pardo. Dicen que porque
arrastra arena de volcán; pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá
usted. Se planta en Luvina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y
sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero
de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si
tuviera uñas: uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando
las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por
debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a
remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted.
El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera.
Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas
de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los
almendros, y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por
la luz que salía de la tienda.
Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al
suelo con las alas chamuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche.
-¡Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más! -volvió a decir el hombre.
Después añadió:
-Otra cosa, señor. Nunca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo el
horizonte está desteñido; nublado siempre por una mancha caliginosa que no se
borra nunca. Todo el lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para
descansar los ojos; todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso:
aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y a Luvina en el más alto,
coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto...
Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo
que el hombre se levantara, fuera hacia la puerta y les dijera: “¡Váyanse más
lejos! ¡No interrumpan! Sigan jugando, pero sin armar alboroto.”
Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo:
-Pues sí, como le estaba diciendo. Allá llueve poco. A mediados de año llegan
unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el
pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran
las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas
infladas; rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de
las barrancas. Pero después de diez o doce días se van y no regresan sino al año
siguiente, y a veces se da el caso de que no regresen en varios años.
“...Sí, llueve poco. Tan poco o casi nada, tanto que la tierra, además de estar
reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que
allí llama ‘pasojos de agua’, que no son sino terrones endurecidos como piedras
filosas que se clavan en los pies de uno al caminar, como si allí hasta a la
tierra le hubieran crecido espinas. Como si así fuera.”
Bebió la cerveza hasta dejar sólo burbujas de espuma en la botella y siguió
diciendo:
-Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lugar muy triste. Usted que va
para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza.
Donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la
cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire
que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí
hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de
uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como un gran cataplasma sobre
la viva carne del corazón.
“...Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del
viento recorriendo las calles de Luvina, llevando a rastras una cobija negra;
pero yo siempre lo que llegué a ver, cuando había luna en Luvina, fue la imagen
del desconsuelo... siempre.
”Pero tómese su cerveza. Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita.
Tómesela. O tal vez no le guste así tibia como está. Y es que aquí no hay de
otra. Yo sé que así sabe mal; que agarra un sabor como a meados de burro. Aquí
uno se acostumbra. A fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya a
Luvina la extrañará. Allí no podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una
yerba llamada hojasé, y que a los primeros tragos estará usted dando de
volteretas como si lo chacamotearan. Mejor tómese su cerveza. Yo sé lo que le
digo.”
Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río. El rumor del aire. Los niños
jugando. Parecía ser aún temprano, en la noche.
El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora
venía diciendo:
-Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo,
donde no tienen parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir
hablándole de lo que sé, tratándose de Luvina. Allá viví. Allá dejé la vida...
Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted
va para allá... Está bien. Me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar
y pienso... Mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Luvina... ¿Pero me
permite antes que me tome su cerveza? Veo que usted no le hace caso. Y a mí me
sirve de mucho. Me alivia. Siento como si me enjuagara la cabeza con aceite
alcanforado... Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Luvina, el
arriero que nos llevó no quiso dejar siquiera que descansaran las bestias. En
cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta:
“-Yo me vuelvo -nos dijo.
“Espera, ¿no vas a dejar sestear a tus animales? Están muy aporreados.
“-Aquí se fregarían más -nos dijo- mejor me vuelvo.
“Y se fue dejándose caer por la Cuesta de la Piedra Cruda, espoleando sus
caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado.
“Nosotros, mi mujer y mis tres hijos, nos quedamos allí, parados en la mitad de
la plaza, con todos nuestros ajuares en nuestros brazos. En medio de aquel lugar
en donde sólo se oía el viento...
“Una plaza sola, sin una sola yerba para detener el aire. Allí nos quedamos.
“Entonces yo le pregunté a mi mujer:
“-¿En qué país estamos, Agripina?
“Y ella se alzó de hombros.
“-Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí
te aguardamos -le dije.
“Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue. Pero no regresó.
“Al atardecer, cuando el sol alumbraba sólo las puntas de los cerros, fuimos a
buscarla. Anduvimos por los callejones de Luvina, hasta que la encontramos
metida en la iglesia: sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el
niño dormido entre sus piernas.
“-¿Qué haces aquí Agripina?
“-Entré a rezar -nos dijo.
“-¿Para qué? -le pregunté yo.
“Y ella se alzó de hombros.
“Allí no había a quién rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con
unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire
como un cedazo.
“-¿Dónde está la fonda?
“-No hay ninguna fonda.
“-¿Y el mesón?
“-No hay ningún mesón
“-¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí? -le pregunté.
“-Sí, allí enfrente... unas mujeres... Las sigo viendo. Mira, allí tras las
rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran... Han estado
asomándose para acá... Míralas. Veo las bolas brillantes de su ojos... Pero no
tienen qué darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no
había de comer... Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros.
“-¿Porqué no regresaste allí? Te estuvimos esperando.
“-Entré aquí a rezar. No he terminado todavía.
“-¿Qué país éste, Agripina?
“ Y ella volvió a alzarse de hombros.
“Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del
altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte.
Lo estuvimos oyendo pasar encima de nosotros, con sus largos aullidos; lo
estuvimos oyendo entrar y salir de los huecos socavones de las puertas;
golpeando con sus manos de aire las cruces del viacrucis: unas cruces grandes y
duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de
la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento
como si fuera un rechinar de dientes.
“Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo. Y mi mujer, tratando
de retenerlos a todos entre sus brazos. Abrazando su manojo de hijos. Y yo allí,
sin saber qué hacer.
“Poco después del amanecer se calmó el viento. Después regresó. Pero hubo un
momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se
hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso... Se oía la
respiración de los niños ya descansada. Oía el resuello de mi mujer ahí a mi
lado:
“-¿Qué es? -me dijo.
“-¿Qué es qué? -le pregunté.
“-Eso, el ruido ese.
“-Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un poquito, que ya va a
amanecer.
“Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad,
muy cerca de nosotros. De murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me
levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se
hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de
puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en
la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Luvina con su cántaro al hombro,
con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de
la noche.
“-¿Qué quieren? -les pregunté- ¿Qué buscan a estas horas?
“ Una de ellas respondió:
“-Vamos por agua.
“Las vi paradas frente a mí, mirándome. Luego, como si fueran sombras, echaron a
caminar calle abajo con sus negros cántaros.
“ No, no se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Luvina.
“...¿No cree que esto se merece otro trago? Aunque sea nomás para que se me
quite el mal sabor del recuerdo.”
-Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Luvina, ¿verdad...? La
verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo
enrevesaron; pero debió haber sido una eternidad... Y es que allá el tiempo es
muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa cómo van
amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche.
Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una
esperanza.
“Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es, sí
señor... Estar sentado en el umbral de la puerta, mirando la salida y la puesta
del sol, subiendo y bajando la cabeza, hasta que acaban aflojándose los resortes
y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si viviera siempre en la
eternidad. Esto hacen allí los viejos.
“Porque en Luvina sólo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido,
como quien dice... Y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Los niños
que han nacido allí se han ido... Apenas les clarea el alba y ya son hombres.
Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al azadón y desaparecen
de Luvina. Así es allí la cosa.
“Sólo quedan los puros viejos y las mujeres solas, o con un marido que anda
donde sólo Dios sabe dónde... Vienen de vez en cuando como las tormentas de que
les hablaba; se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y un como
gruñido cuando se van... Dejan el costal de bastimento para los viejos y plantan
otro hijo en el vientre de sus mujeres, y ya nadie vuelve a saber de ellos hasta
el año siguiente, y a veces nunca... Es la costumbre. Allí le dicen la ley, pero
es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos
trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron
con su ley...
“Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte,
sentados en sus puertas, con los brazos caídos, movidos sólo por esa gracia que
es la gratitud del hijo... Solos, en aquella soledad de Luvina.
“Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra
fuera buena. ‘¡Vámonos de aquí! -les dije-. No faltará modo de acomodarnos en
alguna parte. El Gobierno nos ayudará.’
“Ellos me oyeron, sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los
que sólo se asomaba una lucecita allá muy adentro.
“-¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú no conoces al Gobierno?
“Les dije que sí.
“-También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es
de la madre de Gobierno.
“Yo les dije que era la Patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no. Y se
rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Luvina. Pelaron los
dientes molenques y me dijeron que no, que el Gobierno no tenía madre.
“Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese sólo se acuerda de ellos cuando
alguno de los muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por
él hasta Luvina y se lo matan. De ahí en más no saben si existe.
“-Tú nos quieres decir que dejemos Luvina porque, según tú, ya estuvo bueno de
aguantar hambres sin necesidad -me dijeron-. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién
se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos.
“Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya. Mascando bagazos de mezquite seco
y tragándose su propia saliva. Los mirará pasar como sombras, repegados al muro
de las casas, casi arrastrados por el viento.
“-¿No oyen ese viento? -les acabé por decir-. Él acabará con ustedes.
“-Dura lo que debe de durar. Es el mandato de Dios -me contestaron-. Malo cuando
deja de hacer aire. Cuando eso sucede, el sol se arrima mucho a Luvina y nos
chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el
sol se esté allá arriba. Así es mejor.
“Ya no volví a decir nada. Me salí de Luvina y no he vuelto ni pienso regresar.
“...Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora, dentro de
pocas horas. Tal vez ya se cumplieron quince años que me dijeron a mí lo mismo:
‘Usted va a ir a San Juan Luvina.’
En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de ideas... Usted sabe que a
todos nosotros nos infunden ideas. Y uno va con esa plata encima para plasmarla
en todas partes. Pero en Luvina no cuajó eso. Hice el experimento y se
deshizo...
“San Juan Luvina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el
purgatorio. Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay
ni quien le ladre al silencio; pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que
allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso
acaba con uno. Míreme a mí. Conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá
pronto lo que le digo..
“¿Qué opina usted si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcalitos? Con
la cerveza se levanta uno a cada rato y eso interrumpe mucho la plática. ¡Oye ,
Camilo, mándanos ahora unos mezcales!
“Pues sí, como le estaba yo diciendo...”
Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa donde los
comejenes ya sin sus alas rondaban como gusanitos desnudos.
Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El chapoteo del río contra los
troncos de los camichines. El griterío ya muy lejano de los niños. Por el
pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas.
El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó
dormido.
[De El llano en llamas]

  Nos
han dado la tierra Nos
han dado la tierra
Después de
tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de
árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros.
Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría
después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura
rajada de grietas y de arroyos secos. Pero si, hay algo. Hay un pueblo. Se oye
que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese
olor de la gente como si fuera una esperanza.
Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca.
Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro
de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado
el sol y dice:
-Son como las cuatro de la tarde.
Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos
cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a
nadie. Entonces me digo: "Somos cuatro." Hace rato, como a eso de las once,
éramos veintitantos; pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar
nada más este nudo que somos nosotros.
Faustino dice:
-Puede que llueva.
Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima
de nuestras cabezas. Y pensamos: "Puede que sí."
No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de
hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte,
pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la
boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban
con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar.
Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando
una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan
cayendo más. No llueve. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera
corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima
empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por
equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed,
¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh?
Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora
volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que
llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizá se me ocurrieran otras
cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre
el Llano, lo que se llama llover.
No, el Llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A
no ser unos cuantos huizaches trespeleques y una que otra manchita de zacate con
las hojas enroscadas; a no ser eso, no hay nada.
Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y
traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina.
Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá
resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda
hora con "la 30" amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De
venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río, y paseado nuestros
estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo
hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos
quitaron los caballos junto con la carabina.
Vuelvo hacia todos lados y miro el Llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le
resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas
lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que
sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero
nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del
sol eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la
sembráramos.
Nos dijeron:
-Del pueblo para acá es de ustedes.
Nosotros preguntamos:
-¿El Llano?
-Sí, el Llano. Todo el Llano Grande.
Nosotros paramos la jeta para decir que el Llano no lo queríamos. Que queríamos
lo que estaba junto al río. Del río para allá, por las vegas, donde están esos
árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro
pellejo de vaca que se llama el Llano.
Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con
nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo:
-No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos.
-Es que el Llano, señor delegado...
-Son miles y miles de yuntas.
-Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua.
¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En
cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran.
-Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado
se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer
agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que
nazca nada; ni maíz ni nada nacerá.
-Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen
que atacar, no al Gobierno que les da la tierra.
-Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro.
Todo es contra el Llano... No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que
hemos dicho... Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde
íbamos...
Pero él no nos quiso oír.
Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos
semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará
de aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la
carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terrenal
endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando.
Melitón dice:
-Esta es la tierra que nos han dado.
Faustino dice:
-¿Qué?
Yo no digo nada. Yo pienso: "Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser
el calor el que lo hace hablar así. El calor, que le ha traspasado el sombrero y
le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos
ha dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar
a los remolinos."
Melitón vuelve a decir:
-Servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas .
-¿Cuáles yeguas? -le pregunta Esteban.
Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él.
Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza
algo así como una gallina.
Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los
ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto:
-Oye, Teban, ¿dónde pepenaste esa gallina?
-Es la mía dice él.
-No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh?
-No la merque, es la gallina de mi corral.
-Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no?
-No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le
diera de comer; por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella.
-Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire.
Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego
dice:
-Estamos llegando al derrumbadero.
Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar
la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las
patas y la zangolotea a cada rato, para no, golpearle la cabeza contra las
piedras.
Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si
fuera un atajo de mulas lo que bajará por allí; pero nos gusta llenarnos de
polvo. Nos gusta. Después de venir durante once horas pisando la dureza del
Llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre
nosotros y sabe a tierra.
Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de
chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta.
Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el
viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus
ruidos.
Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras
casas. Le desata las patas para desentumecerla, y luego él y su gallina
desaparecen detrás de unos tepemezquites.
-¡Por aquí arriendo yo! -nos dice Esteban.
Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo.
La tierra que nos han dado está allá arriba.

VOLVER
A CUADERNOS DE LITERATURA

|

 Pedro
Páramo (que tuvo un título que Rulfo supo cambiar a tiempo, Una estrella junto a
la luna, y otro que desechó, Los murmullos) es también una ficción clave para
entender no sólo la vida cotidiana en el desierto mexicano sino también las
consecuencias de las traiciones que sufrió la revolución mexicana, golpeada no
sólo desde la contrarrevolución cristera (religiosa: su lema era “¡Viva Cristo
Rey!”) sino también desde sus propias filas, con Pancho Villa fusilado y
Emiliano Zapata asesinado. ParaRoffé, “el telón de fondo de Pedro Páramo lo
constituye la revolución mexicana, la revuelta de los cristeros y los desmanes
que causaron en los pueblos de Jalisco. Hay una preocupación social y política
muy notoria, y un hilo emocional fuerte cuyo tensor principal es la soledad y el
desamparo de los hijos que deben crecer huérfanos, sin apoyo de ningún tipo, en
un mundo convulso, injusto, violento. Esto tiene mucho que ver con la historia
personal de Rulfo, con su historia primigenia, la de su infancia”.
Pedro
Páramo (que tuvo un título que Rulfo supo cambiar a tiempo, Una estrella junto a
la luna, y otro que desechó, Los murmullos) es también una ficción clave para
entender no sólo la vida cotidiana en el desierto mexicano sino también las
consecuencias de las traiciones que sufrió la revolución mexicana, golpeada no
sólo desde la contrarrevolución cristera (religiosa: su lema era “¡Viva Cristo
Rey!”) sino también desde sus propias filas, con Pancho Villa fusilado y
Emiliano Zapata asesinado. ParaRoffé, “el telón de fondo de Pedro Páramo lo
constituye la revolución mexicana, la revuelta de los cristeros y los desmanes
que causaron en los pueblos de Jalisco. Hay una preocupación social y política
muy notoria, y un hilo emocional fuerte cuyo tensor principal es la soledad y el
desamparo de los hijos que deben crecer huérfanos, sin apoyo de ningún tipo, en
un mundo convulso, injusto, violento. Esto tiene mucho que ver con la historia
personal de Rulfo, con su historia primigenia, la de su infancia”.