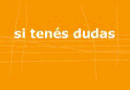 |
|
|
|
PARTE 2
[NOTA: Se han respetado en lo posible las diferentes fuentes y formato de texto utilizado por el autor. Para una correcta visualización del documento se sugiere bajarlo en formato doc. Todas las ilustraciones pertenecen al autor, quien es escritor y artista plástico, salvo la ilustración de tapa del libro "Papeles de la mudanza", obra de Guillermo Kuitca (1988). La obra se ha desdoblado en dos partes a efectos de la publicación web.]
![]()
INDICE
V. Se impone un patrón, un orden, una reglamentación (¿se impone?)
VI. Uno o dos años después, se une uno a la experta ex citada
VII. Todo el asunto se desplaza de Buenos Aires a Miami, y vuelve
VIII. Llegando a un momento de cruce, reaparecen las jovencitas
X. Con la muerte del maestro1, se aclara la intención que sostiene la trama…
XI. Casi epílogo
![]()
PARTE DOS
V
Se impone un patrón, un orden, una reglamentación (¿se impone?)
127. Una mañana hace no mucho la misma mujer baja y muy brillante que lo había elogiado en otra época -(la cito) ¡Mi periodista preferido! (fin de cita : porque así le dijo la muy falluta y el Margulis se lo tragó)- lo malquistó ante el auditorio más exigente e influyente del planeta, que hablaba en inglés.
128. —Lo que necesitamos es un nuevo patern de conducta... —decía él sin mirar el diccionario.
129. Para qué.
130. La intelectual que estaba degustando una copa y/o ingiriendo un canapé de jamón cocido y ananá y/o un bocadito de pan con semillitas de sésamo y/o un sangüichito de miga de huevo duro y remolacha y/o un... se quedó con la copa y/o el canapé y/o el bocadito y/o el sangüichito en la mano y espetó como en el barrio dicen (cito) a lo perra nomás (fin de cita) haciendo chasquear la lengua para que el Margulis escuchara claramente las dos tés:
131. —No es patrón, es pattern.
132. —Por eso digo, un parámetro...
133. —No es parámetro, es patrón.
134. —Pará, pará... —fue lo que él no dijo.
135. Pero el mal ya estaba hecho.
136. El bochorno se le vino encima delante de todo el mundo y quedó en evidencia su ignorancia.
137. Sintiéndose repentinamente acongojado y viejo, que la verdad es que ya estaba empezando a vivir rodeado de las (cito) muchas incomodidades (fin de cita) propias de una edad mayor; recordó que ya hacía un buen tiempo había empezado a actuar (cito) como un miserable (fin de cita), absteniéndose (cito) de lo conseguido (fin de cita) y temiendo usarlo. De una forma realmente (cito) tímida y con frialdad (fin de cita) y dando (cito) largas a los asuntos (fin de cita) al mismo tiempo que cifrando (cito) grandes esperanzas (fin de cita) y padeciendo de pereza y ansiedad frente al (cito) porvenir (fin de cita). Quejoso de todo y por todo, había caído en la meneada costumbre de hacer (cito) la alabanza de aquellos tiempos en los que él era un niño (fin de cita) sin darse cuenta de que a la vez que se autoelogiaba (corrijo) que se denigraba había reiniciado la ancestral dedicación a (cito) reprender y censurar a los que son más jóvenes (fin de cita).
138. Los años, al transcurrir (robo) habían traído consigo muchas cosas buenas, pero al retirarse se habían llevado muchas otras más. Y lloró esa mañana el Margulis, saliendo como se dice (cito) con el rabo entre las patas (fin de cita) del docto auditorio de Norteamerica al que lo habían invitado especialmente para dar una conferencia sobre una materia resbaladiza y cándida (28). Se daba cuenta de lo inútil de su esfuerzo: si de joven había querido encarnar el papel de un anciano ahora que estaba maduro, que ya tenía, bueno, lo que por caso se dice (cito) una vida hecha (fin de cita), quería encarnar el triste papel de un niño en edad escolar.
139. En el lujoso hotel donde lo habían alojado, inmune a la belleza del lago y a los graznidos disonantes de los patos de cabeza verde, se reprochó por no haber sabido (cito) quedarse en los rasgos característicos de su edad y apropiados a ella (fin de cita).
140. Y sin embargo en el diccionario (29) acerca de pattern (que en efecto, llevaba doble t) se decía que era justamente lo que él había querido decir; o sea (cito): modelo, muestra, diseño, dibujo (fin de cita) e incluso (cito) patrón, norma, pauta (fin de cita) y por extensión, conducta.
141. ¿Cómo era entonces posible que esa mujer bajita y petulante hubiera logrado mortificarlo tanto? ¿Era porque él había pronunciado la palabrita en cuestión con errores de ortografía?
142. Ortografía fue de hecho lo que no (?) le faltó a Molina cuando, llevado por un impulso inclasificable, decidió agrupar a sus muchachitos según las letras del abecedario. Ni el Margulis ni ninguno de sus amigos de la colonia del club Harrods Gath y Chaves se sorpendieron porque ese sistema era el habitual en las aulas donde pasaban el resto de los días del año. El Margulis daría oblicuamente cuenta de esta compulsión al reparto de seres en su primer libro (cito): En la otra escuela eran rosaditos como yo (30) (fin de cita) . Pero ahí no terminaría la cosa. Muchos años después, y antes de viajar a Norteamericana para intentar lucirse ante los académicos, mientras veía una película argentina del director Marco Bechis (31) -argentino pero exiliado en Italia- empezaría a entender la lógica del funcionamiento burocrático de los represores de su país, para quienes un disidente político era antes que nada un número de serie que había que clasificar de algún modo.
143. Visto bajo esta lógica funcional, se dijo el Margulis mientras en la pantalla del televisor (había alquilado la película) transcurría una escena de escritorio -el encargado del lugar de detención, campo de exterminio, cárcel o chupadero rodeado de planillas en las que iba consignando quiénes eran trasladados hacia la muerte y quiénes permanecerían encerrados un tiempo más-, la represión de los milicos hijos de puta de la dictadura (cito) no fue quizás otra cosa que un gran desborde administrativo (fin de cita). Un grupo de soldados preparados mentalmente para vencer a un enemigo desde el primer día que ingresaban a la carrera militar había tenido, se dijo el Margulis, por primera vez en su historia la posibilidad de pasar al acto lo ardua, potencialmente aprendido durante años. Ineficaces como eran en casi todos sus emprendimientos de guerra, gracias a la (cito) subversión apátrida (fin de cita) iban a tener la ocasión de demostrar que ellos también podían hacer las cosas bien a partir del 24 de marzo de 1976.
144. ¿Demostrar ante quién?
145. Ante los militares norteamericanos que les habían enseñado todo lo que sabían acerca de movimientos insurgentes, en la Escuela de las Américas que funcionaba en la República de Panamá. Es decir, se dijo el Margulis de pronto, mientras la escena de la película del director argentino pero exiliado en Italia salía de la pantalla y dejaba lugar a la siguiente (un avión despegando y volando sobre el Río de la Plata); es decir, se repitió el Margulis repentinamente avergonzado de sí mismo, que yo y esos milicos, esos milicos y yo, algo en común tenemos.
146. ¿Qué cosa descubrió el Margulis que los militares asesinos de la década del 70 y él tenían en común?
147. El público, se dijo.
148. No.
149. Los examinadores.
150. El deseo de ser evaluados positivamente por los examinadores.
VI
Uno o dos años después, se une uno a la experta ex citada
 151. El día que Rusia Se Transforma en el Principal Comprador de Peras y Manzanas de la República Argentina, el Margulis retoma su relato aletargado. Es decir, me toca nuevamente a mí, Ernesto Mientes, dar cuenta de ello. Uno o dos años han pasado desde mi anterior ponencia y siento la obligación de disculparme ante mi auditorio por los temas que sin duda dejé excesivamente abiertos hasta recién nomás (en el orden de su lectura, señores, señoritas, señoras). Antipatía debo confesar que es lo que produjo, bueno, en mí, la revelación de los parámetros de quien fue mi objeto de estudio predilecto. En honor a la verdad, antipatía y cansancio, ya que el recorrido por sus papeles inéditos me impidió seguir pensando por mí mismo. Ahora, nuevos elementos vienen a sugerir otra vez la picada por la que debo seguir el tránsito que me he propuesto, por no decir la caza o persecución, de ese yo del Margulis que se ha ido tornando más y más esquivo. Son tan cristalinos que me avergüenza no haberme percatado de ellos antes. Me inhibe un poco no saber qué saldrá de todo esto pero quiero, necesito seguir. Me parece por otra parte necesario aclarar que nada tiene que ver con mi decisión de retomar la cuestión el hecho de que la experta foránea Miss K. Belbet acabe de publicar en Simon & Schuster su Tratatus Margulius, obra que viene a saldar la cuenta pendiente que la academia norteamericana tenía para con la obra de mi amigo: sí, mi amigo, lo asumo. No niego tampoco en este giro la importancia de la misma aunque el breve retrato que del Margulis hace ella en el introito (32) -(cito) ... ya sin el ropaje de sus cuentos, sólo cubierto por un cinto de cuero con tachas alrededor de la cintura, tan viril, peludo, nervudo y suave... (fin de cita)- sugiere un grado de intimidad que me resulta difícil de aceptar. ¿Qué clase de fascinación mi amigo lograba provocar en las mujeres? ¿Cómo era posible que aún ostentando un pensamiento absolutamente incorrecto, políticamente hablando, sus dichos nunca fuesen tomados en cuenta en relación directa con los hechos que insinuaban? Alguien (algún seguidor secreto de su breve obra édita) podrá objetar que casi en ninguna de sus páginas pueden encontrarse vestigios o pruebas de su asimilación alegre a las doctrinas del horror; podrá ese alguien acusarme de tergiversar sus datos biográficos para sustentar mi tesis. Lo acepto. Y enfrento el riesgo. Sin embargo hay sucesos -los hubo- que estimo cubrirán todos los huecos que la confusión general impide visualizar. Me cuesta mucho dolor hacer este trabajo; sé que no es de hombres de bien despellejar así el recuerdo de quien confió en nosotros. Pero pese al remordimiento que seguramente terminaré sintiendo cuando haya concluido, el deber de dejar para la posteridad una imagen límpida de este autor se me impone, ineludible. A veces los académicos debemos sacrificar nuestros afectos en honor a la materia que nos eligió para que la trabajemos. Porque igual que los artistas nosotros, herederos de la episteme, no elegimos realmente los asuntos sobre los que investigar sino que nos abandonamos a ellos: los tópicos llegan y con ellos se juega nuestro nombre y nuestra ciencia; poco vale pretender mantener en alto la llama de la amistad cuando está en juego la seriedad, el rigor del conocimiento. Hasta mi madre, una ignorante maestrita sarmientina, podría entender este movimiento del alma. Mi padre no sé; mi padre es una historia en sí misma.
151. El día que Rusia Se Transforma en el Principal Comprador de Peras y Manzanas de la República Argentina, el Margulis retoma su relato aletargado. Es decir, me toca nuevamente a mí, Ernesto Mientes, dar cuenta de ello. Uno o dos años han pasado desde mi anterior ponencia y siento la obligación de disculparme ante mi auditorio por los temas que sin duda dejé excesivamente abiertos hasta recién nomás (en el orden de su lectura, señores, señoritas, señoras). Antipatía debo confesar que es lo que produjo, bueno, en mí, la revelación de los parámetros de quien fue mi objeto de estudio predilecto. En honor a la verdad, antipatía y cansancio, ya que el recorrido por sus papeles inéditos me impidió seguir pensando por mí mismo. Ahora, nuevos elementos vienen a sugerir otra vez la picada por la que debo seguir el tránsito que me he propuesto, por no decir la caza o persecución, de ese yo del Margulis que se ha ido tornando más y más esquivo. Son tan cristalinos que me avergüenza no haberme percatado de ellos antes. Me inhibe un poco no saber qué saldrá de todo esto pero quiero, necesito seguir. Me parece por otra parte necesario aclarar que nada tiene que ver con mi decisión de retomar la cuestión el hecho de que la experta foránea Miss K. Belbet acabe de publicar en Simon & Schuster su Tratatus Margulius, obra que viene a saldar la cuenta pendiente que la academia norteamericana tenía para con la obra de mi amigo: sí, mi amigo, lo asumo. No niego tampoco en este giro la importancia de la misma aunque el breve retrato que del Margulis hace ella en el introito (32) -(cito) ... ya sin el ropaje de sus cuentos, sólo cubierto por un cinto de cuero con tachas alrededor de la cintura, tan viril, peludo, nervudo y suave... (fin de cita)- sugiere un grado de intimidad que me resulta difícil de aceptar. ¿Qué clase de fascinación mi amigo lograba provocar en las mujeres? ¿Cómo era posible que aún ostentando un pensamiento absolutamente incorrecto, políticamente hablando, sus dichos nunca fuesen tomados en cuenta en relación directa con los hechos que insinuaban? Alguien (algún seguidor secreto de su breve obra édita) podrá objetar que casi en ninguna de sus páginas pueden encontrarse vestigios o pruebas de su asimilación alegre a las doctrinas del horror; podrá ese alguien acusarme de tergiversar sus datos biográficos para sustentar mi tesis. Lo acepto. Y enfrento el riesgo. Sin embargo hay sucesos -los hubo- que estimo cubrirán todos los huecos que la confusión general impide visualizar. Me cuesta mucho dolor hacer este trabajo; sé que no es de hombres de bien despellejar así el recuerdo de quien confió en nosotros. Pero pese al remordimiento que seguramente terminaré sintiendo cuando haya concluido, el deber de dejar para la posteridad una imagen límpida de este autor se me impone, ineludible. A veces los académicos debemos sacrificar nuestros afectos en honor a la materia que nos eligió para que la trabajemos. Porque igual que los artistas nosotros, herederos de la episteme, no elegimos realmente los asuntos sobre los que investigar sino que nos abandonamos a ellos: los tópicos llegan y con ellos se juega nuestro nombre y nuestra ciencia; poco vale pretender mantener en alto la llama de la amistad cuando está en juego la seriedad, el rigor del conocimiento. Hasta mi madre, una ignorante maestrita sarmientina, podría entender este movimiento del alma. Mi padre no sé; mi padre es una historia en sí misma.
152. Mejor volvamos al Horacio.
153. Cito: O la acción transcurre en escena o se cuenta una vez pasada (fin de cita). Y un poquito más adelante (cito): Lo transmitido por la oreja excita menos los ánimos que lo que es expuesto ante los ojos, que no le engañan y que el espectador mismo se apropia para sí; sin embargo, no (se) (el Autor no, ¿no es cierto?) presentará en escena hechos que deban transcurrir entre bastidores y apartará de los ojos del espectador gran número de cosas que pronto relatará la elocuencia de un testigo presencial (fin de cita).
154. ¿Alguna duda alguien acerca de quién ha sido el testigo de esos hechos impresentables de la vida del Margulis?
155. No.
156. Yo no.
157. Error.
158. La mujer delgadita y demasiado culta. La K. Belbett, sí. ¡Ella! Ella haciéndole (cito) chas-chas en la cola (fin de cita) al Margulis en los tiempos en que fue a visitarla con su primer librito bajo el brazo (bueno, no era un libro tan gordo). Ella recibiéndolo en su atestada y no muy limpia oficina de aquellos primeros años de la democracia; ella insinuando que el lenguaje utilizado en algunos de esos cuentos (33) no había estado lo suficientemente trabajado. Los argumentos con que el Margulis procuró convencerla de la eficacia de sus textos me llegaron envueltos en la turbia niebla del (cito) correveidiles (fin de cita) universitario. También sus besos, sus intentos de. El me dijo (cito): Hubiera hecho cualquier cosa en esa época con tal de que una crítica literaria como ella avalara mis primeros intentos; sí, eso también... (fin de cita). Así se explica que también circularan luego ciertos detalles, bueno, de su comportamiento en los años anteriores a la caída del régimen militar, cuando a pesar de vivir en el mundo como un desgarbado adolescente se daba maña para sobrevivir en lo que dio en llamarse (cito) La Resistencia Cultural (fin de cita) al frente de una revista en papel celcote de nombre epifánico y algo místico. Algunos pocos ejemplares se conservan en colecciones particulares y en internet.
159. Ahora sabemos (yo en principio) que los vínculos con el poder en el época del colegio secundario fueron durante su adolescencia la verdadera escuela en la que adquirió (cito) cintura (fin de cita) para interrelacionarse con figurones peligrosos y otros energúmenos de su época de estudiante. Interesante resulta evaluar el modo en que contemplaba ciertas precocidades de sus compañeros: el Gordo Reynoso, por ejemplo, el día en que lo nombraron preceptor alumno durante la ausencia del preceptor oficial. No le parecía una mala persona al Margulis, aquella bestia hecha persona; se había incluso sentido unido a él por una suerte de amistad típica de la edad que aquí narramos. El Gordo Reynoso era un alumno tan aparentemente amplio de físico como de carácter. Había pergeñado un sistema para destruir a Dios que al Margulis le impresionó por su simpleza: según aquel, las iglesias del mundo condensaban las energías de los creyentes. Los orates y los oradores, los olvidadizos y los olvidados, los orteras y los ortivas, todos podían con sus fuerzas psíquicas enlazadas llegar a Dios, es decir al origen al que apuntaban tantos rezos hechos uno, en las iglesias del mundo; ya que si alguien, un Gordo Reynoso de la ciencia, decía el Gordo Reynoso del colegio utilizando otras palabras -(cito) un científico (fin de cita)- fabricaba un medidor de fluidos psíquicos era seguro que rastreando el camino de esa energía se iba a llegar a Dios. ¿Para qué alguien querría llegar a Dios? Era lo que le preguntaba el Margulis incrédulo y pragmático. Para matarlo por supuesto. Para destruirlo. La respuesta tenía su veta dramática seductora. Sólo que tiempo después, el día ése que digo, el Gordo Reynoso quedó a cargo del aula en reemplazo del preceptor alumno y dio un ejemplo del modo en que, evidentemente, su criterio destructivo podría llegara utilizarse en caso de encuentro fortuito con Dios.
160. El agnosticismo posible quedó imbuido de las mierdas de esos días cuando el Fuchansky apareció en la escena.
161. El Fuchansky había sido el primer objeto de competencia cierto que nuestro Margulis tuvo en el colegio secundario. Antes de él habían estado el Gustavo Ridilenir, el Alejandro Borenzstein, el Juan Cruz Sáenz y el Domingo Faustino Sarmiento, entre otros más –por no volver a nombrar a los ya mencionados, anónimos niños de la colonia de vacaciones del Club Harrod´s Gath & Chaves: el Gordo Vidal, el Gustavo Iriarte, el propio hermano del Margulis, Sergio Kid Boxing... Pero eso fue en los años de la primaria. Ya hablaremos de ellos más adelante, quizás. El Fuchansky era como él judío, inteligente y promisiorio. Quería ser dentista. Odontólogo. El Margulis medía unos cuantos centímetros más que el Fuchansky pero el cerebro del otro destilaba mayor número de precisiones. Veinte o treinta décimas más entre el nueve y el diez los habían dividido desde el término del primer año del colegio impidiéndoles, presumo, el estrechamiento de lazos fraternos; quiero decir que no habían unido sus inteligencias en ningún gestalt amistoso, como algunas profesoras -la Locatelli, pongamos, por poner alguna; o la Cúneo Libarona de Davel- fantaseaban. La inescrutable diferencia que había surgido en el cuadro de honor de primer año había dado triunfador al Fuchansky y esas pocas décimas bastaron para que se disolviera todo afecto, si es que alguna vez había existido alguno durante todo aquel momento de iniciación en el mundo del estudio. La sensación de fracaso envolvió al Margulis más allá de toda lógica. Odiaba salir segundo otra vez. En séptimo, el maestro Monteferrante había organizado un concurso de cuentos de ciencia ficción. Resultaba que por entonces los tres séptimos compartían aula y maestros, resultado insólito que había provocado la primer mudanza de que su biografía nos da cuenta: la que envolvió a todos los niños y niños (escuela de varones, se entiende) de la Juan José Castelli, Número 1 del Distrito Escolar Primero, cuando junto al resto de la manzana y de muchas manzanas más fue demolida por obra y mucha gracia de la pre construcción de la Autopista 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica, su ruta. Mucha (me cito) gracia (fin de "me" cito) decimos porque ningún otro espectáculo puede hacer tan feliz a un niño de escuela cómo el de las bolas gigantes de hierro bamboleándose en el aire antes de golpear, de demoler, claro, las paredes de los edificios linderos a su escuela. Desde la terracita de la Juan José Castelli el Margulis niño miraba acodado el movimiento que los obreros ejecutaban, maza en mano, bajando rítmicamente sus brazos contra el delgado sustento de cornisa que se iba rompiendo bajo sus pies; cincuenta, tal vez sesenta metros separaban la terraza de la escuela de los edificios vecinos que iban cayendo indefectiblemente bajo los golpes, bueno, del progreso. El polvo de las estructuras en demolición continua envolvía el aire metiéndose en los resquicios de la ropa, los bolsillos de los guardapolvos (nunca más ineficaces, semánticamente hablando) y terminaba mortificando láminas y cuadernos forrados en papel araña por lo general azul para presumible desesperación de los Alejandro Borenzstein o los Domingos Faustinos Sarmientos, a quienes el Margulis envidiaba precozmente por su prolijidad pasmosa, seguro fruto de los talleres de cerámica particulares a los que sus padres con plata los podían mandar. No como a él, que ni papá tenía.
162. Puede ser interesante, psicológicamente visto, analizar un poco más esta situación de orfandad escolar. ¿Cuál es el norte, el objetivo de un niño que inicia sus estudios? ¿Cuál es el punto al que aspira llegar tras los varios, necesarios años de desenvolvimiento escolar? El último. El de más arriba. En este caso el cuarto (o el tercero, habría que ver). Sabido es que en las escuelas de ciudad los niños más pequeños cultivan el saber en las plantas bajas: el avance en la currícula, la digamos (me auto cito) carrera escolar (fin de auto cita) o, mejor, el cumplimiento de (cito) la ley genética del desarrollo cultural (fin de cita ) (34) adquiere entonces una presencia concreta a medida que pasan los años; el niño va adquiriendo pericias, incorpora saberes que lo harán más disciplinado frente a la disciplina en cuestión (disciplina múltiple y caprichosa, si se nos permite) pero nada de esto puede compararse con el renovado gusto de estar, al año siguiente, un piso más arriba, a otro nivel, ¿no es cierto?, que el resto de los compañeros. La jerarquía urbana de la escuela pública como metáfora del ascenso social, aquí.
163. Algo así.
164. A lo que quiero llegar es al trauma.
165. Al trauma de haber estado aguardando la llegada a séptimo, durante obvios seis años, para poder disfrutar de la cumbre, bueno, del (cito) patio del cielo (fin de cita) (35) en las aulas de arriba y tener que absorver la imposibilidad concreta por culpa de una demolición totalmente ajena a las autoridades escolares. Porque el hecho es que durante el verano que transcurrió entre el sexto y el séptimo año de la primaria del Margulis, la deleitosa visión de los edificios vecinos demoliéndose cedió su espacio de representación no a la deseada, soñada desaparición del séptimo completo -cosa absolutamente previsible según la tópica de la lógica infantil- sino a una vulgar mudanza. ¿Cómo, no vamos a ir viendo cómo destruyen el aula de a poquito? ¿No va a entrar una mañana un obrero dando un mazazo al aula, en medio de la prueba de aritmética? Pues no. No ocurrió. Séptimo grado encontró a todos los niños, en rigor, sólo a los de séptimo, mudados a un edificio ni siquiera quedaba muy cercano: sobre la calle Viamonte, entre Junín y la que le sigue. Al Margulis en formación no le entró en la cabeza preguntarse a dónde habían ido todos los demás porque (fue de suyo que si no había edificio para séptimo tampoco lo podía haber para el resto de los grados) en su acotada imaginación la ausencia de los otros era un problema que ni siquiera valía la pena considerar. Menos aún cuando se corrió el rumor de que el espacio donde ahora los tres séptimos iban a aprender juntos, sin siquiera unos tabiques separándolos, pertenecía al último piso (siempre el último, siempre el último) de lo que todos nombraban con temor (cito) la Morgue (fin de cita ) (36). La Morgue Judicial.
166. Habrá quizás que bucear en este tiempo, en este contexto de cadáveres percibidos a edad demasiado temprana, las razones de su obsesión por los temas negros.
167. Su novela de difuntos, y sí.
168. Citemos lo interrumpido:
169. Roldán o Piaget, según
170. Veinticinco años después, cansado y con resignación en apariencia, el fotógrafo sacó el último de los sobres rectangulares y angostos donde guardaba los recuerdos incriminatorios y lo encimó arriba de todos los demás. Por qué necesitó veinticinco años para realizar un movimiento tan simple, de tan baja demanda de energía física, es algo que me resulta imposible de explicar. Lo único que tengo claro es que la sensación de pesadez que limitaba cada uno de sus movimientos era la misma, en rigor, que a mí mismo me hizo sentir enfermo todas y cada una de las veces en que los avatares de la escritura me hicieron creer que había llegado la hora de cumplir con la decisión de contar su historia. ¿Cuándo me decidí a hacer lo que tenía que hacer?¿Cuándo nos decidimos? Ahora me parece que fue hace mucho, muchísimo tiempo, casi tal vez tanto como el que transcurrió desde la paradójica vez en que enfoqué mis ojos estrábicos juntos en la misma dirección -quiero decir, sin que nadie me lo ordenara- cuando conocí a ese hombre llamado Roldán que se dedicaba a un oficio peculiar. Ese hombre llamado Piaget que vivía de sacar fotos de difuntos había trabajado para un fotógrafo de pueblo primero, después para la policía y por último para el ejército. Cuando yo lo conocí pesaba más de ciento veinte kilos pero mientras se dedicaba al arte de las fotos de los muertos era flaco y desgarbado. Su existencia cobró vida para mí cuando salió a denunciar públicamente que un juez de la nación había ocultado pruebas acerca de dos monjas francesas desaparecidas en la Argentina durante los años de la dictadura militar. El ocultamiento de esas pruebas por parte del juez había consistido, según Roldán (o Piaget, según) en esconder las copias de sus fotos para que no se pudiera identificar a los dos cuerpos que la policía había encontrado en un tanque de aceite flotante a la orilla de las aguas del río Paraná. Según él, los dos cuerpos estaban hinchados y también algo putrefactos, y los policías habían convocado al Carnicero para que los pinchara hasta desinflarlos. Yo trabajaba en ese tiempo en el diario de la nación y propuse a mi jefe hacerle una entrevista al personaje para corroborar o desmentir sus dichos; acostumbrados a mis pedidos insólitos, que yo siempre coronaba con un material muy comentado luego en las radios y por los colegas, mi jefe me dijo sin demasiado entusiasmo que sí, que lo hiciera, de modo que conseguí que el diario me pusiera un auto y me aboqué a rastrear a ese fotógrafo que decía haber visto cosas revulsivas. El rastreo y búsqueda del personaje me demandó poco tiempo porque el notero que había inscripto su primera declaración en el diario tenía un contacto directo, que ya no recuerdo. Pero no. No fue así. El contacto directo con el fotógrafo de muertos me llevó más tiempo del que yo preveía porque el notero no estaba muy interesado en que alguien pudiera dar crédito a la historia de ese rufián (el notero me dijo: "está loco, es un mitómano, un enfermo, no le podemos dar crédito") y yo no le insistí para conocer su paradero. Pensé simplemente que los motivos por los que no me quería dar sus señas se debían a la censura del diario de la nación, que siempre había llevado una política bastante ambigua con las coberturas de las noticias de los desaparecidos. Mi temperamento con relación a ese tema me hacía pensar que yo debía hacerme cargo de la investigación. No por que tuviera algún interés en especial, como Santamarina, sino porque corroborar la tesis del fotógrafo podía ser una gran excusa para publicar un best seller. Aunque el tema me causaba en realidad un enorme sopor, decidí dedicar varias tardes a buscar y rebuscar los sobres que contenían la palabra desaparecidos en el archivo. Curiosamente, encontré muchas noticias recortadas que hablaban de enfrentamientos pero ninguna sobre la desaparición en cuestión. Adelaida, la jefa del archivo desde hacía treinta años, tenía su propia parecer con respecto al asunto: "Los desaparecidos están todos en Suiza. Otra que desaparecidos", dijo cuando fui a pedirle material. No, no fue así. Como en el archivo del diario de la nación no había ningún sobre con el rótulo desaparecidos yo me había puesto a buscar alguno que tuviera la palabra enfrentamientos o, en un arranque intuitivo que me llenó de orgullo por mi capacidad detectivesca, la palabra subversión. Entonces, sin consultar a nadie, encontré montones de noticias, en general muy cortas, de cinco o diez renglones o líneas, en las que se constataban los nombres de algunas personas muertas en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad. No así los nombres de las monjas francesas pero igual fotocopié casi todos los documentos. Cuando terminé mi búsqueda me junté a solas con la guía de teléfonos y busqué el nombre de Roldán (o Piaget, según). Después de un par de intentos fallidos lo ubiqué en una concensionaria de autos de la zona de Vicente López, donde trabajaba como sereno. No, acá hay algo mal de nuevo. ¿Cómo iba yo a ubicarlo en una concesionaria como sereno por la guía de teléfonos? Alguien tuvo que darme ese dato primero. No me acuerdo cómo fue, ya, la cosa. ¿Cómo habrá sido que lo encontré? Como quiera que haya sido, lo cierto es que ahora su nombre figura en una de mis agendas (nunca las tiro) y que en ese momento mi personaje tenía mucha necesidad de hablar con alguien. Cargaba sobre su conciencia sentimientos nunca antes expurgados y cuando el periodista serio que era yo lo llamó para entrevistarlo aceptó relativamente rápido. Aclaró desde un primer momento que él era un foto periodista y de algún modo insinuó que sus materiales fotográficos estaban a la venta. A mí no me interesaba comprarle nada pero sí conocer el fondo de su historia; en mi imaginación venía construyéndose desde mucho tiempo atrás un ramillete de variaciones como calas acerca del tema de los seres ocultados del mundo por la dictadura y, sin poder evitarlo, buscaba continuamente nexos entre aquellos hechos dramáticos y mi propia vida. En ese tiempo yo creía que un escritor era una suerte de catalizador de los traumas colectivos, alguien cuya obra sólo adquiriría relevancia en la medida en que indagase en sí mismo con absoluta honestidad. El fondo de un escritor de verdad, pensaba yo, debía ser como un río subterráneo o una napa a la que afluían la totalidad de los fondos secretos de las personas de su tiempo. Si alguien entonces lograba acceder a ese cúmulo líquido de experiencias, a esa sustancia viscosa compartida -y lograba contarlo después de un modo lo suficientemente agradable- estaría haciendo una contribución llamada a perdurar durante años. Todo eso en teoría. Ahora, si un antecedente tuvo mi camino hacia Roldán (o a Piaget, según) fue el día en que, al segundo año de trabajar en el diario cayó en mis manos casualmente una revista de fotografía. Después de hojearla distraídamente un artículo centró mi interés. Escrito de modo catedrático pero legible explicaba los orígenes y desarrollo del arte perdido de la fotografía de difuntos. No viene a cuento repetir acá todos los conceptos que vertía apasionadamente su autor (sí quizás consignar que su apellido, Príamo, me resultó familiar). Lo importante es que el trabajo se basaba en la recuperación que él había hecho del archivo fotográfico del famoso retratista esperancino Fernando Paillet, con el auspicio de una fundación benéfica de la capital, y que describía las características de las ars moriendi argentinas a partir de la historia de vida y el trabajo de Paillet. Esa fue la primera vez que vi imágenes de difuntos consideradas como tales; los cuerpos muertos estaban en sus féretros muy bien vestidos y maquillados, había algunos de adultos y otros de bebés de pecho. Vi ahí también criaturas atadas a una sillas y otras más que en este momento me resulta difícil describir con precisión. La vista de esas fotos disparó entonces en mí una explosión de asociaciones. No.No fue así. Las asociaciones iban a empezar a surgir a partir de ese momento en mi conciencia de un modo tedioso. Por algún motivo que entonces no podía explicarme, esas imágenes poco a poco fueron desplazando de mis intereses otros motivos sin duda más amables. Lo primero que hice fue inscribir una hoja de ruta argumental en las mismas páginas de la revista. Con un marcado azul fui colocando redondeles y haciendo dibujitos alrededor de las fotos en blanco y negro que ilustraban la nota. Hice globos obvios con frases del tipo "qué lindo soy" unidas por flechas de historieta a los cadáveres retratados. Los retratos eran de los parientes de Paillet, a quienes él mismo había fotografiado no enendí si para experimentar las técnicas o por pura morbosidad. Un movimiento de la creación siempre lleva a otro y bastó que empezara a animármele a esos espectros para que se despertara en mí la imaginación más macabra. Al cabo de media hora las hojas de la revista estaban llenas de flechas, números y letras. Me sentí exhausto pero feliz ; después me vino un cansancio enorme. En pocas semanas mi casa entera, mi estudio, mis otros proyectos personales sufrieron las consecuencias de esa visión que extrañamente comenzó a resultarme de mal gusto y absolutamente demodé. Sin poderlo evitar empecé a levantarme una hora antes que lo acostumbrado (yo era alguien más bien dormilón) y después de desayunar salía a caminar por las cercanías del cementerio de la Chacarita, donde finalmente tomaba el subte para ir al diario. En la zona visitaba particularmente a los marmoleros. Lo que yo quería era encontrar otros fotógrafos que hicieran eso que había hecho el fotógrafo de la revista. Me resultaba bastante complicado entrar en tema porque —pensaba— alguien podía creer que yo era una especie de loco; para disimular llegué hasta entrar a algunos bares a mojarme los ojos con unas gotitas de colirio cosa de que se me enrojecieran. A un deudo nadie le puede negar una respuesta, me dije la primera vez que me encerré para ponerme las gotitas. No miento mucho si digo que salí de ese baño nervioso como si hubiera estado masturbándome. Pero ocurrió que ninguno de los marmoleros a los que les pregunté por retratistas de difuntos pudieron orientarme. En cambio conocí a personas más normales de lo que yo pensaba que eran, por lo general amantes de los deportes y, en cierto modo frustrante para mí, de hábitos tan rutinarios como los de cualquier hijo de vecino. Al que no esperaba encontrar dentro de esa fauna era al Jockey. El Jockey era un hombre desproporcionadamente liviano que había sufrido una caída unos años atrás y que ahora deambulaba, un poco como yo, pero en silla de ruedas, por el mismo ambiente de los marmoleros. Las razones de su permanencia en ese espacio eran un misterio que nadie supo explicarme por más que lo pregunté con insistencia. Pero su historia me fue llegando con intermitencias, como suelen llegar a los artistas plásticos los raptos de inspiración. El Jockey -por supuesto nadie conocía su nombre verdadero, que yo llegaría a descubrir de un modo inesperado- había nacido en Norteamérica pero vivía en la Argentina desde los años y medio de edad; orgulloso y huérfano de padre, se había conchabado como peón de limpieza y como el trabajo de sacar la mierda de los caballos, y mucho menos gratis, no tenía demasiados pretendientes pronto se convirtió en el limpiamierdas campeón del hipódromo de Agea. Hombre de pocas palabras, ya entonces sus orígenes eran algo que nadie conocía. Tenía los ojos hundidos y hacia atrás, como apoyados en los parietales. Tan por detrás de la nariz y de la boca estaban que más parecía su cara la de una comadreja que la de un animal humano. Y si bien yo nunca lo vi de pie, en un retrato suyo de cuerpo entero que me mostraron enmarcado en uno de los bares de la zona comprobé que también el resto de su figura, delgada y flexible, tenía los dones de una rata mayor. En el hipódromo de Agea trabajó durante un año entero juntando los desechos de los caballos de carrera. Y tal vez fue por su costumbre de andar siempre despierto y al acecho por la noche, como los roedores de su estirpe, o quizás por la velocidad de sus manos, que dejaban cada establo en el que había fijado su atención limpio desde antes del amanecer, que los dueños de los studs vecinos empezaron a pedirle a él que se ocupara de la limpieza. El Jockey aceptó por único pago el permiso para dormir en el heno y algo de comida diaria. Hacía como me contaron su trabajo cuando todo el mundo estaba durmiendo y sin embargo también podía vérselo por las mañanas, durante las rondas previas a las carreras, acodado en las barandas de la pista de entrenamiento con la vista fija en los desplazamientos de sus atendidos. Fue así natural que una vez cierto veterano millonario lo dejase dar una vuelta al paso por la pista montado en uno de sus caballos más excéntricos, uno que bailaba la rumba en el padock y que iba a terminar protagonizando una novela con más de cinco ediciones de cinco mil ejemplares cada una. Dicen entre los marmoleros que en cuanto el Jockey subió al animal fue como si ambos se hubieran estado esperando desde siempre. La espalda del Jockey se puso de inmediato paralela a la columna del animal y, anclados intuitivamente sus pies en los estribos, pareció que en cualquier momento se iba a largar a trotar. El caballo levantó apenas las orejas cuando sintió el leve peso de su jinete y todos vieron cómo se le tensaban los músculos listo para la carrera. La tensión pareció extenderse fuera de la piel del caballo y deslizarse por las crines; como su jinete no le soltaba rienda hociqueó en el aire y resopló moviendo el cuello hacia adelante. Durante unos minutos el Jockey mantuvo en vilo a todos los que estaban presentes en el lugar, estiró él también el cogote como si con el movimiento quisiera comerse el horizonte de la pista y entonces hizo algo absolutamente inesperado: sin dar ninguna explicación, sin trasuntar el menor sentimiento en su cara alargada desmontó. Cruzó los tientos por el cuello del animal, palmeó dos veces la grupa y dijo mirando la arena entre sus pies:
171. —Falta un poco todavía. Tal vez mañana. (fin de cita)
172. La llegada del Margulis al pueblo de Esperanza ocupa tres carillas enteras en un cuaderno (en rigor, libreta de corcho) que se nos olvidó mencionar. Consta en ellas el nombre de un hotel, el número de la habitación del mismo, el horario del cementerio municipal y la dirección de una vieja farmacia. No es dificil seguir a nuestro artista en la descripción de sus acciones pese a que éstas figuran escritas en forma de breves oraciones inicialadas con números romanos, casi indescifrables. Lo más llamativo tal vez sea una frase transcripta de Guy de Maupassant para la edición de las cartas de Gustav Flaubert a George Sand, directamente en francés. La frase señala la impunidad en que se encuentra el auténtico novelista a la hora de escribir : "ellos no tienen la misión de moralizar, ni de flagelar, ni de enseñar", dice en una letra casi microscópica. "Todo acto, bueno o malo, no tiene para el escritor más que una importancia : la del sujeto a describir, sin que ninguna idea buena o mala se le pueda atribuir". El resto de las hojas lo ocupan unas imágenes obscenas imposibles de olvidar. Con un poco de imaginación pueden unirse las acciones a las imágenes; evidentemente aquellas son la ilustración de la idea que representan éstas, algo que provocaría nerviosismo antes que cualquier otra emoción. No se entiende en qué ha estado pensando el dueño de la libreta cuando hacía esas anotaciones. Lo evidente es que no han sido destinadas a un público sino a representar el mapa privado de sus obsesiones.
173. Pero retomemos la cita:
174. Durante todos estos años no avancé mucho más allá de ese bosquejo. La pereza por fantasear, la potencia de los datos reales en mi conciencia de espía, no sé. Yo, que nunca fui un gran imaginador, de pronto me encontré hablando de mis personajes como si fueran parientes o vecinos, hasta por los codos. Para reforzar los cuentos que iba inventando sobre la marcha, entremezclaba todas las verdades públicas de las que yo me iba enterando por mi trabajo corriente en el diario. A los vecinos les parecía creíble que hubieran ocurrido cosas así en este país... "¡Si dá para todo esto!", comentaban en la cola del pan con sus respectivas canastitas llenas de facturas. Por suerte para mí, la mujer del panadero me demostró una particular atención. Era una mujer maciza y alta, poseedora de dos joyas, cómo te explico, de la ornamentación femenina. Bueno, mientras ella despachaba yo la iba devorando meticulosamente. Empezaba mi observación por el pelo pajizo, que ella siempre estaba cambiando de color; dejaba circular somnolientamente mis ojos por el cuello y los brazos transpirados de tanto entrar y sacar bandejas; después me adormilaba escuchando las intrascendencias de su conversación. Luego me detenía a mirar las bolas de frailes, imaginarme al panadero pintándolas con el azucar impalpable, a mí mismo mojándolas con chocolate tibio mientras el localcito se impregnaba, bueno, del aroma a factura recién horneada. Ni quería volver a casa en ese estado. Pero después me sentía culpable, como si por mirar estuviera faltando a la promesa de fidelidad conyugal; el estado de glotonería visual sólo se interrumpía cuando la mujer del panadero me decía, acomodándose el flequillo con un golpe del dorso de la mano: "¿Y con qué nos va a soprender hoy el periodista de la cuadra?". Como nunca sabía en qué momento iba a lanzar ella la frase que me habilitaba a contar yo me quedaba invariablemente duro con mi canastita en la mano y hacía un movimiento vago en el aire con la pinza, como diciendo oh, no es nada importante, nada nuevo que valga la pena decir o escuchar. Y a lo sumo arrojaba algunas palabras breves, unas que otras frases descuajeringadas (la verdad es que yo quería ocultar que no había pasado nunca de hacer aquel listado de ideas con la novela) que provocaban el efecto inverso que yo hubiera deseado. No quiero hacer creer con esto que era una persona importante ni mucho menos. Tampoco que todos los del barrio se quedaban a escucharme. Mi público no era fiel ni decidido pero resultaba un estímulo saber que iba a haber alguien ahí todos los días. Cuando volvía a mi casa con las facturas y el diario me sentaba a tomar un café solo, bien cargado, dejaba otro en una ollita y con el diario doblado en cuatro me iba a hacer mi recorrida inutil por lo de los marmoleros. Una mañana las sirenas de la policía nos despertaron a todos en la cuadra más temprano que de costumbre. Qué había pasado, lo supe al salir a la vereda todavía con las pantuflas puestas. En la óptica vecina a la panadería habían intentado robar al oculista ; cuando se resistió le perforaron el cráneo con un balazo de nueve milímetros. El cuerpo muerto todavía estaba tirado en el piso cuando me acerqué a curiosear. Lo habían tapado con una frazada pero una mano sobresalía de abajo de la tela. La sangre apenas se adivinaba en un manchón parduzco de humedad que iba agrandándose donde deducíamos estaría la cabeza perforada. Los policías del barrio habían cercado la zona con una cinta plástica azul, adentro de la que se instaló el secretario en una silla y con una pesada máquina de escribir mecánica sobre los muslos. A medida que su compañero le iba dando los detalles, el secretario los tipiaba con dos dedos que golpeaba torpemente. No sé porqué quedé fascinado con ese par de salchichas de carne de hombre. Por mucho que lo evitara la vista se me iba hacia esas manos poco prácticas. Pensé en ofrecerme para hacer el trabajo más rápido pero tan pronto como la idea me vino la expulsé. No era mi rol. Creo que mi personaje se me fue entonces de las manos por culpa de esa fijación, o quizás la culpa la tuvieron los murmullos de la gente, que iba recurriendo a su mayor esfuerzo para hacer entendible el asesinato. No digamos nada acerca de lo razonable de la queja ni de las insinuaciones traídas por varios viejos que habían estado llegando a mis oídos en los últimos días, y que apuntaban coincidentemente a que los comerciantes del barrio eran presionados para colaborar con la Cooperadora Policial. Lo que te puedo decir es que cuatro o cinco voces se mezclaron en el aire blanco de esa mañana : "Estaba... andaba en algo raro este... Si nunca entraba nadie al local". "Seguro". "Dicen que al fondo, ahí". "Si, se ve todo... ". "¿Dónde? " "¿No ve?" "Nada. No veo nada". Que uno de los policías se agachó junto a la lona y la levantó de una punta agachado y en cuclillas. Que apareció una cámara de fotos y un ojo que no pude ver y le sacó varias fotos. Que el policía que estaba agachado volvió a cubrir el cadaver. Que de pronto me sentí enojado con el mundo. A esa hora yo debía estar conversando con un marmolero que me había dicho que volviera nuevamente para mostrarme, dijo, algo muy interesante para mi búsqueda. Dejé a todos los cuervos atrás y enfilé para la Chacarita (fin de cita).
175. Sea a donde fuera que iba a llegar, lo cierto es que el Margulis de la época de la dictadura estaba o estuvo lejos de predecir un futuro de créditos y escrúpulos tan morbosos. Su preocupación entonces seguía siendo el modo en que el Gordo Reynoso pensaba matar a Dios. Si las iglesias eran condensadores de la energía de la gente hacia un poder superior, si de cada iglesia se emitían ondas digamos magnéticas o síquicas hacia un punto en el espacio exterior, y si se podían registrar los caminos invisibles de esas ondas, bueno, el Gordo Reynoso estaba seguro de que así, siguiéndolas, se podría ubicar el centro al que todas esas ondas llegaban, es decir, la gurida de Dios. De ahí a apuntarle con algo y destruirlo habia un paso. Al Margulis adolescente, que adoraba al mismo tiempo la lógica de los cuentos policiales de un H. Connan Doyle como la potencia síquica de un Lobsang Rampa, al Margulis que no creía en ninguna deidad que no fuera su propio ombligo (en rigor, la zona del piélago íntimo, el doblez aún no socializado sexualmente de sus propios sentidos) la teoría le fascinó. Venía derecho a coincidir con los planes de exterminio anarquista que habían fraguado con su grupo adolescente poco tiempo antes, sentados todos alrededor de la mesa ovalada de su madre, durante las confusas lecturas del Nietzche y algunos otros monstruos mal entendidos. El Gordo Reynoso había estado presente en esos encuentros junto al Julio Peña Con Geniol, el vasco Echegarya Maurin y el Tucán Yolly. Confabular en virtud de alguna inspiración política rondó vagamente entre esos adolescentes inquietos, pero fue más el sentido de grupo, de juntarse entre varios para pensar algo en conjunto que la salida social lo que los mantuvo reunidos durante varios sábados.
176. Al Margulis adolescente le gustaba el rol de aglutinador de voluntades en la casa de su madre. Se sentía feliz imitando en cierto modo a su hermano Sergio, quien había hecho ágapes parecidos pero con la a su criterio más banal inención de jugar a las cartas, aquello que llamaban (cito) la timba (fin de cita) y que del inicial, clásico solaz del póker había derivado a un juego más emocionante y concreto, que se llamaba (cito) As (fin de cita). El (cito) As (fin de cita) que jugaba su hermano Sergio con los amigos consistía en ir duplicando apuestas a medida que aparecían las cartas.
177. ¿Debemos explicar (37) o representar copiando simplemente la manera literaria en que el Margulis llevó adelante su primer ejercicio lúdico, que tan fundamental iba a resultar en el modo de resolver sus conflictos posteriores?
VII
Todo el asunto se desplaza de Buenos Aires a Miami, y vuelve
178. Al Chuchusky lo habían tomado de punto por chiquito y traga. También por judío insoportable. El Chuchusky jamás soplaba ni pasaba los resultados de las pruebas de matemáticas. El Chuchusky era feo. El Chuchusky tenía granitos con pus. El Chuchusky ponía cara de asco cuando el Origone se hacía la paja en la clase de la Lali. La Lali no le hacía asco a nada. La Lali llegaba al aula con marcas de chupones en el cuello. La Lali era la de matemáticas y preparaba a los repetidores como el Leblanc (re pálido el Leblanc) en su propio departamento. El Leblanc contaba en el aula las cosas que pasaban en lo de la Lali y el Origone se empezaba a calentar. El Origone se calentaba tanto que cuando llegaba la Lali tenía la verga roja de tanto golpeteársela contra el pupitre de madera. El Origone hacía un dibujito de un hombre (la silueta, ¿no es cierto) en una hoja de carpeta número 3, rayada, y donde iba la verga hacía un agujero y metía la suya para que se la viéramos todos.
179. Para que se la vieran, perdón.
180. La Lali daba la clase escribiendo fórmulas algebraicas en el pizarrón. El Origone se paraba en el fondo cuando la Lali estaba de espaldas y metía la verga en el agujero del dibujo de la hoja de carpeta número 3, rayada. La Lali iba explicando que más por menos menos, que menos por menos más, que más por más más, que menos por más menos. La Lali tenía todos los dedos manchados con polvo de tiza blanca. La Lali tenía un chupón en el cuello tapado con un pañuelito de seda que no tapaba nada. El Chuchusky copiaba todas las fórmulas. El Margulisben copiaba todas las fórmulas. El Origone decía fuerte:
181. —¡Profesora!
182. La Lali paraba la escritura de las fórmulas. El Chuchusky seguía copiando. El Margulisben seguía copiando. El Origone preguntaba:
183. —¿Le gusta, profesora?
184. Todos mirábamos (perdón, miraban) la verga toda roja que le asomaba por entre los renglones de la hoja rayada número 3, a la altura de donde iba la verga del dibujito del hombre que dibujaba con birome el Origone. La Lali se daba vuelta. El Origone se doblaba sobre sí mismo como si se estuviera haciendo pis (orinando, perdón) y cuando volvía a quedar derecho la verga toda roja de machucársela contra la madera del pupitre quedaba tapada por la hoja de papel número 3, rayada. El Origone ponía cara de buenito y la Lali no podía creer que fuera tan boludo.
185. —¿Qué me muestra, Origone?
186. El Origone mostraba el dibujito.
187. —Siéntese, Origone.
188. La Lali volvía a escribir sus fórmulas. El Chuchusky volvía a escribir sus fórmulas. El Margulisben volvía a escribir sus fórmulas. El Origone recomenzaba a machucarse la verga contra la madera del pupitre. La Lali explicaba que menos por menos más, que más por más más, que menos por más menos, que más por menos menos. La Lali tenía todos los deditos manchados con polvito de tiza blanca. La hoja donde estaba el dibujito del Origone era blanca. La cara del Leblanc repetidor que estudiaba en la casa de la Lali era blanca. La baba que le empezaba a caer de la boca al Memén era blanca. El Memén era el opa de la clase. El Memén se pajeaba igual que el Origone pero sin sacar la verga afuera. El Memén se sentaba al lado del Margulisben. El Memén tenía un aliento asqueroso. El Chuchusky copiaba las fórmulas. El Margulisben copiaba las fórmulas. El Origone suspiraba en el fondo del aula. El Origone largaba un chorrito de leche sobre el pupitre de madera. La Lali copiaba las fórmulas en el pizarrón. El Memén gemía. El Margulisben copiaba las fórmulas. El Gordo Bolú le pegaba un codazo al Eche Yomen. El Eche Yomen le devolvía el codazo al Gordo Bolú. El Gordo Bolú le pegaba al Guidi Di Pesto. El Guidi Di Pesto le pegaba al Eche Yomen. El Origone decía:
189. —¡Profesora!
190. La Lali decía sin dejar de escribir sus fórmulas en el pizarrón.
191. —¿Y ahora qué quiere, Origone?
192. —¿Puedo ir al baño?
193. La Lali interrumpía la escritura de las fórmulas. La Lali se daba vuelta. La Lali tenía un chuponazo en el cuello que no le tapaba la cinta de seda. La Lali tenía un culo fabuloso. Tetas no. La que tenía unas tetas increíbles era la Pochi. La Pochi enseñaba botánica. La Pochi iba a la segunda hora. La Lali llegaba a la primera hora con unos chuponazos en el cuello. La Lali enseñaba álgebra. La Lali miraba al Origone. La Lali le decía al Origone bueno vaya y no moleste más Origone. El Origone se iba al baño a limpiar la verga. El Chuchusky copiaba las fórmulas. El Margulisben copiaba las fórmulas. El Guidi Di Pesto le pegaba un codazo al Margulisben. El Margulisben no le pegaba un codazo al Memén. El Margulisben copiaba las fórmulas. El Margulisben copiaba las fórmulas. El Margulisben copiaba las fórmulas y en las pruebas, en todas las pruebas, el Margulisben le resolvía la prueba al Guidi Di Pesto, y al Gordo Bolú, y al Eche Yomen. El Chuchusky no le resolvía la prueba a ninguno.
194. En Miami los marginados eran criticados por las autoridades del gobierno gringo que en la radio sistemáticamente hablaban mal de ellos, que sistemáticamente los tildaban de (cito) esa gente (fin de cita) que (cito) está muy organizada (fin de cita); o de (cito) esa gente (fin de cita) que (cito) se organiza muy bien (fin de cita), o de (cito) esa gente que trae sus uokitokis y sus médicos (fin de cita). ¿Qué criticaban los marginales de Miami sistemáticamente? Criticaban que el ALCA estuviera por hacer su centro de convenciones o lugar de reunión en esa ciudad del mundo. El Margulisben de los años de la dictadura en la Argentina ya no podía escuchar lo que pasaba en Miami porque estaba muerto; pero las cosas seguían ocurriendo igual a pesar de él. La (cito) importancia del crédito en los Estados Unidos (fin de cita) era tema insustituible en esos días. A comienzos del siglo XXI de las (cito) personas que vienen de otra cultura (fin de cita) se explicaba por ejemplo en las radios norteamericanas que (cito) no tienen la costumbre de utilizar el crédito (cuando) podrían llegar a utilizarlo hasta para comprar la leche (fin de cita). Y así ganaran (cito) 40.000 dólares al año (fin de cita) eran considerados (cito) de bajos recursos (fin de cita). Pagar (cito) el carro, el seguro, la vivienda (fin de cita) era ya cosa imposible. La especialista del buró de crédito recomendaba al aire que (cito) esas personas (fin de cita) consultaran dos veces al año (cito) sólo por 180 dólares el trámite (fin de cita) para asegurarse de que tuvieran (cito) el crédito bueno (fin de cita).
195. —En este país hay que vivir a la americana. Nosostros estamo acostumbrado al romance, compartimo todo amorcito... Aquí no se comparte nada.
196. El cincuenta por ciento de los clientes de la especialista del buró de crédito explicaba que lo tenían dañado porque lo compartían... ¿Podían conseguir intereses bajos las personas que hubieran tenido que recurrir a la bancarrota? Por supuesto que sí, explicaba la especialista del buró de crédito. ¿Cómo era posible que por 180 dólares les removieran la información? La gente tenía que entender que existían tres buró de crédito para todo el país. Y que cometían errores. Las personas tienen que confiar en Sun Caín, decía la especialista otra vez. El que quería ir a la oficina de Sun Caín tenía que llevar un comprobante de que era el dueño de una casa.
197. Había que llamar al 3055128598.
198. Una persona que no pudiera pagar los 500 dólares de pago mínimo se aconsejaba que recurriera a una bancarrota; una vez que la hicieran, las personas que se sintieran atrapadas en una deuda, ya iban a ver lo bien que les iba.
199. —Este país es especial. Te metes en 100.000 dólares de deuda, vas a la corte y en tres meses estás libre de ellas. Lo que más te afecta en este momento es no tener crédito: si no tienes crédito no tienes nada. Si no tienes crédito tienes que pagar cash. Solamente por 198 dólares vas a tener tu vida solucionada.
200. —Pero las personas dicen que es muy difícil caer en la bancarrota...
201. Era según la especialista mentira...
202. ¿Qué tiempo podía demorar ese trámite?
203. Eso dependía. El problema no estaba en los acreedores sino en los colectores. Ah, bueno, no tengo apuro. Pero shico, te metiste cinco años para entrar en un crédito y ahora no tienes ni para comprar chicle en una esquina..
204. —A una mushacha que debía siete mil dólares le tuve que decir mira, si quieres tener crédito ya te embarcaste en esta aventura, ya no te sirve ni mirar para atrás. Tienes que llamar a los acreedores y pagarles.
205. 3055128598.era el teléfono de la experta del buró que el Margulisben que había soñado con USA en la dictadura ya no escuchaba.
206. 198 dólares era el costo del servicio
207. —El Tío Sam te cobra un día u otro. Las deudas de hospitales no son problema, tampoco los créditos estudiantiles. Si debes 10 mil dolares lo pagas de una vez o de lo contrario vas a estar toda una vida pagando...
208. 305 51283598
209. De 9 a 18... todos los días
210. Si..
211. —En el edificio terra bank tienes que traer un kit de propiedad...
212. ¿Y si no pueden pagar?
213. —O-keiii... tienen que pensar cómo hacer: mira, yo siempre pienso que tienes que liberarte de ciertos problemas en la vida. El vivir todo el tiempo con alguien llamándote... cuando la gente está en un punto que debe 40.000 dólares, o-keiii, pide la bancarrota... en ocho meses lo tienes: ¿no vas a hacer el esfuerzo para hacerlo? O-keiii. Tienes deudas, o-keiii, vamo a trabajar en ello....
214. Descontarte el salario era legal, lo que era ilegal era que te estuvieran llamando al trabajo. De cualquier manera, para los días en que el Margulisben ya no estaba ahí para tomar sus notas o recaudos, la cosa estaba muy seria. Los deudores de Bank of America, todos en la Corte, pero antes de llevarte a la Corte te citan con una orden supina y tienes que declarar por una hora ante un grupo de abogados.
215. —305 51283598 es la linea telefónica de Sun Caín.
216. —198 dolares por todo servicio.
217. —¿Y qué garantías le dan ustedes que van a solucionarle todos los problemas?
218. —El cliente va a aprender a leer el reporte de crédito.
219. —¿Hay un tiempo que demora este trámite?
220. —Depende de la velocidad con que me traigan el reporte de crédito.
221. —Reiteramos la oferta especial...
222. —198 dolares por todo pago.
223. —¿La dirección?
224. —Tal y cual...
225. —¿El horario?
226. —De 9 a 18...
227. Y después del reporte sobre la necesidad del crédito en Miami la noticia de una señora que cuando estaba cruzando la calle 48, con su carrito que nunca soltaba, pasando perpendicularmente a la calle, súbitamente, un carro le pasó por encima y la mató: al chofer no le habían impuesto hasta el momento cargos, sólo el ticket por infringir el tránsito.
228. —Y PARA COMPRAR UN TOYOTA. LOS MÁS GRANDES AHORROS, LA MÁS GRAN OCASIÓN, TODO POR 198 DÓLARES AL MES... ¡¡¡¡SALSAAAAAA!!!!
229. Y después de la necesidad de la salsa en Miami la noticia de un chofer en Moscú que se decía extraterrestre gracias a lo cual le había quitado los diamantes a la señora Natascha diciéndole que eran el combustible de su nave... y ahora la señora pagaba el siquiatra...
230. Y después de la estafa de la pobre señora en Moscú la noticia de la condecoración que Carlos Fuentes recibió de manos del gobierno de México, y Angeles Mastretta diciendo que se lo merecía, y Gabriel García Márquez asistiendo a la ceremonia de entrega en Paris.
231. El francotirador de Washington se negaba a asistir a juicio y pedía análisis siquiatricos.
232. ¿Quería ser uno residente legal en ese país? Llamando al Caracol.
233. ¿Le gustaría saber cómo reparar su crédito? ¡Escuchando a los especialistas de Sun Caín los sábados o llamando al 305 51283598!
234. También, claro:
235. LA HISTORIA DE LOS HERMANOS FREIRE
236. —¡No vamos a permitir que esta tonta concrete el disparate de casarse con un viejo!
237. UNA HISTORIA DE AMOR Y DOLOR
238. —¡Papá! ¿¿¿Que te pasóóóó???
239. VÍVELA
240. Los domingos a las 3 de la tarde:
241. TODO DEPORTES
242. ¿Problemas con la pronunciación del inglés?
243. OSHIO LANGUISH
244. Y ESCÚCHENOS EN CARACOL...
245. Subete al ToyoyoyotA que lo vamos a pasar muy bieeeen
246. VEN
i. A TU CON CESIONARIO
1. TO YOYOYO TA
247. HOY
i. MISMO
ii. ¡¡¡LOOOO EEEEN!!!
a. VAS EEE
b. A PA E EE
248. SAR MUY BI
249. ¡¡¡198 DÓLARES POR MES!!!
i. SUN CAÍN
250. El Gordo Bolú era designado preceptor suplente por el preceptor alumno, que se iba por ahí porque tenía cosas que hacer. El Gordo Bolú decía que la Pochi no iba a ir a la segunda hora. La segunda hora quedaba libre. El Gordo Bolú lo encaraba al Chuchusky. El Margulisben copiaba fórmulas. El Gordo Bolú lo hacía pasar al Chuchusky al frente. El Chuchusky se quedaba pálido. El Gordo Bolú le ordenaba al Chuchusky que se levantara. El Chuchusky se levantaba. El Gordo Bolú le decía que se parara de frente al rincón del aula. El Origone y el Memén y el Guidi Di Pesto y el Eche Yomen y el Margulisben y yo, sí yo también, mirábamos.
251. El Leblanc sacaba de su cartera de estudiante repetidor la botellita de Coca Cola. El Gordo Bolú le ordenaba al Chuchusky que se apoyara en la pared con la mano derecha. El Chuchusky hacía caso. El Gordo Bolú le ordenaba que se apoyara con cuatro dedos. El Chuchusky se apoyaba. El Gordo Bolú le ordenaba al Chuchusky que se apoyara con tres dedos. El Chuchusky lagrimeaba. El Gordo Bolú le ordenaba al Chuchusky que se apoyara con dedos. El Chuchusky temblaba. El Gordo Bolú le ordenaba al Chuchusky que se apoyara con un dedo, y que el dedo fuera el meñique. El Chuchusky gemía. El dedo meñique del Chuchusky se ponía rojo. El Gordo Bolú le decía al Memén que le bajara los pantalones al Chuchusky. El Leblanc caminaba desde el fondo con la botellita de Coca Cola en la mano. El Margulisben escribía. El Memén se levantaba de su pupitre de madera y le bajaba los pantalones al Chuchusky. El Margulisben escribía. El Gordo Bolú se ponía todo rojo de la risa. El aula entera temblaba.
252. El Leblanc le hacía un pase de manos al Memén antes de llegar al frente y la botellita de Coca Cola aparecía entre las manos sudadas del Memén. El Memén avanzaba con la botellita de Coca Cola alzada como una antorcha hasta el Chuchusky. El Gordo Bolú le ordenaba al Memén que se la metiera en el culo al Chuchusky. El Chuchusky se la veía venir fiera y se apartaba de la pared. El Eche Yomen y el Origone se lanzaban arriba suyo y le trababan los brazos uno a cada lado, apoyándole las palmas contra las paredes del rincón. El Chuchusky se resistía pero sus fuerzas eran palmariamente inferiores. El Gordo Bolú le palmeaba el hombro al Memén y le guiñaba un ojo para que completara la orden. El Memén se babeaba y olía asquerosamente. El Chuchusky pedía por favor por favor noooo. El Gordo Bolú le tapaba la boca. El Memén trataba de meterle la botellita de Coca Cola en el culo al Chuchusky. El agujero del culo del Chuchusky era muy estrecho y la botellita de Coca Cola no entraba. El Margulisben escribía. El Memén hacía fuerza para meterle la botellita de Coca Cola en el culo. El Chuchusky movía las piernas como un condenado a muerte. El Eche Yomen y el Origone le trababan las piernas con las suyas. El Chuchusky aprovechaba que cedía la presión contra sus brazos para soltarse. El Eche Yomen y el Origone volvían a apretarle los brazos. El Pajares y el Pijerto, el Videla y el Agosti y el Massera, el Faustino y el Sarmiento, el Roca y el Mitre se levantaban de sus pupitres y se arrojaban contra el cuerpo del Chuchusky. El Chuchusky no podía abrir la boca, ni mover los dedos de las manos, ni las manos mismas, ni los brazos, ni la espalda, ni los muslos, ni las pantorrillas, ni el peroné. El Chuchusky estaba contra las dos paredes en ángulo del rincón del aula (al lado del pizarrón) con los pantalones y los calzoncillos en el piso. El Memén le empujaba la botellita de Coca Cola en el agujero del culo. Los bordes del agujero del culo del Chuchusky se fruncían para adentro. El pico circular de la botellita de Coca Cola entraba. Los bordes del agujero del culo se ponían rojos. La botellita de Coca Cola entraba. El Margulisben escribía.
253. El Subiela, el Kuitca, el Max Beerbohm, el De Simon Nónico, el Gregorio Matorrales miraban para otro lado. El Gregorio Matorrales no, el Gregorio Matorrales miraba atento la escena. El Gregorio Matorrales además fumaba. El De Simon Nónico salía del aula para ir a buscar ayuda. El Max Beerbohm y el Kuitca hacían dibujitos. El Subiela miraba los dibujitos del Kuitca y hacía comentarios. El Pao du Queijo, el Alberti, el Liborio Injusto, el Capaz Pordós no estaban en el aula. El Pao du Queijo, el Alberti, el Liborio Injusto, el Capaz Pordós escribían en el aula de al lado. El Pao du Queijo, el Alberti, el Liborio Injusto, el Capaz Pordós concursaban en premios literarios y becas. El Pao du Queijo, el Alberti, el Liborio Injusto, el Capaz Pordós se ganaban premios literarios y becas. El Rivak era jurado de premios literarios. El Margulisben no se ganaba nada. El Chuchusky ya ni gemía. El Memén seguía metiendo la botellita de Coca Cola en el culo del Chuchusky. El Lucan Yolly leía al Gurdieff. El Gurdieff vivía en otro país.
254. La Prof. K. Belbett vivía en otro país. La Prof. K. Belbett vivía en Yugoeslavia. La Prof. K. Belbett se exiliaba de Yugoeslavia. La Yugoeslavia desaparecía como país. La Prof. K. Belbett se radicaba en los Estados Unidos. La Prof. K. Belbett estudiaba al Foucalt, al Derridá, al Barthes, al Bourdie, al Richards y al Carlos Marx. La Prof. K. Belbett completaba sus estudios de grado en los Estados Unidos tomando botellas llenas de Coca Cola. La Prof. K. Belbett estaba bastante buena. La Prof. K. Belbett tenía una trucha sabrosa y chupeteadora. La Prof. K. Belbett se expresaba bonito. La Prof. K. Belbett gustaba de la obra del Margulisben, aún sin conocerla. La Prof. K. Belbett quedaba entonces exculpada de las miserias de la ignorancia. El Chuchusky sangraba por el culo. El De Simon Nónico llegaba al aula con el preceptor alumno. El preceptor alumno no podía creer lo que veían sus ojos. El preceptor alumno ponía un grito en el cielo. El Dios se espabilaba en el cielo. Los ángeles de la guarda se espabilaban en el cielo. El aula se llenaba de ángeles de la guarda. Los ángeles de la guarda no bajaban a proteger a los judíos. El Chuchusky era judío. El Margulisben era judío. El Kuitca y el Subiela eran judíos (aunque sus apellidos lo disimularan). El Gregorio Matorrales se obsesionaba con todos ellos y los envidiaba por sus inteligencias. El Chuchusky sangraba por el culo. El Margulisben escribía. El Kuitca hacía dibujitos. El Subiela comentaba los dibujitos del Kuitca. El preceptor alumno ordenaba que todos volvieran a sus lugares. 255. El Max Beerbohm hacía la tapas desde la número 1 a la 3 de una revista que se llamaba Achecha (38). La Achecha era dirigida por el Margulchisben. La Achecha no contaba la tortura del Chuchusky. La Achecha era la creación del H. Richer Chaachard. El H. Richer Chaachard no era tenido en cuenta en el sistema literario argentino durante los años de la dictadura. El sistema literario argentino durante los años de la dictadura celebraba los puntos de vista del Eco, del Rest, del Heidegger, del Freud, de la Sontag, del Rosa, de la Sarlo, entre muchos otros. El Chuchusky no conocía esos puntos de vista. El Chuchusky copiaba fórmulas algebraicas. El Chuchusky tomaba la decisión de dedicarse a la odontología. El Margulchisben escribía. El Kuitca hacía dibujitos. El Subiela comentaba los dibujitos del Kuitca (eran geniales). El Kuitca hacía las tapas de la número 4 a la 7 de la que se llamaba Achecha. El Eche Yomen volvía a su La Rioja natal. El Guidi Di Pesto se dedicaba a despachar asuntos en la Cancillería. El Max Beerbohm hacía dibujitos que nadie comentaba (eran buenísimos). El De Simon Nónico se hacía periodista económico del Establish Ment, periódico bilingüe. El Gregorio Matorrales fumaba hasta llenarse el cerebro con humo de tabaco y represiones. El Origone y el Pajares se fundían en un recuerdo abstracto. El Sarmiento y el Faustino retornaban a la Historia. El Videla y el Agosti y el Massera era sucesivamente puestos presos y soltados, soltados y puestos presos (con sus amiguitos de larga lista y canallada). El Roca y el Mitre volvían a los cuadernos Rivadavia. Del Memén nunca supimos más nada. Del Leblanc tampoco. El Gordo Bolú patentaba su máquina para matar a Dios.
255. El Max Beerbohm hacía la tapas desde la número 1 a la 3 de una revista que se llamaba Achecha (38). La Achecha era dirigida por el Margulchisben. La Achecha no contaba la tortura del Chuchusky. La Achecha era la creación del H. Richer Chaachard. El H. Richer Chaachard no era tenido en cuenta en el sistema literario argentino durante los años de la dictadura. El sistema literario argentino durante los años de la dictadura celebraba los puntos de vista del Eco, del Rest, del Heidegger, del Freud, de la Sontag, del Rosa, de la Sarlo, entre muchos otros. El Chuchusky no conocía esos puntos de vista. El Chuchusky copiaba fórmulas algebraicas. El Chuchusky tomaba la decisión de dedicarse a la odontología. El Margulchisben escribía. El Kuitca hacía dibujitos. El Subiela comentaba los dibujitos del Kuitca (eran geniales). El Kuitca hacía las tapas de la número 4 a la 7 de la que se llamaba Achecha. El Eche Yomen volvía a su La Rioja natal. El Guidi Di Pesto se dedicaba a despachar asuntos en la Cancillería. El Max Beerbohm hacía dibujitos que nadie comentaba (eran buenísimos). El De Simon Nónico se hacía periodista económico del Establish Ment, periódico bilingüe. El Gregorio Matorrales fumaba hasta llenarse el cerebro con humo de tabaco y represiones. El Origone y el Pajares se fundían en un recuerdo abstracto. El Sarmiento y el Faustino retornaban a la Historia. El Videla y el Agosti y el Massera era sucesivamente puestos presos y soltados, soltados y puestos presos (con sus amiguitos de larga lista y canallada). El Roca y el Mitre volvían a los cuadernos Rivadavia. Del Memén nunca supimos más nada. Del Leblanc tampoco. El Gordo Bolú patentaba su máquina para matar a Dios.
256. Años después el Gordo Bolú tenía que ir a atenderse las muelas por un abceso. El Gordo Bolú caía en manos del Chuchusky odontólogo. El Gordo Bolú había olvidado sus crueldades de chico. El Gordo Bolú abrazaba al Chuchusky en un ataque de nostalgia. El Chuchusky lo hacía pasar. El Chuchusky lo invitaba a sentarse en el sillón de los pacientes. El Gordo Bolú pedía anestesia. El Chuchuskyu decía sí cómo no. El Gordo Bolú se dejaba aplicar la inyección. La inyección ni la sentía. El Chuchusky le aplicaba una dosis excesiva para un abceso. El Gordo Bolú se quedaba dormido. El Chuchusky le hacía un gran trabajo en las muelas.
257. El Chuchusky demoraba varias horas en trabajarle las muelas al Gordo Bolú. El Chuchusky se había vuelto un artista en el tallado de muelas. El Chuchusky le esculpía las muelas con letras. El Chuchusky esculpía letras en relieve en cada una de las muelas del Gordo Bolú. Lo que decían las letras esculpidas en relieve en las muelas del Gordo Bolú era irreproducible. El Gordo Bolú se despertaba y el Chuchusky ya no estaba en el consultorio. La asistente del Chuchusky lo despedía con una sonrisa profesional. El Gordo Bolú salía del consultorio alegre por no sentir más dolor de muelas. El Gordo Bolú se miraba las muelas en el espejo del ascensor. El Gordo Bolú no podía creer lo que le había ocurrido en la boca. El Gordo Bolú tenía un ataque de nervios. El Gordo Bolú no lograba localizar al Chuchusky. El Gordo Bolú se quedaba mudo. El Margulisben crecía. Escribía sus primeras obritas de teatro.
VIII
Llegando a un momento de cruce, reaparecen las jovencitas
258. Fue al reconstruir los días en que el Margulis hizo lo imposible para que se supiera cabalmente la historia de su vida cuando entendí que ni lobo ni chacal había sido -ni en verdad jamás sería- el acervo animal del hombre que esperaba que se cumpliera su escarmiento mirando temerosamente por las rendijas de la ventana. Miedoso de todos y de todo como él era, se las había ingeniado durante toda la vida para hacer creer al mundo que los pecados de los otros habían sido los suyos; acusado siempre que había sido por calamidades o torpezas el Margulis asumió, como judío culposo en el desierto, que se merecía lo que le pasaba.
259. A mí me pasa lo mismo.
260. No puedo criticarlo.
261. Cuando la culpa lo alcanzaba le era normal por caso despertar cansado y sentir, no más abrir los ojos, que tenía otra vez la sensación de estar en deuda con alguien por algo que ya había pasado. Era una sensación recurrente y desgraciada: había hecho algo malo y quería borrarlo, ya que no de su vida -porque lo hecho había estado- de su mente. Por haber hecho lo que había hecho por ejemplo dejaba de ver a una jovencita que él amaba. A medida que los años iban pasando se preguntaba, volvió a preguntarse, si realmente aquello por lo que lo acusaron (y que él asumió inmediatamente) realmente sucedió. ¿No habría sido todo una confusión ? ¿No habrían todos confundido, como decía la finada, peras con manzanas?
262. El mismo respondió enseguida, el día que lo acusaron (ya era un hombre hecho y derecho), diciendo que era todo verdad; habían estado todo ese día al aire libre y al cansancio del sol y del verde sobre su anatomía se sumó, además, la pesadez de la ruta cuando volvían -siempre manejaba él- y una abrupta frenada o volantazo que les salvó, a él y a todos los que iban en el auto con él, la vida: la mala maniobra había sido suya, ya que iba distraído y no vio que se estaba metiendo contramano en una diagonal.
263. ¿Por qué él había reconocido su culpabilidad sin defenderse? Porque, reiteremos, se sintió avergonzado y temió que sus seres más queridos le perdieran el cariño en caso de enterarse de lo que había hecho. Debería haber pensado en eso antes, mientras lo hacía, pero mientras lo hacía no le pareció que estuviera mal lo que estaba haciendo. Sólo tuvo esa impresión durante un segundo, cuando sintió gran placer, y como una torcida forma de arrepentimiento sincero (y no cínico, como durante mucho tiempo se reprochó a sí mismo) enseguida descargó en los oídos de su víctima aquella frase lamentable:
264. —Mejor que te pase esto conmigo, que soy yo mismo (y aquí se nombró a él y al tipo de relación que hasta entonces lo había unido a la personita en cuestión) y no con cualquiera.
265. Hubiera querido explicar que su intención al decir eso fue la de explicitar, la de aclarar las cosas. Que en ningún momento estuvo en su conciencia el deseo de hacer un daño. Que se había vuelto de pronto caprichoso e infantil, y al transformarse así olvidó por completo lo que su figura representaba para ella.
266. Su miedo de ahora era que alguien descubriese aquel incidente oculto cuidadosamente y lo pusiese en ridículo difundiéndolo. Pero más que su propio ridículo le preocupaba el efecto desastroso que aquello podía llegar a producir en las personas sensibles que, pese a lo que él había hecho, y que ellos ignoraban, lo rodeaban todavía. El Margulis se sentía una especie de Göebels cargando sobre su espalda un pasado tenebroso; pensaba, con la reiterada persistencia de un obseso, que nunca le iban a perdonar que hubiese sido malo. Tan grande era ese temor que se forzaba a ser la mejor persona del mundo, una actitud ésta que le venía de la infancia, como ya hemos visto, cuando tomó conciencia de que su padre lo había rechazado, y entre ser un niño muy buenito o uno travieso exageró sus virtudes para no ser castigado de nuevo. Si alguien alguna vez difundía su miserable renuncio debería hacerlo contando su historia completa, se decía para tranquilizarse.
267. Bueno, decidió abocarse él en persona a esa tarea titánica.
268. Pero el esfuerzo por hacer las cosas siempre bien estaba destinado al fracaso. Como si su moral fuese un agua contenida demasiado en un dique estrecho, tarde o temprano terminaba haciendo siempre alguna estupidez que lo enviaba todavía más abajo. Una vez en su infancia creyó que lo indicado era soportar indefinidamente la tomadura de pelo de un compañerito de la escuela que, igual que muchos otros, se aprovechaban de su pasividad para mortificarlo en exceso. Mientras el otro lo molestaba él seguía masticando su milanesa con puré (estaban en el comedor escolar) sin levantar la vista de su plato. Ninguno de los que estaba en la mesa hacía nada por defenderlo. Tampoco había una maestra cerca. Sin siquiera darse cuenta de que las bromas del otro lo estaban llevando a un punto de ebullición, de improviso él levantó el cuchillo con el que estaba cortando la milanesa y lo clavó en el hombro de su victimario. Fue más el susto por lo inusitado del gesto que el resultado sobre la piel de su compañero (el cuchillo tenía la punta redondeada, sin filo), lo que hizo que el otro chico se callara. Pegó un grito de espanto y no lo volvió a molestar. El Margulis siguió comiendo contento de haber conseguido defenderse tan bien.
269. Fuera que se olvidase una cosa en un lugar público o que no cumpliese con sus responsabilidades inmediatas, el Margulis se daba cuenta (al menos lo sentía así) que debía esmerarse más y más para estar a la altura de las exigencias que le caían encima. Este modo de pensar también lo había percibido durante los años mencionados de la infancia, aunque en aquel caso quien enfrentaba la demanda no era él mismo sino su madre, una mujer insegura y orgullosa que a su vez había sido criada entre la sobrevaloración (había sido un talento precoz) y la peor de las subestimaciones. Su madre siempre le repetía aquello de que él, que era un niño diferente a todos los demás, estaba llamado a hacer cosas importantes. Para él, que era un niño normal, semejante pronóstico resultaba imposible de procesar, pero como amaba a esa mujer más que a sí mismo creció buscando el modo de satisfacerla. Así postergó sus propias demandas hasta sentirse apenado de tenerlas cada vez que alguna le venía a la cabeza. No quería preocupar a su madre más de lo que ya estaba por haber parido a un prodigio.
270. Curiosamente no fue su madre sino una mujer anónima, bajita pero de lindas caderas, quien mirándole las palmas de las manos le dijo que él era uno en quinientos.
271. —Tenés la línea simeana. Son casos muy raros... —dijo la mujer y el Margulis sintió repentinamente vergüenza.
272. El Margulis sacó velozmente las manos de arriba del escritorio donde la mujer trabajaba como asistente del Lebenglik (era en un centro cultural universitario que estaba muy de moda, donde el Lebenglik había sido designado director) y ni quiso mirarse la línea entrelazada que iba de izquierda a derecha, o viceversa, como una larga trenza de pelo que daba vueltas sobre sí misma. Hasta ese momento el Margulis había creído que la así llamada Línea de la Cabeza estaba entrelazada con la Línea del Corazón. Pero la quiromántica del despacho acababa de decir que no, que el Margulis no tenía una de las dos.
273. ¿Cuál le faltaba?
274. La del Corazón, había dicho la mujer.
275. —Soy muy pensante. Muy cerebral vos.
276. El Margulis no sólo retiró las manos del escritorio suspendiendo la intención de hacer una gestión interesante con el Lebenglik, quien finalmente había sido su condiscípulo en los tiempos de la niñez; retiró también su propia anatomía del despacho y se fue a comer una ensalada de frutas al barcito de abajo, para pensar bien qué hacer. Mientras estaba comiendo la ensalada de frutas en el barcito de abajo se sintió molesto con la mujer:
277. ¿Qué podía saber ella de él, si acababa de conocerlo?
278. De él podía de hecho saber mucho más la adolescente de rulos rubios que acababa de entrar al centro cultural, vestida con un jumper gris, corbata suelta y camisa prieta, la mochila atascada en la espalda y los pies graciosamente vueltos hacia adentro en un gesto corporal clásico, que al Margulis solía llenarlo de concupiscencia. Los pechos bien redondos llenaban la camisa blanca con absoluta inocencia, pero el Margulis no podía dejar de pensar que en realidad el talle de ésta era uno o dos números más chico que lo que anatómicamente le correspondía. Concentró la atención en su ensalada de frutas para no caer presa del embrujo pero pronto empezó él a confundir, bueno, los trocitos de peras con los de manzanas, algún durazno en almíbar con un pedazo de ananá, y hasta una cereza con carozo que casi le parte las muelas con una frutillita cortada por su línea más transversal. Se dijo a sí mismo que él ya no estaba en edad para llenarse la boca con cerezas inmaduras, que ni las naranjas hechas pulpa ni mucho menos los pomelos eran parte de su dieta: el Margulis intentaba a toda costa aceptar los límites que su propia elección de vida le habían autoimpuesto, y que su editora tanto le había festejado, en las lejanas horas con que había empezado su semana de trabajo. Prioridad por prioridad, se dijo, que primero sea la finalización de la novela. Si me distraigo con cada nínfula que pase no voy a poder entregarla jamás. Así mentalizado, masticó con placer el último trozo de fruta de su ensalada. Volvió al trabajo de pensar en los motivos reales, profundos, psicológicos, nerviosos por los cuales se había trastocado la trama de sus días.
279. ¿Cuál, cuáles habían sido ese motivo?
280. La pregunta iba tomando forma en su cerebro cuando la jovencita se levantó de su silla junto a la ventana y caminó hacia donde estaba él. La punta posterior de la corbata parecía querer meterse entre las tablas del jumper y los botones de la camisa blanca amenazaban soltarse por la presión que los empujaba desde adentro. El Margulis fingió observarla avanzar con mesura platónica. Alguien debería enseñarle con paciencia a hacerse mejor el nudo, pensó.
281 1
282 1 De él llegaría a saber mucho más la adolescente que acababa de entrar al centro cultural, vestida con un jumper gris, corbata suelta y camisa prieta, la mochila atascada en la espalda y los pies graciosamente vueltos hacia adentro en un gesto corporal clásico, que al Margulis solía llenarlo de concupiscencia. Los pechos pequeños pero llenos empujaban la camisa blanca con absoluta inocencia, pero el Margulis no podía dejar de pensar que en realidad el talle de ésta era uno o dos números más chico que lo que anatómicamente le correspondía. Concentró la atención en su ensalada de frutas para no caer preso del embrujo pero pronto empezó él a confundir, bueno, los trocitos de peras con los de manzanas, algún durazno en almíbar con un pedazo de ananá, y hasta una cereza con carozo que casi le parte las muelas con una frutillita cortada por su línea más transversal. Se dijo a sí mismo que él ya no estaba en edad para llenarse la boca con cerezas inmaduras, que ni las naranjas hechas pulpa ni mucho menos los pomelos eran parte de su dieta: el Margulis intentaba a toda costa aceptar los límites que su propia elección de vida le habían autoimpuesto, y que su editora alguna vez le había festejado. Prioridad por prioridad, se dijo, que primero sea la finalización del trabajo largamente postergado. Si me distraigo con cada nena que pase no voy a poder entregarlo jamás. Así mentalizado, masticó con placer el último trozo de fruta de su ensalada.
283 1 ¿Cómo había llegado a esa situación?
284 1 La pregunta iba tomando forma en su cerebro cuando la nena se levantó de su silla junto a la ventana y caminó hacia donde estaba él. La punta posterior de la corbata parecía querer meterse entre las tablas del jumper y los botones de la camisa blanca amenazaban soltarse por la presión que los empujaba desde adentro. El Margulis fingió observarla avanzar con mesura platónica. Alguien debería enseñarle con paciencia a hacerse mejor el nudo, pensó.
285 1 —Va a lloverga –dijo de pronto la jovencita y el Margulis se sobresaltó.
286 1 —¿Cómo?
287 1 —Sí, ¿no tenés un paragüascazo?
288 1 El Margulis Sencillamente No Podía Creer Loque Scuchaba.
289 1 —No, mirá, nena, estás confundida...
290 1 —Confundariola.
291 1 El Margulis miró alternativamente a su alrededor y hacia su propia mesa, donde la ensalada de frutas ya a esa altura Brillaba Por Su Ausencia.
292 1 —Me Llama Poderosamente La Tensión que seas tan mal hablada —dijo el Margulis poniéndose el impermeable de profesor, un perramus dicho sea de paso muy correcto, que llevaba siempre doblado en dieciséis para ocasiones imprevistas como ésta—. Mirá, nena, ¿por qué no te volvés a tu mesita y me dejás terminar de comer la ensalada tranquilo?
293 1 —Ya acabaste. Dale, vamos al cine... —dijo la jovencita pasando concienzudamente un dedo por los bordes internos del vasito de plástico donde habían estado mezclándose las peras, las manzanas y todos los otros cubos de frutas de la ensalada del Margulis; después de pasar el dedo por los bordes internos (dos veces) se lo acercó a la cara, lo miró como si se tratara de un objeto extraterrestre y se lo metió en la boca: lo Chupó Con Fruición.
294 1 Al Margulis se le puso dura.
295 1 Miró para todas partes.
296 1 Uy, si bajaba el Lebenglik adiós gestiones culturales; por no hablar de las quirománticas.
297 1 —Mejor andate... ¿cómo te llamás vos? —preguntó cambiando de parecer.
298 1 —Natassja Bovary —dijo la jovencita de jumper que se Chupaba el Dedito con Fruición.
299 1 —Como Madame... —dijo el Margulis.
300 1 —Mademoiselle... —dijo la Bovary mordisqueándose el dedo con inocencia estrernecedora.
301 1 —Trés bien! —pensó el Margulis, que no sabía decir más de seis palabras en la lengua del Flaubert.
302 1 Cuestión que esa misma tarde fueron a ver la película de un actor carilindo y bien mantenido que hacía de cocinero que zampaba tantas mujeres como ensaladas de apio, manzana y queso, y de una actriz treinta y pico de años más joven que él que se moría de leucemia o algo por el estilo cuando en la película llegaba la Navidad y todas las calles se venían blanco lechosas y luminosas de deseo.
303 1 Ahora, deseo, lo que se dice deseo (por no hacer evidente la lujuria) fue el que se le amontonó al Margulis en la bragueta donde la pija parecía que le iba a reventar. La nena que estaba sentada al lado suyo en las butacas, con el jumper arremolinado en los muslos, era apenas mayor que su hija y se había hecho comprar una paleta de caramelo clásica, toda llena de colores puros bien dispuestos en líneas relativamente curvas por las que iba pasando la punta de la lengua con descarada fruición. El Margulis la verdad que no podía ni prestar atención a la película, tantas eran las ganas que le daban de meterle mano de inmediato. Entonces la miraba de costado y se entretenía imaginando los efectos que el glande provocaría sobre los cachetes de su cara.
304 1 Cuando la película terminó se sintió obligado a decirle que saliera antes que él; era un papelón que lo vieran junto a un bocadito semejante; así que prefirió simplemente seguirla, cuatro o cinco pasos más atrás, cruzando los brazos por delante con las manos enchufadas en lo hondo de los bolsillos del perramus. De paso la veía andar moviendo el culo con el jumper que se balanceaba como las campanitas tubulares que hay en las puertas de entrada de algunas casas de decoración (y también en lo de su mamá, recordó de pronto). La Natassja Bovary caminó bamboleándose sin darse vuelta y con el codo derecho levantado porque todavía le quedaba paleta que chupar; las medias grises hacían un montoncito agradable por debajo de las pantorrillas, uno de los zapatos tenía el cordón desatado. Antes de doblar por la rampa que iba hacia el exterior giró la cabeza y le puso una carita que casi nos vamos en seco todos ahí nomás.
305 1 De modo que el Margulis tuvo que apurar el paso para no perderla. Pidió permiso a los señorones y señoronas que disfrutaban comentando la película sobre la alfombra pop, y atravesó casi de un salto el espacio que quedaba libre entre las puertas de los baños y la luz que anticipaba la rampa de la esquina. La nena lo estaba esperando paradita contra la pared con la paleta de caramelo en la mano. Al Margulis ya no le importó lo que pudieran decir si lo veían. Se le tiró encima y la apretujó contra la pared abriendo el perramus para que ella quedara dentro de su tela. La paleta se cayó y quedó pegoteada entre la camisa blanca de ella y la corbata de él; el Margulis la agarró por las muñecas estiradas encima de la cabeza y le clavó los labios en los labios: le sorprendió un poco no encontrar pegajosa la lengua sino dulce y movediza; ella movió la cadera para adelante y se friccionó contra la pija que empujaba desde el pantalón.
306 1 Al cabo de un rato quedaron solos.
307 1 El Margulis la arrastró otra vez hacia el pasillo con alfombra pop y la metió de un empujón al baño de hombres. Se sentó de un saltito en el lavabo y sacó la verga del pantalón. Ella abrió la boca como para protestar pero él le pasó la mano por detrás de la cabeza y la obligó a metérsela enterita. La chica del jumper se sofocó pero no hizo ningún ruido de protesta. Por el contrario, puso sus dos manos alrededor de la pija y la empezó a sobar como con un ritmo interior. El Margulis apoyó entonces las manos en el lavabo y cerró los ojos, la cabeza echada hacia atrás. Ella era muy buena haciendo eso. Ella era muy buena. Antes de que le saltara la leche ella separó la pija. El lechazo fue a darle en la pera y la camisa. Ella se rió.
308 1 Desde ese día el Margulis volvió a pensar en los motivos reales, profundos, psicológicos, nerviosos por los cuales se había trastocado la trama de sus días, pero en otro estado de ánimo. Para empezar, dejó de culparse por la ruptura matrimonial. Algunos años antes, y con el nacimiento de los hijos, su vida sexual había disminuido estadísticamente al punto de haber vuelto a tener poluciones nocturnas durante los sueños más inesperados; había incluso retomado los toqueteos solitarios con la mano enjabonada y en su modorra lúbrica empezó a mirar, con desubicada ternura, a la gruesa muchacha cama adentro que consintió contratar pese a que el presupuesto no era precisamente holgado como ella.
309 1 Por las mañanas, mientras hacía su trabajo en el estudio alejado del corazón de la casa, se distraía mirándola colgar la ropa y la vista se le iba por entre la tersura café con leche de sus brazos hasta que se le anunciaba una erección. Le gustaba sostenerla como quien no quiere la cosa mientras la muchacha completaba la carga de ropa húmeda en las sogas de la terraza. Con uno que otro movimiento lento ella se secaba el sudor de la frente en el dorso de la mano, apartaba un mechón de pelo negro que insistía en pegoteársele a la transpiración de la cara y levantaba al fin la vista al cielo, maravillosamente azulino y cálido. El Margulis se dejaba distraer por la contemplación y se iba al mismo tiempo viendo a sí mismo como un judío del desierto, dueño de un caudal de siervas entre las cuales una, justamente una muchacha de cara redonda y mofletuda, con la piel de los brazos gruesos y fuertes lustrosa por el sudor, se había dado cuenta de las intenciones básicas escondidas en los ojos azules de su patrón; entreverado en el clasicismo bíblico el Margulis afirmaba un poco todavía más su decisión de seguir mirando, recorriendo con felicidad el panorama de la espalda ancha y la musculosa arrugada que confundía sus pliegues con los naturales de la barriga de esa muchacha ahora esclava y silenciosa. No había por cierto calzas en los tiempos de la biblia ni tampoco edificios circundantes, ni vecinos curiosos asomando las narices para vigilar por entre las rendijas de las persianas lo que personas más libres estaban por hacer en sus terrazas.
310 1 Pero hacer hacer, lo que se dice hacer, no era mucho lo que el Margulis hacía. Indefectiblemente la muchacha terminaba de tender la ropa sin siquiera darse por enterada de que había sido objeto de veneración, y su patrón retomaba el trabajo con aburrimiento. Hacia media mañana la esposa de toda la vida ocupaba el escritorio vecino después de saludarlo, aleteando los dedos, desde la puerta del suyo y el Margulis fingía una concentración que no se correspondía a la verdad del trabajo que estaba procurando terminar. Eso de trabajar junto a una mujer, pared de por medio, era algo que había fantaseado desde que era muy joven. Claro que en aquel entonces la ilusión de ese espacio compartido estaba depositada en una pintora cuya historia trágica él había obtenido por retazos, y de la cual se iba a enterar en detalle, de la manera más impensada y en un contexto totalmente diferente, toda una vida después.
311 1 La pintora estaba enamorada de un hombre mayor con quien se entretenía caminando por la playa sin rumbo fijo. Esos paseos eran como el libre fluir de los cuerpos duros y los corpúsculos que flotaban en la espuma de las últimas olitas antes de disolverse en la arena. Tirado en su lona, adolescente, el Margulis veía el andar de la pintora junto al hombre mayor y deseaba estar en el lugar del otro; lamentaba no tener todavía barba suficiente ni saber cantar canciones en francés, que era con eso evidentemente con lo que aquel había seducido a la misma que le gustaba a él. En el hostal para estudiantes donde ambos pasaban ese verano la vida social no era infrecuente que los hombres de la otra generación llegasen a ver el panorama; como en los asaltos donde siempre obtenían más réditos los egresados del secundario, a quienes las chicas gustaban coquetear y más aún si se aparecían con anteojos ahumados, también en el hostal esas visitas masculinas eran de una rutina pasmosa. Hasta la aparición del otro, mayor, el Margulis había venido desarrollando una estrategia de seducción centrada en el genuino interés y en la piedad: en un rellano de la escalera la pintora le contó, mientras se limpiaba los granitos de arena pegoteados en los muslos con el toallón, que el año anterior había estado detenida por la gendarmería; que prefería justamente por lo cercano del suceso no hablar mucho sobre el tema pero que al cabo de seis meses la habían trasladado a una cárcel común, de donde acababa de salir.
312 1 ¿Había sufrido ella vejámenes, abusos, humillaciones, maltratos? El Margulis estaba encendido de curiosidad y quería consolarla a toda costa; la veía hermosa con la mirada baja concentrada en los granitos de arena de los muslos, y mientras la bien pulida uña del índice femenino hacía en esa zona su labor minuciosa, quitando todo rastro de la playa desde la rodilla hasta el borde de la bikini, en movimientos veloces y cortos, la historia fue elidiéndose hasta desaparecer; con espíritu de cangrejo, su relato fue desprendiéndose de ella hacia los oídos del Margulis sin carnadura precisa. Ninguna escena específica, ningún motivo salía de la boca con ánimo de reconstrucción. Y al mismo tiempo, todo lo que ella iba diciendo, quizás por el modo entristecido en que se decía, fue adquiriendo un espesor patético. El Margulis hubiera querido ser telépata para evitarle a la narradora el suplicio de contar.
313 1 Comenzó a planear, parsimonioso, el modo de alzarle la cabeza y de besarla en la boca y en los ojos, donde luego iba a descubrir en un solo, incongruente parpadeo, picardía y tristeza, un sofocado brillo de humor y un defecto físico que le resultó de inmediato conocido y por eso mismo muchísimo más seductor que todas las lozanías de los ojos que hasta ese momento de su vida había conocido. El también había sido estrábico de niño, iba a querer decirle un rato después de abrazarla, buscando transmitirle la emoción que le produjo ese reconocimiento. El había sido objeto de burlas durante toda su infancia por los exagerados anteojos que tuvo hasta los doce años, y que su madre insistió en encargarle cuando tenía seis oponiéndose a la opinión de su marido quien consideraba, desde su cruento saber de médico, que la única solución para el problemita óptico del hijo menor era la intervención quirúrgica.
X
Con la muerte del maestro1, se aclara la intención que sostiene la trama…
281. Pero fue todavía un año después, y no sé si un poco más también, cuando al Margulis comenzaron a acusarlo de todo un poco, y por motivos bien disímiles. No parece tampoco exageración consignar que las críticas contra él sobrevolaron desde los cuatros puntos cardinales.
282. Desde la izquierda de su casa, algo así como el noreste, un vecino que lo tenía entre pelada y ceja desde que el Margulis había estado en la televisión descerrajó sobre él una feroz insidia: con un punzón perforó meticulosamente los neumáticos del auto que entonces tenía el Margulis sumiéndolo en un estado de ansiedad y persecución que le duró varios meses. Resultó que el programa de televisión al que aquel había ido era el más repudiado por el progresismo local; una antigua amante acaso despechada le había conseguido la invitación y siendo como él era en ese tiempo animoso y ávido de exhibición mediática, aceptó y durante horas toleró insultos y regodeo ajeno. Sin embargo el día que llegó al estudio de televisión se sintió un ídolo. Su madre, cuya sensibilidad seguía siendo igual de fina aunque sus manos ya no eran tan hermosas como antes, seguro iba a estar orgullosa de él; desde jovencita había soñado ella con aparecer en la tapa de la Radiolandia y si bien hacía mucho tiempo ya que no se ocupaba de la formación de su hijo seguía la carrera de éste, como se dice (voy a citar) a pies juntillas (fin de cita): aunque el Margulis nunca más había vuelto a sentarse frente a un piano –no lo invitaron a la televisión precisamente para tocar ese instrumento-, ella no perdía la esperanza de que el prodigio que ella había parido renaciese, bueno (cito) de sus cenizas (fin de cita).
283. Y también su novia de entonces, una muchacha algo agriada de carácter por exceso de voluptuosidad reprimida, y que a decir verdad ya no era su novia pero igualmente aceptó acompañarlo a su cita con la fama.
284. Lo que se encontró en ese estudio de televisión no era como nada que el Margulis hubiera podido imaginarse. En su recuerdo estaba la imagen de uno que había visitado veinte años atrás, cuando con su colegio fueron a un concurso de preguntas y respuestas; para empezar, el conductor de aquella primera vez era mucho más simpático y usaba peluquín; luego, en ese otro programa los participantes eran un grupo eufórico y deseoso de hacer morisquetas frente a las cámaras con tal de ganarse un viaje de fin de curso al Bariloche nevado. Y además había un jurado de notables ecuánime y respetuoso. Claro es que el Margulis no se acordaba que a último momento él había desistido de responder la ronda de preguntas sobre culturas oriundas de la América precolombina, azuzado por un repentino escándalo en los intestinos que lo obligó a salir prácticamente corriendo rumbo a los baños del canal. Sus compañeros nunca se lo perdonaron pero por suerte para ellos el Chuchusky había logrado responder a casi todo con maravillosa agudeza. Casi todo. Porque cuando el conductor, sonriente y exultante, anunció el bloque final el Chuchusky empezó confundiendo diaguitas con araucanos y luego, bochornosamente, en el repechaje, a los misérrimos, salvajes nahuatl con los orgullosos y pacíficos incas. El Margulis tenía el tema perfectamente preparado. Había leído al Salvador Debenedetti y podía decir sin sombra de dudas, sin temor a equivocarse, sin repetir y sin soplar todas y cada una de las principales características de las culturas de tiawanacu o tihuanaco, de chavín de huantar, de la tahuantisuyo o incaica, de la nahuatl o azteca. Porque inca era. Era inca. No azteca o nahuatl como dijo el comelibros del Chuchusky. Inca era. Como los duraznos en almíbar que no tendría que haber comido tantos, él, la noche anterior, pero bueno.
285. Cuestión que cuando la vida le ofreció ponerlo ya de adulto frente a las cámaras de televisión el Margulis lo tomó como una reinvindicación histórica. Lo sentaron maquillado y solitario junto al conductor, frente a una gran mesa de vidrio, y un instante antes de que se encendieran las tremendas luces que lo comunicarían con millones de televidentes en vivo y en directo tuvo un último pensamiento para el Chuchusky. Y con el Chuchusky se acordó también del Origone, y con el Origone del Echegarya Maurin, y con el Echegarya Maurin del Con Geniol, y ahí le vino a la memoria el Kuitca. Ah, pensó exultante el Margulis cuando se encendieron las tremendas luces que lo comunicarían con millones de televidentes argentinos, exultante como exultante había estado aquel antiguo conductor que preguntaba por los precolombinos, si el Kuitca lo viera…
286. No sabemos, no podemos decir si el Kuitca lo vio. Nosotros lo vimos. Qué papelón. Y no una sola vez. Empujado por un misterioso afán de seguir siendo vapuleado ante millones, el Margulis regresó a la escena mediática dos días después (la primera aparición había sido un viernes); no fue atenuante que se hubiese recluído todo ese fin de semana a estudiar, con pelos y señales, la causa judicial sobre la que había estado trabajando como un poseso durante dos años; una inutilidad absoluta que tuviera, como tenía en el momento del verdadero repechaje de su vida pública, una carpetita número 3, con tapa plástica y folios robados a sus alumnos de la Universidad, llena de documentación: verbigracia, la fotocopia de una ficha odontológica premortem que mostraba, indubitablemente, su coincidencia total con otra tomada al occiso después del accidente, y que también tenía en su carpetita número 3; por no hablar de otros materiales, bueno, periodísticos, que realmente no viene al caso mencionar ahora, como no vinieron en aquella jornada expiatoria donde lo único que pudo hacer, pese a toda su buena voluntad y sentido de revancha, fue quedar para la posteridad como un desaforado sin sentimientos, un menesteroso, un improvisado, un mentecato, un pollerudo, un pusilánime falto de palabras, un chambón de cuero duro, eso sí, aunque a juzgar entre otras por la reacción de su vecino cejijunto y calvo de la casa de la izquierda, también un vulgar adláter, un chupamedias o empleaducho, en fin, de lo peor del oficialismo nacional.
287. Mala imagen.
288. Absolutamente no soñada.
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
289. ….lo catapultaron no diremos que desaforadamente pero sí con firmeza hacia el (cito) ninguneo (fin de cita). Resentido por la situación, vengativo, el Margulis atacó desde los espacios impasibles del (cito) periodismo digital (fin de cita).
290. Pese a -o quizás debido justamente a- que el nombre con el que se conoció primeramente a esta nueva modalidad de la Era de la Intuición, con la que cualquier adolescente de hoy en día se encuentra familiarizado, fue resistido en buenas zonas del mundo en los primeros años del siglo XXI, el Margulis adhirió a la nueva tendencia con la pasión de un cruzado. Así acumuló en su computadora personal numerosas frases de apoyo, que sentía dirigidas personalmente a él.  291. Cito a un David de Ugarte español: Las asociaciones de periodistas declaran como objetivo "luchar contra el intrusismo profesional", conocidos comunicadores braman contra los "los que pretenden hacerse pasar por periodistas" en la web y nuestras saturadas facultades alertan a sus estudiantes de que sus futuros puestos de trabajo están en peligro no porque el modelo informativo del siglo pasado esté en crisis, sino porque hay quien hace periodismo sin ser periodista. La Bitácora de las Indias, con 12.000 lectores y tras casi dos años de vida se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de los enemigos del "intrusismo" (39) (fin de cita).
291. Cito a un David de Ugarte español: Las asociaciones de periodistas declaran como objetivo "luchar contra el intrusismo profesional", conocidos comunicadores braman contra los "los que pretenden hacerse pasar por periodistas" en la web y nuestras saturadas facultades alertan a sus estudiantes de que sus futuros puestos de trabajo están en peligro no porque el modelo informativo del siglo pasado esté en crisis, sino porque hay quien hace periodismo sin ser periodista. La Bitácora de las Indias, con 12.000 lectores y tras casi dos años de vida se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de los enemigos del "intrusismo" (39) (fin de cita).
• a una Dolores de Zorraguieta argentina, radicada en la ínclita ciudad de Nueva York (cito de memoria): la literatura de la Internet está revolucionando el mercado editorial (fin de cita). No era precisamente una mujer bellísima la Zorraguieta, y al Margulis en rigor le resultó curioso que hablase un castellano con acento neoyorquino, esa curiosa manera de referirse a los dones y perdones del momento como si explicara las bondades de un jabón en polvo. Pero le alegró sentir que incluso mirando aburrido por la ventana enrejada, incluso deteniéndose a contar cada uno de los despellejamientos de pintura en el techo de tejas rojas de su casa, ahora podía estar no ya en la periferia de la ciudad sino de la del centro cultural del mundo.
• a una Dolores de Zooraguieta argentina, radicada en la ínclita ciudad de Nueva York (cito textual) Hola Alejandro,
Gracias por lo de las felicitaciones. Llegué a NY y me
enfermé. Pero ya estoy mejor.
Me alegro que el curso te haya parecido interesante.
Visité algunas de las direcciones que me diste, aunque
debería leer más de tus escritos, para tener un sabor
más claro de tu trabajo literario. Tu trabajo plástico
es muy atractivo.
También visité www.ayeshalibros.com.ar. Un proyecto
interesante. La idea de publicar online el trabajo
inédito de escritores está revolucionando la industria
editorial. Como dije en mi curso es una manera de que
los creadores se apropien de medios de difusión a
través de la Internet y subvertir la verticalidad en
este caso editorial/escritor.
Seguimos en contacto, un abrazo,
Dolores (fin de cita).
292. Y se sintió una vez más contento de ser él también un gusano en la Big Manzana Internética pese a estar viviendo lo que se dice (cito) en el culo del mundo (fin de cita).
293. No podremos decir ahora si fue debido a su pasión por las nuevas tecnologías o a su presencia en el programa más repudiado por el progresismo vernáculo; tampoco si los furores del vecino de la izquierda se debieron a una causa de estricto corte barrial. Lo cierto es que por la misma época en que una y otra cosa sucedía, la soledad del Margulis dio en aumentar. Vivió nuevamente estados de tristeza y desánimo como en su adolescencia. Volvió a llorar mucho, sobre todo por las noches, sin emitir sonidos. El trabajo comenzó a fatigarlo y odió todo movimiento que tuviera que exigirle a su cuerpo, reblandecido un poco por los años, algo más que subir o bajar las escaleras de su casa. También los cambios meteorológicos lo afectaron como hacía tiempo no le pasaba: si llovía porque llovía, si hacía sol porque hacía sol, si estaba nublado porque estaba nublado. No hubo lo que se dice (cito… no, mejor elido) que le viniera bien (fin de elisión).
294. Clima.
295. Tuvo nostalgias del clima de libertad que vivía en su adolescencia, una ilusión desde todo punto de vista porque cualquiera que haya leído la semblanza que sobre él publicó su hijo homónimo (40), obtenida a partir de revisar sus papeles bien guardados.
296. Cito: Pegado a la tapa de un cuaderno con espiral hallé también un recorte de revista sin fecha pero amarillento. El papelito, arriba, en letras cursivas blancas sobre fondo negro, decía:
Un conflicto personal
Abajo, en tipografía más chica, Bodoni:
Resuelto por el psicoanalista.
El artículo en cuestión:
JOVEN DEPRIMIDO
"Vencido, de Capital, pregunta: "Soy joven, de 25 años. Deseo vivir. Sin embargo, la vida me es imposible. Si trabajo tengo ganas de hacer abandono del mismo y retirarme a casa para acostarme y no levantarme por varios días. Haciendo fuerza de voluntad termino la tarea pero parece que me falta ánimo para emprenderla y no dejarme vencer por las penas y la tristeza. Deseo sacarme esta duda de una vez por todas. ¿Estaré verdaderamente vencido? ¿Habrá llegado mi hora?" Fue premonitorio.
Fue premonitorio.
Alejandro Margulis
297. (fin de cita) podrá deducir cuánto de verdad y cuánto de exageración autocomplaciente y narcisista hubo en estos sentimientos.
298. Ocurrió que también la derecha, bien peinada y hasta con barbas renacidas, para no ser menos, la emprendió contra su (cito) genio y figura (fin de cita). El corazón del brulote provino en este caso de los escritorios libérrimos del diario de los Mitre, y entre sus más jóvenes y celosos editores surgió hacia el Margulis la acusación de que era (cito) un acosador sexual (fin de cita). No entonces (cito) un play boy (fin de cita) sino, repito (y cito), un vulgar baboso con alucinaciones misóginas y capacidad de dolo (fin de cita) había sido él en realidad durante los años de su estadía en el supuesto vergel, también llamado (cito) tribuna de doctrina (fin de cita). ¿Cómo llegó esa información a sus oídos?
299. Pero antes de contar esto se hace preciso consignar un nuevo descubrimiento. O quizás un nuevo invento ﴾(si, como observa Bateson (41) , la gravedad no fue en rigor un descubrimiento de Newton sino un invento, puesto que el físico (cito) fingó (fin de cita) una idea: es decir (cito) fabricó (fin de cita) , como bien se desprende del latin moderno, ya que la palabra en cuestión proviene del tal, hasta formar el sustantivo verbal (cito) fictio (fin de cita), de donde si Bateson extrae la palabra (cito) ficción (fin de cita), por qué no nosotros, qué joder)).
300. Inventemos quizás entonces, es decir ficcionemos, el hallazgo en cuestión.
301. El hallazgo en cuestión son cuatro hojas tipiadas a máquina en papel de avión, firmadas por el ya algunas veces hemos mencionado en esta historia como El Artista Plástico Guillermo Kuitca, en las cuales éste explica, explicó los motivos personales por los que decidió, decide dejar de publicar una revista de difusión de escritores inéditos llamada, a su juicio quizás algo caprichosamente, Ayesha. No reproduciremos ahora la totalidad de ese texto, que por otra parte puede ser consultado por cualquier interesado en seguir ahondando aún más este panegírico.(42)
APENDICE DOCUMENTAL
Piaget, sí Piaget
 Ese hombre jamás había visto a Piaget haciendo fotos de sus muertos, pero en cambio conocía la sordidez del poder: ese hombre había ordenado cosas horrendas, cosas por las que estaba muy bien que fuera juzgado. Muy temprano por la mañana, con frío de cementerio, ese hombre se dejó colgar una bufanda gris al cuello y también anudar una corbata roja como paladar de perro fino, y mientras una mano femenina se ocupaba de acicalarlo de un modo indecorosamente amoroso, en la otra punta de la ciudad Piaget terminaba, decidido, de sacar el último de los sobres rectangulares y angostos de la caja donde los había tenido guardados desde veinticinco años atrás; respirando con dificultad se entretenía Piaget en despegar uno por uno las bordes secos de cada uno de los sobres con sus dedos gordos, adentro de los cuales había tiras y tiras de negativos que fue sacando despacio, mirándolas luego a contraluz y sosteniéndolas con la pinza de depilar bajo la luz de una lámpara, una de la que ya sólo quedaba, a esta altura de la vida, una base repujada en cobre, que imitaba una roca o piedra gigante, sobre la cual se agitaba con las alas extendidas un águila voraz. La lámpara del televisor en la casa de Piaget permitía que se vieran, en tanto, las imágenes del hombre que no era ya ni lobo ni chacal, entrando con aires de cordero a los tribunales federales para ser notificado de la detención en su contra que -decía un locutor- había sido "dispuesta a pedido de la Justicia española por los crímenes de la dictadura que encabezó"; y al escuchar esa frase Piaget suspendía un instante la morosa observación de los negativos a contraluz, la morosa visión de unas formas oscuras de mujer tendida sobre el pasto, de noche, mal cubierta por una campera de lana o cuero, los ojos abiertos y la boca cerrada, la sangre ya seca distribuida por la frente, las cejas, los pómulos y la cara inexpresiva de tan muerta; como inexpresiva pero viva se veía, en la pantalla del televisor, la cara de ese hombre al que le habían comunicado que pronto volvería a ser juzgado: ninguna, ninguna emoción: ninguna ahí, en la puerta exterior del juzgado; como ninguna había habido o hubo en el interior -nosotros lo vimos- del despacho donde ese hombre estaba o había estado como entretenido mirando sin ver a los amanuenses, figurándose quizá que las caras de los amanuenses eran en verdad los rostros muertos de sus viejos enemigos, formas lúgubres que no había visto fotografiar pero sí trasladar, en varias ocasiones, con los ojos cubiertos por vendas o las cabezas enteras con capuchas, mudados los colores de sus pieles desde el rojo ira al blanco macilento, como frutas podridas que poco a poco irían recuperando, pensaba él, su espíritu original gracias a la eficacia de los tormentos: delincuentes, volvía o volvió a pensar ese hombre mientras su abogado hacía la presentación judicial, se les había subido hasta los labios la verdadera luz de la justicia y la verdad. "De verdad hay que terminar con la fruta podrida, Piaget", le dijo Feced al fotógrafo en más de una ocasión, citando a conciencia a su comandante en jefe; y mientras lo decía miraba respetuosamente, en el C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial, la foto (enmarcada) del hombre que veinticinco años después iba a ser visto por millones de seres a través de la televisión entrando y saliendo de los tribunales federales para recibir, quizá al fin, su merecido castigo. Entre la visión de la pantalla del televisor y la de los negativos al contraluz de la lámpara con un águila en su base –águila voraz abierto el pico, águila comedora de intenstinos- Piaget no supo con cuál de las dos imágenes quedarse. Sin embargo los modos y las circunstancias en que lo había mirado por primera vez, al ahora viejo y macilento (de lejos, en el palco, arengando a los hombres de su estirpe, habituándolos a la dureza con el ejemplo de su magra postura) se le vinieron al recuerdo con más presencia que las imágenes de la realidad o del presente, recordando pero sin mirar se le vinieron los recuerdos; como mirando pero no recordando estaría en cambio ese hombre ahora, imaginó, en el despacho del juez federal; manteniendo rígida su cabeza plateada con prolija gomina, imaginó; acusando recibo de cada información aunque sin dejar rastro visible; es decir: con la misma rígida solemnidad que lo había hecho odioso y temido, y tal vez enfermizamente amado por una mujer magra, piadosa y tan embrutecida como él. Si a algo se parecía ese hombre entonces no era a un lobo ni a un chacal, pensó con nosotros Piaget al verlo salir del despacho del juez federal, en la pantalla del televisor; distraído de sus fotos, a Piaget ese hombre se le figuró una laucha, una laucha a punto de clavar los dientes en la mano del gato que la estaba molestando; una laucha de cola larga y fibrosa, apretadas las manos contra el pecho en estado de alerta, lista para huir desde la luz que dejaba su boca de cloaca mal cerrada o tal vez, bueno, del bajo fondo de un ropero en una casa de Floresta. Y en efecto, ese hombre que dejaba pasar los minutos completamente inmóvil mientras escuchaba al juez leerle su aviso de sentencia en realidad se sentía por encima de las pasiones de las personas normales: ya dios lo había juzgado y perdonado, se decía a sí mismo, por los actos erróneos posibles, exceso a su criterio de celo en el cumplimiento del deber; un profesional de las armas como él se sentía, quiero decir, más fondo que figura de la gran escena de la historia nacional, modestia del hombre de armas que asegura creer hasta último momento que simplemente ha cumplido con su deber. En cambio en el pasto, pensó Piaget, habían sido figuras y no fondo bajo su lente, pero por cierto sin poder elegirlo, las siluetas de los militantes masacrados. Un repentino olor a mierda le llenó en ese momento la nariz. ¿De dónde venía? ¿Del ropero de su pieza en la terraza de su casa en el barrio porteño de Floresta? ¿Del bajo fondo del ropero donde guardaba las cajas muertas? ¿De Tucumán? ¿De Rosario? ¿Del pico abierto del águila comedora de intestinos en la base de su vieja lámpara repujada en cobre? Cuanto más rápido lo tuviera a él de vuelta en casa -así le gustaba referirse a su provincia el general tucumano Acdel Vilas-, mejor. Pero Feced movió sus influencias y Piaget quedó bajo su administración en el C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial en Rosario.
Ese hombre jamás había visto a Piaget haciendo fotos de sus muertos, pero en cambio conocía la sordidez del poder: ese hombre había ordenado cosas horrendas, cosas por las que estaba muy bien que fuera juzgado. Muy temprano por la mañana, con frío de cementerio, ese hombre se dejó colgar una bufanda gris al cuello y también anudar una corbata roja como paladar de perro fino, y mientras una mano femenina se ocupaba de acicalarlo de un modo indecorosamente amoroso, en la otra punta de la ciudad Piaget terminaba, decidido, de sacar el último de los sobres rectangulares y angostos de la caja donde los había tenido guardados desde veinticinco años atrás; respirando con dificultad se entretenía Piaget en despegar uno por uno las bordes secos de cada uno de los sobres con sus dedos gordos, adentro de los cuales había tiras y tiras de negativos que fue sacando despacio, mirándolas luego a contraluz y sosteniéndolas con la pinza de depilar bajo la luz de una lámpara, una de la que ya sólo quedaba, a esta altura de la vida, una base repujada en cobre, que imitaba una roca o piedra gigante, sobre la cual se agitaba con las alas extendidas un águila voraz. La lámpara del televisor en la casa de Piaget permitía que se vieran, en tanto, las imágenes del hombre que no era ya ni lobo ni chacal, entrando con aires de cordero a los tribunales federales para ser notificado de la detención en su contra que -decía un locutor- había sido "dispuesta a pedido de la Justicia española por los crímenes de la dictadura que encabezó"; y al escuchar esa frase Piaget suspendía un instante la morosa observación de los negativos a contraluz, la morosa visión de unas formas oscuras de mujer tendida sobre el pasto, de noche, mal cubierta por una campera de lana o cuero, los ojos abiertos y la boca cerrada, la sangre ya seca distribuida por la frente, las cejas, los pómulos y la cara inexpresiva de tan muerta; como inexpresiva pero viva se veía, en la pantalla del televisor, la cara de ese hombre al que le habían comunicado que pronto volvería a ser juzgado: ninguna, ninguna emoción: ninguna ahí, en la puerta exterior del juzgado; como ninguna había habido o hubo en el interior -nosotros lo vimos- del despacho donde ese hombre estaba o había estado como entretenido mirando sin ver a los amanuenses, figurándose quizá que las caras de los amanuenses eran en verdad los rostros muertos de sus viejos enemigos, formas lúgubres que no había visto fotografiar pero sí trasladar, en varias ocasiones, con los ojos cubiertos por vendas o las cabezas enteras con capuchas, mudados los colores de sus pieles desde el rojo ira al blanco macilento, como frutas podridas que poco a poco irían recuperando, pensaba él, su espíritu original gracias a la eficacia de los tormentos: delincuentes, volvía o volvió a pensar ese hombre mientras su abogado hacía la presentación judicial, se les había subido hasta los labios la verdadera luz de la justicia y la verdad. "De verdad hay que terminar con la fruta podrida, Piaget", le dijo Feced al fotógrafo en más de una ocasión, citando a conciencia a su comandante en jefe; y mientras lo decía miraba respetuosamente, en el C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial, la foto (enmarcada) del hombre que veinticinco años después iba a ser visto por millones de seres a través de la televisión entrando y saliendo de los tribunales federales para recibir, quizá al fin, su merecido castigo. Entre la visión de la pantalla del televisor y la de los negativos al contraluz de la lámpara con un águila en su base –águila voraz abierto el pico, águila comedora de intenstinos- Piaget no supo con cuál de las dos imágenes quedarse. Sin embargo los modos y las circunstancias en que lo había mirado por primera vez, al ahora viejo y macilento (de lejos, en el palco, arengando a los hombres de su estirpe, habituándolos a la dureza con el ejemplo de su magra postura) se le vinieron al recuerdo con más presencia que las imágenes de la realidad o del presente, recordando pero sin mirar se le vinieron los recuerdos; como mirando pero no recordando estaría en cambio ese hombre ahora, imaginó, en el despacho del juez federal; manteniendo rígida su cabeza plateada con prolija gomina, imaginó; acusando recibo de cada información aunque sin dejar rastro visible; es decir: con la misma rígida solemnidad que lo había hecho odioso y temido, y tal vez enfermizamente amado por una mujer magra, piadosa y tan embrutecida como él. Si a algo se parecía ese hombre entonces no era a un lobo ni a un chacal, pensó con nosotros Piaget al verlo salir del despacho del juez federal, en la pantalla del televisor; distraído de sus fotos, a Piaget ese hombre se le figuró una laucha, una laucha a punto de clavar los dientes en la mano del gato que la estaba molestando; una laucha de cola larga y fibrosa, apretadas las manos contra el pecho en estado de alerta, lista para huir desde la luz que dejaba su boca de cloaca mal cerrada o tal vez, bueno, del bajo fondo de un ropero en una casa de Floresta. Y en efecto, ese hombre que dejaba pasar los minutos completamente inmóvil mientras escuchaba al juez leerle su aviso de sentencia en realidad se sentía por encima de las pasiones de las personas normales: ya dios lo había juzgado y perdonado, se decía a sí mismo, por los actos erróneos posibles, exceso a su criterio de celo en el cumplimiento del deber; un profesional de las armas como él se sentía, quiero decir, más fondo que figura de la gran escena de la historia nacional, modestia del hombre de armas que asegura creer hasta último momento que simplemente ha cumplido con su deber. En cambio en el pasto, pensó Piaget, habían sido figuras y no fondo bajo su lente, pero por cierto sin poder elegirlo, las siluetas de los militantes masacrados. Un repentino olor a mierda le llenó en ese momento la nariz. ¿De dónde venía? ¿Del ropero de su pieza en la terraza de su casa en el barrio porteño de Floresta? ¿Del bajo fondo del ropero donde guardaba las cajas muertas? ¿De Tucumán? ¿De Rosario? ¿Del pico abierto del águila comedora de intestinos en la base de su vieja lámpara repujada en cobre? Cuanto más rápido lo tuviera a él de vuelta en casa -así le gustaba referirse a su provincia el general tucumano Acdel Vilas-, mejor. Pero Feced movió sus influencias y Piaget quedó bajo su administración en el C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial en Rosario.
Piaget discurre sobre el barroco fúnebre
—Ahora dígame, Piaget, ¿usted realmente piensa que Echeverría leyó los Anales de Tácito antes de sentarse a escribir El matadero? |
"¿Ya estai güeveando otra vez, ñato?", me dice el Jockey. Pero yo no lo escucho.
—No, no hubo tal cosa. La cosa se les fue de las manos. Fue un caos esa masacre, querido Piaget. Son cosas que pasan. |
"Largá el porro, ñato...", me dice el Jockey. Pero yo no lo escucho.
—El problema de los argentinos es que no conocen los términos medios. Las cosas no son nunca blancas o negras, Piaget, ¿no cree? |
De modo que Piaget se sintió honrado con el interés del jefe de los gendarmes rosarinos. No le importó tener que empezar a viajar al C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial en Rosario para ampliar, bueno, su cartera de clientes. "Creo que en esos años hice las mejores fotografías de mi vida", me dijo cuando finalmente lo encontré, pero ése es más bien el cuento del Tigre que el de los lobos. Del Tigre porque nos encontramos en el Tigre, ¿no es cierto? Bueno, ya. Salgamos de acá. Juira. "Es notable cómo algunos artistas funcionamos mejor bajo presión", dijo. Yo quería ver las famosas fotos de las monjas francesas pero él se hacía el misterioso. "Tengo otras más interesantes para mostrarte antes", murmuró en voz baja. Estábamos en un bar de la estación de tren de San Fernando (San Fernando, no Tigre); su hija de quince años había ido con él... ¿o no era tan grande entonces? Cuando él tenía apenas veinte años, la edad más linda... Uno sabe que es potente y que la muerte no va a venir a visitarlo por mucho que haga contorsiones de vedet delante de la cámara... Piaget había llegado a esa edad en cierta forma a un callejón sin salida desde un punto de vista profesional. Antes incluso de salir al ruedo -como quien diría- de su propia personalidad como creador, las circunstancias de la vida lo habían obligado a tener que trabajar para comer. No lo estoy justificando. Ni yo. "A mí el trabajo me gustaba y las pocas experiencias previas (ese concursito escolar, las escenas familiares) no habían salido, bueno, precisamente para enorgullecerse", me dijo hablando frente a su hija como si se refiriera a obras maestras. Quince añitos tenía la hija, en el 91. Tal vez dieciséis. Un bomboncito la hija. No dejaba de mirarme con sus ojos achinados. Rubiecita teñida pero bueno. Lindos rulos. Y en uniforme de colegio. Mmh. Pollera tableada gris. Suéter azul marino. Llenito el suéter. Llenitos mis ojos con la hijita de Piaget. Afortunadamente para el mundo no quedaron casi rastros de esos primeros experimentos formales; en su memoria en cambio se acumularon las expresiones del primer público que los vio. Es interesante comprobar cuántas veces una madre o una tía, por poco que sepan de arte, descubren intuitivamente la boca de la picada por la que se ha encaminado la sangre de su sangre. "Incluso contra lo que yo mismo sentía (vergûenza no de la intención sino de los resultados) ellas me alentaron a seguir el camino preciso casi por defecto", dijo y le pidió a la hijita que fuera a dar una vuelta por ahí. La chica se levantó de la mesa sin dejar de mirarme. Me devoraba con los ojos. Yo la devoré con los míos mientras se alejó caminando para la rambla, pollerita tableada gris. Zoquetes azules. Se quedó apoyada en la alambrada del terraplén, como si estuviera esperando el tren. Piaget no la podía ver porque quedó a espalda de él. Pero yo sí la veía, distrayéndome. Se quedó parada con los piecitos un poco doblados para adentro, sin dejar de mirarnos. "Frases cortas pero sinceras como "qué horror" o " ¿así me ves?" me fueron dando la pauta de que yo llevaba el espíritu de la familia en la mirada", dijo el fotógrafo cuando nos quedamos solos. ¿De ahí venía el olor? ¿Cuánto tiempo después de ese primer contacto con la confesión de sus pecados Piaget estaba en su cubil de Floresta sacando los negativos del odio otra vez a la luz? ¿Cuántos intestinos se había ya comido el águila de cobre entre las primeras confesiones del horror y la exhumación de las pruebas? De donde fuera que viniese el olora mierda, lo cierto es que Piaget había o habría de conservar de aquellas tempranas aproximaciones a su tema dos o tres decenas de negativos quejumbrosos; como no los cuidó bien su calidad dejó mucho que desar, por eso creía no poder traspasarlos nunca al papel. Quizás terminara un día digitalizándolos. No eran los mismos que sacaría después, para Feced y Acdel Vilas, pero su mirada estaría ahí. Porque de cualquier manera, si miraba como estaba mirando ahora los negativos de los presos muertos a contraluz, con su pinza preferida, la de depilar, la que a veces Feced le pedía prestada para levantar alguna cutícula, reconocía, volvía a reconocer, antes que el tema el tratamiento, es decir aquello que tanto había impresionado a su familia: una especie de inquietante inmovilidad de la expresión, no sin cierto atisbo de genialidad. No le pareció mal presumir consigo mismo. Qué grande soy. Sí, muy gordo. No: si se tiene un don, pensó el fotógrafo echándose vulgarmente aliento sobre las uñas para sacarles brillo, enhorabuena. Bueno, tomada la decisión que lo había puesto otra vez en movimiento, cerró con esfuerzo los sobres de donde estaba empezando a sacar las fotos incriminatorias y se obligó a guardarlos en un ataché gris y cuadrado, duro como un metal, con cerraduras de combinación. No hacía falta volver a ver todo de nuevo para corroborar su contenido. Tampoco detenerse a dividir lo familiar de lo público, que ya de eso se ocuparía algún secretario o amanuense de segunda línea con ambiciones de superar en algunos metros a otros ganapanes de carrera como él. Lo que no pudo evitar, mientras acomodaba las testimoniales, fue descender de cabeza hacia las retrospectivas mnemónicas de su iniciación. Apenas con uno de sus compañeros de la adolescencia había podido él compartir los extraños refinamientos del gusto que tanto perturbaban a las mujeres de la casa. El amigo se llamaba Franco Petris y estaba enamorado de las cosas mecánicas; Franco vivía con su familia en una casona de corte pompeyano que todavía sigue hoy, aunque sin habitantes, en las proximidades del río y del cementerio. Se habían hecho no digo amigos (sí cómplices) en los recreos del colegio nacional. A ninguno de los dos les interesaban las materias de los programas pero tenían puntos de encuentro llamativos: por ejemplo, la fascinación por las cruces y los ortópteros. Dije que Franco Petris vivía cerca del cementerio y no quisiera dejar pasar por alto este detalle pero. ¿Pero valía la pena continuar con el relato psicológico de sus indicios de lo indecible? Me iba a ir de cabeza a los Tom Sawyer entrando al cementerio con los Huckleberry Finn en busca de gatos muertos que les sirvieran para hacer desaparecer, oh bueno, quita, quítamelas todos, ya mismo, michi, michito, michifuz, las asquerosas verrugas; una obvia excusa nada más para que Mark Twain los pusiera a descubrir al Indio Jim enterrando el cadáver de ése que mataba o había matado, motivo o excusa o tema real o recurso secreto -clave pornocíaca- para sostenerse la trama. Mi historia iba camino de hacerse un gran lío con todo eso; los relatos se me iban de las manos. ¿Seguir o parar? Me lo preguntaba todo el tiempo. Doblar la apuesta, me decía. No. Mejor triplicarla. Cuadriplicarla. Y más también. Ni Piaget ni Roldán, según, ni Mariana ni Santamarina conocían al resto de la banda (es un decir; tal vez mejor: la tribu) antes de que yo que los cuento tuviera el buen tino de presentarlos acá. El indeciso que yo era tenía la confusa costumbre de perderse entre las voces de sus entrevistados como una especie de sacrificio a su identidad. El creía, como alguna vez yo también, que para ser un buen periodista lo importante era poner a un costado las ínfulas personalistas del ego. Y no digo un Clark Kent disimulando la super pija en el más perfecto de los disfraces, un par de anteojos ; digo directamente el propio yo, el más idéntico nombre y apellido. Yo, Alejandro Margulis, no era nunca yo cuando firmaba con mis señas de la cédula. Desde muy chico aprendí a esconderme en mi firma para que nadie viniera a descubrir la intimidad más blanda de mi persona. Y lo mismo les pasaba a las personalidades de los seres anónimos (luego públicos) que yo iba entrevistando y volcando con sus dichos en las páginas masivas: adquirían rápida relevancia y después, razones para existir entre los demás. Destacados se sentían, con el palo de la figuración bien clavadito en el fondo del culo. El caminito que el joven periodista debía hacer, si ambicionaba la meta de la firma propia, era el de dejarse atravesar por las voces de todo el mundo -por no decir otros órganos-, mejorarles a lo sumo un poco la sintaxis y trasladarlas a la letra impresa con la mayor humildad posible. Eso al menos me habían enseñado en el terciario cuando estudiaba para ser famoso y a eso me había abocado durante casi quince años de carrera. Lo que como aprendiz no pude predecir fue que semejante esfuerzo por esconder la voz iba a terminar convirtiéndome en un resentido profesional, alguien capaz de trasladar a la desfigurada boca de un entrevistado frases inexistentes, después giros idiomáticos, expresiones y por último, sutilísimos pero perversos cambios de sentido global a partir de elegir unos u otros párrafos textuales fuera de contexto, por no hablar de las extrapolaciones de citas, que a eso quería llegar. Porque en la cacha, y también en el vesubio, y en el pozo de banfield, y en rosario por supuesto, y en alguno de los chupaderos de la federal (y entre alguna unitaria también, claro, si respetamos un poquito el rigor histórico, y los estudios de género) la feroz costumbre de dar vuelta los sentidos, sin foto todavía -y ya veremos cómo llegará la imagen, ya veremos- era la única garantía aparente para conservar la vida. Vivir como invisibles unas horas más, entremezclar fondo y figuras, mentir y fingir, y cada tanto decir algunas cosas ciertas, que nadie te viera, que no te registraran, que no escuchen, y si escuchan que no entiendan, y si entienden que no puedan acordarse de nada en especial, eso, algo así (todo esto me lo contaron) era la base para perdurar. Había descubierto Roldán (o Piaget, según) sacando fotos lo mismo que yo iba a saber un día hablando con la gente: que el paso para no entrar en la nómina era menos azarozo que estratégico, porque si lo que ellos querían era que uno cantara todo lo que sabía, y la letra y la música era algo tan secreto que nadie podía estar seguro de diferenciar un plagio de una partitura original, lo mejor era tirar a la parrilla el viejo y siempre noble arte de las invenciones, y cuanto más variadas mejor. ¿Yo señor? No, señor. Y entonces era el otro, el ángel tal vez, o el verdugo, el que la verdad tendría. Citar en falso no es lo mismo que mandar a alguien a una falsa cita, a ver si nos entendemos. Porque los fotografiados de Piaget o Roldán, o más bien Piaget, no era que hubiesen tenido la oportunidad de decir sus pareceres sobre Echeverría o Tácito pero el hecho es que para ellos la muerte fue, o había sido, más parecida a la muerte sorprendente del sanguíneo unitario de Echeverría que a la cuidada y prolija de los patricios en la época del terror de los antiguos. "No molestes más con tanta paja", me dice el Jockey queriendo meterme el bocadillo de su historia. Que no me joda: los patricios romanos hacían a tiempo para acicalarse, visitar de antemano la propia hoguera, recitar tristes versos de despedida o incluso agregar una voluntad más al testamento. "Mira, ñato, mi nombre es Melvin. Melvin Rock", me dice otra vez el latoso fingiendo que habla en chileno. Pero yo estoy para otra cosa. Yo estoy para hablar de los patricios con tumbas que en nada se parecerían -Piaget o Roldán (o más bien Piaget) lo había registrado sin llegar a comprenderlo- a las víctimas arrastradas por los grupos de tareas, a los sometidos a tortura para informar de asuntos que ignoraban, a las víctimas sin edad ni sexo vejadas y mantenidas bajo encierro en suspenso durante meses, perversa pero -por sobre todo- burocráticamente. Porque en lo que a sus cadáveres respecta, ninguno de los treinta y seis que Piaget (no, basta) había tenido ocasión de fotografiar, antes de huir (tachado) de ir a refugiarse a Esperanza, se había llevado consigo la pastillita de cianuro en el paladar. Ninguno de los que había fotografiado Piaget (Piaget, sí Piaget) en Tucumán y en Rosario se había hundido en el río de los muertos con la honra a salvo del que muere fusilado.
II
MANUSCRITO TIPIADO A REMINGTON, 11/9/1995
En el Archivo de LA NACION miro los microfilms de esa época.
No encontramos la noticia con el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora sigo buscando solo, antes Liliana ha estado diciendo (y yo le decía cosas a ella: o sea, conversábamos) algo acerca del tema (del tema mecánico, tecnológico, pero tema al fin).
-Lo que vos tenés que hacer, con santa paciencia, es mover esto… -dijo y movió una perilla redonda, no muy chata, en la Canon Autocarrier 780 M, microfilmadora de película, tal vez algo vieja (la microfilmadora, no Liliana, que también tiene sus años, pero unos bonitos ojos azules y sus pechos y sus historias amorosas, que mejor no indagar…).
-Pensá que va a salir en el cuerpo central del diario… Ahí tenés la tapa…-dice y aparece la tapa del día siguiente, 13 de setiembre, que no alcanzo a ver porque la pasa muy rápido.
-Policía –dice y ubica la sección.
-¿Ese con la policía de Santa Fe? –pregunto leyendo, sobre su hombro derecho, una noticia que nombra esa provincia a la que iré dentro de unos días en busca del final de mi novela.
-Sí, pero no. Es una acuartelamiento en la provincia –dice Liliana.
Pasa rápido los negativos siguientes.
-Estamos en el otro día ya –digo.
-Si. No, lo que pasa… No. Tenés que buscar… En el 14 no hay nada…
-¿Ahí? "Informe oral en la querella a miembros de la primera junta del proceso de reorganización nacional" –leo. Todavía se llama por su nombre completo a la dictadura, por su eufemístico seudónimo digamos. El título de la noticia está en dos líneas, la noticia está como por la mitad de la página.
-No –dice Liliana. Sigue pasando los microfilms.- Para el 15 no había ninguna…
-¿No?
-No sé si querés mirar del 16… -dice y saca el carrete con la quincena primera y me coloca el de la segunda quincena.
Bien. Ahora estoy solo. Otra vez solo con mi novela. Hablé con Josfina por teléfono, le conté la casualidad: justo once años hoy, y hoy vengo a encontrar esa noticia.
-Estás impresionado –me dice-. Esa novela ya tiene muchas coincidencias…
Las tiene, pienso. Y me distraigo mirando la más bien gordita silueta de la chica Alejandra, que me han dicho tiene miedo de mí, y también que piensa que soy un mujeriego, etcétera.
Voy a lo mío, mejor.
El domingo 16, una noticia me atrae: "El general Sánchez recordó a las víctimas de la subversión".
La leo distraídamente, más preocupado por entender algo de ese contenido ilegible debido al tamaño mínimo de las letras, blanco sobre negro, que al contenido legible de esa reinvindicación: "El comandante del Cuerpo del Ejército V general Mario Sánchez dijo en Bahía Blanca que debemos rendir homenaje de recuerdo y respeto a quienes en un día como el de hoy, en 1975, un día de festejo y aniversario, fueron vilmente asesinados por la delincuencia terrorista".
¿A qué se refiere?
No lo aclara pero alude a la Historia, el muy típico. A la Historia "libre de pasión" (o sea a mí).
Expresó (copio tal cual): "El Ejército Argentino sabe muy bien que sus hombres lucharon con valor y honor y saben muy bien que la gloria convive con la derrota". Dice la noticia, arriba de todo, junto a una reunión de cancilleres de la Cuenca del Plata, en la página que dice Gobierno-Educación-Cultura (culturales son sus dichos…), que añadió que llegará el día en que "la historia (con minúsculas está escrito, algo es algo), libre…"
-Che, ¿se puede hacer la letra más grande?
-Qué plomo. Con lo fácil que es hacer fotocopias. ¿Qué estás haciendo?
-Y, no voy a sacar todo… Son datos de contexto…
-¿Encontraste mucho?
Pero aunque protesta, Liliana viene y me muestra cómo acercar la letra a mis cansados ojos, que desde ayer han vuelto a patinar hacia el estrabismo, pero que yo quiero hoy bien concentrados, y no sólo para mirar a Gaby o a Alejandra, amantes posibles, amantes previsibles, amantes creíbles. Y completo lo que leo:
Lo que leía:
"… libre de pasiones, opine sobre quienes antes de ceder en su misión impusieron a una de las potencias en el mundo su mayor despliegue bélico desde la Segunda Guerra Mundial".
¡No esa a los milicos que derrotaron a la guerrilla a los que reinvindica!
Al menos, no especialmente por ello. Es por lo de Malvinas. Ah, el honor. Mejor sigo buscando.
Qué lindo, ahí aparece la agresión y los insultos que recibió Carlos Menem en la interna… Lo que me comentaba Beliz cuando hablé con él…
El lunes, malestar por declaraciones de Strassera… un aviso interesante (PARA FRUSTRAR A UN LADRON HACEN FALTA NERVIOS DE ACERO, y una fornida mano, con su antebrazo, agarrándolo con gorrita y antifaz, del saco con las solapas levantadas)…
Ya es martes, y el pescado sin aparecer: Alfonsín reconoció errores del Gobierno. Bajada: exhortó a dejar el revanchismo, pero advirtió que la reconciliación será difícil si nadie admite sus equivocaciones. Impugnarán judicialmente el congreso justicialista en el que casi trompean a Menem. Caputo dialogando con Sanguinetti por la Cuenca del Plata, etcétera. De Feced, nada.
Abajo, tasas a un nivel desconocido.
Adentro, niegan un pedido de solidaridad para Mario Firmenich que hicieron los, un grupo de concejales de Río de Janeiro. Lo declararon "ciudadano ilustre" de Río, mirá vos.
-Che Liliana, los concejales de Río de Janeiro declararon ciudadano ilustre a Firmenich.
-¡Mirá vos!
-¡Ciudadano ilustre!
-Ciudadano ilustre. Se encuentran cosas –dice sonriendo.
Pero la noticia con el fallo de los militares sobre Meced, no.
Pero la noticia con el fallo de los militares sobre Feced, no.
Ya el jueves, en la misma página, arriba lo civil y abajo lo militar, dos noticias: Jaunarena, secretario de Defensa, pidiendo reconciliación nacional para que el pasado traumatizante no nos paralice… El Ejército, homenajeando "a los caídos en la lucha contra la subversión en el batallón de Monte Chingolo…" Alfonsín en su mejor momento, según una encuesta: 79 por ciento de popularidad. Menem, 70. La Historia que venía.
De Piaget, nada…
Marcha en defensa de la democracia, incompetencia de los milicos para juzgarse a sí mismos, según la Cámara Federal… Y ahí vamos. Ahí fuimos. Acá estamos.
III
DEL TESTIMONIO (INCONCLUSO) DEL MARINERO HELPIDIO GONZÁLEZ
(…) desde el Gabinete 1-59/1-60-1H hasta la bodega principal.
Hay 16 metros desde la superficie de la bodega hasta la sentina.
El occiso tiene la cámara de fotos aferrada por el rigor mortis, entre las manos.
Junto a cubetas usadas hay una caja de antiácidos digestivos marca Alkaseltzer.
Hay un frasco de revelador vacío.
Hay un cuaderno de tapa blanda con etiqueta de uso escolar donde se lee, borroso:
"Trabajos".
En la primer hoja del cuaderno, pegada con cinta scotch, en letra cursiva, la siguiente enumeración bajo el título:
[desde aquí el párrafo en cursiva. NDE]
"Tanatología artística"
Introito
Un muerto siempre es un muerto. El artista convencional tenía como propósito dar "apariencia de vida" para atemperar el dolor del recuerdo. Siempre se ha considerado que lo natural se obtiene sólo como resultado de un minucioso trabajo previo. En Fotografía de difuntos la premeditación produce un efecto artifical, no verdadero.
Normas generales
1) No usar maquillaje ni afeites de ninguna naturaleza para retratar al cadáver.
2) Limpiar con agua y jabón.
3) Vestir respetando las convenciones del rito fúnebre.
4) Jamás "producir" a menos que los defectos de "producción" (tules, velos, tapas de los ataúdes) obstaculicen su campo específico.
5) Bajo ningún punto de vista trabajar con el cuerpo del difunto desnudo.
6) Base de maquillaje: suave (escoriaciones y moretones no condicen con la naturalidad deseada).
7) No usar sombras en párpados ni polvos en mejillas.
8) No usar lápiz labial. El maquillaje reparador deberá respetar el justo término medio (ni temeridad en el color ni cobardía en las líneas).
Casos especiales y tiempos
9) En caso de fallecimiento por enfermedad, el buen fotógrafo atenderá a los tiempos de la agonía: si el colapso sobreviene en lapso corto (una semana o menos), se maquillar hasta reponer el aspecto previo al momento de enfermar. Se admiten estudios previos del agonizante.
10) Si la agonía se prolonga más allá de una semana (y hasta cuatro), el buen fotógrafo buscará reponer el aspecto "promedio" del difunto. Se admite buscar una tonalidad amarilla en forma artificial si, por ejemplo, la causa del deceso fue una patología hepática. El buen fotógrafo procurará que en el retrato último se perciban los signos de los días previos, por supuesto que sin desdeñar el buen gusto.
11) Si el tiempo previo superó el mes, el buen fotógrafo respetará la imagen final. En este caso los familiares difícilmente quieran recordar las huellas del deterioro. El último suspiro del difunto: ese es su Carácter.
De las manos y brazos
Se aplicarán las generalidades anteriormente descriptas.
De los pies y piernas
Se aplicarán las generalidades anteriormente descriptas.
[hasta aquí el párrafo en cursiva. NDE]
Se advierte faltante de otras hojas, en número impreciso.
Restos de las mismas se observan en la boca del occiso y a su alrededor, masticadas.
El resto del cuaderno contiene fotos de occisos varios, en número impreciso.
La cámara de fotos que sostiene en las manos contiene rollo en cero, vacío.
Lengua y dientes no observan signos de violencia.
La boca presenta restos de sustancia espumosa, saliva y líquido revelador.
En el Gabinete está abierto un armario de materiales que contiene botas de goma, una valija metálica, extinguidor de incendios, tubo de oxígeno, etc.
Temperatura ambiente: 21 grados C.
Sensación térmica: 33 grados C.
Para proceder al retiro del occiso se lo trincó con chinguillos por el cuello del gamulán.
Se acomodó un gancho a la altura de sus omóplatos.
Se izó el cuerpo entre cuatro hombres hasta colgarlo del riel SWI-78-122T.
Se llevó sin desengancharlo hasta la bodega principal.
Se lo retiró de la bodega con grúa.
IV
DE LA NECROPSIA (FRAGMENTO) (43)
Walter Roldan (alias Piaget) / Escoriación en la sien derecha / Partículas de aluminio en el cráneo, donde golpeó al caer / Esófago obturado: con un rollo de fotos sin revelar / Se corrobora la asfixia por la cianosis en el rostro.
.jpg) 301. Eran tantas, eran excesivas, eran un desastre la cantidad de puntas, como se dice abiertas y sin cerrar, que el propio autor tantas veces citado en la novela (44) se revolvió en su tumba y se sintió en la obligación de subir a reclamar cristalina comprensión aunque más no sea desde el fondo de la nota. Así tomó, como se dice, al mentiroso Eduardo Mientes de las solapas y sacudiéndolo con mano espamentosa y tétrica se decidió a salir de debajo de la lápida en que su propio hijo, homónimo como no podía sino ser, lo había calcinado por los tiempos de su primer cuento de libros, hoy agotado (45).
301. Eran tantas, eran excesivas, eran un desastre la cantidad de puntas, como se dice abiertas y sin cerrar, que el propio autor tantas veces citado en la novela (44) se revolvió en su tumba y se sintió en la obligación de subir a reclamar cristalina comprensión aunque más no sea desde el fondo de la nota. Así tomó, como se dice, al mentiroso Eduardo Mientes de las solapas y sacudiéndolo con mano espamentosa y tétrica se decidió a salir de debajo de la lápida en que su propio hijo, homónimo como no podía sino ser, lo había calcinado por los tiempos de su primer cuento de libros, hoy agotado (45).
302. Y se nos dirá con razón, ¿a quién? ¿a quiénes?, que este libro pretencioso ya se pasó de castaño oscuro. ¿Qué más pretenderá endilgarnos ahora el editor? (Porque alguien tiene que hacerse cargo de haber hecho circular al mercadeo semejante bofe): lo único que falta es que nos hable de él.
303. Cito:
304. El escritor y la editora
305. Cuando el abuelo Margulis entendió que su hijo nunca más iba a volver tomó la decisión más importante de mi vida. Me iba a llevar muchísimo tiempo darme cuenta de que los almuerzos de sábado con que a partir de ese momento empezó a agasajarnos, habían tenido por motivo su apretado deseo de perduración; mi hermano y yo íbamos según lo recuerdo en silencio, escuchábamos la cháchara del abuelo Margulis durante la hora u hora y media que duraba la comida, y después nos pasábamos la tarde entera, hasta la merienda, mirando películas y series en un cuarto con dos estanterías de vidrio (ahora tengo una yo, otra mi hermano) en las que el abuelo Margulis guardaba sus libros de química y farmacia, carpetas misteriosas con un escudo grabado al agua donde me intrigaba la palabra bromatología y algunas estatuitas de metal negro, una de las cuales, la más curiosa, era la representación de un futbolista de pelo muy corto con el cuerpo completamente tenso por el shot que acababa de hacer, y la pelota en cuestión unida a la punta del pie por un invisible punto de contacto que yo buscaba todas y cada una de las veces que lo visitábamos: trataba de entender cómo era posible que se mantuviera en esa ilusión de movimiento. La estatuita del futbolista ahora vive en casa de mi primo el mayor, pero la verdad es que lo visité en su casa una sola vez desde que se mudó, y no imagino dónde puede haberla colocado (seguro la debe estar cuidando muy bien porque mi primo es muy cuidadoso). También había en esa habitación dos gavetas con libros, una abierta y la otra cerrada: los libros que guardaba el abuelo Margulis eran esencialmente la colección del Selecciones del Reader Digest, textos que, para matar el aburrimiento, fui leyendo casi completos aunque la verdad es que no los leía realmente sino que pasaba sus hojas buscando encontrar relatos de aventuras y la mayor parte del tiempo caía en leer y releer unos cuentos chistosos que se llamaban De la vida diaria o algo por el estilo, y que figuraban en algunas páginas cercanas a las centrales, en unos recuadros circunscriptos con flores de lis según me parece que el diagramador había dispuesto al pie. También aprendí a interesarme por los relatos anatómicos, que estaban escritos en primera persona y venían titulados siempre con el pronombre singular Yo conjugado con el verbo ser, y después el nombre del órgano que iba a hablar (por ejemplo, el hígado) resuelto en un patronímico bastante vulgar, que casi siempre terminaba siendo el de Juan.
306. Durante los almuerzos mi abuelo preguntaba pocas cosas sobre nosotros; lo que le interesaba eran nuestros estudios y después, ya poco antes de que se muriera, que yo había empezado a trabajar en un diario masivo, por el mundo del periodismo. Curiosamente no recuerdo qué cosas le preguntaba a mi hermano pero seguramente debían estar vinculadas con la ingeniería, materia para mí inaprensible que sólo de grande (quiero decir, cercano a los cuarenta años) aprendí a apreciar. La falta de preguntas no nos resultaba, al menos no a mí, particularmente molesta; por el contrario, que él se hiciera cargo de todo el peso de la conversación era un alivio que nos permitía comer tranquilos, disfrutando de la sopita de verduras que preparaba su cocinera con cariño de esposa. El único tema tabú en esos encuentros era nuestro padre. Desde los primeros almuerzos había quedado en claro que nosotros no queríamos saber nada de él (en realidad no era así) y que ya había sido bien superada la etapa de escrituras compulsivas de cartas para él, cuando mi hermano y yo éramos más chicos, motivo mortificante por el cual, según explicaba nuestra madre, ella había tomado la decisión de no permitirnos seguir yendo de visita: en defensa de la memoria de mi abuelo tengo que decir que en verdad no tengo el más mínimo recuerdo de haber estado escribiendo cartas sin respuesta durante años, como contaba mi madre, pero algo de cierto debió haber en esa condena porque aún hoy el género epistolar me provoca una desmesurada angustia frente a la espera desde el instante mismo en que coloco un envío en el buzón de correo. Los e mails, en ese sentido, fueron una gran maravilla para mí. Pero también presumo que si la escena de nosotros escribiendo cartas nunca respondidas existió como mi madre lo ha contado tantas veces, ahí debió haber nacido, y no en los días de largas lecturas, enfermo de hepatitis en una hamaca playera a la que le ponían sábana y almohada para que yo me repusiera mejor, en su habitación, ahí debió haber estado, y no en otra parte, el inicio de mi vocación por la escritura.
307. Un día mi abuelo contó lo que a mí ahora me gusta llamar "la leyenda" de los Margulis. Es bastante obvio que Margulis era y sigue siendo nuestro apellido paterno, y si bien el corrector del word no lo reconoce como una palabra más del idioma castellano, como que la subraya con una viborita roja acá en la pantalla donde escribo este nuevo comienzo (ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que lo intenté), pronto adquirió el brillo único, anticipatorio que solamente tienen los objetos de fascinación en las historias que se transmiten por tradición oral. La etimología de la palabra ya era toda una sorpresa en sí misma, y mi abuelo se entretenía recreando variaciones de su significado que él iba atribuyendo, en la sobremesa, mientras fumaba unos habanitos apestosos, a los diferentes hermanos o primos que por supuesto también formaban parte de la familia, y que de vez en cuando eran invitados a comer durante esos encuentros de los sábados. La variedad de sentidos que tenía el apellido, según quien se hiciera cargo de ellos, era fabulosa. Mi abuelo, gran conversador, matizaba la novedad de cada nueva versión con la descripción de la persona que se la había contado. Curiosamente yo me fui olvidando de la mayoría excepto de la más célebre: perla. No es la primera vez que escribo sobre esto pero sí la primera en que decido hacerlo sin ningún apuro. En estos días el teléfono ha dejado de sonar con insistencia y aunque todavía me siento inquieto cuando pasan las horas (a veces días enteros) sin que nadie llame, el silencio que ha venido a apropiarse del estudio donde trabajo terminó creando un clima agradable, propicio para rememorar. Hoy parece ser un buen momento para encauzar esta historia. Además ocurrió algo: cambié mi horario de escritura. No sé si este cambio durará mucho (nunca he sido muy amigo de las rutinas, y menos que menos en lo que a situaciones creativas se refiere), pero tengo que reconocer que hacerlo así, a la tardecita, mientras la luz del día se va apagando sobre las tejas francesas que miro a través de la ventana, por encima del monitor de la computadora, me hace sentir como de vacaciones. Como no es la primera vez que intento contarlo no aliento demasiadas expectativas; prefiero de hecho no hacerme la ilusión de que todo el relato por fin se deshilvanará suavemente y hasta la última línea, como dicen los grandes escritores que yo admiro que algunas veces pasa. En principio coloqué al lado mío varios elementos para estar acompañado; escribir una historia que uno lleva mucho tiempo encima es como iniciar un viaje, entonces es bueno tener compañeros de ruta que te hagan sentir bien. Desde la ventana hasta el ventilador (a mi espalda) tengo a un solo golpe de vista, levantando apenas los ojos o a lo sumo girando la cabeza, lo siguiente: la lámpara de cobre con el águila en la base que mencioné muchas veces en mi primer y único libro de cuentos publicado; una linda foto familiar en la que estoy yo a los dos años y medio, tal vez tres, arrojando algo (probablemente tortas de arena) hacia delante, con la pierna derecha y ambos brazos estirados en un gesto que respira alegría y vitalidad y una "obra de arte" extraña, que anoche le mostré a una niña pintora y me dijo que "no la entendía", fabricada con un recorte de la guía de teléfonos de la ciudad que comprende, claro, la letra M.
308. M de mi apellido.
309. M de Margulis.
310. M.
311. M de Mientes.
312. Margulis.
313. Margulis.
314. Perla... (46)
315. Margulis.
316. Mmmh.
317. Mierda con esto.
318. Eme.
319. Emmm...
320. Toqué un nervio.
321. Necesito descansar.
322. Había pensado que esto se escribiría prácticamente solo, sin siquiera tener que releerlo. Pero no fue posible. El teléfono sonó cuando estaba releyendo la frase acerca de que el teléfono ya no sonaba y leí en voz alta, a una mujer, buena parte del escrito. Le expliqué que se trataba de una persecución. ¿Una persecución de qué cosa?, preguntó ella. Yo no sabía una persecución de qué. Me pidió que le leyera en vos alta lo escrito. Le leí aquello de que el teléfono no sonaba. Me dijo: "¿Cuánto te falta?". Le expliqué que tenía que tener paciencia. "Paciencia me sobra", me dijo. "Pero ya estás demasiado demorado". Como no quería discutir con ella suspendí la lectura por teléfono, corté suavemente y me preparé para salir. Bajé a la cocina a buscar una botella de vino, abrí la puerta del patio para que la perra tuviera donde hacer sus necesidades y salí. En el camino a su casa fui pensando en cómo iba continuar el escrito al día siguiente. Una linda adolescente de pelo colorado me dejó un lugar junto a ella en el colectivo y durante el trayecto, que por suerte era bastante corto, tuve que hacer esfuerzos para no besarle el pecho blanco y pecoso que se mostraba a mi lado indemne, tan escotada era la remera de esa chica. La adolescente iba adormilada y sus senos titilaban como el pecho de un petirrojo indefenso y temerario que me había deslumbrado unos días atrás, en los bosques de Palermo. Contra mi afán de sobriedad narrativa, quedé imbuido por el recuerdo de ese pájaro sorprendente que andaba a los saltos sin ningún temor; yo había visto aves con ese comportamiento sólo durante unas vacaciones en Sierras de la Ventana, Córdoba, a donde había ido a parar por sugerencia de un pariente lejano de Agustín Feced. La chica se bajó afortunadamente antes que yo y el movimiento breve de su vestidito azul me distrajo de la otra dispersión. Linda para acostarla, pensé acariciando la botella de vino. Poco después estaba tocando el timbre en casa de mi editora. También era una mujer joven, algo pecosa y linda. Yo estaba distraído y pese al beso en la boca que nos dimos no lograba concentrarme en su belleza. "¿Abrimos el vino?", pregunté cuando pasamos a la cocina.
323. En vez de responder ella colocó sus manos en mis hombros y empujó mi cuerpo hasta hacerlo atravesar el aromatizado aire que olía a comino y a canela, y me dejó disuelto en la silla que encabezaba la mesa. Entonces dobló el torso contra mi cara y la estrujó entre sus pechos. Quise besárselos pero ella se negó con una sonrisa. Las cosas estaban otra vez ocurriendo demasiado rápido para mi gusto, pero la tentación de abandonar toda resistencia al imperio de sus manos era mucho mayor que las barreras que, seguía pensando, era menester interponer entre los dos. Mientras la carne crujía dorándose en el horno ella fue deslizando la yema de su índice por mi cuello; jugueteó como distraída con cada uno de los botones de la camisa y alcanzó, ya en cuclillas, el doblez que había quedado entre el límite de la camisa y la tela del pantalón. Quise decirle que efectivamente faltaba el último ojal, que esa falta era lo que generaba un curioso efecto de orfandad en el botoncito nacarado, cosido en el revés de la tela, pero ahora sus dedos habían iniciado un movimiento circular por los suburbios de mi ombligo; eran en realidad solamente los dedos índice y mayor de su mano derecha (precisaba la otra para sostenerse del borde de la silla), y los iba moviendo muy lentamente, sin caer en la torpeza de introducirlos en el diminuto hueco de donde su (según ella su) Margulis más terco sacaba las ideas. Yo sentía mucha pereza y me abandoné a la eficacia del juego sexual cerrando los ojos; por abajo de las pestañas pude ver cómo ella apoyaba las rodillas en el piso y se abocaba a la ordenada, lúdica minucia de tironear de mi cinturón para aflojar la hebilla. Acostumbrado, obediente, mi estómago se hundió durante un momento para facilitarle el trabajo; vaciado completamente del oxígeno, ese movimiento fue tan sincronizado que se me figuró que las partes de nuestros cuerpos repetían la ceremonia del amor sin nuestro intermedio. Cuando el cinturón quedó libre ella fue corriendo hacia abajo la cremallera y ahora era su mano entera, regordeta y blanda, la que entraba entre los pliegues de la tela como aquel pichón de petirrojo buscando gusanos en Palermo. Me reí de mí mismo por la imagen que había pensado: nunca había sido bueno para representar escenas de amor. Busqué la nuca femenina con la intención de impedirle seguir adelante pero mi editora estaba completamente decidida a hacer bien el trabajo. "Mejor charlemos", dije yo tratando de morigerar la tensión. Pero su criterio era tan ecuánime como voraz.; su boca, particularmente prolija, fijó enseguida las pautas del trabajo a seguir. Primero había que afirmar con claridad la naturaleza del tema que teníamos (es decir, tenía ella) entre manos. Dedicar luego a esta cuestión un tiempo considerable. Todo lo que fuera necesario, aún a fuerza de perder la calma o quedar cansado. Si la dificultad de hallarlo parecía interminable se podía hacer un alto, cambiar por ejemplo el peso del cuerpo, acomodarse mejor a la situación. Era imperioso, pese a mis remilgos, no dejar nada importante afuera. Ser económico en el uso del indicio y propender al nivel neutro, elegante, universal. Cuanta más extensa fuera la propuesta, mayores serían las posibilidades de descubrimiento para los lectores. Había entonces que creer hasta el final en la propia inspiración, pese a los obstáculos. Recorrer circunstancialmente los bordes del asunto principal, pero sin descuidar la visita o mención al quid de la anécdota, así fuera apenas con un roce húmedo, casual. La lengua tenía por cierto atributos propios y era importante abandonarse a su ritmo sin pretender frenarla ni mucho menos exigirle que fuera más rápido de lo que pudiera hacerlo. Ella sabía que una pausa, si la dosificábamos en el punto justo, ejercía sobre el apetito la misma fuerza de apertura que produce un condimento picante en el paladar. Me gustaba oírla dándome consejos, siempre tan bien dispuesta a complacerme. Tenía sin embargo miedo de no recordar ninguna de esas pautas después, cuando volviera a casa y tuviera que retomar la escritura estando solo. En mí se enfrentaban el alumno atento y el escurridizo. Uno era capaz de tomar nota de todos y cada uno de sus consejos; guardarlos en la memoria hasta el día del juicio final e incluso transmitírselo alguna vez a otros aspirantes a escritores. El otro sólo quería gozar de la maestría de la clase.
324. Coerción y absorción eran los conceptos a los que estábamos llegando placenteramente. Focalización del asunto y saliva al menudeo. No había que asustarse por la aparente disociación que había en esta escena. Mi obra era distinta a la de otros artistas (ella estaba más convencida que yo mismo) y si tardaban en aceptarla, bueno, o de apreciarla, ya habría tiempo para escribir una nueva. Sin poder evitarlo, empecé a ponerme ansioso. Yo quería ir ya terminando la teoría y pasar a la práctica salvaje. Le apreté la cabeza con las manos y le pedí que se detuviera. Pero ella estaba muy entusiasmada. Además, mis dedos parecían haberse declarado en rebeldía: en tanto las manos recibían la orden de suspender inmediatamente el trabajo que me estaba haciendo gemir por ahí abajo, ellos, como testigos jurando sobre una Biblia apócrifa, se enredaban en los rulos de pelo que me ocultaban los muslos orientando con perspicacia el foco de la acción. Una presión mínima en la frente, la caricia alternada sobre el dorso de sus manos, servían como índice o anticipo de la existencia de las semidiosas saltarinas de la historia. Si como habíamos leído juntos una vez, el canto de las sirenas anticipaba a un ser humano los dichos que se dirían de él cuando estuviera muerto, y por eso provocaban pánico y suicidios colectivos, la aceleración de los movimientos de mi editora frente al eje de la página iba llenándome a mí, escritor, de un sentimiento de agonía en ciernes. Esto me decía ese sentimiento en silencio: "no termines todavía, no termines nunca, por favor". Y sin embargo ahora era ella la que parecía querer apurar el desenlace.
325. Aunque yo era en rigor un novelista con la mayor parte de su obra de fantasía inédita, un trabajado autocontrol y una fuerza de voluntad para muchos incomprensible, que sólo podía provenir de la cantera de mi ombligo, me habían ido dando algunas herramientas útiles para morigerar la inseguridad que seguían provocando situaciones como la que estaba viviendo en esa cocinita del barrio de Floresta. Frente a una mujer, esa era la verdad, yo era como un falso nabo. Por ellas se me aguaba el lenguaje y cometía patinadas semánticas inaceptables. No tenía importancia que la mujer fuera joven o madura, linda o un bicho de temer; su capacidad de influir sobre mí era tanta que yo había decidido limitar mis traslados por la ciudad de mi casa a lo de mi editora, salvo urgencias económicas fuera de previsión, como ir a cobrar mis derechos o hacer unas diligencias legales o bancarias. Me había por ejemplo apartado de las redacciones periodísticas, donde fatigué el oficio de hacerle ganar dinero a los demás durante diecinueve años, por motivos vagamente sensuales. Acusaciones inciertas y una fama de seductor digna de alguien más atractivo que yo fueron mi suerte de ahí en más. Pero esto habrá que contarlo recién cuando la editora esté deseosa, y dispuesta, a exigirme con su dulce estilo algo de mis dones de nuevo.
NOTAS
28. En www.ayeshalibros.com.ar, bajo el título "Media practice and Performance".... ). Buenos Aires, 2001.
29. Obra sin título y sin tapas, pero gorda.
Idem, bajo el título "El Porno Borges". Buenos Aires, 2001.
30. Op. Cit. Pág. 36. En rigor, la frase dice : "en la otra escuela todos eran rosaditos como yo" (N. del E.).
31. Garage Olimpo.
32. Tratatus Margulius, by Prof. K. Belbett. Simon & Schuster, Boston, Masachussets, 2005. Pág. 6
33. Op. cit.
34. "Toda función en el desarrollo cultural del niño se presenta dos veces o en dos planos. Aparece primero en el plano social, y después en el plano psicológico. Aparece primero entre las personas como categoría interpsicológica, y después dentro del niño como categoría intrapsicológica" (Vygotsky, L.S. 1981, pág.163)
35. "(...) Aguardaba incierto / llegar al patio del cielo; / ¡aquel lejano acierto / ansias de mi querido abuelo! (...)" . Margulis, A. ("Mi tierra de Moriah", poema inédito).
36. Ibid.
37. Del lat. explicare: 1. tr. Declarar, manifestar, dar a conocer lo que uno piensa. Ú.t.c. prl. 2. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles. 3. Enseñar en la cátedra. 4. Justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de agravio. 5. Dar a conocer la causa o motivo de alguna cosa. 6. prnl. Llegar a comprender la razón de alguna cosa; darse cuenta de ella. (Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española). Pero también, "los significados polisémicos derivados de la raíz latina: desdoblar, desarrollar, extender, desplegar, exponer, interpretar –y porque todos los significados presentan al menos un sema o unidad de significado común- en el caso que nos interesa, "hacer saber" (en "La explicación", Berta Zamudio y Ana Atorresi, Eudeba, Buenos Aires, 2000).
38. Ayesha Literatura, 1978-1980. Versión digital en www.ayeshalibros.com.ar
39. http://www.lasindias.com/articulos_2/cibercultura_septiembre.html
40. Alejandro Margulis, en “Papeles de la mudanza” – Ver “Papa Hem no usaba Brancato” (Catálogos Editora, Buenos Aires, 1988, ó http://www.elaleph.com/libros.cfm?item=946715&style=biblioteca, 2004).
41. Gregory Bateson, en “Metálogos”, Ediciones Buenos Aires, S.A. Barcelona, España, 1982, pág. 60.
42. www.lamalapalabra.com ¡Estaba ahí, les juro que estaba ahí! ¡Maldita tecnología! Bueno, vuelvan a www.ayeshalibros.com.ar que de ahí algo sale… (Nota del Autor).
43. (adentro habrá nada más que papeles, demasiado flexibles para ser fotos)
pero también podría ser:
(casi es nada lo mucho que le puedo decir)
I.
El occiso colgando en la bodega del Buque I. Sostén por el cuello del gamulán con un gancho de hierro. Imaginar: recorrido por los posos del Buque I con la cabeza gacha y la boca abierta, goteo de flema y saliva. Ante la falta de un "plano de abatimiento" adecuado, seguiremos aquí una variación nuestra de Kenyeres.
A) Gabinete 1-59/1-60-1H.
B) Bodega Principal.
C) Sentina.
D) Sala de calderas.
El cuerpo del occiso recorrió, desde esta perspectiva, mayor distancia bajo el nivel del mar (aunque el buque estuviera en la dársena) que los metros recorridos por los cuerpos que él mismo fotografió en otros años, antes de ser sumergidos o cremados en los buques antárticos de la Armada argentina. El occiso Piaget fue afortunado, dicho sea de paso, en el modo de transitar los primeros minutos hacia el más allá, ya que la obesidad preservó a su osamenta de una putrefacción veloz.
Curioso resulta que el espasmo último lo sorprendiera con la cámara de fotos entre las manos y apuntando hacia un rincón del Gabinete en el que nada había, excepto cubetas manchadas, una caja de antiácidos digestivos, un frasco de revelador vacío y un cuaderno de tapa blanda con una etiqueta de uso escolar donde se leía, borroso: "Trabajos". En el interior de ese cuaderno los peritos encontraron dos fotos recortadas de revistas o tal vez libros y un conjunto de copias blanco y negro, sin sus negativos, que dieron pie a una investigación judicial.
Fue cuando quisieron levantarlo del piso -cayó de costado, a juzgar por la contusión en la sien derecha- cuando la fatalidad de su peso se impuso a la tripulación como la carga más intolerable que nunca habían tenido que trasladar. Y si bien resultó una suerte, para ellos, que la temperatura ambiente fuese menos que la habitual en otras circunstancias, digamos en viaje, con el calor de la caldera encendida estimulando la difusión de parásitos y bacterias intestinales, no tan bueno les pareció tener que aupar ese corpachón hasta el pasillo; mucho menos, hacerlo girar por el diminuto hueco de la puerta del Gabinete, de donde debieron sacarlo para proceder a su exhumación.
El cuerpo llegó a nosotros en correcto estado; y decimos "correcto" porque a la contusión provocada en la sien como consecuencia de la antedicha caída siguieron otras, en hombros y extremidades, resultado de los vaivenes por la bodega, colgando de un gancho, en el trayecto que lo llevó desde el Gabinete hasta su salir al exterior.
¿Qué fotografió el occiso inmediatamente antes de morir? No es factible saberlo ya que la muerte lo alcanzó antes de apretar el obturador, con el rollo en cero. Posterior visita al lugar del hecho por parte de los peritos arrojó poca luz al respecto. Presumiblemente, el occiso Piaget quiso llevarse consigo un recuerdo de su Gabinete de trabajo; el psiquiatra sugiere que este tipo de actos es común en personalidades sensitivo-paranoides como la suya, sobre todo cuando les ha llegado el momento, permítasenos la expresión, de "colgar los guantes" de su profesión u oficio.
Individuos como el occiso conforman, según el psiquiatra, un grupo de "personas de naturaleza delicada, que no sólo son muy receptivos y sensibles a sus vivencias, sino que las continúan elaborando interiormente, en silencio, sin dejar traslucir nada al exterior" (el entrecomillado es nuestro). Su contingente principal de vivencias es de índole erótica y del tipo conflictivo autoreferencial y de bochornosa inmoralidad.
Observa Kretschmer que "cuanto más sensitivo es el sujeto" más fácilmente puede desencadenarse en él "un delirio paranoide sutil". Se comprende que el occiso Piaget haya planificado una suerte de despedida o revancha sutil, en el que fue su lugar de mayor realización profesional durante los nunca olvidables años en los que brindó sus servicios a la Armada.
Es verosímil que la muerte lo haya encontrando buscando el tono de una revancha, o al menos los materiales, con la misma pasión que puso en su morbosa minuta diaria y con que nosotros hemos procurado develar los motivos ocultos que signaron su deceso.
Cuidadoso relevamiento de las fotos halladas en el cuaderno permitió esbozar una hipótesis de la angustia, en su caso "autoreferencia culposa", que debió padecer el occiso por encima incluso de la omnipotencia que le permitió llevar adelante sus trabajos. Pero no es aquí donde deberá juzgárselo espiritualmente. No es nuestra materia hablar mal o bien de los difuntos.
El cuaderno en cuestión incluye un breve texto cuya lectura sugiere que el occiso Piaget no tuvo cabal conciencia de la perspectiva delictiva o punible que pudieron haber tenido sus actividades. Al amparo de "no existir una razón justa de peso que nos condene" -son sus palabras- y bajo la protección de la idea de que nadie "desde Cristo en adelante puede decir que hay en esto algún pecado", el occiso Piaget desarrolló su creatividad hacia fronteras insondables.
Podría legalmente presumirse (pero no es nuestra tarea) que luego de las primeras fotografías una suerte de instinto emocional paralizó la voz de su conciencia; podría decirse incluso, desde este punto de vista (y al decirlo no buscamos la ironía), que el peor delito por él cometido buscando nuevas angulaciones y matices fue el de complicidad o encubrimiento. Es verosímil que no quisiese abandonar la actividad sin dar a conocer los detalles o pruebas que lo expurgaran, si no de una condena de los hombres, del juicio de Dios.
¡Pero tampoco hay que suavizar tanto las palabras! No hay porqué morigerar el peso de una verdad. Si hemos dicho "complicidad" es porque cómplice fue, Piaget, en un quehacer que denigra y desmerece a los profesionales del arte de retratar almas en particular, y a los de las ars moriendi en general. No nos enorgullece sacar a la luz lo que él guardó durante tanto tiempo. Antes reparación a nosotros mismos que afán de extrema unción, guían este informe.
Pedimos disculpas si hemos sido algo brutales.
¿Se nos exculpará si reproducimos de una buena vez la frase que antecede los retratos? ¿Pueden llamarse así?,%20pero%20en%20la%20cita,%20eh..jpg) "Yo dormía / y soñé / que la vida / era alegría.
"Yo dormía / y soñé / que la vida / era alegría.
Desperté / y vi / que la vida / era servicio.
Serví / y vi / que el servicio / era alegría."
R. Tagore
Posterior indagación en su domicilio particular llevó a los peritos al centro mismo, al "nido" donde Piaget atesoraba la totalidad de su secreto. Hubo orden judicial y una causa indefinidamente abierta que no viene al caso describir ahora. Pero seamos metódicos.
El Gabinete donde el occiso Piaget apareció muerto quedó registrado gracias al trabajo de nuestros occisos. En la primer imagen de la puerta del Gabinete Fotográfico donde se halló el cadáver se ve, empezando por arriba, el marco; el corte focaliza tres cuartas partes de ésta: está cerrada. Una marca transversal, de este a oeste, reciente, levanta la pintura desde la pared vecina hasta la chapa identificatoria de la del Gabinete Fotográfico. Se supone que el occiso trasladó un objeto pesado, probablemente metálico, y lo apoyó en aquella hasta llegar a ésta, antes de abrirla.
La segunda foto muestra un plano general de la misma puerta del Gabinete Fotográfico. Dada la perspectiva, no se nota el rayón antes nombrado; sí el zócalo, abajo, que no presenta ningún detalle significativo. Se deduce que el sujeto llegó caminando desde el oeste o proa, esto es, desde el sector destinado a gimnasio, vecino al Gabinete Fotográfico.
La tercera foto es del gimnasio. El plano amplio, registra todo el lugar, de pared a pared; la perspectiva se pierde hacia el fondo; ¿el sujeto pudo haber llegado caminando desde ahí? En primer plano hay una camilla con pesas; las mismas (del tipo doble, unidas por una barra) están todas en su sitio, excepto una. ¿Se presupone que el occiso hizo gimnasia antes de entrar al Gabinete Fotográfico? Al menos, que trasladó la pesa faltante hasta la puerta del Gabinete Fotográfico y que con ella marcó, involuntariamente, la pared y la puerta. Sin embargo, no parece ser ese tipo de marca el que figura en la primera de las fotos. Las pesas habrían producido dos líneas verticales si hubieran sido movidas de abajo hacia arriba, como presumiblemente lo haría alguien que las levanta y las baja junto, sobre o contra una puerta o pared.
Pero también hay otra opción: que el sujeto no haya tenido gran fuerza física y las hubiera usado no para rayar sino para abrir, golpeándolas contra la puerta del Gabinete Fotográfico. Es verosímil entonces el siguente recorrido: el occiso tomó las pesas, pensando en llevarlas hasta la puerta del Gabinete Fotográfico; cansado por el esfuerzo, las apoyó contra la pared vecina; las arrastró por ella, sin bajarlas, hasta la puerta del Gabinete Fotográfico; una vez ahí golpeó la puerta hasta abrirla.
(Una ampliación minuciosa de las fotos en nuestro laboratorio mostró dos marcas más, muy leves, como las abolladuras o raspones que suelen tener los féretros).
Otra imagen muestra el armario de materiales, que corresponde al ala este, frente al gimnasio, del otro lado del Gabinete Fotográfico: está abierto, en la foto.De abajo hacia arriba contiene: botas de goma, cascos, una valija metálica, extinguidores de incendio, un tubo de oxígeno, otra valija metálica. Observando con más atención el piso de ese armario, junto a las botas se ven trapos, acaso antiflama, trajes de amianto... ¿Cubrió las pesas que usó con esos trapos antes de golpear la puerta, para amortiguar el ruido? Es verosímil. (La ampliación sugiere, bajo uno de esos trapos, un borde acerado que bien podría ser la pesa de marras).
Esa es la última foto de nuestros peritos.
En cuanto a las pegadas por el occiso Piaget en su cuaderno, la primera, recortada de una revista, muestra a una mujer rubia, de pelo tirante hacia atrás, que debió haber sido hermosa, aunque narigona, mirando hacia arriba, si acaso sus ojos cerrados pudiesen mirar algo. Verla sin aros ni maquillaje ni joyas hace que el observador incauto, al primer golpe de vista, no la reconozca.
Además la imágen tiene una interferencia óptica, como un velo o vidrio esmerilado entre el objetivo y el foco de la cámara, a la manera de esos tules de las camas antiguas que, fuere por los mosquitos o por respeto, se colocaban cubriendo la intimidad de los durmientos y los muertos.
La foto ha sido tomada desde cierta distancia y eterniza una vez más, gracias al milagro de la reproducción mecánica, la eterna imágen de la muerta más famosa, para algunos, que prohijó el país. Inverosímil resulta que haya sido embalsamada en un local de la CGT. No puede hacerse semejante porquería en cualquier lado.
El rostro se ve sereno. Hay un luna en el cuello. Una marca en la oreja. Algodones en la nariz. ¿Cuál es el sentido de una foto así en el cuaderno del occiso Piaget?
Alto. Paremos. La cabeza como un reloj. Fría. Una mano violeta emasculando conciencias.
La segunda foto en papel de revista viene con un epígrafe abajo, escrito en tinta azul (es la letra de Piaget). El texto dice: "Esposa de Nakamoto, Rosario 196¿3?".
Muestra una figura de cartón, amarilla y amarronada, según las zonas, que no parece sino lo que es: una mala copia de una mujer viva. Una figura de cera no, una muñecota panzona, que crujiría si uno la toca, sin vísceras -por supuesto- emasculadas. Y sin inyecciones continuas (deduzco) porque se ve que la muerta está en una vitrina. Es la vitrina del primer piso de la Facultad de Medicina de Rosario, dice el epígrafe.
Es la única foto color de todo el cuaderno.
El aspecto de la momia no permite deducir la técnica del embalsamamiento. Si bien es evidente que ha habido vaciamiento total previo no queda claro si el embalsmador utilizó líquido de Kaiserling o de Franchina para su conservación. Tampoco de Gannal. Es probable que haya además extraído las vísceras por una vía distinta a la tradicional, a nivel de las carótidas.
La occisa es pequeña y de rasgos mongoloides. Está desnuda.
Viene después una mujer joven, de tez blanca, crespa, cabello negro, cuyo rostro sólo alcanza a verse por el sector derecho, puesto que el cuerpo, y por ende la cabeza, miran hacia arriba: al techo o al cielo. Es visible, como si hubiese tocado ese punto con el flash o con una luz complementaria, una excoriación sobre el pómulo, efecto presumible de un objeto contundente, nudillo o culata, que ha provocado el desprendimiento de los primeros planos de la epidermis, más concretamente la córnea; aunque el párpado derecho se encuentra cerrado por completo se presume que el impacto fue de una intensidad feroz.
Presenta el mismo rostro una herida cortante en el pabellón de la oreja.
Más allá de estos rasgos -no causantes del deceso- puede agregarse que: la occisa tiene un lunar; junto a ella, a unos metros, un par de anteojos del tipo Rayban tirado en el suelo, sin ralladuras ni golpe aparente.
La causa de la muerte puede deducirse por lo que testimonia el cenro de la foto, cosa que resalta pese a ser la foto en blanco y negro, o quizás debido a eso, ya que la occisa está vestida con un buzo claro, o tal vez es una camiseta (el deterioro inhibe la posibilidad de discernir con claridad). Se observan en esa prenda de vestir múltiples orificios, la clásica "ráfaga", provocado por un arma de fuego portátil (metralleta o fusil automático liviano) con su característica gran precisión y alta velocidad de repetición, hecho éste observable, con sólo mirar con atención, en la idéntica, minúscula distancia que hay entre cada orificio y el siguiente. Los disparos han sido efectuados a quemarropa o boca de jarro, como bien se deduce -el foco está ahí- por la entrada irregular, en forma de cruz, y los característicos granos de pólvora o ahumamiento, que presentan sus bordes.
Da un poco de pena ver a una mujer tan bonita muerta así. Sorprende la pericia del occiso.
La segunda foto de esa serie es borrosa. Hombre semidesnudo, joven, acostado sobre una mesa o tabla de textura indeterminada. No se entiende claramente su está vivo o es un modelo; su "disfraz" en todo caso es perfecto, al punto que dificulta una evaluación objetiva. Concretamente, es un símil de Jesús: tiene barba y corona de espinas (?). El torso y las piernas, desnudos. Un paño de tela cubre los órganos genitales. Presenta dos, no dos, tres llagas en ambos empeines; otras tres en el costado y bajo las costillas, que Dios nos perdone. Sólo mirando bien se observa presencia de rigidez cadavérica.
De los testimonios obtenidos entre la tripulación se deduce que el buque donde fue hallado el cadáver del occiso que las tomó ancló, una mañana de setiembre, en el puerto de Buenos Aires. Que la tripulación aprovechó todo ese día, y el siguiente, para exprimir el tiempo en familia antes de la travesía antártica. Que ese 22 de setiembre del año en que murió el occiso Piaget, Martín Suárez, ayudante de guardia, procedió a la apertura del libro de navegación, el que constaba de doscientos un (201) folios útiles, inscribiendo las provisiones y otros petrechos que llevarían a la expedición.
Que el mentado Suárez no acusó noticia, porque no lo vio subir, de la entrada del hombre obeso, vestido con gamulán a pesar de los veintiún (21) grados de temperatura ambiente, y dos (2) más de sensación térmica, al buque cuyos vericuetos conocía mejor que la palma de su mano, si se nos permite la expresión. Sí anotó, con precisión encomiable, que siete (7) toques de campanilla (uno corto, uno largo, uno corto, una largo, uno corto, uno largo, uno corto) anunciaron la aparición del cadáver del occiso Piaget a las 6 y 44 horas del 22 de setiembre del año en curso.
Agregó el dicente que el hecho de que la alarma sonara estando el buque en puerto era algo desacostumbrado pero que, al carecer el dicente de experiencia suficiente, no anotó las susposiciones que se le ocurrieron, a saber: que un barco o barcaza había chocado contra el Buque I, que había explotado la caldera, que hubiese un incendio. A pesar de la sorpresa, el ayudante de guardia Suárez fue más operativo que el marinero Helpidio González, quien encontró el cadáver del occiso Piaget.
Su testimonio permite comprobar la torpeza con que se manejaron los tripulantes. Infinidad de huellas, manchas de todo tipo y modificaciones inexplicables en el lugar del hecho obstaculizaron el trabajo posterior de los peritos, quienes no pudieron reconstruir adecuadamente el escenario del siniestre, pese a su dispoción al deber y a la rectitud de su buen juicio.
El gabinete se convirtió, si se nos permite decirlo, en un santuario profanado por la desidia de los primeros en llegar junto al occiso. Pudo también existir dolo, suposición ésta basada en la ausencia de objetos relevantes, como ser el contenido de los bolsillos del gamulán, ya que no es posible que no hubiera nada en ellos cuando se retiró el cadáver.
Se desconoce en principio cuántas personas accedieron al recinto. Visto que el occiso no fumaba, que el gabinete permaneció cerrado debido a encontrarse el buque en puerto, y que en el lugar se recogieran, a posteriori, tres colillas de tabaco común y una con gramos de cannabis, es razonable dejar abierta la suposición de que por lo menos tres individuos estuvieron en el sitio junto al occiso Piaget, durante o después de su deceso.
El que suscribe considera necesario recomendar exámenes psico-fisiológicos de la tripulación, no obstante lo aseverado por el marinero González acerca de que no se encontró -son sus palabras- con ningún otro tripulante en el lapso de tiempo transcurrido desde el descubrimiento del hecho hasta el alerta general.
Debido al desorden antedicho, no fue sencillo dar con los elementos necesarios para dilucidar el caso. Los peritos denunciaron falta de tiempo y obstáculos de las autoridades navales, las cuales ordenaron quitar el cuerpo del difunto prontamente, antes de que se abriese el horario de visitas del público. Trincado con chinguillos, le acomodaron un gancho a la altura de los omóplatos y lo izaron entre cuatro hombres hasta colgarlo de un riel (SWI-78-122T), pendiente del cual fue trasladado hasta una carretilla. Una vez en ella, y sin desengancharlo, lo llevaron hasta la bodega principal donde, debido al peso, lo detuvieron en espera de la pluma de grúa que finalmente lo extrajo del interior del Buque I.
"Este ayudante de guardia -consignó el nombrado Suárez- ha visto subir motores, compresores, sogas, bultos, incluso féretros, pero nunca un cuerpo tan grande como éste".
Es certeza de este equipo forense que, pese a la irregularidad de lo sucedido, no hubo delito sino autoprovacada intoxicación. Al neófito podrá conducirlo a error los hematomas señalados, así como los desordenes de esa, llamémosla, exhumación. Pero la necropsia es reveladora: el sujeto, mencionado hasta aquí como el occiso Piaget, pero cuyo nombre real es Walter Roldán, del tipo leptosómico, tez blanca, 1,90 metros de altura, ciento treinta y tres (133) kilos de peso, falleció por las causas que detallaremos a continuación.
Como quedó dicho, el cadáver fue hallado en la posición conocida como de cúbito dorsal, sobre el piso; una excoriación en la sien derecha atestigua indudablemente que hubo caída y, por los rastros de pelos y sangre encontrados en el reborde de la pileta de revelado, se deduce que ahí fue donde golpeó mientras caía.
Cerca de los pies se descubrieron rastros de sangre y saliva. Llevada a cabo la apertura del cadáver y analizadas las modificaciones orgánicas pertinentes se halló en el esófago un cilindro metálico de unos siete (7) centímetros de alto por dos (2) de perímetro, con película fotográfica expuesta todavía en su interior.
Es presumible que el occiso lo incluyera en su organismo vía bucal, con la intención de ocultarlo; la película fotógrafica en cuestión (hablamos de un rollo de 35 fotos) no fue disuelta por los ácidos gástricos ni envíada al laboratorio para su revelado. Regurgitado por efecto de la autodefensa del organismo, el rollo no encontró rumbo y quedó atorado provocando desprendimiento interno de las paredes del esófago y la consiguiente expulsión de mucosa que obturó las vías respiratorias.
La cianosis en el rostro confirma que la asfixia fue la causa del deceso.
44. El Margulis, sí, obvio. Claro. Quién si no.
45. Lo cual nos habilita, por qué no, a reproducir por esta y única vez aquel viejo cuento señero pensando en los lectores que nunca lo conocieron:
PAPA HEM NO USABA BRANCATO
Alejandro Margulis tenía cuarenta y ocho años cuando escribió el primer y único monólogo interior de su no muy prolífica carrera literaria. Demoró en llevarlo a cabo algo así como cuarenta y cinco, cuarenta y seis minutos; jamás rehizo una segunda versión. Porque instantes después de haberlo escrito, influido tal vez por el contenido ciertamente escatológico del texto, se suicidó.
A aquella última desazón, al ridículo esfuerzo de esa tarde, la literatura debe hoy una de sus obras más notables, aunque levemente imperfecta. Desprejuiciado, sensible, moderno, deberá ser el lector que desee internarse en este texto. Parafraseando a Luciano Quaranta, quien tan bien lo definió en estos sus versos de despedida: "...su feroz desazón / su larva de talento / compuso en el viento / su última canción..." ¡Vale la pena cantar con él! Pero no es bueno adelantarse a lo que vendrá. Para entender las razones cruciales que llevaron a la tumba a este escritor cuyo apellido figura en las Sagradas Escrituras, más exactamente en los versículos donde se narra la construcción del Templo de Salomón, bajo el significado de "perla", se hace necesario conocerlo mejor.
MITOS Y MITOMANÍAS
Desde niño Margulis fue criado para ser músico. A los cuatro años ya había logrado encaramarse al piano (Steinway, media cola) que sus padres compraron con la ilusión de haber engendrado un prodigio. Sólo que cuando la criatura descubrió que la tapa del piano no era un territorio inaccesible, en lugar de conjurar el ángel de Mozart prefirió tragarse el contenido de un pote de crema (Tortulán) que su madre había olvidado allí. Años después él recordaría: "Mi analista piensa que es interesante ver porqué tenía yo semejante necesidad de tragar". Pero como el recuerdo de aquel atracón no había surgido espontáneamente en su memoria, Margulis supuso que la anécdota bien pudo haber sido uno de los tantos inventos de su madre a la hora de evocar la realidad. "La mitología familiar y la mitomanía de mamá deben haber deformado los hechos", escribió.
Antes de entrar a la escuela primaria falleció su padre. Su madre, que no casualmente era profesora de piano, y al parecer excelente, de fina sensibilidad y hermosas manos, tomó a su cargo la formación del futuro artista. Los años pasaron en un ejercitar continuo y a los quince Margulis dio su primer concierto. Del acontecimiento existe un testimonio singular; empero, lo que allí se narra (sobre todo lo del gato) es falso, imaginario. Nunca pudo haber concitado la atención de tales personas sobre él.
Es interesante rastrear su costumbre de desdibujar los hechos biográficos propios. Pero también es lícito preguntarse: ¿existe lo a biográfico? ¡Claro que no! La mayoría de los datos que poseemos provienen de los primeros cuentos. Hay uno en particular "El bongó", premiado por un interesante jurado que nos serviría de piedra Roseta de no mediar, lamentablemente, el tono disparatado de su composición, el incierto final. Pero volvamos a la historia.
Sabemos que el pequeño Margulis solía ir a tomar el té más probablemente el Toddy a las confiterías La Real, Nóbel, París, Él Águila, Ideal y La Perla de Flores. Una colección de servilletas encontradas por su segunda esposa poco después del entierro lo atestiguan. Sabemos que su amigo "Ángel Cristiani" (de "Papel de seda") fue en realidad Isidro Balisten, compañerito de la primaria, envidioso y competitivo, con quien compartió, también, los dos primeros años del colegio secundario. Una poesía escrita por Isidro en homenaje a las rabonas prueba esta amistad.
Claro que el "papel" que Margulis hace jugar a su amigo en el cuento difiere de la realidad. "Había cosas que nos ocurrieron juntos, sí aclaró Balisten a este periodista , como lo del paseo a Luján, pero eso de que se haya inspirado en mí para inventar un personaje tan morboso... En la creación todo vale, me dirás vos. Nadie lo va a llevar preso por hacerlo. Pero no lo podés bajar del caballo en la mitad del río... Yo también escribo, no sé si me leíste, pero cuando Alejandrito puso eso, y te aclaro que yo lo quería mucho... Su muerte me dolió tanto... Pero las intenciones que tendría que haber tenido..."
ESA ANORMALIDAD
La lectura exhaustiva de "Juan Cristóbal" coincidió con sus primeras depresiones. "Un tranvía que no se detuviese ante mi deseo, una señora gorda empujando...", ejemplificó, al dorso de una servilleta de la Nóbel, con visible angustia. Sin embargo, curiosa costumbre, se refirió a esos sentimientos llamándolos fastidio. Fastidio que relacionó con la inspiración creadora.
Es que por aquellos días la literatura había comenzado a mostrársele como la tabla de salvación que la música le escamoteaba. A veces, solo en su casa, o con su madre, caminando por la calle, le venía la irritación. La cosa rápidamente tornábase insoportable. El único desahogo era sentarse a escribir. Siempre consideró de mejor calidad los resultados de esa pasajera exaltación que el fruto de su trabajo como músico.
Luego comenzó a preocuparle la salud. El pelo de su barba no crecía, el cabello era demasiado abundante, el cuello fino, el tórax estrecho, el abdomen escaso pero un poquito fofo. En la pared de su habitación pegó una foto recortada de una revista (Viva cien años) que representaba una mujer vestida de largo junto a un hombre completo, de amplia caja, cuyas manos anchas y fuertes ceñíanla... levantando su cuerpecillo unos centímetros del piso. "... ser como él...", escribió Margulis al pie de la foto, pero la frase figura incompleta y borrosa. ¿Se refería al tamaño del hombre en cuestión? su rostro no había entrado en la página, tal su altura. ¿Suponía el joven pianista que imitando el estilo del coloso sería más feliz?
No gustaba de las berenjenas, del queso, de la leche cruda ni de la espinaca. Los repollitos de Bruselas, acaso porque le recordaban la ciudad natal de un célebre escritor, producíanle náuseas. Su madre lo diagnosticó inapetente y abúlico (tampoco le atraía el deporte y solía padecer trastornos en la respiración y sorpresivas palpitaciones al menor esfuerzo físico). Revisando la historia clínica de nuestro hombre gentilmente cedida por el clínico Leonardo Choen he logrado deducir algunos aspectos claves de la personalidad del difunto:
Por lo que se lee, el doctor Choen habría hablado con el muchacho en forma cálida y paternal. Habría asimismo preguntado si era habitual, en él, el hecho de soportar muy poco los dolores físicos y espirituales; además, si su inteligencia era viva aunque demasiado imaginativa y fantástica; y si se desalentaba con facilidad ante los primeros inconvenientes; y si su carácter era, en fin, "tornadizo e inconstante".
Margulis debió sentirse frente al padre que no había tenido y le abrió (por supuesto que en sentido figurado) su corazón. Contó que lloraba mucho, sobre todo durante las noches, sin emitir sonidos; que las tareas escolares lo fatigaban rápidamente y que odiaba la gimnasia; que cuando lograba congeniar ambas cosas, caía postrado. "Todas las funciones (de su organismo) escribió el médico aparecen veladas, son irregulares y la menor causa las irregulariza más aún. La armonía no es perfecta. La resistencia a las variaciones del tiempo lo hacen sufrir mucho. La circulación y el funcionamiento cardíaco está alterado."
El doctor Choen se refiere en su historia a las glándulas de secreción interna, en especial la tiroides y la parte intersticial del testículo. Dictaminó: "Cuando esas glándulas, o alguna de ellas, es débil, mal formada o irregular en su funcionamiento, la virilidad se resiente...". En un delicioso y no por inédito menos importante párrafo de su cuento largo "Colash", Margulis ironizaría el posterior diagnóstico:
"Entonces escribió la madre del muchacho se acomodó el pelo con un movimiento espléndido y preguntó:
" ¿Qué podemos hacer?
"El galeno introdujo sus limpias manos en los bolsillos de su guardapolvo y dijo:
" Corregirás, mujer, esa anormalidad glandular de tu hijo para que, mejorándose el sistema autovitalizador de los órganos nerviosos, la virilidad aparezca con la nitidez y la espontaneidad que procura la fuerza y la salud.
"Y así fue hecho." (Nótese el espíritu bíblico de la cita.)
LA HORA DE LA VERDAD
Pero el tratamiento que inició el joven escritor no mejoró considerablemente su salud. Al igual que la lectura de cuanto caía en sus manos, el mal se intensificó. Isidro Balisten recuerda ésta como su etapa de iniciación formal: "A los quince años Alejandrito no sólo había leído todas las lecturas obligatorias del programa oficial sino que, siguiendo mis indicaciones, la había emprendido con José Ingenieros, algunos poetas como Bécquer, Nervo y Espronceda y, un poco más adelante, los norteamericanos: Poe, Twain, y sobre todo Hemingway...".
Con sus 273 cicatrices, los huesos rotos en tres accidentes aéreos y el hígado deshecho por sus espectaculares libaciones, Ernesto Hemingway resultaba un modelo digno de imitar. Margulis hizo circular copias de los artículos que el escritor norteamericano había enviado como corresponsal de la guerra civil española. Una escena, vaya a saberse porqué, se le había grabado a fuego: la de papá Hem (le gustaba llamarlo así) comiendo cebollas en el frente de Guadalajara.
Faltaban aún muchos años para que el genio se suicidara. Pero cuando aquello ocurrió la admiración que Margulis sentía por él no disminuyó. Junto al monólogo interior salpicado de sangre apareció una frase que la prensa erróneamente le atribuyó al muerto: "Lo que importa es resistir y llevar a cabo el propio cometido; ver y sentir, aprender y comprender, escribir cuando se sabe y no antes, pero tampoco mucho después; dejar que aquellos que quieren salvar el mundo lo salven; pero ir a verlo con los propios ojos todo, íntegramente".
Pegado a la tapa de un cuaderno con espiral hallé también un recorte de revista sin fecha pero amarillento. El papelito, arriba, en letras cursivas blancas sobre fondo negro, decía:
Un conflicto personal
Abajo, en tipografía más chica, Bodoni:
Resuelto por el psicoanalista.
El artículo en cuestión:
JOVEN DEPRIMIDO
"Vencido, de Capital, pregunta: "Soy joven, de 25 años. Deseo vivir. Sin embargo, la vida me es imposible. Si trabajo tengo ganas de hacer abandono del mismo y retirarme a casa para acostarme y no levantarme por varios días. Haciendo fuerza de voluntad termino la tarea pero parece que me falta ánimo para emprenderla y no dejarme vencer por las penas y la tristeza. Deseo sacarme esta duda de una vez por todas. ¿Estaré verdaderamente vencido? ¿Habrá llegado mi hora?"
Fue premonitorio.
Alejandro Margulis
si porque me estuve cagando encima toda la mañana sin poderlo evitar más o menos cada quince minutos prrrr y enseguida tener que correr al baño para sentarme en la tabla a nadie se le ocurrirá inventar un sistema para que no esté tan fría en primavera después subirse los pantalones y tirar la cadena cuánta mierda cabe en un ser humano al final parezco un camión atmosférico en fin así es la vida otra vez el teléfono quién puede ser Reina quién si no siempre lo mismo mejor no atiendo a ver si es ella en serio y otra vez tener que aguantarle la cantinela de los alimentos y la manutención y la mar en coche y finalmente Alejandrito ya es bastante mayor para arreglárselas solo así que no me venga a pasar facturas viejas ah qué gusto sentir la mierda cuando sale puedo sentirme un bebé bueno ya no suena más el maldito aparato se habrá ofendido
ah sí no hay nada más placentero que cagar leyendo una revista de baño a falta de lectura es hermoso contar cuántos azulejos uno dos tres cuatro ciento cincuenta cuatro mil cinco millones el marinero y la prostituta claro qué boludo cómo no me acordé juntos estábamos en la ducha yo duro como palo epa epa Carlitos quieto bueno tomá tomá pajerín y yo estaba así insistiendo dale enjabonámelo dale pero de pronto ella nada va y no se agacha para agarrar la crema enjuague indiferente o qué y oh sorpresa mirá mirá y era cierto che si uníamos las marquitas celestes más oscuras se veía una pareja medio fifando él con su gorra marinera puesta y un brazo musculoso apretando la cintura finita de ella levantándola en el aire casi un poco gordita de piernas ella pero con la cabeza echada para atrás y los muslos abiertos como flor estaba lista para
prrrr qué pedo lindo con regalito qué regalito me van a poner en el jonca lindo día para cortarla con tantos problemas lástima que voy a salpicar todo en fin que se arreglen che lo importante es no tener miedo qué joder papá Hem no era ningún cagón y lo hizo pero no Ale querido todos los hombres se angustian antes de los cuarenta y ocho y quién sabe tiene razón Remedios sí es cierto los zapatos en oferta de Boticelli me quedarían muy monos pero no no no no no me cago en los zapatos yo violín en bolsa a otra cosa mariposa
está más tibia la tabla ahora uh epa ah mjjj nada en fin como el chiste ese del viejo que se empieza a doblar en la silla y toda la familia empieza a gritar cuidado que se cae el nono que se cae el nono y van y lo enderezan pero al rato el viejo que empieza a doblarse otra vez y todos que se cae el nono que se cae el nono y ahí lo acomodan hasta que a la tercera cuando otra vez se le tiran encima el viejo ya medio doblado del todo les grita ma per qué no me dejan tirar un pedo en paz mazcalzoni ja ja ja ja es bueno sí ja ja prrrr ahí viene un chorizooooo ah estoy mal eh
cuando nació Alejandro no quise estar en la sala de parto son impresionantes los recién nacidos con esa baba roja en la cabeza odio la sangre mejor cerrar los ojos y Reina meta decir todo el tiempo años y años que no reprochaba nada pero yo sé que nunca me lo perdonó además el chico no sé cómo le creí que podía ser mío Reina y sus caprichos al final mi analista tiene razón cuando a una mujer se le mete en el moño hacer algo o tenerlo no hay Cristo que la haga cambiar de opinión los travestis son enfermos el reportaje a los dos putos el otro día en la radio pobres dónde fue acá acá o en lo del chico Alejandro es medio rarito el pibe me parece estaba escuchando la radio concentradísimo y yo qué escuchás y él nada nada viejo dejame nada dejame nada dejame casi le rompo la cabeza qué se creyó que a mí me iba a resultar más fácil que a él pero me reprimí de todas formas me quedé escuchando con él por qué no te peinás parecés un maricón y él rajá viejo no me rompas más pendejo de mierda ah no no tendría que haberla dejado seguir con ese embarazo a la madre yo tendría que haber hecho como Luciano él sí que no tiene problemas je qué será de su vida ay ya no sé ni de qué me río.
Y SI CAMBIO DE DOCTOR Remedios dice que me pongo ñañoso cuando estoy enfermo que los hombres no nos aguantamos ni un dolorcito ya me gustaría que ella se sintiera así y no tuviera nadie pero nadie nadie que le sostuviera la vela ni que le hiciera unos mimos ni ay qué dolor en las tripas me parece que estoy otra vez con la enfermedad de las vacas de Rosario o de San Francisco de San Francisco sí de lo de Luciano claro yo no tengo nada contra los putos al final cada uno es dueño de hacer de su culo lo que quiera pero por qué serán tan sucios los baños de las terminales quieto Carlitos pero qué le pasa a mi... ay ay viene duro este ej mjjj no prrrrr chirle agüita no más como en el Nacional en el festejo de no sé qué salimos a formar después de literatura materia de mierda y reventé como el salvaje unitario de Echeverría primero desnudarme que degollarme infame canalla gritó el personaje me acuerdo bien pero la sangre que le salió a borbotones por la boca cuando se le reventó el corazón de tristeza se puede reventar un corazón de tristeza no mejor un tiro como a mí cuando vi las miguitas de chocolate derretidas pensé que iba a largar el pato pero fue en medio del oíd mortales el grito sagrado do mi sol do mi sostenido do no no era así dorre, ¿mi fa la sola? le dice un tano al zapatero y el zapatero contesta: sí. Buen chiste para aprender las notas quién me lo enseñó ah sí la arpía de mi madre quién sino quince años de piano a papá Hem no le gustaba la música y el himno oíd mortales el grito sagrado libertad libertad libertad prrrrr pedo con regalito y ese día en el Nacional la mierda chorreando por los muslos y yo con los anatómicos mojados pensando que al gorila del aviso seguro que no le pasaban esas cosas lo mismo que la pinta de los tipos que usaban Brancato
se habrá puesto gomina antes de meterse la escopeta en la boca papá Hem?
San Francisco Solano, Córdoba, 4 de octubre
Querido Alejandro:
Acabo de leer tu ensayo nota cuento sobre la vida de tu padre. Tienes el mismo estilo incisivo y zumbón que él tenía a tu edad. Más aún: mientras leía las primeras líneas me pareció estar viendo nuevamente los epitafios que él hacía para la revista del Nacional a la manera martinfierrista. Eres aún muy joven, claro, para poseer una voz propia, y tal vez mi comentario no te resulte, por eso, del todo grato. En todo caso, deseo que sepas que únicamente escribo estas palabras, sin duda de felicitación y de pésame, movido por el afecto que alguna vez nos unió con tu padre y que ahora hago extensivo a ti.
Qué quiere de mí este vejete de estilo arcaico, te preguntarás, tal vez con fastidio. Estás en tu pleno derecho. He de explicarme: por el remitente habrás tomado noticia de mi identidad, deseo simplemente aclarar algunos conceptos que has volcado erróneamente en el artículo tu desinformación es comprensible, además debe haberte incidido el apuro...
Aunque en realidad fui siempre más amigo de Reina que de tu padre, mi alma jamás se sintió tan sacudida como cuando leí la noticia de su muerte. Creo de todas formas que la elección de la fecha para matarse (el día de su cumpleaños) fue otra de sus ironías. Pero esto no tiene que ver con el centro de la cuestión. Cuando lo vi en el funeral recordé de inmediato aquellos días felices (tú tendrías once o doce años) en que eras arisco a sentarte en mis rodillas; otro recuerdo contigo regocija hoy mis veladas más solitarias: el de una noche, pocos meses antes de que Alejandro y Reina se separaran, en que empezaste a contar chistes soeces. ¡Cómo nos reímos con tu madre! Yo fui, mi querido, quien leyó tus poesías por primera vez. Eras un chico talentosísimo y vivaz.
Y aquí es donde el pasado lejano y el pasado cercano se unen. Porque también fui yo y no Isidro Balisten, como escribes el autor de esa poesía en "homenaje a las rabonas" que hacíamos juntos para ir a desayunar a casa de la madre de Margulis, que tú has considerado prueba de una amistad inexistente. Mi poesía empezaba así: "lejano rumor que brotas de un océano lejano / que es un violín encerrado / que se rompiese en mil notas". Pero no, debo ser sincero. En realidad esas rabonas ni siquiera eran para ir a desayunar: más bien las aprovechábamos para tirar unas líneas de billar en La Academia.
No es que me parezca que hayas cometido un error muy grave (todos los cometemos) pero me enerva que hayas encontrado en Isidro Balisten tu única fuente de información para revivir la memoria de alguien tan poco envidioso y mezquino como tu padre.
Transcribes también erróneamente los versos que leí en el entierro. Donde dice "su última canción" debe decir "tu última canción". Porque no es la canción de un desconocido cualquiera sino la de él, mi gran amigo. Además la triple repetición del "su" resulta cacofónica. El detalle no es tan ínfimo como podrías inclinarte a pensar. Esos versos contienen el drama existencial de tu padre.
Pero de todas las fallas que cometiste una me pareció garrafal: el teatro. ¿Es que no sabías que él también escribía teatro? Como crítico de espectáculos de Primera Plana tuve ocasión de asistir a la lectura pública de su obra "Amor con barreras" y luego asistí a la breve, hermosa representación. A pesar de que para entonces la vida había dividido nuestros caminos ¡nada tuvo que ver tu madre en esto! recuerdo con alegría esos dos hechos. Resumiré el primero puesto que esta carta se está haciendo ya muy larga. Tu padre apareció en la confitería Tortoni vestido con una armadura medieval. Subió con dificultad los tres escalones del pequeño estrado donde habían colocado una mesa con la tradicional jarra y el vaso de agua y, tras alzar la celada, comenzó a leer la pieza con parsimonia. Espectáculos como aquel no eran novedosos en aquella época (no olvides que éramos los protagonistas de los gloriosos sixties), pero al cabo de diez minutos, no lo miento, quedábamos escuchándolo apenas cinco personas, yo, en virtud de aquella amistad del Nacional; el resto... oh, no lo sé...
Ningún diario publicó adelantos de esa lectura pero después, cuando el estreno de la obra, yo escribí la crítica; los elogios que volqué en ella fueron una forma de alentarlo en su carrera de dramaturgo.
Me alegra comprobar que ahora tú has asumido la responsabilidad de difundir la obra de tu padre. Acaso sigas su camino. Hazme saber si te interesa leer otros papeles escritos por él (algunos tengo). Con gusto he de recibirte en casa para que los estudiemos juntitos.
Con cariño siempre
Tu "tío" Luciano Q.
"Utilizando una clave personal, sencilla pero ingeniosa, Alejandro Margulis estrenó su primera pieza de autor. Si bien el título ("Amor con barreras") no resulta muy atractivo, el resultado tampoco deja mucho que desear. La narración es elemental. Se cuenta la vida de una pareja desde el casamiento hasta el divorcio. El final por supuesto, es feliz, sobre todo si tenemos en cuenta el sentido más amplio de la palabra felicidad, el profundo, cotidiano, desprejuiciado sentido que acepta las opciones individuales como válidas y entiende que en el amor nada es enfermo la verdad siempre triunfa por sobre la falsedad y la hipocresía de los pequeños burgueses de nuestro tiempo. Pero lo que más llama la atención en esta pieza es la sensible entrega del actor que la protagoniza. Martín Aguirre, además de poseer un cuerpo flexible, se maneja a sí mismo con la precisión de quien utiliza un instrumento quirúrgico; cuando el texto indica que debe hacer el amor, por ejemplo, no recurre, como muchos, a una evocación stalivnaskiana del sublime acto, no, al mejor estilo de nuestro Bertolt, Martín se distancia de las pasiones de su criatura. Y lo hace con tal pasión que uno tiene la sensación de asistir a un hecho íntimo, puro, inusitado. Es correcto el desempeño de la actriz."
El señor Q.
San Francisco Solano, Córdoba, 29 de octubre.
Querido sobrino (¿puedo llamarte así?):
Ante todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal ese oficio de cagatintas? Dices no encontrar elogio alguno en mi crítica de "Amor con barreras". Te sorprenden mis objeciones. Bien, eso me obliga a contarte algo que no deseaba. Al final de la obra aparecía una escena penosa, de un gran escepticismo, en la cual un "hijo" escribía a su "padre" reprochándole haberlo abandonado. Los términos de la misma eran durísimos: le deseaba que se quedara ciego, que se le llenara el corazón de gusanos... que se... muriera... Perdóname, Alejandrín, por remover tu dolor... Pero es que no había esperanza alguna de reconciliación en esa alocución. Tu padre nunca creyó que alguna vez pudieras perdonarlo. En lo que a la estructura dramática se refiere dicha carta sobraba, rompía el clima de amor y fe que tan bien había captado el joven actor; sí, lo has reconocido: en efecto Martín Aguirre es el hijo de Remedios, la segunda esposa de tu padre.
Me pides más datos acerca de la muerte de él. Quieres saber por qué y cómo fue que se mató. Querido mío, creeme si te digo que no lo sé. No encuentro más que una manera de orientar tu búsqueda de respuestas: relee nuevamente sus escritos, todos, éditos e inéditos. Como te dije, aquí en casa guardo algunos. Supongo que Remedios te proporcionó el cuaderno con el monólogo famoso; léelo de nuevo, aunque te aburra un poco: ahí verás más claves de sol (con perdón de la humorada). Permíteme abreviar en una sola oración la respuesta a tu segunda pregunta. Fue algo horrible, ¿qué sentido tiene recordarlo?
Con tierno afecto
Luciano.
PD. ¿Cómo anda la zorra de tu madre?
Alejandro tamborilea los dedos sobre la mesa del bar. Reina fija sus ojos en un punto del techo, ubicado entre las aspas detenidas del ventilador y una telaraña que se extiende formando la base de un triángulo escaleno desde una pared a otra. Alejandro mira a su madre interrogativamente y mueve su mano, con los cinco dedos extendidos, varias veces cortitas sobre la mesa. Reina se lleva la mano derecha al corazón. Alejandro hace un movimiento de tijera con sus dedos índice y mayor. Reina se toma la cabeza con ambas manos; mesa sus cabellos. Alejandro se cruza de brazos; ahora tamborilea con los talones mientras mira hacia arriba y al costado de su madre, a un punto ubicado entre un banderín de Boca Juniors y el afiche algo ajado de la Selección Nacional 1978 que cuelga detrás del mostrador. Reina, recomponiéndose, acerca y aleja sus dedos índice y mayor a los labios. Alejandro le da un cigarrillo. Reina, con el puño semicerrado, sube y baja el pulgar. Alejandro le da fuego.
Pausa.
Durante la misma, Reina recuerda un viejo estudio de televisión ubicado en la calle Leandro N. Alem. Un muchacho perfectamente engominado (con gomina Brancato) espera su turno para ejecutar unos movimientos, tal vez de Johann Sebastian Bach, al piano. Una cámara de televisión cuadrada (estamos en el año ‘61) apunta al conductor del ciclo, Guillermo Brizuela Méndez (apodado "el negro") quien, en cuanto se enciende una luz colorada, comienza a promocionar las ventajas de unas mesadas de fórmica recién salidas al mercado. El "negro" asegura que esa mesadas son mucho más fáciles de limpiar que las convencionales. Acto seguido derrama el contenido de una botella de tinta sobre una de ellas. La fórmica se ensucia rápidamente. El "negro" comienza a pasar un trapo pero a pesar de sus esfuerzos la mancha se extiende por todos lados, comienza a gotear en el piso del estudio, es imparable. Operadores, productores y cameramen se tientan de risa. También el público presente y los participantes. Uno de ellos, el muchacho engominado, se apoya involuntariamente en el teclado produciendo un ruido espantoso. Una joven vestida con pollera tubo (Reina) y una mujer distinguida pero ya mayor (la madre del participante) no logran contener las carcajadas. El muchacho, completamente abrumado por la vergüenza, cree percibir en la mirada de odio que le dirige el conductor una indicación para que empiece a tocar. Así lo hace, en medio del aviso de las mesadas. Ahora todo el estudio tiembla de risa. El director, abruptamente, dispone el corte desde la cabina de control. El muchacho y las dos mujeres son obligados a abandonar el programa, con el consiguiente alivio del primero, el desencanto de la segunda y la furia impresionante, estéril de la tercera.
En esa misma pausa Alejandro recuerda una casita del pueblo de San Francisco Solano, en la provincia de Córdoba. Un hombre vestido con robe borravino (nuestro misterioso señor Q.) sirve dos whiskies, tal vez importados, y coloca ambos vasos en una mesita bar. Una mujer ya mayor teje en la habitación contigua frente al televisor azul: su silueta se esfuma dentro del reflejo. El señor Q. se acerca al mullido sillón donde Alejandro se encuentra repantigado y se sienta junto a él. Pasa un brazo por sobre los hombros del chico e intenta besarlo. Alejandro se incorpora violentamente y al ir hacia la ventana patea la mesita bar tirando los vasos. El señor Q. los levanta y se lleva uno lentamente hasta los labios; acto seguido se acerca al chico que se ha puesto a mirar tenazmente por la ventana y le ofrece un poco de whiskie de ese mismo vaso. Alejandro acepta. Ahora Reina apoya el cigarrillo en el cenicero y comienza a hablar:
Durante todo el tiempo que ella habla Alejandro realizará los siguientes movimientos: 1) se mordisqueará el labio inferior con los bordes de las paletas; 2) adelantará la cara apoyándola en las manos para luego 3) sonreír 4) tocarse varias veces el párpado inferior con el índice 5) enarcar ambas cejas con los ojos muy abiertos 6) mirar hacia abajo, a un punto ubicado entre sus botitas de gamuza color borravino, bastante deterioradas por el uso, y los elegantes pies de su madre, uno de los cuales se bambolea graciosamente al tener ella las piernas cruzadas.
Durante todo el tiempo que Reina hable, ella realizará estos gestos: 1) apoyará sus manos en las del joven, oprimiéndolas suavemente; 2) inclinará apenas la cabeza dejando caer sus seductoras pestañas varias veces; 3) sonreirá; 4) hará caminar sus dedos índice y mayor por el dorso de una de las manos del hijo, lo cual se prolongará casi hasta el antebrazo; 5) apoyará las palmas de sus manos en las mejillas del hijo, para luego 6) volver a cruzar ambos brazos sobre la mesa, para luego 7) suspirar con los ojos cerrados, para luego 8) cerrar el puño y subir y bajar el pulgar.
Alejandro, que sólo prestará atención al último de los gestos (el ocho) vuelve a encender el cigarrillo apagado de su madre.
Reina fuma.
Alejandro pregunta una cosa moviendo lentamente los labios. Un hipoacúsico podría leer en ellos la siguiente frase: "No me des más vuel tas ¿por qué se ma tó?".
Reina gira el dedo índice como un destornillador a la altura de la sien. Alejandro se levanta bruscamente.
Reina se encoge de hombros, pita profundamente y bordea con el pulgar y el índice su boca, como si en lugar de labios tuviera las cremalleras de un cierre relámpago que se cierra al llegar a las comisuras (en este caso a la derecha).
Alejandro mira hacia la calle, a un punto ubicado entre el kiosco de revistas y el poste de los colectivos 160 y 5.
Reina levanta el brazo con sólo los dedos índice y mayor extendidos.
Si un hipoacúsico pudiera leer sus labios en este momento observaría que ella está diciendo: "Mo zo la cuen ta"
El mozo se acerca a cobrar.
Después de pagar, Reina toma el mentón de su hijo con suavidad.
Alejandro aparta la cabeza.
Reina vuelve a tomarle el mentón, pero esta vez con más energía.
Alejandro está llorando.
Reina le seca los ojos con una servilleta.
Poco a poco, Alejandro se calma. Prende un cigarrillo. Fuma.
Pausa.
Durante la cual, Alejandro recuerda el rostro de su padre, muy pálido, con una cinta celeste sosteniéndole el mentón. Está acostado boca arriba con las manos cruzadas sobre el pecho y un apósito blanco cubriéndole un pequeño orificio (calibre 32) en la sien derecha. El féretro es de roble enchapado en bronce.
Durante la misma pausa, Reina recuerda el mismo rostro pero no muerto sino notablemente congestionado, rojo, acercándose a besarla con fingida pasión; unido al rostro todavía amado, Reina no puede evitar recordar la cara de Remedios, una mujer rubia y de cabellos sedosos con quien el hombre ya evocado la traicionaba.
Como si hubiera existido una transmisión del pensamiento (un experto en telequinésis podría determinarlo mejor que este narrador), de pronto Alejandro, el hijo, también está viendo el rostro de la mujer rubia. Pero él ve a Remedios pálida, con un collar de perlas falsas subiendo y bajando en su cuello por efecto de la respiración agitada, y su imagen va ligada a la de un paquete de papeles escritos con una letra minúscula y borrosa, que por momentos son casi indescifrables, y que a Alejandro, cuando los recibe, le hicieron sentir un inmenso odio, primero, y luego una creciente angustia.
Como si la transmisión de pensamiento continuara (un experto en telequinésis podría describirlo mejor) ahora es Reina quien recuerda letras, pero éstas son absolutamente legibles. Grandes, talladas en dorado, forman el texto de un epitafio que ella se encargó de redactar, con un inexplicable sentimiento de orgullo. El texto en cuestión: "aquí yace un escritor".
Alejandro apaga el cigarrillo en el cenicero y se levanta para salir. Reina recoge su cartera de la silla y se levanta para salir.
En la puerta del bar se abrazan y se besan.
Alejándose unos pasos, Alejandro coloca cerca de la oreja un puño cerrado pero con los dedos meñique y pulgar extendidos.
Reina asiente y levanta su mano a la altura de la cara y la agita levemente, despidiéndose.
Alejandro da dos veloces pasos hacia ella apoya la cabeza en el pecho materno y, sin poderse contener, vuelve a llorar amargamente.
Nada de lo que está aquí escrito es mío. He plagiado, escamoteado, hermosas y mediocres frases de contextos ajenos. No soy un escritor, apenas si a veces logro dejar fluir un poco de tinta de mi aparato digestivo. Sé que mis palabras decepcionarán a más de un lector, lector improbable. Sé que ya he iniciado el camino de mi padre. Y tengo miedo de que la literatura se parezca tanto a la muerte: me asusta por sobre todo pensar que el suicidio también pueda ser hereditario. ¿Adónde voy yo, entonces? No tengo voz propia, no tengo patrón. Al menos que alguien me conceda el balbuceo.
Rabia de descubrir que en mí se hacían palabras que no eran mías, tal fue el epitafio que Remedios, por su parte, hizo colocar en la tumba de Alejandro Margulis. Si hubo dos epitafios bien puede haber dos cadáveres. Creo lamentablemente que este temor esta frase tampoco es muy original. Así pues, no puedo evitar la enumeración, y luego el fin: Alejandro Margulis y Alejandro Margulis, Reina y Remedios, Luciano Quaranta (como el señor Q.) a Isidro Balisten, el doctor Leonardo Choen y Martín Aguirre (por Dios, no quisiera olvidarme de ninguno)... Carlitos y el marinero, ¿la prostituta del baño?, el mozo del bar... Todos nosotros juntos. Muertos dentro de un instante.
46. LA BASE (fragmentos; y, sí…)
al Julio Cortázar
I
Antes, mucho antes de que llegaran los bomberos, mi hermana había descubierto que los huevos de pascua pueden ser perfectamente decorados con melaza. Era la época en que ella leía sus historias en el cuarto de baño mientras mamá se dedicaba a recortar los pedacitos de papá que aún quedaban en las fotos familiares. Como ya no le quedaba piel por quitar el trabajo se tornaba minucioso: una mano, un pulgar que había tapado por error un ángulo del objetvo, un pie, iban cayendo prolijamente al suelo, tric, trac, dibujando, cada vez con mayor precisión, la silueta ausente en los papeles de fotografía. La historia que Linda contaba era más o menos así:
Una familia sobrevivía milagrosamente a un naufragio: el barco encallaba entre las rocas y antes de que fuera demasiado tarde todos buscaban refugio en una isla cercana. Cada tarde, uno de los hijos el mayor debía nadar hasta el casco encallado para buscar alimentos en las bodegas semi-inundadas. Siempre hacía su entrada por el mismo lugar: atravesando la escotilla del camarote principal, donde invariablemente se demoraba leyendo, en voz alta, el libro de bitácora que había escrito su padre durante el viaje. En cierta ocasión, una ola gigantesca hizo balancear toda la estructura: un pesado armario caía encima del muchacho, destripándolo. Fue tal mi impresión al oír crujir sus huesos que no quise entender más nada. Pero la muerte tenía su razón de ser.
Los pigmeos que vivían en la isla mataban a la madre y secuestraban al padre. Después venía otra escena terrble: el padre era arrojado al centro de un claro rectangular limitado por paredes de piedra seca; dos de los salvajes (las aletas de la nariz atravesadas por un hueso o vértebra de tburón) lo obligaban a levantarse clavándole largos y puntiagudos palos en las axilas. El padre se arrojaba a los pies del rey aullando de dolor.
Linda hacía entonces una interpolación decididamente abrumadora, en la cual daba cuenta (pretendía augurar) cómo era que el hijo menor de la familia resultaba coronado por los salvajes luego de ser medido en la piedra de las cabezas. Las súplicas y lágrimas del padre inútiles eran. Porque el flamante rey deseaba sangre. Y ordenaba la continuación del ritual.
Entonces el padre era llevado a empellones cada vez más brutales contra las paredes de piedra seca. Separados sus brazos en cruz, los salvajes le incrustaban las manos a mazazos en la roca. Gritaba el padre con las manos hechas pulpa. Un largo párrafo describía aquí el recorrido de la sangre por las muñecas, antebrazos, pecho, esternón y abdomen; ninguna importancia tenía la verosimilitud, ni tampoco la ley de la gravedad. Mamá disfrutaba con la visión del hombre mutilado: a cada grito, trac, saltaban los pedacitos de papá; se le llenaban los ojitos de satisfacción.
Con calma diestra, finalmente, el hijo menor (rey de los pigmeos) tomaba una azuela de piedra y la introducía a cuatro centímetros del esternón paterno. Extraía el órgano palpitante. El rostro sin vida cabeceaba azul. El joven alzaba el corazón a la vista de su tribu y lo devoraba sin repugnancia alguna. Ahora el alma del odiado pasaba a ser el alma suya. Lo poseía la fuerza ajena.
Retumbaban, insólitos, los tambores.
Hace días que no me levanto de la cama. Las sábanas han empezado a tener un olor agrio y familiar. Soy como el personaje de aquella película japonesa, pero no tengo catana. Voy apilando al lado del colchón los bollitos de papel higiénico con que me limpio continuamente la nariz (que no deja de sangrar); he contabilizado, además, algunos tiempos: de la cama al baño, treinta segundos; del baño a la cama, cuarenta y cinco. Soy un joven feliz, a pesar de las apariencias.
El colchón colocado sobre el piso me recuerda a mi camita de la infancia. Es este un pensamiento huidizo, no insistiré ya más con la memoria. Algunas cosas que ocurrieron hace tres años merecen, sin embargo, el privilegio de mi escritura. Por ejemplo el mismo hecho de escribir, placer privado: he vuelto a hacerlo a mano, despacio; utilizo una birome cuyo isotipo es un hombrecito con los brazos apretados junto al cuerpo, una especie de espada lo atraviesa por la espalda, en diagonal. Pero también siento la presencia de unas medias de mujer junto a mis pies. Medias ajenas, extrañas. ¿De quién son? ¡Oh, Dios, ahí viene otro recuerdo; el de mis primeras prácticas imaginarias! Solo en un ropero, solo con su ropa, sus perfumes chancho, chancho , con sus sábanas... ¡Qué felicidad, mamita!
¡Nada habrá comparable al placer de hacerlo en la cama de tu madre! Y ahora viene la descripción del pan, éste que como, blanco, bueno, cuya miga desprende glucosa mientras se va transformando, redonda, masticada, maciza, en bolo alimenticio. Dos rodajas que quedaban me comí, untadas con melaza: he aquí una acción transparente y objetiva. No obstante, prefiero no aburrir.
¿Otro recuerdo? Más bien una premonición, un augurio: "Contar la vida de un escritor es mersa", dirá Alejandro Margulis, mi padre, en la página 113 de sus Obras Completas. Ahora la imagen empieza a formarse en mi cerebro, sin la mediación de ninguna María Magdalena (acaso el pan blanco, poco proustiano, ocupe ese lugar; sin lágrimas). Es el futuro que vendrá. Mi futuro. Lo puedo ver como en una pantalla de cine. Alejandro Margulis, conocido periodista de sociales, anónimo escritor, recibiendo un curioso llamado telefónico. Un muchacho, periodista novato, deseará conocerlo. Siempre lee sus notas y ansía, aunque no lo confiese abiertamente, adquirir su estilo. Margulis le dará una cita recién para la semana entrante. El admirador colgará agradecido, pero antes de que lo haga Margulis oirá: "Gracias, padre".
Así es cómo Margulis vivirá días de incertidumbre. ¿Por qué le dijo al muchacho que no podía verlo hasta antes de una semana si en realidad no tenía mayores ocupaciones? Se recriminará, minuto a minuto de los días siguientes, la ansiedad en que lo sumió el anónimo llamado. "¿Padre?" ¿Es que hay otros Margulis en el mundo además de él? Y si los hay, ¿son Margulis perlas o Margulis decoradores de huevos de pascua? Al cabo de dos días la ansiedad se transformará en fastidio. ¿Por qué habría de ser él, un hombre del ambiente, quien viviere nervioso por el encuentro posible? Pero sólo podrá vencer el insomnio de la espera haciéndose dar masajes a domicilio cada una de las noches previas al encuentro. Donna, la masajista, le servrá además de inspiración.
Habrá de llegar mal dormido y ojeroso al día de la cita. ¿Cómo le va, don Alejandro? lo saludará el recepcionista del diario.
Pero Margulis se dirigirá rápidamente al bar sin siquiera responder. A esa hora de la tarde, el lugar estará vacío. "Un buen sitio para un crimen", se dirá. Pedirá un café cortado y lo tomará sin azúcar. Al cabo de media hora pedirá otro. Y media hora más tarde pedirá otro más. Se pondrá furioso casi inmediatamente después del tercer café. Por lo que maltratará al mozo con frases gélidas. Su hijo no aparecerá.
Las migas del pan blanco se pegotean en mis piernas como si fueran medias de seda. ¿Mi madre ha muerto? Vivirá el rey. ¿He sufrido tantos, tantos años? Sufrirá él.
El 12 de diciembre de 1983, un mes después de que mamá muriera, el teléfono de casa sonó a las tres de la mañana. Era Margulis. A la insoportable sorpresa ganó la somnolencia y apenas atiné a asentir con la cabeza a su propuesta: la voz del otro lado de la línea dijo poco pero sufciente, nos invitaba a visitarlo. Pero la comunicación se cortó antes de que yo pudiera oír dónde, y cuándo.
II
Así mi hijo descubrirá que lo que le preocupa bien podría convertirse en una nouvelle. Su primer nouvelle. Siempre pensó que no tenía aliento necesario para emprender un proyecto de escritura a largo plazo. Y sin embargo un hilo conductor ha recorrido sus pensamientos desde que tiene uso de razón. Sus obsesiones, ahora, irán volviéndose cada vez más oníricas. Un día, cuando recién despunte la mañana, soñará que está en el diario. Su jefe lo esperará para compartir el desayuno. Habrá golosinas: compactos y tentadores huevos de pascua en una fuente de panadería. Comerán los dos juntos, alumbrados por la armónica luz azul que entrará por la ventana.
En otra ocasión, su alimento fue menos concreto. Estaba en una playa, cerca de un médano cuyos granos de arena habían sido reemplazados por animales. Cientos de fieras apiladas en una gran orgía moviéndose blandamente. La masa animal poseía una especie de cueva, como una henddura, en la base. Adentro de esa cueva estaba su pequeño escritorio con la Rémington portátil; era un milagro que las paredes no se desbarataran con tanto ser vivo. De pronto, arriba, aparecía caminando su madre. Un león de larga melena y vientre lampiño pero inflado como una embarazada se separaba entonces del resto de las fieras. Su madre se movía sobre trompas y pezuñas, grupas y cornamentas, con la comodidad de una Diana cazadora. Hasta que se lanzaba sobre el león hermafrodita dando un alarido. Y empezaba a arrancarle lonjas de carne con las uñas y a comérselas. El león herido cabeceaba azul. Y mi hijo querido sentía una enorme pena.
Lo despertó el horror de ese festín injusto. Pero no supo entonces ni lo sabrá jamás el significado que tenía la cueva de la base en todo el asunto. Del primer sueño conservará para siempre la sensación generosa, afectuosa y viril, que le produjera el contacto con los huevos de pascua.
Días después de mi llamado trató de compartir con su hermana Linda la felicidad de una ilusión recuperada. Pero a ella no la conmovieron las palabras del hermano menor: si el padre de ellos jamás les había escrito, razonó Linda, fue porque nunca lo quiso. A él le dolió la idea mezquina de que nunca habían sido huérfanos (las circunstancias de la vida eran responsables, las circunstancias de la vida) y se enfureció. Lo que pasaba, gritó, es que Linda era una rencorosa. Desconfiaba de todos y de todo. Para ella, dijo él, no existía la mínima posibilidad del arrepentmiento. Además siempre había hecho alianza con la madre ella, en contra del padre. Pues bien, ahora las cosas cambiarían. Esa familia volvería a estar liderada por los hombres.
Tan inútiles fueron las súplicas de Linda tratando de desilusionar al hermano como poco sirvieron las especulaciones de Gastón, el marido; Alejandro Margulis no estaba dispuesto a librarse de la fantasía de que él, el hijo varón, podía ser capaz de redimir a un padre pródigo.
III
Pero mi película, mi verdadera película, empezó unos meses después, una noche nublada de febrero de 1984, en un cine al aire libre de La Paloma, donde una treintena de personas compartía con mi Margulis universal (¿decorador de huevos de pascua o fabricante de perlas?) la visión de una película japonesa sangrienta. Quiero decir que todos compartíamos ese momento de angustia y terror que produce no tanto el contenido de un film sino su proyección al aire libre en una noche nublada: primero, porque nadie sabe a ciencia cierta si está por llover de nuevo; segundo, porque la sorpresiva filtración de un rayo de luna por entre los cumulus nimbus produce la ilegibilidad más absoluta de los subtítulos letras blancas sobreimpresas sobre una cinta horriblemente quemada.
En los momentos intermedios, entre nubarrón y rayo de luna, compartíamos el mismo contradictorio deseo: ver muy bien lo que hacían esos japoneses de mierda en la pantalla, aunque fuera terrorífico, porque en cualquier momento podía largarse a llover y todos nos quedaríamos frustrados. Lo que los japos hacían, en resumidas cuentas, era más o menos esto:
Un padre samurai cuyo hijo se ha rebelado contra su poder omnímodo persigue al primogénito para castigarlo. La persecución dura toda la película y tiene lugar princpalmente durante la noche. Como las distancias que separan al padre del hijo son enormes, el samurai bebe una pócima que lo vuelve inmaterial y liviano como el viento. Lo cual le permite atravesar montañas, valles y ríos en un tris, y también paredes, murallas y acantonamientos. La pócima lo vuelve veloz pero no invisible: es como si fuera una flor de olmo infectada (no existe ningún producto para curar un olmo infectado, si en tu jardín aparece un árbol enfermo tendrás que cortar la rama y quemarla; si todo el árbol está afectado, tálalo y no dejes los restos en el jardín). Así el padre, un japonés de rasgos bellísimos y delicados, atraviesa el territorio propio y el del hijo y entra en su tienda una noche de verano. El hijo está dormido, de espaldas a su linda esposa. Cuando el samurai descubre que su muchacho ahora está casado y que la esposa posee una hermosura capaz de hacer palidecer al mismo brillo de su catana, enferma de odio. Intenta matarla con su arma, pero como es visible pero inmaterial no logra siquiera aferrar una pluma. Blanco de envidia y maledicencia se acerca al lecho nupcial y se arrodilla junto al hijo a la espera de que despierte; pone la expresión más mordaz del mundo y así se queda durante largas horas, como un muñeco de cera abominable, amarillento. El susto del muchacho al despertar es indecible. El padre repite su visita durante noches y noches buscando amedrentarlo.
La película muestra además muchas escenas eminentemente épicas: mucha sangre y muchos gritos. Y pocas mujeres. Lo cual resulta harto interesante para mí, esa noche nublada, porque acabo de discutir con Leo y si bien estamos sentados los dos en el mismo auditorio, no tenemos el menor interés en dirigirnos la palabra. No se entiende, dcho sea de paso, cómo pueden proyectar un film tan salvaje para un público más bien familiar; y sin embargo, cada vez que algún Kai Chi rebana la cabeza de un Chua Kau, con el consecuente borboteo de sangre, más bien anaranjada (cosas de la mala copia), las señoras del público profieren una exclamación ahogadamente erótica y tapan los ojos de sus hijitos apenas con tres dedos.
La escena culminante es cuando el padre samurai, después de muchos meses, logra perfeccionar los poderes de su pócima: ahora será invisible pero material. Y en ese nuevo estado sobrevuela valles y montañas, nichos y fortalezas, y penetra en la tienda del hijo dispuesto a matarlo. Pero el héroe no está. Está la esposa, embarazada. Tras un diálogo que no traducen (o que no se ve porque la mujer y el padre van vestidos de blanco y justo en ese momento un rayo de luna atraviesa las nubes como una espada), el samurai embrujado blande su catana y la clava en el vientre de la nuera, por lo menos tres veces, al grito de: " ¡No merece vivir ningún hijo de mi sangre! ¡Tiiiaaahhh!". Con lo cual, obviamente, no sólo muere la futura madre sino que la platea entera femenina se retuerce de espanto en un solo gemido de reprobación.
Yo, que odio esas cosas, me levanto en la oscuridad y escapo. En el bar del camping abro mi cuaderno de escritor y anoto, con notable inspiración, los sentimientos que me produjo la noticia de la muerte de Julio Cortázar, escuchada en la radio de un auto uruguayo que nos levantó, esa mañana, cuando hacíamos dedo con Leo bajo la garúa.
IV
Él está en el edificio de mi laboratorio, sin equipaje; el laboratorio está en un edificio de departamentos parecido a un hospital. Él sabe que soy uno de los médicos que trabaja en ese lugar. Cuando pregunta por mí una señorita le dice, muy amablemente, que en ese momento no podré recibirlo porque estoy atendiendo otros pacientes. Ella se lo dice en inglés, y aunque él no conoce el idioma, a ella la entiende perfectamente. Mientras espera le pregunta a la señorita, que en realidad es una enfermera, una linda enfermera, si sabe de un sitio barato donde poder dormir. Ella lo mira seductoramente y le ofrece una piecita de la planta baja donde guarda los enseres de la limpieza.
Mi hijo baja en un moderno ascensor y acomoda su bolso junto al balde y un desinfectante cuya marca desconoce. Piensa que si bien el cuarto no es precisamente cómodo, se parece bastante a las salas de guardia que alguna vez él vistó en los hospitales de allá.
Al cabo de un rato aparezco yo. Salimos a un gran parque iluminado por el sol. Empiezo a darle una completa explicación de porqué nunca contesté sus cartas ni las de su hermana. Él me interrumpe para decir que eso podríamos hablarlo más adelante, que lo importante en ese momento es poder estar así, juntos. Hablamos en castellano. Tal vez haya nieve en el parque; lo indudable es que el día está precioso. Todas las cosas se ven coloridas y limpias.
Sé que mi figura grande le da una sensación de segurdad. Mi hijo es insignificante. Bancos, niños, hojas secas caídas sobre la nieve, perros, gatos, parejas, brillan bajo el sol del mediodía. La vida está luciendo como en una vidriera. La sensación es de profundo bienestar.
Conversamos mucho y bien mientras caminamos. El habla de las recientes elecciones, de su trabajo en el diario... Me pregunta lo mismo que me ha preguntado en infinidad de cartas. Cuando estoy a punto de contestar, y de paso contarle algunas cosas que debiera saber acerca de su madre, me interrumpe. Sospecha que no me gusta tocar el tema y prefiere no colocarme en una situación de compromiso.
No se arrepentirá. Porque en ese momento llegaremos a la casa donde quiero que viva y una mujer muy joven y Linda, Donna, saldrá a recibirnos: ella será la esposa real. Su piel morena, Los grandes pechos, se entreverán naturalmente erguidos a través de la blusa. Nos invitará a pasar sin sorprenderse no es el caso por mi presencia pródiga. Sin embargo, antes de entrar, mi hijo sentirá la necesidad de recorrer el frente de esa casa con la mirada: creerá ver unas hamacas en el jardín vecino; pensará que la casa es pobre, misérrima, pero no le importará. Como tampoco le molestará, al entrar, tener que doblarse para pasar bajo el corto dintel de la puerta de la cocina.
V
Y cuando Leo termine de leer mis manuscritos, varios días después de la muerte de Cortázar, guardaré silencio durante algunos minutos. La miraré ansioso, esperando verla iluminada por el deslumbramiento. Pero su comentario será apenas interrogativo; aunque las palabras intenten desmentirlo, no brillarán sus ojos de sentida admiración. El amor que siente por mí no sobrevolará los convencionalismos. Veinticuatro horas más tarde porque preferiré pedirle que espere un poco más, todavía, antes de darme su opinión final ella me despertará en mitad de la noche murmurando: "Creo... no sé... que le falta algo... Tal vez otras escenas como la del perro... no sé..." Odiaré su sinceridad. Estaré a punto de gritar despertando a los vecinos, al encargado del camping, a Dios y a los japoneses... Como ella, preveo, muchos lectores desconocerán las virtudes de la ambivalencia. Y no porque yo sea un escritor sutil; más bien porque la ambivalencia es la materia esencial de mis sentimientos inconclusos.
Y entonces, primero, le quitaré la protección de la bolsa de dormir; me arrodillaré después encima de su cuerpo y le acariciaré una por una las vértebras de la columna; al fin enterraré mis dedos nerviosos hurgando, buscando. Entre el sueño y el placer, Leo moverá las caderas sin cambiar un centímetro la posición del resto del cuerpo. Atisbaré su boquita humedecida allá arriba, bajo el hermoso pelo rubio. Ahora ella quedará sobre las rodillas. Cuando una insólita angustia amenace derribarme, la penetraré. Y Leo gemirá. Estará gozando, por Dios, estará gozando. Adoraré esa suave prisión. Estallará mi mujer en un grito hermoso. Y se desarmará en el piso de la carpa.
Pero yo aún estoy rígido y eso me pone de mal humor. Tengo un hueso entre las piernas que no puedo roer. Presiento cómo las ondas del sueño están ya arrastrando a Leo lejos, muy lejos. Me deja solo con mis tramas. Yo, sufro y actúo en consecuencia. La alzo nuevamente obligándola a ponerse en cuatro patas. Aunque protesta, le beso el ojo de trigo. Y en un instante derribo una ley ancestral y absurda. Me asombra durar tanto tiempo en ese túnel. Leo ha desaparecido bajo el peso de mi cuerpo. Lentamente yo también me voy esfumando, derritiéndome. Lo que siento no tiene nombre. O tal vez sí: creo haber alcanzado el distanciamiento.
VI
Y ahora está con Linda, sentado en los últimos escalones de una escalera. También está su madre, al pie. Mi hijo discute con ella. La madre se enoja. Cuando él se da cuenta que la ha ofendido insinúa que se encargará de fabricar todo el dinero que sea necesario. En realidad, no sé si dice literalmente dinero o plata. Ni si habla de fabricar o de decorar: sé que se refiere a consejos, apoyo, en fin, las cosas que su madre siempre me estuvo reclamando como una garrapata. Pero entonces ella se pone frenética.
¡¡¡Claro!!! ¡¡¡Vos querés decir que lo que yo hago no sirve para nada!!! ¡¡¡Siempre en contra de las cosas mías vos, siempre oponiéndote!!! ¡¡¡Al final, no sé para qué me casé con vos!!!
La madre sale corriendo y se interna en un teatro. El teatro, al igual que la escalera, está al aire libre. El día está precioso. Pero el teatro no es como todos los teatros de allá: más bien parece un solarium, con una especie de terraza abombada donde se entrevén personitas caminando, tostándose. Por alguna razón desconocida mi hijo no puede entrar (y en esto el teatro se parece todavía más a un solarium de mujeres, o a un castillo medieval). Desde la entrada, llama a su madre a los gritos:
¡Reina! ¡Reina!
No dice "mami" porque piensa que si lo hace podría aparecer por error la madre de otro chico. Quiere explicarle mejor lo que quiso decir. Está muy angustiado.
Pero a medida que la llama inútilmente mi hijo va retrocediendo. Cuando se da cuenta de lo que sucede ya está muy lejos, a cientos de metros, y entre él y el lugar donde estaba su madre, ahora hay un enorme espacio cuadrado, parecido al centro de una cancha de fútbol pero rodeado de paredes de cartón como si fueran las de un escenario a la italiana. De entre bambalinas empiezan a aparecer figuras humanas que se arrastran hacia el centro de la cancha; de los bordes del campo de juego al centro, como si recorrieran los radios de una rueda rectangular gigante, como si fueran parte de un cuerpo de baile. En efecto, cuando él se da vuelta ve que un delicado coreógrafo está haciendo señas: grita indicaciones a una multitud.
De pronto aparece por el túnel de la cancha un bailarín en maillot, completamente desencajado. Alejandro se esconde detrás de una alta columna, enseguida se le suman dos bailarines, lo toman de las manos rodeando la columna, forman una ronda alrededor de ella y bailan. Al bailarín desencajado se agregan dos o tres más y forman un nuevo círculo de manos alrededor de los primeros. Cientos, miles de brazos repetirán el círculo hasta el horizonte. Todos bailan.
La escena cambia.
Mi hijo en una pequeña pista alfombrada. Se cumple una sentencia que alguien ha dictado. Dos mujeres tendrán que danzar hasta demostrar cuál de las dos merece quedarse con el héroe. Las dos son morenas y de pechos grandes; han sido seleccionadas entre miles. En eso aparece una tercera mujer fuera, fuera ; las otras, bastante cansadas ya, la miran con odio: adivinan que la rubia, Afrodita golosa, se ganará la manzana. Mi hijo se identifica con la recién llegada, no entiendo por qué. Lo que él no entiende es porqué esa rubia quiere participar en un juego cuyo premio va a consistir en algo fatal, tal vez la muerte. Cuando salen a bailar desaparece todo. Ella se aprieta contra él y él desliza una mano por su espalda; empieza a acariciarla...
Basta.
Ahora está escribiendo. Ansioso. En lugar de sentarse en su sillón preferido, frente a la Rémington, se acomoda en el respaldo. El silloncito se balancea para atrás y cae; mi hijo se estira en la alfombra y refriega la cara contra el piso. Gastón ¿qué hace el marido de Linda en el sueño de mi hijo? se sienta frente a él de tal modo que pueda verlo con sólo levantar la vista. Mi hijo le empieza a contar su sueño; cuando llega a la parte donde estaba sentado con Linda en la escalera dice que entre los dos había una cortna. "Una cartulina", se corrige. Pero ya es tarde. Sabe que Gastón va a interpretar el lapsus y se dispone a seguir relatando el sueño con una sonrisa. En ese momento descubre que hay otra persona en el consultorio. Una mujer. Él piensa que se trata de una doctora. Pero ella dice que una cortna es muy diferente a una cartulina. "Una lingüista", piensa mi hijo. Pero ella dice: "En una cantina hay mucha más gente que en una cartulina, ¿no?".
Y ahora Alejandro está perfectamente sentado en su sllón; Gastón, en su silla, de modo tal que el paciente no pueda verlo. Mi hijo piensa que si la lingüista está en la sesión es porque él es un objeto muy interesante: un caso. Le gustaría sentirse un poco más incómodo. ¿Y por qué no? La mujer dice algo acerca de cuentos fantásticos. Nombra al doctor Jekyll y a mister Hyde (¿o era mister Jekyll y el doctor Hyde?)...
Ah, si le gusta el género yo le puedo traer alguno de mis cuentos fantásticos para que los interprete. Digo, para que los lea dice Alejandro.
Se abre la puerta y entra una tercera persona nombrando otro personaje (Frankenstein). La sola mención del nombre aborrecido hace que el cuerpo de mi hijo pegue un salto terrible en el aire y caiga otra vez en el sillón. Está mareado y muy agitado.
¿Qué pasa con mi cabeza, por Dios, qué me pasa?
Gastón le pone la mano sobre la frente y dice eligiendo las palabras:
Nada. Te estás volviendo loco. Yo lo venía viendo, pero pensé que lo ibas a poder superar. Intenté guiarte. Ahora veo que me equivoqué...
VII
Como aquella vez que la transformé en lo que me gustaría que fuera. Y ella, estúpidamente, se sintió mal por lo que había leído. Mi santa esposa, mi tonta musa curiosa, revisó mis papeles sin que yo lo supiera. Leo leyó, Leo, mientras yo dormía. Y en vez de quemar mis cuentos, como debió hacerlo, a la mañana siguiente dijo que comprendía perfectamente. Pero yo vi que había estado llorando y la insulté:
¡Garrapata!
Ella se me rió en la cara.
Sos un buen tipo dijo.
Salí a la calle furioso, mirando las baldosas. Al pasar frente al kiosco de golosinas me agaché automáticamente para comprar una, pero el cartel de "helados" que estaba colgado a la altura de las cabezas de los transeúntes me golpeó haciéndome una pequeña media luna en la frente. Crucé después la calle, sin ver, y me gritaron mirá por dónde caminás boludo. A mitad de cuadra me detuve atraído por un perro negro que olfateaba la base de unos cajones de manzanas que había en la puerta de una verdulería. Era un cachorro de pelo lustroso, movía el rabo alegremente. Junto al cajón, un gato no más grande que las mandíbulas del otro animal. Se miraban a los ojos. El perro puso una de sus patas arriba del gatito; el gato rodó de costado y lanzó varios zarpazos al aire. El perro metió su narizota bajo la cola del gatito; olisqueó con movimientos entrecortados apartando la cabeza cada vez que el minino intentaba rasguñarlo. Pero un zarpazo juguetón llegó a destino. El perro abrió su boca y la cerró sobre el cuerpo del gato con una dentellada.
VIII
Entonces es posible que lo dejara, al final, con chaleco de fuerza. O no: la locura de su hijo más bien debería ser una locura depresiva. Lo haría bordear por ejemplo el escarmiento haciéndolo caminar sobre el barral más ancho del balcón como a un equilibrista; le haría colocar los pies primero entre los barrotes verticales, para luego hacerlo subir, de un breve salto, y acuclillarlo como un mono. Después lo haría mirar hacia la derecha y abajo, a la calle irreal, escenario de drama infantil. También es probable, no sólo posible, que lo hiciera incorporar, extender los brazos a ambos lados en cruz para ordenarle que salte. El suicidio.
O tal vez una noche azul, brillante y cálida, lo colocaría entre los yuyos de un neuropsiquiátrico (en la puerta del pabellón de los locos más violentos, o mejor el de las locas). Una del montón le pediría cigarrillos. El hijo (el de él) se los daría. Para luego arrinconarla contra la pared. Y magrearla. Pero el padre de Alejandro Margulis no podrá evitar que aparezca una enfermera más bien vieja y seca. Diálogo:
-¿Qué hace usted acá?
Na... nada. Anoto.
¿Anota?
Anoto.
Váyase o llamo a la policía.
No, pero escúcheme. ..
Fuera.
Señora, por favor...
No me toque.
¿Qué?
¡Ayyy! ¡Socorroooo!
¿Está loca?
¡Socorro, socorro! ¡El monstruo me quiere violar!
¡Señora!
Y después habría de pensar muy bien la escena siguiente: loco, loco, loco. Eso pondría. Ese destino.
IX
Sólo que el hijo, en la anteúltima escena, se le iría de las manos. A la diez y cincuenta y siete del último de los muchos sueños que padeció entre las tres de la mañana y las ocho del 12 de diciembre de 1983, el hijo de Alejandro Margulis, Alejandro Margulis, se sentiría preocupado porque sus medias (de varón) estaban sucias. Y con esa rigurosa lógica de los sueños, él se pondría a lavar un par, a mano, a pesar del frío; en la pileta del lavadero. El frío, es claro, lo haría doblarse, y él trataría de escapar de la molesta sensación de los agujazos de agua helada pensando que en realidad, de la canilla, estaba saliendo agua hirviendo. Cuando terminara de lavar sus medias las colgaría en la soga. Pero enseguida descubriría que ahí no se iban a secar a tiempo. Las terminaría de secar en la puerta del horno. Cada gotita que cayera haría: ¡fsssss! sobre la tapa abierta del horno.
Pero la estupidez mayor vendría después. Justo cuando el teléfono de su casa, en su sueño, comience a sonar "Tenés que escribir una nota sobre las malas palabras" (su jefe); "No existen las malas palabras" (él); "Tenés que entrevistar a un periodista de sociales que escribió un libro sobre el tema, que se llama Alejandro Margulis, como vos, está esperando que lo llames" (su jefe); "Bueno, lo voy a llamar" (él) , justo en ese momento se inmiscuirá el otro narrador, el padre, fantaseando lo siguiente: "Por fin le van a permitir escribir. ¡Escribir! Tendrá éxito y dinero. Dará conferencias de prensa. Algún día una adolescente hermosísima, tetona, lo perseguirá para hacerle un reportaje. "¿Para quién escribe?", le preguntará. Y él contestará con una sonrisa enigmática, fumándose una pipa como ésta. La periodista después dirá: "Qué hermoso gato", y él lo acercará poniéndoselo cancheramente en la falda, acariciándole de paso, un poco, las piernas. Ella adelantará el grabador. Y mientras lo toca (al gato) le preguntará si su obra es autobiográfica. A lo cual mi hijo responderá con un silencio fascinante. Y se acercará a la chica casi hasta unir sus labios con los de ella (ella, por supuesto, no se moverá) y entonces, entonces dirá: "Los escritores únicamente escribimos sobre lo que sabemos".
Pero enseguida Alejandro Margulis borrará de su imagnación lo fantaseado en último término, y en lugar de hacerle pensar a su hijo homónimo que los escritores únicamente escriben sobre lo que saben, será contundente: "Contar la vida de un escritor es mersa", adoctrinará. El sueño del hijo será abruptamente interrumpido con esa frase lapidaria (Obras Más Cerca De Ser Completas de Alejandro Margulis, pág. 179). Y afortunadamente para el padre, en ese preciso instante, en su sueño (el del hijo), empezará a llegar un terrible olor a quemado desde la cocina. Las medias. Se le estarán quemando. Correrá hacia la cocina y las arrancará desesperado de la puerta del horno; para apagarlas, las pondrá debajo de la canilla.
Me quedé sin medias. Las únicas que tenía. Ya no tengo nada en el mundo se quejará.
Y tus propias palabras lo conmoverán, tan desolado será el tono en que las digas. Y tal vez por la humareda que, en tu sueño, estará saliendo de la cocina, te echarás a llorar. Luego el tiempo pasará, hará cada vez más frío; las medias sucias, rotas y mojadas, serán irrecuperables. Llorarás un día y otro por toda la casa, cada vez más apiadado de ti mismo, repitiendo de vez en cuando algunas palabras, una plegaria, que volverá a arrancarte lágrimas siempre, siempre, que pretendas enfrentarme.
¡Dios mío, qué desgraciado soy! ¡Dios mío, qué desgraciado soy!
Nunca serás feliz.
En cambio yo, tu padre, sonreiré satisfecho.
X
Y aquí estoy ahora, en el estúpido presente, escribiendo a mano como si aún fuera un chico. No lo hago por amor sino por odio. Lo diré convencionalmente: cuando papá cortó la comunicación mi reacción inmediata fue llamar a mi hermana y contarle la buena nueva. Aquella madrugada de hace tres años, al fin, la cosa había sucedido. Sólo que cuando Gastón me atendió su respuesta fue tajante:
Llamá a una hora razonable, querés. Tu hermana está durmiendo.
¿Sentí miedo o risa? Se me llena, ahora, la cabeza de adjetivos: atorrante, sádico, turro, cínico. O acaso enfermo, ególatra, especulador, lobo. ¿Por qué nos abandonó? ¿Cómo explicar su ausencia? ¿Cómo contarla? A la melflua voz de mi padre en el teléfono se agrega en mi memoria la de Gastón. Y la sensación de cosas mezcladas, el desorden: mamá muerta, esa madrugada de pesadilla, bien podría ser Linda; Gastón, mi padre.
Creo que después dormí profundamente. Creo que soñé algunas cosas raras. El único sueño que recuerdo es uno en el que yo era empleado en una fábrica de azúcar como contador. Pero en lugar de contar números contaba cuentos: quiero decir que escribía en mi máquina de escribir Rémington. Yo, o sea el empleado de mi sueño, podía llegar a ser capataz si me esforzaba en hacer bien el trabajo. Pero el muchacho, o sea yo, prefería perder el tiempo embadurnando las hojas de sus cuadernos con melaza en vez de trabajar. La situación, que no tenía nada de erótico, me erotizaba. De hecho, todos los operarios de la fábrica abandonaban su trabajo para venir a contemplar mi erección fantástica. Me aplaudían, pequeñitos, cuando me subía arriba del escritorio para mostrárselas. Después, dos de ellos me alzaban por las axilas y otros dos por las piernas, y así me llevaban, entre vítores, por toda la fábrica: "¡Viva Margulis!", gritaban. "¡Fabricante de perlas! ¡Decorador de huevos de pascua! ¡Viva!" Yo era lanzado, llevado como un dios, ostentado. En un patio interior de la fábrica, cuyas paredes, sucias, apestaban a melaza seca, me ataban a una bobina de papel. Lentamente, amorosamente, el grupo entero la hacía rodar hacia el interior: cada vuelta que la bobina daba el piso mugriento se venía contra mí, aplastándome, pero yo no moría. Ni moría mi erección. Por el contrario, mi miembro parecía a punto de explotar. Y de pronto llegábamos hasta el escritorio. Y mi padre estaba ahí, con los brazos atados junto al cuerpo, con un extraño palo colocado en diagonal contra su espalda, inmovilizándolo. Linda y mi madre muerta lo sujetaban por las piernas. La bobina avanzaba sobre él. Rodando. Conmigo atado. Rodando. Hasta que hacíamos contacto.
Un extraordinario placer me hizo despertar. O tal vez fue la chicharra del timbre.
¿Quién es?
Buenas. Somos los bomberos. Andamos repartiendo tarjetas de fin de año como aporte para la cooperadora de los bomberos voluntarios. Si quisiera colaborar...
Ah, es que hoy no puedo, gracias. Recién cobro pasado mañana, el quince. Gracias...




