EL CONFORMISTA (fragmento)


 Obras
Maestras de la Literatura Contemporánea Obras
Maestras de la Literatura Contemporánea
Traducción: Juan Moreno
Editorial Seix Barral, 1984 (© Plaza & Janes Editores, 1984)
ISBN: 84-322-2202-X
PROLOGO
CAPITULO I
Durante su niñez,
Marcello sintióse fascinado por los objetos como una garza. Tal vez porque en su
casa, y más por indiferencia que por austeridad, sus padres no pensaron jamás en
satisfacer su instinto de propiedad; o quizá porque la avidez ocultaba en él
otros instintos más profundos y aún oscuros; sentíase asaltado continuamente por
unas ansias furiosas hacia los objetos más diversos. Un lápiz con goma de borrar
en una punta, un libro ilustrado, una honda, una regla, un tintero portátil de
ebonita, cualquier fruslería exaltaba su ánimo, primero con un deseo intenso e
irracional de la cosa ambicionada, y luego, una vez que tal cosa había entrado
en su posesión, con una estupefacta, hechizada e insaciable complacencia.
Marcello tenía en su casa toda una estancia para él, en la que dormía y
estudiaba. En ella, todos los objetos esparcidos sobre la mesa o enterrados en
los cajones tenían para él carácter de cosas aún sagradas o que apenas habían
perdido aún su carácter sagrado, según su adquisición fuese reciente o antigua.
En suma, no eran objetos semejantes a los otros que se encontraban en casa, sino
más bien retazos de una experiencia por hacer o ya realizada, cargada por
completo de pasión y oscuridad. A su modo, Marcello se daba cuenta de este
carácter singular de la propiedad, y, al mismo tiempo que le proporcionaba un
goce inefable, sufría por ello como por un pecado que se renovaba continuamente
y no le dejaba ni siquiera el tiempo de sentir remordimiento.
Pero, entre todos los objetos, los que lo atraían de una manera especial, tal
vez porque le estaban prohibidos, eran las armas. Pero no ya las armas fingidas
con que jugaban los niños, los fusiles de madera o metal, las pistolas con
detonadores o los puñales de madera, sino las armas de verdad, en las cuales la
idea de la amenaza, del peligro y de la muerte, no está confiada a una mera
semejanza de formas, sino que constituye la razón primera y última de su
existencia. Con la pistola de los niños se jugaba a la muerte sin posibilidad
alguna de provocarla en realidad, mientras que con las pistolas de los mayores,
la muerte no sólo era posible, sino inminente, como una tentación frenada sólo
por la prudencia. Marceno había tenido a veces entre sus manos estas armas de
verdad: un fusil de caza en el campo y la vieja pistola de su padre, que éste,
un día, le mostrara en un cajón, y una y otra vez había sentido un escalofrío de
comunicación, como si su mano hubiese encontrado, al fin, una prolongación
natural en la culata del arma.
Marcello tenía muchos amigos entre los niños del barrio, y no tardó en darse
cuenta de que su afición a las armas tenía unos orígenes más profundos y oscuros
que sus inocentes inclinaciones militares. Jugaban a los soldados fingiendo
crueldad y ferocidad, pero en realidad persiguiendo el juego por amor al juego e
imitando aquellas crueles actitudes, sin participar realmente en las mismas. En
cambio, en él ocurría lo contrario: la crueldad y la ferocidad buscaban una
válvula de escape en el juego de los soldados, y, a falta de éste, en otros
pasatiempos que implicaban el gusto por la destrucción y la muerte. En aquel
tiempo, Marcello era cruel de una manera natural, sin remordimiento ni
vergüenza, porque sólo la crueldad le proporcionaba unos placeres que no le
parecían insípidos, y esta crueldad era aún lo bastante pueril como para no
despertar sospechas en sí mismo ni en los demás. Por ejemplo, bajaba al jardín a
una hora cálida de aquellos inicios del verano. Era un jardín pequeño, pero
exuberante, en el que, con gran desorden, crecían numerosos árboles y plantas
abandonados durante años a su talante natural. Marcello bajaba al jardín armado
de un junco seco, delgado y flexible, que había arrancado, en la buhardilla, de
un viejo sacudidor de alfombras; y durante unas momentos daba vueltas entre las
sombras caprichosas de los árboles y los ardientes rayos del sol, por senderos
de grava, observando las plantas. Notaba que sus ojos centelleaban, que todo el
cuerpo se le abría a una sensación de bienestar, que parecía confundirse con la
vitalidad general del jardín exuberante y lleno de luz, y se sentía feliz. Pero
con una felicidad agresiva y cruel, casi deseosa de parangonarse con la
desgracia de los demás. Cuando veía en medio de un arriate una bonita mata
repleta de margaritas blancas y amarillas, o bien un tulipán de corola roja
erguida sobre el verde tallo, o una planta silvestre de flores altas, blancas y
carnosas, Marcello hacía vibrar enérgicamente el junco, que silbaba en el aire
como una espada. El junco cortaba en seco flores y hojas, que caían limpiamente
a tierra junto a la planta, dejando rígidos los decapitados tallos. Al actuar
así experimentaba un incremento de vitalidad y casi la deliciosa complacencia
que inspira la descarga de una energía largo tiempo reprimida; pero, al mismo
tiempo, sentía una confusa sensación de poder y justicia. Como si aquellas
plantas hubiesen sido culpables y él hubiera tenido en sus manos el poder para
castigarlas. Mas no le era del todo desconocido el carácter prohibido y culpable
de este pasatiempo. De vez en cuando, y a pesar suyo, dirigía furtivas miradas a
la villa, temeroso de que su madre, desde la ventana del salón o la cocinera
desde la cocina, pudieran observarlo. Y se daba cuenta de que temía no tanto el
reproche cuanto el simple testimonio de hechos que él mismo consideraba
anormales y misteriosamente manchados de culpabilidad.
De las flores y las plantas a los animales, el tránsito fue insensible, como lo
es en la naturaleza. Marcello no habría sabido decir cuándo advirtió que aquel
mismo placer que experimentaba al arrancar las plantas y decapitar las flores,
lo sentía con más intensidad y profundidad al infligir las mismas violencias a
los animales. El motivo que lo impulsó por este nuevo camino tal vez fue sólo un
golpe de junco que, en vez de mutilar un arbusto, dio de lleno a una lagartija
adormilada en una rama, o quizá fue un comienzo de hastío y saciedad lo que le
sugirió buscar nueva materia sobre la que ejercitar su crueldad aún
inconsciente. Sea como fuere, una tarde silenciosa en la que dormían todos en
casa, Marcello se encontró de pronto, como herido por un rayo de remordimiento y
de vergüenza, ante un montón de cadáveres de lagartijas. Se trataba de cinco o
seis de estos animales que, con distintos procedimientos, había hecho salir de
las ramas de los árboles o de entre las piedras del muro que circuía la finca,
para fulminarlas luego con un golpe de junco precisamente en el momento en que,
sospechando de su inmóvil presencia, trataban de huir hacia cualquier refugio.
No habría sabido decir o, mejor aún, prefería no recordar cómo había llegado a
aquello. Sea como fuere, todo había terminado ya y únicamente quedaba el sol
ardiente e impuro sobre los cuerpos sanguinolentos y sucios de polvo de las
lagartijas muertas. Y ahora permanecía de pie ante la acera de cemento sobre la
que yacían las lagartijas, apretando fuertemente el junco en la mano; y sentía
aún en su cuerpo y en su rostro la excitación que lo había invadido durante la
matanza, pero ya no de una forma ardientemente agradable, como entonces, sino
tamizada por el remordimiento y la vergüenza. Además, se daba cuenta de que, al
habitual sentimiento de crueldad y poder, se había añadido esta vez una
turbación particular, nueva para él e inexplicablemente física; y, junto con la
vergüenza y el remordimiento, experimentaba una confusa sensación de espanto.
Había descubierto en sí mismo un carácter del todo anormal, que lo hacía
sonrojarse y que había de mantener secreto para no avergonzarse, además de sí
mismo, frente a los demás y que, en consecuencia, lo separaría para siempre de
la sociedad de sus coetáneos. No había duda: él era distinto de los muchachos de
su edad, quienes no se dedicaban, ni en grupos ni solos, a semejantes
pasatiempos; y, por añadidura, distinto de manera definitiva. Porque lo cierto
era que las lagartijas estaban muertas, y aquellas muertes, junto con las
crueles y locas acciones cometidas por él para provocarlas, no tenían
justificación. En suma, él era aquellas acciones, como en el pasado había sido
otras del todo inocentes y normales.
 Alberto
Moravia, seudónimo literario de Alberto Pincherle; 1907-1990). Escritor
italiano, nació y murió en Roma. Desde su primera novela, Gli indifferenti (Los
indiferentes), publicada en 1929, se perfila la trayectoria narrativa del autor
en la descripción de los vicios secretos de la sociedad burguesa, más allá del
naturalismo o del realismo decimonónico. Un distanciamiento pesimista y amoral
que vuelve a aparecer en La bella vita (1935), Le ambizioni sbagliate (Las
ambiciones equivocadas, 1935), L'imbroglio (1937) y La mascherata (1941); y esa
fría visión de los personajes, recogidos en sus más oscuras debilidades y
claudicaciones morales, está servida por un estilo narrativo deliberadamente
monótono, gris, preciso. Además de estos títulos escribió: Agostino (1944), La
romana (1947), La disubbidenza (1948), Il conformista (1951), Il disprezzo y
Raconti romani (1954), La ciociara (1957), La noia (1960); algunas obras
teatrales irrelevantes como Beatrice Cenci (1965) e Il mondo è quello che è (El
mundo es lo que es, 1966); y varios libros de viajes y recopilaciones de
artículos periodísticos. Su novela La vita interiore produjo al ser publicada en
1978 un gran escándalo por la crudeza con que trata el tema del erotismo en un
ambiente burgués. En 1990 se publicó La villa del venerdì y en 1993 La mujer
leopardo (póstuma). Alberto
Moravia, seudónimo literario de Alberto Pincherle; 1907-1990). Escritor
italiano, nació y murió en Roma. Desde su primera novela, Gli indifferenti (Los
indiferentes), publicada en 1929, se perfila la trayectoria narrativa del autor
en la descripción de los vicios secretos de la sociedad burguesa, más allá del
naturalismo o del realismo decimonónico. Un distanciamiento pesimista y amoral
que vuelve a aparecer en La bella vita (1935), Le ambizioni sbagliate (Las
ambiciones equivocadas, 1935), L'imbroglio (1937) y La mascherata (1941); y esa
fría visión de los personajes, recogidos en sus más oscuras debilidades y
claudicaciones morales, está servida por un estilo narrativo deliberadamente
monótono, gris, preciso. Además de estos títulos escribió: Agostino (1944), La
romana (1947), La disubbidenza (1948), Il conformista (1951), Il disprezzo y
Raconti romani (1954), La ciociara (1957), La noia (1960); algunas obras
teatrales irrelevantes como Beatrice Cenci (1965) e Il mondo è quello che è (El
mundo es lo que es, 1966); y varios libros de viajes y recopilaciones de
artículos periodísticos. Su novela La vita interiore produjo al ser publicada en
1978 un gran escándalo por la crudeza con que trata el tema del erotismo en un
ambiente burgués. En 1990 se publicó La villa del venerdì y en 1993 La mujer
leopardo (póstuma).
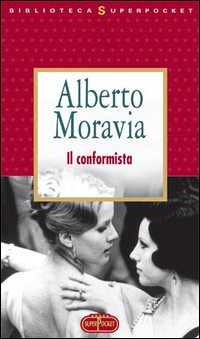 El conformista (Il
conformista), novela que llevó al cine Bernardo Bertolucci en 1970. En 1938 en
París, Marcello Clerici está inmerso en sus recuerdos. Es un joven profesor de
filosofía, cuya existencia ha sido marcada por un acontecimiento dramático: en
efecto, cree que de pequeño mató a Lino Seminara, un chofer que intentó mantener
relaciones homosexuales con él. A partir de entonces ha estado constantemente
buscando algo que le rescate del remordimiento que le atormenta. Cuando el
fascismo llega al poder, persiguiendo su propio deseo de normalidad, Clerici
comulga con el régimen: esta elección le permite introducirse en una sociedad
cuyos emblemas son el orden y la disciplina y en la que el mal y la violencia se
han convertido en modelos de comportamiento muy extendidos. También su vida
privada revela una evidente vocación de conformismo: atormentado por una madre
morfinómana y un padre violento, Clerici está comprometido con Giulia, una chica
burguesa, fácil y ambiciosa. Sin embargo, él cree que al casarse ella también se
convertirá en una señora “normal”. La oportunidad de superar su sentido de
culpabilidad se la ofrece la propuesta que le hace la Ovra, la policía secreta
fascista: debe entregar a los sicarios del régimen al profesor Quadri, su
antiguo profesor de la Universidad y actualmente exiliado político en Francia.
Colaborando en este delito, Marcello cree que podrá redimirse del asesinato que
cometió en su juventud: en efecto, esta vez la muerte se justifica por los
principios en los que cree. Con el pretexto del clásico viaje de novios a París,
Marcello se reúne con Quadri y su mujer Anna, una francesa muy guapa y
emancipada que entabla una amistad morbosa con Giulia, su mujer. Marcello, que
se enamora de Anna, intenta evitar que se vea envuelta en el delito que está a
punto de cometerse, pero ya no puede aplazar su misión: durante un viaje en
coche, asiste impasible al asesinato de Quadri y Anna. Pasan los años y
precisamente el 25 de julio de 1943, cuando en Roma se celebra la caída del
fascismo, Marcello encuentra por casualidad al hombre al que creía haber matado
de pequeño. A pesar de darse cuenta de las aberraciones a las que le ha llevado
un remordimiento infundado, una vez más su comportamiento se adecua a los nuevos
acontecimientos: acusa a Seminara del delito que él mismo ha cometido, denuncia
a un amigo fascista y se une a los que festejan la caída del régimen. El conformista (Il
conformista), novela que llevó al cine Bernardo Bertolucci en 1970. En 1938 en
París, Marcello Clerici está inmerso en sus recuerdos. Es un joven profesor de
filosofía, cuya existencia ha sido marcada por un acontecimiento dramático: en
efecto, cree que de pequeño mató a Lino Seminara, un chofer que intentó mantener
relaciones homosexuales con él. A partir de entonces ha estado constantemente
buscando algo que le rescate del remordimiento que le atormenta. Cuando el
fascismo llega al poder, persiguiendo su propio deseo de normalidad, Clerici
comulga con el régimen: esta elección le permite introducirse en una sociedad
cuyos emblemas son el orden y la disciplina y en la que el mal y la violencia se
han convertido en modelos de comportamiento muy extendidos. También su vida
privada revela una evidente vocación de conformismo: atormentado por una madre
morfinómana y un padre violento, Clerici está comprometido con Giulia, una chica
burguesa, fácil y ambiciosa. Sin embargo, él cree que al casarse ella también se
convertirá en una señora “normal”. La oportunidad de superar su sentido de
culpabilidad se la ofrece la propuesta que le hace la Ovra, la policía secreta
fascista: debe entregar a los sicarios del régimen al profesor Quadri, su
antiguo profesor de la Universidad y actualmente exiliado político en Francia.
Colaborando en este delito, Marcello cree que podrá redimirse del asesinato que
cometió en su juventud: en efecto, esta vez la muerte se justifica por los
principios en los que cree. Con el pretexto del clásico viaje de novios a París,
Marcello se reúne con Quadri y su mujer Anna, una francesa muy guapa y
emancipada que entabla una amistad morbosa con Giulia, su mujer. Marcello, que
se enamora de Anna, intenta evitar que se vea envuelta en el delito que está a
punto de cometerse, pero ya no puede aplazar su misión: durante un viaje en
coche, asiste impasible al asesinato de Quadri y Anna. Pasan los años y
precisamente el 25 de julio de 1943, cuando en Roma se celebra la caída del
fascismo, Marcello encuentra por casualidad al hombre al que creía haber matado
de pequeño. A pesar de darse cuenta de las aberraciones a las que le ha llevado
un remordimiento infundado, una vez más su comportamiento se adecua a los nuevos
acontecimientos: acusa a Seminara del delito que él mismo ha cometido, denuncia
a un amigo fascista y se une a los que festejan la caída del régimen. |
Aquel día, para
confirmar aquel descubrimiento tan nuevo y doloroso de su propia anormalidad,
Marcello quiso confrontarse con un pequeño amigo suyo, Roberto, que vivía en la
casa junto a la suya. Hacia el crepúsculo, Roberto, tras haber acabado de
estudiar, bajó al jardín; y hasta la hora de la cena, por mutuo acuerdo de las
familias, los dos muchachos jugaban juntos, ora en el jardín del uno, ora en el
del otro. Marcello esperó aquel momento con impaciencia, durante toda la larga y
silenciosa tarde, solo en su habitación, tumbado en la cama. Sus padres habían
salido, y en casa sólo estaba la cocinera, cuya voz oía de cuando en cuando
tararear alguna canción en la cocina, en la planta baja. En general, por la
tarde estudiaba o jugaba solo en su habitación; pero aquel día no sintióse
atraído por los estudios ni por el juego; veíase incapaz de hacer algo y, al
propio tiempo, no podía tolerar aquel ocio. Lo paralizaban y, a la vez lo
llenaban de impaciencia, la angustia del descubrimiento que le parecía haber
hecho y la esperanza de que aquella angustia fuese disipada por el próximo
encuentro con Roberto. Si éste le decía que también él mataba lagartijas, que le
gustaba matarlas y que no veía ningún mal en ello, le parecería como si se
borrara de él toda sensación de anormalidad y podría mirar con indiferencia la
matanza de las lagartijas y considerarla como un incidente privado de
significado y sin consecuencias. No habría sabido decir por qué atribuía tanta
autoridad a Roberto; oscuramente pensaba que si también Roberto hacía aquellas
cosas, de aquella forma y con aquellos sentimientos, eso querría decir que todos
las hacían; y el que todos las hicieran era normal, o sea, bueno. Pero estas
reflexiones no eran muy claras en la mente de Marcello, y se le presentaban más
bien como sentimientos e impulsos profundos, que como pensamientos precisos.
Pero de un hecho le parecía estar seguro: de la respuesta de Roberto dependía la
tranquilidad de su ánimo.
Con esta esperanza y esta angustia, esperó impacientemente la hora del
crepúsculo; estaba ya casi adormilado cuando oyó que le llegaba del jardín un
largo silbido modulado: era la señal convenida, con la que Roberto lo advertía
de su presencia. Marcello saltó de la cama y, sin encender luz alguna, en la
penumbra del crepúsculo, salió de su habitación, bajó la escalera y se asomó al
jardín.
En la indecisa luz del crepúsculo estival, los árboles permanecían inmóviles y
taciturnos; bajo las ramas, la sombra era ya nocturna. Saturaban el aire inmóvil
y denso emanaciones de flores, olor a polvo e irradiaciones solares que brotaban
de la tierra. La verja que separaba el jardín de Marcello del de Roberto
desaparecía por completo bajo una yedra gigantesca, exuberante y profunda,
semejante a un muro de hojas superpuestas. Marcello se fue directamente hacia un
rincón al fondo del jardín, donde la yedra y la sombra eran más densas, subióse
a una enorme piedra y, con un solo gesto deliberado, apartó una profusa masa de
la planta trepadora. Él fue quien ideó aquella especie de portillo en el follaje
de la yedra, por un sentido de juego secreto y lleno de aventura. Separada la
yedra, aparecieron las barras de la verja y, tras las barras, el rostro fino y
pálido, bajo los rubios cabellos, de su amigo Roberto. Marcello se puso de
puntillas sobre la piedra y preguntó:
–¿No nos ha visto nadie?
Era la fórmula con que se iniciaba aquel juego. Roberto respondió, como
recitando una lección:
–No, nadie. –Y, tras un momento–: ¿Has estudiado algo?
Hablaba en susurros, otro de los procedimientos convenidos. También susurrando,
respondió Marcello:
–No, hoy no he estudiado... no tenía ganas... le diré a la maestra que me sentía
mal.
–Yo he hecho el deber de italiano –murmuró Roberto– y uno de los problemas de
aritmética... me queda otro... Pero, ¿por qué no has estudiado?
Era la pregunta que esperaba Marcello:
–Pues no he estudiado –respondió– porque he estado cazando lagartijas. –Esperaba
que Roberto le dijera: «¡Ah, sí! Yo también cazo a veces lagartijas», o algo por
el estilo. Pero la cara de Roberto no expresaba ninguna complicidad y ni
siquiera curiosidad. Añadió con esfuerzo, tratando de disimular su embarazo–:
Las he matado todas.
Roberto preguntó prudentemente:
–¿Cuántas?
–Siete en total –respondió Marcello. Y luego, esforzándose, manifestó con
jactancia técnica e informativa–: Estaban en las ramas de los árboles y entre
las piedras... Esperé que se movieran y luego las pesqué al vuelo... con un solo
golpe de este junco... un golpe por cada una. –Hizo una mueca de complacencia y
mostró el junco a Roberto.
Vio cómo el otro lo miraba con una curiosidad no ajena a una especie de
maravilla:
–¿Por qué las has matado?
–Pues... –titubeó; estuvo a punto de decir: «Porque me causaba placer»; pero
inmediatamente, sin saber por qué, se detuvo y respondió–: Porque son dañinas...
¿No sabes que las lagartijas son perjudiciales?
–No –dijo Roberto–, no lo sabía... ¿Perjudiciales para qué?
–Se comen las uvas –dijo Marcello–. El año pasado, en el campo, se comieron
todas las uvas del parral.
–Pero aquí no hay uvas.
–Además –prosiguió sin atender la objeción– son malas... Una, cuando me vio, en
vez de escapar, se dirigió contra mí con la boca abierta... Si no la hubiese
detenido a tiempo, se me habría echado encima. –Calló por un momento y luego,
más confidencialmente, añadió–: ¿No has matado nunca a ninguna?
Roberto sacudió la cabeza y respondió:
–No, nunca. –Y luego, bajando la vista y con el rostro compungido, añadió–:
Dicen que no se ha de hacer daño a los animales.
–¿Quién lo dice?
–Mamá...
–¡Bah, dicen tantas cosas...! –exclamó Marcello, cada vez menos seguro de sí
mismo–. Pero tú prueba, no seas tonto... Te aseguro que es la mar de divertido.
–No, no probaré.
–Pero, ¿por qué?
–Porque es hacer mal.
Así no había nada que hacer, pensó Marcello contrariado. Sentía un impulso de
ira contra aquel amigo que, sin darse cuenta de ello, lo inmovilizaba en su
propia anormalidad. Sin embargo, logró dominarse y le propuso:
–Mira, mañana volveré de nuevo a cazar lagartijas... Si vienes conmigo, te
regalaré la baraja de cartas del «Comerciante en la Feria».
Sabía que para Roberto era una oferta muy tentadora, pues había expresado varias
veces su deseo de poseer aquella baraja. Y, en efecto, Roberto, como iluminado
por una súbita inspiración, respondió:
–Iré a cazarlas contigo, pero con una condición: que las cojamos vivas, las
metamos en una cajita y luego las dejemos en libertad... A cambio de ello, tú me
darás la baraja.
–Eso no –replicó Marcello–, lo bueno está precisamente en golpearlas con este
junco... Apuesto a que no eres capaz de hacerlo. –El otro no dijo nada. Marcello
prosiguió–: Entonces vendrás, ¿verdad? Pero has de buscarte otro junco.
–No –opuso Roberto con obstinación–, no iré.
–Pero, ¿por qué? Mira que la baraja es nueva.
–No; es inútil –dijo Roberto–, no mataré lagartijas, aunque... –titubeó unos
instantes, buscando un objeto de valor proporcionado– me ofrezcas tu pistola.
Marcello comprendió que era inútil toda insistencia y, de pronto, se dejó
arrastrar por la ira que hervía en su pecho desde hacía un rato:
–No quieres porque eres un cobarde –replicó–, porque tienes miedo.
–¿Miedo de qué? La verdad es que me haces reír.
–Tienes miedo –repitió Marcello airado–, eres un gallina... un verdadero
gallina.
De pronto alargó un brazo a través de la verja y cogió a su amigo por una oreja.
Roberto tenía orejas salientes, rojas, y no era la primera vez que Marcello se
las cogía; pero nunca con tanta rabia y con un deseo tan preciso de hacerle
daño.
–¡Confiesa que eres un gallina!
–¡No! ¡Déjame! –empezó a lamentarse el otro, retorciéndose–. ¡Ay, ay!
–¡Vamos, confiesa que eres un gallina!
–¡No... déjame!
–¡Confiesa que eres un gallina!
En su mano, la oreja de Roberto ardía, caliente y sudorosa; en los ojos azules
del atormentado aparecieron lágrimas. Balbuceó:
–Bueno, está bien, soy una gallina –y Marcello lo soltó en seguida. Roberto se
apartó de la verja y, echándose a correr, gritó–: ¡No soy un gallina...!
–Mientras lo decía, pensaba: «No soy un gallina... ¡Te la he jugado!»
Desapareció, y su voz, lacrimosa y burlona, se perdió a lo largo, más allá del
bosquecillo del jardín contiguo.
Este diálogo le dejó una sensación de profundo malestar. Roberto, junto con su
solidaridad, le había negado la absolución que él buscaba y que le parecía
ligada a aquella solidaridad. Por tanto, era rechazado a la anormalidad; pero no
sin haber mostrado antes a Roberto cuánto le urgía salir de ella y haberse
dejado arrastrar –de lo cual se daba perfecta cuenta– a la mentira y a la
violencia. Y ahora se unía a la vergüenza y al remordimiento de haber matado las
lagartijas, la vergüenza y el remordimiento de haber mentido a Roberto sobre los
motivos que lo impulsaban a pedirle su complicidad y haberse traicionado con
aquel movimiento de ira cuando lo cogió por la oreja. A la primitiva culpa se
añadía ahora una segunda; y él no podía liberarse en modo alguno de la una ni de
la otra.
De cuando en cuando, entre estas amargas reflexiones, su memoria volvía una y
otra vez a la matanza de lagartijas, como si esperase encontrarla de nuevo
limpia de todo remordimiento y pudiese considerar aquello un simple hecho como
otro cualquiera. Pero inmediatamente se daba cuenta de que habría querido que
las lagartijas no estuviesen muertas; y, junto con ello, viva y quizá no del
todo desagradable, mas precisamente por esto tanto más repugnante, volvía de
nuevo a él aquella sensación de excitación e inquietud física que había
experimentado mientras daba muerte a los animales; y era tan fuerte, que le hizo
incluso dudar de poder resistir la tentación de repetir la matanza los días
próximos. Este pensamiento lo aterrorizó; así, no sólo era anormal y no sólo no
podía suprimir su anormalidad, sino que ni siquiera se sentía capaz de
dominarla. En aquel momento se encontraba en su habitación, sentado a la mesita,
ante un libro abierto, en espera de la cena. Se levantó impetuosamente, se
dirigió a la cama y, poniéndose de rodillas junto al lecho, como solía hacerlo
cuando rezaba sus oraciones, dijo en voz alta, juntando las manos y con acento
que le pareció sincero: «Juro ante Dios que no volveré a tocar jamás flores, ni
plantas, ni lagartijas.»
No obstante, subsistía la necesidad de absolución que lo había impulsado a
buscar la complicidad de Roberto, sin bien trocada ahora en su contrario, o sea,
en una necesidad de condena. Roberto, que podría haberlo salvado del
remordimiento poniéndose a su lado, no tenía la suficiente autoridad para
confirmar el fundamento de este remordimiento y poner orden en la confusión de
su mente con un veredicto inapelable. Era un muchacho como él, aceptable como
cómplice, pero inadecuado como juez. Pero Roberto, al rechazar su proposición,
había adoptado, en apoyo de su propia repugnancia, la autoridad materna.
Marcello pensó que se lo diría también a su madre. Sólo ella podía condenarlo o
absolverlo y, de una forma u otra, dar cabida a su hecho en un orden cualquiera.
Marcello, al tomar esa decisión, razonaba en abstracto, como refiriéndose a una
madre ideal, como debería ser y no tal como era. En realidad, dudaba del éxito
de su confesión. Pero él sólo tenía aquella madre y había de aceptarla tal como
era, y, por otra parte, su impulso de dirigirse hacia ella era más fuerte que
cualquier duda.
Marcello esperó el momento en que su madre, tras haberse metido él en la cama,
acudía a su habitación a darle las buenas noches. Éste era uno de los pocos
momentos en que tenía ocasión de verla cara a cara. La mayor parte de las veces,
durante las comidas o en los raros paseos que daba junto a sus padres, siempre
estaba presente el padre. Marcello, aunque por instinto no tuviese mucha
confianza en su madre, la amaba y, quizá más que amarla, la admiraba de una
forma perpleja y apasionada, como se admira a una hermana mayor de costumbres
singulares y carácter caprichoso. La madre de Marcello, que se había casado muy
joven, había permanecido, moral e incluso físicamente, una muchacha. Por otra
parte, aun no teniendo confianza alguna con su hijo, del que se ocupaba
poquísimo a causa de sus numerosos compromisos mundanos, jamás había separado su
propia vida de la de él. Así, Marcello había crecido en un continuo tumulto de
entradas y salidas precipitadas; de vestidos probados y rechazados; de
conversaciones telefónicas tan frívolas como interminables; de berrinches con
sastres y proveedores; de discusiones con la camarera, de continuos cambios de
humor por los motivos más fútiles. Marcello podía entrar en la habitación de su
madre en cualquier momento, espectador curioso e ignorado de una intimidad en la
que no tenía lugar alguno. A veces su madre, como sacudiéndose la inercia por un
súbito remordimiento, decidía dedicarse a su hijo y se lo llevaba consigo a casa
de la modista. En estas ocasiones, obligado a pasar largas horas sentado en una
banqueta mientras su madre se probaba sombreros y vestidos, Marcello casi
añoraba la acostumbrada indiferencia borrascosa de su madre.
Aquella noche, como comprendió en seguida, su madre tenía más prisa de la
acostumbrada. Y, en efecto, antes de que Marcello hubiese tenido tiempo de
superar su timidez, ella se volvió de espaldas y se dirigió, a través de la
oscura estancia, hacia la puerta, que había dejado entornada. Pero Marcello no
podía aplazar un día más el juicio del que tenía necesidad. Sentándose en la
cama, la llamó en voz alta:
–¡Mamá!
La vio volverse en el umbral, con gesto casi de enojo.
–¿Qué hay, Marcello? –preguntó acercándose de nuevo a la cama.
Ahora estaba de pie junto a él, a contraluz, blanca y delicada en su negro
vestido descolado. Su rostro fino y pálido, enmarcado por cabellos negros,
quedaba en la sombra, aunque no tanto como para que Marcello no pudiese
distinguir en él una expresión disgustada, presurosa e impaciente. Sin embargo,
transportado por su impulso, se atrevió a anunciarte:
–Mamá, he de decirte una cosa.
–Bien, Marcello, pero dila pronto... Mamá tiene que marcharse... Papá está
esperando. –Entretanto, con ambas manos manipulaba el cierre del collar.
Marcello quería revelar a su madre la matanza de las lagartijas y preguntarle si
había hecho mal. Pero la prisa materna le hizo cambiar de idea. O, mejor,
modificar la frase que había preparado mentalmente. De pronto, las lagartijas le
parecieron animales demasiado pequeños e insignificantes para poder retener la
atención de una persona tan distraída. Inmediatamente –sin saber ni siquiera por
qué– inventó una mentira, agrandando su propio delito. Esperaba que la enormidad
de su culpa lograra impresionar la sensibilidad materna, que, de una manera
oscura, adivinaba obtusa e inerte. Con una seguridad que lo maravilló, dijo:
–Mamá, he matado al gato.
En aquel momento, la madre había logrado encontrar, por fin, las dos partes del
cierre. Con las manos reunidas en la nuca y el mentón clavado en el pecho,
miraba al suelo y, de cuando en cuando, su impaciencia la hacía golpear con el
tacón sobre el pavimento.
–¡Ah, sí! –exclamó con voz incomprensiva, como vacía de toda atención por el
esfuerzo que estaba realizando.
Marcello remachó, seguro:
–Lo maté con la honda.
Vio a su madre sacudir la cabeza con disgusto y luego quitar las manos de la
nuca y mantener en una el collar que no había conseguido cerrar:
–¡Este maldito cierre! –exclamó con rabia–. Anda Marcello, guapo, ayúdame a
ponerme el collar. –Sentóse en la cama, al sesgo, de espaldas a su hijo, y
añadió con impaciencia–: Presta atención al chasquido del cierre. De lo
contrario, se abrirá de nuevo. –Mientras le hablaba, le presentaba la delgada
espalda, desnuda hasta la cintura, blanca como el papel a la luz que entraba por
la puerta. Sus manos suaves, de rojas y aguzadas uñas, mantenían el collar
suspendido sobre la delicada nuca, sombreada de ensortijado vello. Marcello se
dijo que, una vez cerrado el collar, lo escucharía con más paciencia;
enderezándose, tomó las dos puntas y las unió al primer intento. Luego su madre
,se puso en pie en seguida e, inclinándose hasta rozarle la cara con un beso, le
dijo–: Gracias... Y ahora, duérmete... Buenas noches. –Y antes de que Marcello
hubiese tenido tiempo de retenerla con un gesto o un grito, había desaparecido.
El día siguiente amaneció cálido y nublado. Marcello, tras haber comido en
silencio en medio de sus también silenciosos padres, deslizóse a hurtadillas de
su asiento y salió al jardín por la puerta-ventana. Como de costumbre, la
digestión provocaba en él un desagradable torpor, mezclado con una túrgida y
reflexiva sensualidad. Caminando despacio, casi de puntillas, sobre la crujiente
grava, a la sombra de los árboles pululantes de insectos, fue hasta la verja y
miró hacia fuera. Se le apareció la tan conocida calle, ligeramente inclinada,
flanqueada por dos filas de árboles pimenteros, de un verde plumoso y casi
lactescente, desierta a aquella hora y extrañamente oscura a causa de las nubes
bajas y negras que obstruían el cielo. Enfrente se entreveían otras verjas,
otros jardines, otras villas semejantes a la suya.
Tras haber observado atentamente la calle, Marcello se descolgó de la verja,
sacó la honda del bolsillo y se inclinó hacia el suelo. Entre la menuda grava
había algunos trozos de piedra blanca más grandes. Marcello tomó uno del tamaño
de una nuez, lo metió en el disco de cuero de la honda y se puso a pasear a lo
largo del muro que separaba su jardín del de Roberto. Su idea o, mejor aún, su
sentimiento, era el de que se encontraba en estado de guerra con Roberto y que
debía vigilar con la máxima atención la yedra que cubría el muro circundante y,
al observar el más mínimo movimiento, hacer fuego, disparar la piedra que
apretaba en la honda. Era un juego en el que se expresaban a la vez el rencor
contra Roberto, que no había querido ser su cómplice en la matanza de las
lagartijas, y el instinto salvaje y cruel que lo había impulsado a dicha
matanza. Naturalmente, Marcello sabía muy bien que Roberto –el cual solía dormir
a aquella hora– no lo espiaba detrás del follaje de la yedra; pero, aun
sabiéndolo, actuaba con seriedad y consecuencia, como si, por el contrario,
hubiese estado seguro de que Roberto se hallaba allí. La yedra, vieja y
gigantesca, trepaba hasta las agudas puntas de la verja, y las hojas,
superpuestas unas a otras, grandes, negras, polvorientas, parecidas a volantes
de encajes en un pecho tranquilo de mujer, permanecían quietas y fláccidas en el
ambiente pesado y sin aire. Un par de veces le pareció que un ligerísimo temblor
hacía palpitar el follaje, o, mejor aún, se dijo que había visto aquel temblor,
y en seguida, con una satisfacción intensa, lanzó la piedra en lo más denso de
la yedra.
Inmediatamente después se agachó con rapidez, cogió otra piedra y se volvió a
colocar en posición de combate, con las piernas abiertas en compás, los brazos
extendidos hacia delante y la honda presta a dispararse. Nunca se podía estar
seguro, y a lo mejor Roberto se encontraba detrás de las hojas apuntando contra
él, con la ventaja de estar escondido, mientras que él, por el contrario, se
hallaba completamente al descubierto. Y así, con este juego, llegó al fondo del
jardín, al punto en el que había abierto el portillo entre el follaje de yedra.
Allí se detuvo y miró atentamente el muro circundante. En su fantasía, la casa
era un castillo; la verja oculta por la planta trepadora, los muros
fortificados, y el agujero, una brecha peligrosa y fácilmente traspasable.
Entonces, de pronto, y esta vez sin posibilidad de duda, vio moverse las hojas
de derecha a izquierda, temblando y oscilando. Sí, estaba seguro, las hojas se
movían, y era indudable que alguien lo hacía. Con la rapidez del rayo pensó que
no era Roberto, que se trataba de un juego y que, puesto que era un juego, podía
tirar la piedra; pero simultáneamente pensó que allí estaba Roberto y que, por
tanto, no podía tirar la piedra si no quería matarlo. Al fin, con repentina e
irreflexiva decisión, volteó la honda y arrojó la piedra contra el follaje. No
contento en ello, se inclinó, metió febrilmente otra piedra en la honda, la
tiró, cogió una tercera y la arrojó también. Ya había dejado aparte escrúpulos y
temores y no le importaba nada que Roberto estuviese o no estuviese allí.
Experimentaba solamente una sensación de excitación alegre y belicosa. Al fin,
jadeante, tras haber agujereado varias veces el follaje, dejó caer la honda al
suelo y trepó por el muro de cerco. Tal como había previsto y esperado, Roberto
no estaba allí. Pero las barras de la verja estaban muy separadas y permitían
meter la cabeza en el jardín contiguo. Impulsado por una extraña curiosidad, se
asomó y miró hacia abajo.
En la parte del jardín de Roberto no había yedra, sino un arriate cultivado con
írides que corría entre el muro y el sendero de grava. De pronto, y precisamente
bajo sus ojos, entre el muro y la hilera de írides blancos y violeta, tendido de
lado, Marcello vio un enorme gato gris. Un terror insensato le cortó la
respiración, al contemplar la posición innatural del gato: tumbado de costado,
con las patas alargadas y relajadas y el hocico abandonado contra el mantillo.
El pelo, denso y de un gris azulado, aparecía ligeramente erizado, enmarañado e
inerte, como las plumas de algunas aves muertas que había visto a veces en la
mesa de mármol de la cocina. Su terror se intensificaba. Saltó a tierra, sacó de
un rosal una de las cañas de sostén, volvió a trepar al muro y, alargando el
brazo entre las barras de la verja, logró tocar el flanco del gato con la
terrosa punta de la caña. Pero el gato no se movió. De pronto, los írides de
altos tallos verdes, de corolas blancas y violetas, inclinadas en torno al gris
e inmóvil cuerpo, le parecieron flores mortuorias, como tantas otras depositadas
por una mano piadosa en torno a un cadáver. Alejó la caña lejos de sí y, sin
preocuparse de arreglar la yedra, saltó a tierra.
Sentíase agitado por una promiscuidad de sensaciones de terror, y su primer
impulso fue el de correr a encerrarse en un armario, en una alacena, en
cualquier lugar donde hubiese oscuridad y clausura, para huir de sí mismo.
Sentía terror, ante todo, por haber matado el gato, y después, quizá en mayor
medida, por haber anunciado esta muerte a su madre la noche anterior. Aquello
era una señal indudable de que, de una forma fatal y misteriosa, estaba
predestinado a realizar actos de crueldad y de muerte. Pero el terror que
despertaban en él la muerte del gato y la significativa premonición de la misma,
era ampliamente superado por el terror que le inspiraba la idea de que, al matar
al gato, había tenido en realidad la intención de matar a Roberto. Sólo que el
azar había querido que fuese el gato en vez del amigo. Sin embargo, en el fondo
había algo no carente de sentido: no se podía negar que se hubiese dado una
progresión desde las flores a las lagartijas, desde las lagartijas al gato y
desde el gato al homicidio de Roberto, pensado y querido, aunque no consumado,
pero todavía posible y tal vez inevitable. Por tanto, él era un anormal, y no
podía por menos de pensar o, mejor dicho, de sentirse, con una viva, física
conciencia de esta anormalidad, como un anormal señalado por un destino
solitario y amenazador e impulsado ya hacia un camino sangriento en el que
ninguna fuerza humana podría detenerlo. Daba vueltas en su cabeza frenéticamente
a estos pensamientos en el breve espacio que mediaba entre la casa y la verja,
levantando de vez en cuando la mirada hacia las ventanas de la villa casi con el
deseo de ver aparecer en ellas la figura de su frívola y atolondrada madre. Pero
ella no podía ya hacer nada por él, suponiendo que alguna vez hubiese sido capaz
de hacer algo. Luego, con repentina esperanza, corrió de nuevo al fondo del
jardín, trepó hasta el muro y se asomó por entre las barras de la verja. Casi se
hacía la ilusión de encontrar vacío el lugar en que antes había visto el gato
exánime. Pero no; el gato seguía allí, gris e inmóvil en su corona funeraria de
írides blancos y violeta. Y la muerte era revelada con una sensación macabra de
carroña en putrefacción, por una negra faja de hormigas que, partiendo del
sendero, subía al arriate y llegaba hasta el hocico e incluso hasta los ojos del
animal. De pronto, mientras miraba, y casi por sobreimpresión, le pareció ver,
en lugar del gato, a Roberto, también tendido entre los írides, también exánime,
con las hormigas yendo y viniendo por los ojos apagados y la boca entreabierta.
Con un escalofrío de terror, abandonó aquella horrible contemplación y saltó de
allí. Pero esta vez tuvo cuidado de dejar en orden el portillo de yedra. Pues
ahora afloraba también en él, junto al remordimiento y al terror de sí mismo, el
miedo a ser descubierto y castigado.
Sin embargo, junto a ese temor tenía la sensación de que, al mismo tiempo,
deseaba este descubrimiento y este castigo; si no por otra cosa, al menos para
ser detenido a tiempo sobre la resbaladiza pendiente en cuyo fondo le parecía
inevitable que hubiese de esperarlo el homicidio. Pero sus padres –que él
recordase– no lo habían castigado jamás. Y ello no tanto por un concepto
educativo que excluyese el castigo, cuanto –como creía comprender vagamente– por
indiferencia. Así, el sufrimiento de creerse autor de un delito y, sobre todo,
capaz de cometer otros más graves, se añadía el de no saber a quién dirigirse
para hacerse castigar e ignorar incluso cuál pudiera ser el castigo.
Oscuramente, Marcello se daba cuenta de que el mismo mecanismo que lo había
impulsado a confiar a Roberto su propia culpa, con la esperanza de oírle decir
que aquello no era nada malo, sino una cosa corriente que todos hacían, le
sugería ahora hacer la misma revelación a sus padres, con la opuesta esperanza
de verlos exclamar, indignados, que había cometido un crimen horrendo, por el
que debía expiar una pena adecuada. Y poco le importaba que, en el primer caso,
la absolución de Roberto le hubiese estimulado a repetir la acción que, en el
segundo caso, le habría atraído, por el contrario, una severa condena. En ambos
casos, como creía comprender, lo que quería en realidad era salir del angustioso
aislamiento de la anormalidad, a toda costa y con cualquier medio.
Tal vez se hubiese decidido a confesar a sus padres la muerte del gato si
aquella misma noche, durante la cena, no hubiese tenido la sensación de que ya
lo sabían todo. En efecto, tan pronto como se sentó a la mesa notó, con una
sensación mezcla de angustia y de vago alivio, que su padre y su madre parecían
hostiles y de mal humor. Su madre, cuyo semblante pueril reflejaba una expresión
de exagerada dignidad, permanecía erguida, con la vista baja y en un silencio
claramente desdeñoso. Frente a ella, su padre mostraba, por diversos signos no
menos elocuentes, análogos sentimientos del mal humor. Su padre, mucho mayor que
la esposa, le daba a menudo a Marcello la desconcertante sensación de estar
metido, junto con su madre, en un mismo ambiente infantil y severo, como si ella
no fuese la madre, sino una hermana. Era delgado, de rostro seco y rugoso,
raramente iluminado por breves risas sin alegría, en el que eran notables dos
rasgos unidos por un nexo indudable: el brillo inexpresivo, casi mineral, de sus
salientes pupilas, y el temblor frecuente, bajo la estirada piel de las
mejillas, de no se sabía qué nervio frenético. Tal vez por los muchos años
pasados en el Ejército, había conservado el gusto por los gestos precisos, por
las actitudes controladas. Pero Marcello sabía que cuando su padre estaba
enfadado, la precisión y el control llegaban a ser excesivos, cambiándose en su
contrario, o sea, en una extraña violencia contenida y puntual, tendente –se
habría dicho– a cargar de significado los más simples ademanes. Aquella noche,
en la mesa, Marcello notó en seguida que su padre subrayaba con fuerza acciones
habituales y carentes de importancia, como si tratara de llamar la atención
sobre ellas. Por ejemplo, cogía el vaso, bebía un sorbo y luego volvía a dejarlo
en su sitio dando un golpe fuerte en la mesa; buscaba el salero, tomaba una
pulgarada de sal y, al dejarlo, acompañaba la acción con otro golpe; aferraba el
pan, lo cortaba y lo reponía en su sitio con un tercer golpe. O bien, como
atacado por un repentino prurito de simetría, se entregaba a encuadrar, con los
consabidos golpes, el plato entre los cubiertos, de modo que el cuchillo, el
tenedor y la cuchara, se encontrasen en ángulo recto en torno al círculo del
plato. Si Marcello hubiese estado menos preocupado por su propia culpabilidad,
habría advertido fácilmente que estos ademanes, tan densos de energía
significativa y patética, iban dirigidos no a él, sino a su madre; la cual, en
efecto, ante cada uno de aquellos golpes, sentíase zarandeada en su propia
dignidad, lo cual manifestaba con suspiros de suficiencia y elevaciones de cejas
llenas de paciencia y tolerancia. Pero como su preocupación lo cegaba, no dudó
de que los padres lo sabían todo. Seguramente Roberto, como un gallina que era,
lo habría delatado. Había deseado el castigo, pero ahora, al ver a sus padres
tan enfurruñados, temió de pronto la violencia de que sabía capaz a su padre en
semejantes circunstancias. De la misma forma que las manifestaciones de afecto
de su madre eran esporádicas, casuales, dictadas, evidentemente, más por el
remordimiento que por el amor maternal, así las severidades paternas eran
repentinas, injustificadas, excesivas, sugeridas, se habría dicho, más bien por
el deseo de ponerse al corriente tras largos períodos de distracción, que por
una intención educativa. De pronto, ante una queja de la madre o de la cocinera,
el padre se acordaba de que tenía un hijo, y entonces chillaba, vociferaba, lo
golpeaba. Marcello temía especialmente los golpes, porque su padre llevaba en el
meñique un anillo con un engarce macizo que, durante estas escenas, no se sabía
cómo, se encontraba siempre vuelto hacia la parte de la palma, añadiendo así, a
la humillante dureza del bofetón, un dolor más penetrante. Marcello sospechaba
que su padre volvía expresamente el engarce hacia la palma, aunque no estaba
seguro de ello.
Atemorizado, espantado, empezó a idear apresurada y furiosamente una mentira
plausible: él no mató al gato, fue Roberto, porque, en efecto, el gato se
encontraba en el jardín de Roberto; y, ¿cómo habría podido matarlo él a través
de la yedra y del muro circundante? Pero luego, de pronto, recordó que la noche
anterior había anunciado a su madre la muerte del gato, que, en efecto, se
produjo al día siguiente, y comprendió que le estaba vedada toda mentira. Aunque
estuviese distraída, su madre habría referido, sin duda, tal confesión a su
padre, y éste, con no menos seguridad, habría establecido un nexo entre la
confesión y las acusaciones de Roberto; y así no había ninguna posibilidad de
desmentirlo. Ante este pensamiento, pasando del uno al otro extremo, con
renovado impulso deseó el castigo, con tal de que llegase pronto y fuese
decisivo. Recordó que un día Roberto le habló de los colegios como de lugares en
que los padres encerraban a sus hijos díscolos como castigo, y se sorprendió
deseándose vivamente este género de pena. En este deseo se expresaba el
inconsciente hastío de la vida familiar desordenada y poco afectuosa; no
solamente haciéndole desear lo que los padres consideraban como un castigo, sino
incluso induciéndolo a engañarse a sí mismo y a su propia necesidad de castigo,
calculando astutamente que de esta forma calmaría al mismo tiempo su
remordimiento y mejoraría su estado. Este pensamiento le sugirió inmediatamente
imágenes que deberían haber sido desalentadoras y que, sin embargo, le
resultaban gratas: un severo y frío edificio gris de ventanales enrejados;
habitaciones frías y despojadas de todo ornato, con filas de camas alineadas
junto a altas paredes blancas; lívidas aulas llenas de bancos, con la tarima y
la mesa al fondo; corredores desnudos, escaleras oscuras, puertas macizas,
verjas infranqueables: todo, en suma, como en una cárcel, pero, sin embargo,
preferible a la libertad inconsistente, angustiosa e insostenible de la casa
paterna. Hasta la idea de llevar un uniforme listado y la cabeza rapada, como
los colegiales que había visto a veces, en filas, por las calles; hasta esta
idea humillante y casi repugnante le resultaba grata en su actual desesperada
aspiración a un orden o a una normalidad cualesquiera.
Ocupado en estos pensamientos, no miraba ya al padre, sino el mantel, sofocado
de luz blanca, sobre el que, de cuando en cuando, se abatían los insectos
nocturnos que, desde la abierta ventana, iban a chocar contra la pantalla de la
lámpara. Luego –levantó los ojos y apenas tuvo tiempo de ver, precisamente
detrás de su padre, sobre el alféizar de la ventana, el perfil de un gato. Pero
el animal, antes de que hubiera podido distinguir su color, saltó dentro,
atravesó el comedor y desapareció por la parte de la cocina. Aunque no estuviese
seguro del todo, el corazón se le llenó de gozosa esperanza ante el pensamiento
de que pudiera ser el gato que había visto poco antes tumbado, inmóvil, entre
los írides del jardín de Roberto. Y sintióse contento con esta esperanza, señal
de que, después de todo, le preocupaba más la vida del animal que su propio
destino.
–¡El gato! –exclamó en voz alta. Y luego, arrojando la servilleta sobre la mesa
y sacando una pierna fuera de la silla–: Papá, he terminado. ¿Puedo levantarme?
–Estáte quieto en tu sitio –replicó el padre con voz amenazante.
Marcello, atemorizado, arriesgó:
–Es que el gato está vivo...
–Ya te he dicho que te estés quieto en tu sitio –le repitió el padre. Luego,
como si las palabras de Marcello hubiesen roto también por él el largo silencio,
se volvió hacia la esposa y dijo–: Vamos, di algo, habla.
–No tengo nada que decir –replicó ella con ostentosa dignidad, la vista baja y
una mueca de desdén en la boca. Llevaba un vestido de noche negro y escotado;
Marcello vio que apretaba entre sus delgados dedos un pañuelito, que se llevaba
frecuentemente a la nariz; con la otra mano cogía y soltaba sobre la mesa un
pedazo de pan, pero no con los dedos, sino con la punta de las uñas, como un
pájaro.
–Pero, ¡habla de una vez, por todos los demonios! Dime lo que tengas que
decirme.
–No tengo nada que decirte.
Marcello empezaba justamente a darse cuenta de que el motivo del mal humor de
los padres no era la muerte del gato cuando, de improviso, todo pareció
precipitarse. El padre repitió:
–¡Te he dicho que hables! –La madre, por toda respuesta, se encogió de hombros;
entonces, el padre cogió la copa, en forma de cáliz, que tenía ante el plato, y
gritando–: ¿Quieres hablar, sí o no? –la estrelló violentamente contra la mesa.
La copa se rompió; el padre, con una imprecación, se llevó a la boca la mano
herida, y la madre, espantada, se levantó de la mesa y se dirigió
apresuradamente hacia la puerta. El padre se chupaba la sangre de la mano casi
con voluptuosidad, arqueando las cejas por encima de la mano. Pero al ver que su
esposa se iba, interrumpió la succión y le gritó–: Te prohíbo que te vayas, ¿has
entendido? –Como respuesta llegó el golpe de la puerta cerrada con violencia. El
padre se levantó también y se lanzó hacia la puerta. Excitado por la violencia
de la escena, Marcello lo siguió.
El padre había empezado ya a subir la escalera, con una mano en la barandilla,
sin descomponerse ni, aparentemente, apresurarse, pero Marcello, que iba detrás
de él, vio que subía los escalones de dos en dos, casi volando silenciosamente
hacia el piso de arriba; como –pensó– el gato del cuento calzado con las botas
de las siete leguas; y no dudó ni un momento de que aquella subida calculada y
amenazadora explicaba la desordenada prisa de la madre, que poco antes había
escapado por los mismos escalones, subiéndolos uno por uno, con las piernas
obstaculizadas por la estrecha falda. «La va a matar», pensó mientras subía
detrás de su padre. Al llegar al rellano, la madre dio una carrerilla hacia su
habitación, pero no tan rápida como para impedir al marido insinuarse tras ella
por la fisura de la puerta. Todo esto lo vio Marcello mientras subía la escalera
con sus piernas de niño, que no le permitían ni subir los escalones de dos en
dos, como su padre, ni con rápidos saltitos, como su madre. Cuando llegó al
rellano comprobó que el ruido de la persecución había sido sustituido,
extrañamente, por un repentino silencio. La puerta de la habitación de su madre
había quedado abierta. Marcello, algo titubeante, se asomó sobre el umbral.
Al principio sólo vio, en el fondo de la habitación envuelta en la penumbra, a
ambos lados del amplio y bajo lecho, las dos grandes y vaporosas cortinas de las
ventanas, levantadas por una corriente de aire dentro de la estancia, subiendo
lentamente hacia el techo, hasta casi rozar la lámpara central. Estas
silenciosas cortinas, blanqueantes a mitad de camino entre el suelo y el techo
de la oscura estancia, daban una sensación de desierto, como si, en su carrera,
los padres de Marcello se hubiesen precipitado, por las abiertas ventanas, en la
noche estival. Luego, en la faja de luz que, desde el pasillo, a través de la
puerta, llegaba hasta el lecho, descubrió, finalmente, a sus padres. O, mejor,
sólo vio a su padre, de espaldas, bajo el cual la madre desaparecía casi por
completo, ya que sólo se veían de ella los largos cabellos, esparcidos por la
almohada, y un brazo, levantado hacia la cabecera de la cama. Este brazo trataba
convulsamente de agarrarse con la mano a la cabecera de la cama, aunque sin
conseguirlo; mientras tanto, su padre, aplastando bajo su propio peso el cuerpo
de su esposa, hacía movimientos con los hombros y con las manos, como si tratara
de estrangularla. «La está matando», pensó Marcello, convencido, deteniéndose en
el umbral. En aquellos momentos experimentaba una sensación insólita de
excitación agresiva y cruel y, a la vez, un violento deseo de intervenir en la
lucha, aunque no sabía si para apoyar a su padre o defender a su madre. Al mismo
tiempo, casi le sonreía la esperanza de ver, a través de este delito, mucho más
grave, que quedaba borrado el suyo. En efecto, ¿qué significaba matar un gato en
comparación con la muerte de una mujer? Pero en el preciso instante en que,
venciendo el último titubeo, fascinado y lleno de violencia, se apartaba del
umbral, la voz de su madre, en modo alguno quebrada, sino más bien acariciante,
murmuró suavemente: «¡Déjame!»; y, en contradicción con este ruego, el brazo que
había tenido hasta entonces levantado en busca del borde de la cabecera, se bajó
y rodeó la nuca del marido. Maravillado, casi desilusionado, Marcello retrocedió
y salió al pasillo.
Lentamente, procurando no hacer ruido al bajar, descendió hasta la planta baja y
se dirigió hacia la cocina. Volvía a aguijonearle la curiosidad de saber si el
gato que había saltado al comedor desde la ventana era el que temía haber
matado. Tras empujar la puerta de la cocina, apareció ante él un tranquilo
cuadro doméstico: la cocinera madura y la joven camarera, sentadas a la mesa de
mármol, comiendo, en la blanca cocina, entre el hornillo eléctrico y la nevera.
Y en el suelo, bajo la ventana, el gato lamiendo, con su lengua rosada, la leche
de una escudilla. Pero –como pudo comprobar inmediatamente, desilusionado– no
era el gato gris, sino uno a rayas, distinto por completo.
Al no saber cómo justificar su presencia en la cocina, se dirigió hacia el gato,
se agachó y le acarició el lomo. El animal, sin dejar de lamer la leche, empezó
a ronronear. La cocinera se levantó y cerró la puerta. Luego abrió la nevera y
sacó de ella un plato con un pedazo de pastel, que puso en la mesa y, acercando
una silla, dijo a Marcello:
–¿Quieres un poco del pastel de ayer? Lo he dejado aparte para ti.
Marcello, sin decir una palabra, dejó el gato, se sentó y empezó a comerse el
trozo de pastel. La camarera dijo:
–La verdad es que hay cosas que no entiendo. Tienen mucho tiempo durante el día
y mucho espacio en casa y han de esperar precisamente a estar sentados a la
mesa, en presencia del niño, para pelearse.
La cocinera respondió sentenciosamente:
–Cuando no se tienen ganas de ocuparse de los hijos, lo mejor es no traerlos al
mundo.
La camarera, tras un breve silencio, observó:
–Por su edad, él podría ser su padre. Se comprende que no marchen de acuerdo.
–¡Si fuese sólo eso...! –exclamó la cocinera con una significativa mirada
dirigida a Marcello.
–Además, para mí que ese hombre no es normal –añadió la camarera; y Marcello, al
oír aquella palabra, y aun sin dejar de comer, aguzó el oído–. Se ve que usted y
yo coincidimos en eso –prosiguió la camarera–. ¿Sabe usted qué me dijo el otro
día mientras la desnudaba para meterse en la cama? «Giacomina, el día menos
pensado me matará mi marido...» Yo le contesté: «Pero, señora, ¿qué espera para
dejarlo?» Y ella...
–Pssst –la interrumpió la cocinera señalando a Marcello.
La camarera comprendió y preguntó a Marcello.
–¿Dónde están papá y mamá?
–Arriba, en el dormitorio –respondió Marcello. Y luego, de pronto, como movido
por un impulso irresistible–: Es verdad que papá no es normal. ¿Sabe qué ha
hecho?
–No. ¿Qué?
–Ha matado un gato –dijo Marcello.
–¿Un gato? ¿Y cómo?
–Con mi honda... Yo lo vi, en el jardín, seguir a un gato gris que caminaba
sobre el muro. Cogió una piedra, se la tiró al gato y le dio en un ojo. El gato
cayó al jardín de Robertino, y luego fui a verlo y comprobé que estaba muerto.
A medida que había ido hablando se había animado, aunque sin abandonar el tono
del inocente que, con ignorante y cándida ingenuidad, explica algún delito del
que ha sido testigo.
–Piensa un poco –dijo la camarera juntando las manos–: un gato, un hombre de su
edad, un señor que toma la honda de su hijo y mata un gato... ¡Y luego no se
puede decir que es un anormal!
–Quien maltrata a un animal, no tiene buen natural –dijo la cocinera–. Se
empieza con un gato y se acaba matando a un hombre.
–¿Por qué? –preguntó de pronto Marcello levantando los ojos del plato.
–Eso es lo que suele decirse –replicó la cocinera haciéndole una caricia–.
Aunque no sea siempre verdad –añadió volviéndose hacia la camarera–. Porque
aquel que mató a tantas personas en Pistoia, ¿sabes lo que hace ahora en la
cárcel, según he leído en el periódico? Pues cría un canario.
El pastel se había acabado. Marcello se levantó y salió de la cocina.
CAPÍTULO II
Durante el verano, junto al mar, el terror de la fatalidad expresada tan
simplemente por la cocinera: «Se empieza con un gato y se acaba matando a un
hombre», fue borrándose poco a poco del ánimo de Marcello. A menudo pensaba aún
en aquella especie de mecanismo inescrutable y despiadado en el que durante
algunos días parecía haber quedado aprisionada su vida; pero cada vez con menos
miedo, más bien como en una especie de alarma que en la condena sin apelación
que durante algún tiempo había temido. Los días transcurrían alegres, ardientes
de sol, embriagados de salsedumbre, varios de recreos y descubrimientos. Y a
Marcello, cada día que pasaba, le parecía conseguir no sabía qué victoria, no
tanto contra sí mismo, que no se había sentido nunca culpable de manera
voluntaria y directa, cuanto contra la fuerza oscura, maléfica, astuta y
extraña, teñida con los tintes negros de la fatalidad y de la desgracia, que lo
había llevado, casi a su pesar, del exterminio de las flores, a la matanza de
las lagartijas, y de ésta, al intento de matar a Roberto. Seguía sintiendo esta
fuerza presente y amenazadora, aunque no ya inminente. Pero, como ocurre a veces
en las pesadillas cuando, aterrorizados por la presencia de un monstruo, cree
uno ablandarlo fingiendo dormir, cuando en realidad es un sueño que se tiene
durmiendo, le parecía que, al no poder alejar definitivamente la amenaza de
aquella fuerza le convenía adormecerla, por decirlo así, fingiendo un olvido
irreflexivo que estaba aún lejos de haber alcanzado. Fue aquél uno de los
veranos más desenfrenados, si no más felices, de Marcello, y, sin duda, el
último de su vida sin disgusto alguno de la puericia ni ningún deseo de salir de
ella. Este abandono era debido, en parte, a la natural inclinación de la edad,
pero también en parte a la voluntad de salir a toda costa del maldito círculo de
los presagios y de la fatalidad. Marcello no se daba cuenta de ello, pero el
impulso que lo movía a arrojarse al mar diez veces en una mañana; a porfiar en
turbulencia con los más turbulentos compañeros de juego; a remar durante horas
en un mar ardiente; a hacer, en suma, con una especie de celo, todas las cosas
que se hacen en las playas. Sin embargo, seguía siendo lo mismo que le había
hecho buscar la complicidad de Roberto después de la matanza de las lagartijas y
el castigo de los padres después de haber matado al gato: un deseo de
normalidad; una voluntad de adecuación a una regla reconocida y general; un
deseo de ser semejante a todos los demás, desde el momento en que ser distinto
quería decir ser culpable. Pero el carácter voluntario y artificioso de ésta su
conducta era traicionado de cuando en cuando por el recuerdo imprevisto y
doloroso del gato muerto, tumbado entre los írides blancos y violeta del jardín
de Roberto. Aquel recuerdo lo asustaba como asusta al deudor el recuerdo de su
propia firma estampada al pie del documento y que testimonia su deuda. Le
parecía que con aquella muerte había adquirido un compromiso oscuro y terrible
al que, más tarde o más temprano, no podría sustraerse, aunque se metiera bajo
tierra o atravesara los océanos para hacer que se perdieran sus huellas. En
aquellos momentos se consolaba pensando que habían pasado uno, dos, tres meses,
y que, en suma, lo más importante era no despertar al monstruo y dejar
transcurrir el tiempo. Por lo demás, estos sobresaltos de desánimo y de miedo
eran raros, y cesaron por completo hacia finales del verano. Y cuando Marcello
volvió a Roma, sólo le quedaba ya un diáfano y casi evanescente recuerdo del
episodio del gato y de los que lo precedieron. Era para él como una experiencia
que había vivido, sí, pero en otra vida, con la cual no tenía más relaciones que
un recuerdo irresponsable y sin consecuencias.
Y al olvido contribuyó también, una vez vuelto a la ciudad, la excitación del
ingreso en la escuela. Marcello había estudiado hasta entonces en casa, y aquél
era su primer año de escuela pública. La novedad de los compañeros, de los
profesores, de las aulas, de los horarios, novedad en la que se traslucía,
incluso en su variedad de aspectos, una idea de orden y de ocupación en común
agradó mucho a Marcello después del desorden, la falta de reglas y la soledad de
su casa. Era un poco el colegio por él soñado aquel día en la mesa, pero sin
constricciones ni servidumbres, sólo con los aspectos agradables y sin los
desagradables que lo hacían parecerse a una cárcel. Marcello no tardó en
advertir que un gusto profundo lo llevaba a la vida escolar. Le gustaba, por la
mañana, levantarse temprano, lavarse y vestirse apresuradamente; cerrar, bien
apretado y limpio, su paquete de libros y de cuadernos en la tela de hule atada
con las gomas y apresurarse por las calles hacia el colegio. Le gustaba irrumpir
con la multitud de compañeros en el viejo gimnasio, subir los mugrientos
escalones, correr por los pasillos desolados y sonoros para apagar, finalmente,
el ímpetu de la carrera en el aula, ante la cátedra vacía. Le gustaba, sobre
todo, el ritual de las lecciones: la entrada del profesor; la llamada; las
preguntas; la emulación con los compañeros para contestarlas; las victorias y
las derrotas de esta emulación; el tono tranquilo, impersonal, de la voz del
maestro; la disposición misma, tan elocuente, del aula; y ellos, los alumnos, en
filas ante el profesor, mancomunados por la misma necesidad de aprender. Sin
embargo, Marcello era un escolar mediocre y, para algunas materias, incluso de
los últimos. Lo que le gustaba del colegio era no tanto el estudio cuanto aquel
modo totalmente nuevo de vida, más conforme con sus gustos que el que había
llevado hasta entonces. Una vez más, lo que lo atraía era la novedad; y tanto
más cuanto que se le revelaba no casual ni confiada a las preferencias y a las
inclinaciones naturales del ánimo, sino preestablecida, imparcial, indiferente a
los gustos individuales, limitada y sostenida por reglas indiscutibles dirigidas
a un fin único.
Pero su inexperiencia y su candor lo hacían torpe e incierto frente a las otras
reglas, tácitas, pero existentes, que atañían a las relaciones de los muchachos
entre sí, fuera de la disciplina escolar. Era también éste un aspecto de la
nueva normalidad, aunque más difícil de dominar. Lo experimentó la primera vez
que fue llamado a la cátedra para mostrar el deber escrito. Como quiera que el
profesor le tomó de la mano el cuaderno y, poniéndolo en la mesa ante sí, se
dispuso a leerlo, Marcello, acostumbrado a las relaciones afectuosas y
familiares con las maestras que lo habían instruido hasta entonces en casa, en
vez de permanecer de pie, aparte, esperando el dictamen, con toda naturalidad
pasó un brazo por los hombros del profesor e inclinó el rostro junto con el del
maestro para seguir, junto con él, la lectura del deber. El profesor, sin
mostrar sorpresa alguna, se limitó a quitarse la mano que Marcello le había
puesto sobre los hombros y a liberarse del brazo; pero toda la clase estalló en
una sonora carcajada, en la que le pareció a Marcello advertir una desaprobación
distinta de la del profesor, mucho menos indulgente y comprensiva. Con aquel
ingenuo ademán –no pudo por menos de reflexionar más tarde, tan pronto como
logró superar el disgusto de la vergüenza– había faltado a la vez a dos normas
distintas: la escolar, que lo quería disciplinado y respetuoso para con el
profesor, y la de los alumnos, que lo querían malicioso y disimulado en los
afectos. Y –lo que era más singular aún– estas dos normas no sólo no se
contradecían, sino que, por el contrario, se completaban de una forma
misteriosa.
Pero, como comprendió en seguida, si era bastante fácil convertirse en breve
tiempo en un escolar eficiente, resultaba mucho más difícil llegar a ser un
compañero despabilado y desenvuelto, A esta segunda transformación se oponían su
inexperiencia, sus hábitos familiares e incluso su aspecto físico. Marcello
había heredado de su madre una perfección de rasgos casi femenina en su
regularidad y dulzura. Su cara era redonda, de mejillas morenas y delicadas; su
nariz, pequeña; su boca, sinuosa, de expresión antojadiza y enfurruñada; su
mentón, saliente, y, bajo la franja de los cabellos castaños, que le cubría casi
por completo la frente, ojos entre grises y azules, de expresión algo
melancólica, aunque inocente y acariciadora. Era casi un rostro de niña. Pero
los chicos, tan burdos, quizá no se hubiesen dado cuenta de ello si la dulzura y
la belleza del rostro no hubiesen sido confirmadas por algunos caracteres
realmente femeninos, tanto, que hacían dudar de si Marcello no sería en realidad
una niña vestida de niño: una insólita facilidad de enrojecer; una inclinación
irresistible a expresar la ternura del ánimo con ademanes acariciadores; un
deseo de agradar llevado hasta la servidumbre y la coquetería. Estas
características eran innatas en Marcello, aunque inconscientes; cuando se dio
cuenta de que lo ridiculizaban ante los ojos de los chicos, era ya demasiado
tarde. Aunque hubiese podido dominarlas, si no suprimirlas, se había establecido
ya su reputación de mujercita con pantalones.
Se burlaban de él de una manera casi automática, como si su carácter femenino
estuviese ya fuera de toda duda. Le preguntaban, con fingida seriedad, por qué
no se sentaba en los bancos de las niñas y por qué se le había ocurrido cambiar
la falda por los pantalones; o cómo pasaba el tiempo en su casa, si bordando o
jugando con las muñecas; o por qué no tenía agujeros en las orejas para ponerse
los pendientes. A veces le ponían bajo el pupitre un trozo de ropa, con aguja e
hilo, clara alusión al trabajo al que tendría que dedicarse; en ocasiones le
dejaban una polvera con su espejo; una mañana se encontró incluso con unos
sostenes de color rosa, que uno de los muchachos le había quitado a su hermana
mayor. Además, ya desde el principio, transformando su nombre en un diminutivo
femenino, lo llamaban Marcellina. Frente a estas burlas, Marcello experimentaba
una sensación mezcla de enojo y de no sabía qué lisonjera complacencia, como si
una parte de él, en el fondo, no estuviese muy descontenta de ello.
Sin embargo, no habría sabido decir si esta complacencia era debida a la
condición de la broma, o bien al hecho de que sus compañeros, aunque fuese para
burlarse, se ocupaban de él. Pero una mañana en que, como de costumbre, le
susurraban a sus espaldas: «Marcellina, Marcellina, ¿es verdad que llevas
bragas?», él se levantó y pidiendo, brazo en alto, permiso para hablar, se
lamentó en voz alta, en medio del repentino silencio de la clase, de que le
daban un nombre femenino. El profesor, un hombrón barbudo, lo escuchó, sonriendo
entre los pelos de su barba gris, y dijo:
–Conque te dan un nombre femenino, ¿verdad? ¿Y cuál es ese nombre?
–Marcellina –replicó Marcello.
–¿Y te desagrada?
–Sí, porque soy un hombre.
–Ven aquí –dijo el profesor. Marcello obedeció y fue a colocarse junto a la
tarima–. Ahora –prosiguió afablemente el profesor– muestra tus músculos a la
clase. –Marcello, obediente, se remangó e hinchó los músculos. El profesor se
levantó, le tocó el brazo, movió la cabeza en señal de irónica aprobación y
luego, dirigiéndose a los alumnos, dijo–: Como podréis ver, Clerici es un
muchacho fuerte, y se halla presto a demostrar que es un hombre y no una mujer.
¿Hay alguien que se atreva a desafiarlo? –Siguió un largo silencio. El profesor
paseó su mirada por la clase y concluyó–: Nadie. Eso es señal de que le tenéis
miedo. Por tanto, dejad de llamarlo Marcellina.
Estalló una carcajada unánime. Con el rostro encendido, Marcello volvió a su
sitio. Pero desde aquel día, en vez de cesar, las bromas se redoblaron,
recrudecidas tal vez por el hecho de que Marcello, como le dijeron, había hecho
el chivato, faltando de tal manera a la tácita ley de solidaridad que ligaba a
los muchachos.
Marcello se daba cuenta de que, para acabar con aquellas bromas, debía demostrar
a sus compañeros que no era tan afeminado como parecía. Pero intuía que para
semejante demostración no bastaba, como le había sugerido el profesor, hacer
ostentación de los músculos en la clase. Se necesitaba algo más insólito,
susceptible de impresionar las imaginaciones y suscitar admiración. Pero, ¿qué?
No habría sabido decirlo con precisión, pero, en sentido general, una acción o
un objeto que sugiriesen ideas de fuerza, de virilidad, si no incluso de
brutalidad. Se había dado cuenta de que sus compañeros admiraban mucho a un tal
Avanzini porque poseía un par de guantes de cuero, de boxeo. Avanzini, un rubito
delgaducho, más pequeño y menos fuerte que él, no sabía ni siquiera usarlos. Sin
embargo, le habían procurado una consideración particular. De análoga admiración
gozaba también un tal Pugliese porque conocía o, mejor aún, pretendía conocer un
golpe de lucha japonés, infalible, según él, para tumbar al adversario. Pero, a
decir verdad, jamás había sabido Pugliese aplicarlo en la práctica. Sin embargo,
esto no impedía que los muchachos lo respetasen de la misma forma que a
Avanzini. Marcello comprendía que, ante todo, debía hacer ostentación de poseer
un objeto como los guantes o idear cualquier proeza por el estilo de la lucha
japonesa. Pero comprendía que no era tan liviano ni tan irresponsable como sus
compañeros. Por el contrario, sabía que, le agradase o no, pertenecía a la casta
de aquellos que toman en serio la vida y sus compromisos; y que, en el lugar de
Avanzini, les habría aplastado las narices a sus adversarios, y en el de
Pugliese, les habría roto el cuello. Esta su incapacidad de retórica y de
superficialidad le inspiraba una oscura desconfianza hacia sí mismo. De esta
forma mientras deseaba dar a sus compañeros la prueba de fuerza que parecían
pedirle a cambio de su consideración, al mismo tiempo sentíase oscuramente
asustado ante tal idea.
Uno de aquellos días se dio cuenta de que algunos de los muchachos, entre los
que más duramente se cebaban en sus bromas hacia él, se confabulaban entre
ellos; y le pareció deducir de sus miradas que tramaban alguna nueva burla a sus
expensas. Sin embargo, transcurrió sin incidentes la hora de la lección, si bien
las miradas y los cuchicheos lo confirmasen en sus sospechas. Se dio la señal
para salir, y Marcello, sin mirar a su alrededor, se encaminó hacia casa.
Corrían ya los primeros días de noviembre, y en el aire, tempestuoso y suave,
parecían mezclarse los últimos calores y perfumes del verano ya superado, con
los primeros y aún inciertos rigores otoñales. Marcello sentíase oscuramente
excitado por aquella atmósfera de tránsito y de destrucción natural en la que
advertía un frenesí de estrago y de muerte muy semejante al que, meses atrás, le
hiciera decapitar las flores y matar las lagartijas. El verano había sido una
estación inmóvil, perfecta, plana, bajo un cielo sereno, con árboles cargados de
hojas y ramas cimbreantes de pájaros. Ahora veía con delicia cómo el viento
otoñal desgarraba y destruía aquella perfección, aquella plenitud, aquella
inmovilidad, empujando oscuras nubes hechas jirones en el cielo, arrancando las
hojas de los árboles y arremolinándolas en el suelo y expulsando a los pájaros,
que, en efecto, habían de emigrar, entre las hojas y las nubes, en negras y
ordenadas bandadas. De pronto se dio cuenta de que lo seguía un grupo de cinco
compañeros; y no cabía la menor duda de que lo venían siguiendo, ya que dos de
ellos vivían en dirección opuesta; pero, absorto en sus sensaciones otoñales, no
les hizo caso. Tenía prisa por llegar a una gran avenida jalonada por plátanos y
desde la cual, por una calle transversal, se llegaba a casa. Sabía que en las
aceras de aquella avenida se amontonaban a millares las hojas muertas, amarillas
y crujientes. Y saboreaba de antemano el placer que le causaba arrastrar los
pies sobre las hojas, desparramándolas y haciéndolas crujir. Mientras tanto, y
casi por juego, trataba de conseguir despistar a sus perseguidores, ora entrando
en un portal, ora confundiéndose entre la multitud. Pero los cinco, como si se
hubiesen puesto de acuerdo, tras un momento de incertidumbre, volvían a dar con
él una y otra vez. La avenida estaba ya cerca. Y a Marcello le daba vergüenza de
que lo vieran jugueteando con las hojas muertas. Entonces decidió enfrentarse
con ellos y, volviéndose de pronto, les preguntó:
–¿Por qué me seguís?
Uno de los cinco, un rubito de rostro puntiagudo y cabeza rapada, respondió en
seguida:
–No te seguimos. La calle es de todos, ¿no?
Marcello no dijo nada y reemprendió la marcha. Allí estaba la avenida, entre las
dos hileras de plátanos gigantescos y de desechos, con las casas llenas de
ventanas alineadas tras los plátanos, con las hojas muertas, amarillas como el
oro, esparcidas sobre el asfalto negro y amontonadas en los huecos de los
árboles. Ya no se veían los cinco, tal vez habían renunciado a seguirlo y él se
hallaba solo en la amplia avenida de aceras desiertas. Sin prisa, metió los pies
entre el follaje esparcido sobre el adoquinado y empezó a caminar despacio,
gozando al hundir las piernas hasta las rodillas en aquella móvil y ligera masa
de sonoros despojos. Pero cuando se inclinó para tomar un montón de hojas, con
la intención de arrojarlas al aire, volvió a oír las voces burlonas:
–¡Marcellina, Marcellina, enseña las braguitas!
De pronto sintió unas ganas locas de pelearse, casi llenas de delectación, que
le encendieron el rostro de una excitación agresiva:
–¿Queréis marcharos, sí o no?
En vez de contestar, los cinco se le arrojaron encima. Marcello había pensado
hacer algo por el estilo de los Horacios y Curiacios, según explican los libros
de Historia: arremeter contra ellos uno por uno, corriendo acá y allá, y asestar
golpes bajos, a fin de disuadirlos a abandonar su empresa. Pero inmediatamente
se dio cuenta de que este plan era imposible. De una manera previsora, los cinco
se habían apretado a su alrededor, sujetándolo, uno por los brazos, otro por las
piernas y dos por el cuerpo. Según pudo ver, el quinto había abierto entretanto
apresuradamente un envoltorio y se le acercaba, silencioso, manteniendo
suspendida entre las manos una faldita de muñeca, de algodón azul turquesa.
Reían todos, sin dejar de sostenerlo fuertemente; y el de la falda dijo:
–Vamos, Marcellina, estáte quietecita. Te pondremos la falda y luego te
dejaremos ir con mamá.
Era, en suma, la clase de broma que Marcello había presentido, sugerida, como de
costumbre, por su aspecto no lo bastante masculino. Con el rostro encendido,
furioso, empezó a agitarse con extrema violencia. Pero los cinco eran más
fuertes, y, si bien logró arañar a uno en la cara y asestar un puñetazo en el
estómago a otro, sintió que gradualmente se iban reduciendo sus propios
movimientos. Al fin, mientras gemía: «¡Dejadme, cretinos, dejadme!» un grito de
triunfo se escapó de las bocas de sus perseguidores: la falda empezaba a bajar
por su cabeza, y sus protestas se perdían ya dentro de aquella especie de saco.
Aún seguía agitándose, pero en vano. Hábilmente, los muchachos le hicieron bajar
la falda hasta la cintura; y luego notó que se la ataban con un nudo por detrás.
Entonces mientras ellos gritaban: «¡Aprieta... más... más fuerte!», oyó una voz
tranquila preguntar: «¿Se puede saber qué es lo que hacéis?» Inmediatamente, los
cinco lo dejaron y se dieron a la fuga, y él se encontró solo, despeinado y
jadeante, con la falta atada a la cintura. Levantó la mirada y vio ante él al
hombre que había hablado. Vestido con un traje gris oscuro, con el cuello muy
cerrado, pálido, delgado, con los ojos hundidos, la nariz grande y triste la
boca desdeñosa y el cabello cortado a cepillo, daba, al primer vistazo, una
impresión de austeridad casi excesiva. Pero luego, al mirarlo por segunda vez
–como notó Marcello–, se podían descubrir algunos rasgos que no tenían nada de
austero, antes al contrario: una mirada ansiosa, ardiente; un no sé qué de
blando y casi descompuesto en la boca, una inseguridad general en su actitud. Se
inclinó, recogió los libros que Marcello, al agitarse, había dejado caer al
suelo y dijo, mientras se los alargaba:
–¿Qué te querían hacer?
Su voz era también severa, como su rostro, pero, a la vez, no carente de una
ahogada dulzura. Marcello respondió, irritado:
–Siempre me gastan bromas. ¡Son unos estúpidos!
Entretanto, trataba de quitarse el nudo que le habían hecho por detrás en la
falda.
–Espera –dijo el hombre inclinándose y deshaciendo el nudo. La falda cayó al
suelo, y Marcello salió de ella pisoteándola y arrojándola luego de un puntapié
sobre un montón de hojas muertas. El hombre le preguntó, con una especie de
timidez–: ¿Ibas a tu casa?
–Sí –respondió Marcello levantando la mirada hacia él.
–Bien –dijo el hombre–, ya te llevaré yo en coche –y señaló, a no gran
distancia, un automóvil parado junto a la acera. Marcello lo contempló. Era un
coche de un tipo que no conocía, tal vez extranjero, largo, negro, de línea
anticuada. Extrañamente se le ocurrió pensar que aquel coche, parado allí a dos
pasos de ellos, tenía todo el aspecto de una premeditación en la casual forma de
establecer contacto el hombre–. Vamos, sube, Antes de llevarte a casa, daremos
un bonito paseo por ahí. ¿Te parece? –Marcello habría querido rechazar tal
invitación, mejor dicho, sintió que debía hacerlo. Pero no tuvo tiempo. El
hombre le había cogido ya el paquete de libros, mientras decía–: Te lo llevaré
yo –y se dirigía hacia el automóvil. Lo siguió, algo sorprendido por su propia
docilidad, pero no descontento. El hombre abrió la portezuela, hizo subir a
Marcello en el asiento junto al suyo y arrojó el paquete de libros en el asiento
de atrás. Luego se sentó al volante, cerró la portezuela, se embutió los guantes
y puso en marcha el motor.
El automóvil empezó a moverse sin prisa, majestuosamente, con un zumbido suave,
por la larga avenida flanqueada de árboles. Era, sin duda, un coche de tipo
antiguo, pero muy bien conservado, amorosamente cuidado, con todos los metales y
níqueles brillantes. El hombre, aun manteniendo con una mano el volante, tomó
con la otra una gorra de plato y se la ajustó a la cabeza. Aquella gorra
confirmaba su aspecto severo, añadiéndole un aire casi militar. Marcello
preguntó con timidez:
–¿Es suyo este coche?
–Háblame de tú –dijo el hombre sin volverse, mientras con la mano derecha
oprimía una bocina, de sonido tan grave y anticuado como el coche–. No es mío,
sino de quien me paga. Yo soy el chófer. –Marcello no dijo nada. El hombre,
siempre de perfil y conduciendo con una precisión desenvuelta y elegante,
añadió–: ¿Te disgusta que yo no sea el dueño? ¿Te avergüenzas de ello?
Marcello protestó con vivacidad:
–¡No!, ¿porqué?
El hombre esbozó una ligera sonrisa y aceleró la marcha. Dijo:
–Bueno, ahora vamos a subir un poco. Iremos al Monte Mario, ¿te parece?
–No he estado nunca allí –respondió Marcello.
El hombre dijo:
–Es bonito. Se ve toda la ciudad. –Calló un momento, y luego añadió con
dulzura–: ¿Cómo te llamas?
–Marcello.
–¡Ah, sí! –exclamó el hombre como hablando consigo mismo–. Tus compañeros te
llamaban Marcellina. Yo me llamo Pasquale. –Marcello no tuvo tiempo de empezar a
pensar que Pasquale era un nombre ridículo cuando el hombre, como si hubiese
intuido sus pensamientos, añadió–: Pero es un nombre ridículo. Tú puedes
llamarme Lino. –El coche atravesaba ahora las anchas y sucias calles de un
barrio popular, entre escuálidas casas de vecindad. Grupos de golfillos que
jugaban en medio de la calzada, se apartaban jadeantes; mujeres despeinadas y
hombres harapientos contemplaban, desde las aceras, el insólito paso de aquel
automóvil. Marcello bajó la vista, avergonzado de aquella curiosidad–. Es el
Trionfale –dijo el hombre–. Pero ya tenemos aquí el Monte Mario. –El automóvil
salió del barrio pobre y enfiló una amplia calle en espiral, detrás de un
tranvía, entre dos filas de casas alineadas en la pendiente–. ¿A qué hora debes
de estar en casa?
–Todavía hay tiempo –dijo Marcello–. Nunca comemos antes de las dos.
–¿Quién te espera en casa, papá y mamá?
–Sí.
–¿Tienes hermanos?
–No.
–¿Y qué hace tu padre?
–No hace nada –respondió Marcello algo incierto.
El coche adelantó al tranvía en una curva, y el hombre, para tomarla lo más
cerrada posible, aprisionó bien el volante con ambas manos, pero sin mover el
busto, con una destreza llena de elegancia. Luego el coche, siempre cuesta
arriba, corrió a lo largo de altos muros herbosos, verjas de villas y cercados
de saúco. De cuando en cuando, una puerta decorada con farolillos venecianos o
un arco con la insignia color sangre de toro revelaba la presencia de algún
restaurante o de alguna hostería rústica. Lino preguntó de pronto:
–¿Te hacen regalos tu padre y tu madre?
–Sí –respondió Marcello algo vagamente–, a veces.
–¿Muchos o pocos?
Marcello no quería confesar que los regalos eran pocos y que a veces las fiestas
pasaban incluso sin regalos. Se limitó a responder:
–Regular.
–¿Te gustan los regalos? –le preguntó Lino abriendo una puertecilla del
salpicadero, para sacar del interior un paño y limpiar el parabrisas.
Marcello lo miró. El hombre seguía siempre de perfil, con el busto erguido y la
visera de la gorra sobre los ojos. Dijo distraídamente:
–Sí, me gustan.
–¿Y qué regalo te gustaría que te hiciera, por ejemplo?
Esta vez, la frase era explícita, y Marcello no pudo por menos de pensar que el
misterioso Lino, por el motivo que fuese, quería hacerle de verdad un regalo. De
pronto recordó la atracción que sobre él ejercían las armas; y al mismo tiempo,
casi con la sensación de hacer un descubrimiento, se dijo que la posesión de una
verdadera arma le aseguraría la consideración y el respeto de los compañeros.
Arriesgó, algo escépticamente, consciente de que pedía demasiado:
–Por ejemplo, una pistola...
–Una pistola –repitió el hombre sin mostrar sorpresa alguna–. ¿Qué clase de
pistola? ¿Una pistola con cartuchos o una de aire comprimido?
–No –replicó Marcello audazmente–. Una pistola de verdad.
–¿Y qué harías con una pistola de verdad?
Marcello prefirió no manifestar la verdadera razón.
–Pues tiraría al blanco –respondió– hasta que mi puntería fuese infalible.
–¿Y por qué te importa tanto tener una puntería infalible?
Marcello tuvo la impresión de que aquel hombre le preguntaba más por el gusto de
hacerlo hablar, que por verdadera curiosidad. Sin embargo, respondió con toda
seriedad:
–Con una buena puntería se puede uno defender de cualquiera.
El hombre calló por un momento. Luego sugirió:
–Mete la mano en el bolsillo de la portezuela que hay a tu lado. –Marcello,
lleno de curiosidad, obedeció y sintió en sus dedos la frialdad de un objeto
metálico. El hombre dijo–: Sácalo. –El automóvil se desvió ligeramente para no
atropellar a un perro que atravesaba la calle. Marcello sacó fuera aquel objeto
metálico. Era precisamente una pistola automática, negra y lisa, cargada de
destrucción y de muerte, con el cañón dispuesto a vomitar balas. Casi sin
quererlo, con los dedos temblando por la complacencia, apretó la culata en el
puño–. ¿Una pistola como ésa? –preguntó Lino.
–Sí –respondió Marcello.
–Pues bien –dijo Lino–, si te gusta de verdad te la regalaré. Pero no ésa, desde
luego, que pertenece al automóvil, sino otra igual.
Marcello no dijo nada. Le parecía haber entrado en una atmósfera mágica de
cuento de hadas, en un mundo distinto del habitual, en el que chóferes
desconocidos invitaban a subir en coche y regalaban pistolas. Todo parecía
haberse convertido en algo extremadamente fácil. Pero, al mismo tiempo, y sin
saber por qué, le parecía que aquella felicidad, tan apetitosa, revelaba, en un
segundo plano, un sabor desagradable, como si, ligada a la misma, se ocultase
una dificultad aún desconocida, pero inminente y de próxima revelación.
Probablemente –como pensó con frialdad–, en el coche había dos que tenían una
finalidad distinta: la de él era poseer una pistola; la de Lino, obtener a
cambio del arma algo aún misterioso y tal vez inaceptable. Ahora se trataba de
ver cuál de los dos sacaría mejor partido del trueque. Preguntó:
–Pero, ¿adónde vamos?
Lino respondió:
–Pues vamos a mi casa por la pistola.
–¿Y dónde está esa casa?
–Pues aquí mismo. Ya hemos llegado –respondió el hombre quitándole la pistola y
metiéndosela en el bolsillo. Marcello echó un vistazo. El coche se había
detenido en medio de la calzada, que parecía más bien un camino rural, con los
árboles, los setos de saúco, los campos y el cielo. Pero algo más lejos se veía
una puerta con un arco, dos columnas y una verja pintada de verde–. Espera aquí
–dijo Lino. Bajó y se dirigió hacia la puerta. Marcello lo siguió con la mirada
mientras abría los dos batientes de la verja y luego regresaba. No era alto,
aunque sentado lo pareciese. Tenía las piernas cortas respecto al busto, y las
caderas, anchas. Lino subió de nuevo al coche y lo condujo a través de la verja.
Apareció un sendero de grava entre dos filas de pequeños cipreses despenachados,
que el viento tempestuoso sacudía y atormentaba. Al fondo del sendero, ante un
rayo de sol, algo brilló estridentemente contra el fondo del cielo de tormenta:
la vidriera de una veranda empotrada en un edificio de dos pisos–. Es la casa
–dijo Lino–, pero no hay nadie.
–¿Quién es el dueño? –preguntó Marcello.
–Querrás decir la dueña –corrigió Lino–. Es una señora americana. Pero está
fuera, en Florencia. –El coche se detuvo en la explanada. El edificio, largo y
bajo, con superficies rectangulares de cemento blanco y ladrillos rojos
alternados, acá y allá, con las fajas, de brillante cristal, de las ventanas,
tenía un pórtico sostenido por columnas cuadradas, de piedra sin labrar. Lino
abrió la portezuela, saltó a tierra y dijo–: Ahora bajemos.
Marcello no sabía qué quería de él Lino, ni lograba adivinarlo. Pero cada vez
era mayor en él la desconfianza del que teme ser engañado.
–¿Y la pistola? –preguntó sin moverse.
–La tengo ahí dentro –respondió Lino con cierta impaciencia señalando las
ventanas de la villa–. Vamos por ella.
–¿Me la darás?
–Desde luego. Una estupenda pistola nueva.
Sin decir palabra, Marcello bajó también. Inmediatamente lo asaltó, con una
ráfaga cálida y llena de polvo, el embriagador y fúnebre viento otoñal. Sin
saber por qué, aquella ráfaga le trajo como un presentimiento, y, aun siguiendo
a Lino, se volvió para echar una última mirada a la explanada de grava, circuida
de matas y de algunos oleandros. Lino lo precedía, y él advirtió que algo le
abultaba el bolsillo exterior de la americana: la pistola, que, en el coche, le
había quitado el hombre de la mano al llegar. De pronto tuvo la seguridad de que
Lino sólo tenía aquella pistola y se preguntó por qué le habría tenido que
mentir y ahora lo hacía entrar en la casa. Crecía en él la sensación de engaño
y, a la vez, la voluntad de mantener los ojos bien abiertos y no dejarse
engañar. Mientras tanto habían entrado en una amplia sala de estar, llena de
poltronas y divanes, con una chimenea de campana, de ladrillos rojos, en la
pared del fondo. Lino, precediendo siempre a Marcello, se dirigió, a través de
la sala, hacia una puerta pintada de azul turquesa, en un ángulo. Marcello
preguntó inquieto:
–¿Adónde vamos?
–A mi habitación –respondió Lino ligeramente–, sin volverse.
Marcello, por si acaso, decidió hacer una primera resistencia, de modo que Lino
comprendiese que había descubierto su juego. Cuando Lino abrió la puerta azul,
dijo, manteniéndose a distancia:
–Dame la pistola en seguida, o no voy.
–Pero es que no la tengo aquí –respondió Lino volviéndose a medias–, sino en mi
habitación.
–Sí la tienes –replicó Marcello–; en el bolsillo de la chaqueta.
–Pero ésta es la del coche.
–No tienes ninguna otra.
Lino pareció insinuar un movimiento de impaciencia, reprimido inmediatamente.
Marcello advirtió una vez más el contraste que formaban, con el rostro seco y
severo, la boca algo carnosa y los ojos ansiosos, dolientes, suplicantes.
–Te daré ésta –dijo al fin–; pero ven conmigo. ¿Qué más te da en un sitio o en
otro? Aquí puede vernos algún campesino, con todas estas ventanas...
«¿Y hay mal alguno en que nos vean?», habría querido preguntar Marcello; pero se
contuvo porque advirtió oscuramente que el mal existía, aunque fuese imposible
definirlo.
–Bien –dijo puerilmente–, pero luego me la darás, ¿verdad?
–Puedes estar seguro. –Entraron en un pequeño pasillo blanco, y Lino cerró la
puerta. Al fondo del pasillo había otra puerta azul. Esta vez. Lino no precedió
a Marcello, sino que se puso a su lado y le pasó ligeramente un brazo en torno a
la cintura, mientras preguntaba–: ¿Tanto te gusta tu pistola?
–Sí –contestó Marcello, casi incapaz de hablar por la inquietud que le causaba
aquel brazo.
Lino le quitó el brazo de la cintura, abrió la puerta e introdujo a Marcello en
la habitación. Era una pequeña estancia blanca, larga y estrecha, con una
ventana al fondo. El mobiliario se reducía a una cama, una mesita, un armario y
un par de sillas. Todos estos muebles estaban pintados de verde claro. Marcello
observó en la pared, sobre la cabecera de la cama, un crucifijo de bronce de un
tipo muy corriente. Sobre la mesita de noche había un libro grueso, encuadernado
en negro y con los bordes de las hojas de color rojo; Marcello se dijo que se
trataría de un devocionario. La habitación, vacía de objetos y de ropas, parecía
muy limpia. Sin embargo, en el ambiente flotaba un fuerte olor, como de jabón
muy perfumado. ¿Dónde había percibido ya aquel olor? Quizá en el baño,
inmediatamente después de que su madre, por la mañana, se hubiese levantado.
Lino le dijo negligentemente:
–Siéntate en la cama, ¿quieres? Es más cómodo –y él obedeció en silencio. Lino
iba y venía por la habitación. Se quitó la gorra y la puso en el alféizar de la
ventana. Se desabrochó el cuello y, con el pañuelo, se secó el sudor en torno al
cuello. Luego abrió el armario, sacó de él una botella grande de agua de
colonia, mojó el pañuelo con ella y se lo pasó, con evidente sensación de
alivio, por la cara y la frente–. ¿Te pones tú también una poca? –preguntó a
Marcello–. Es refrescante.
Marcello habría querido rechazar, porque la botella y el pañuelo le causaban no
sabía qué repugnancia. Pero dejó que Lino le pasara, con fresca caricia, la
palma por el rostro. Lino dejó el agua de colonia en el armario y fue a sentarse
en la cama, frente a Marcello.
Se miraron. El rostro de Lino, seco y austero, tenía ahora una expresión nueva,
deseosa, acariciante, suplicante. Contemplaba a Marcello en silencio. El
muchacho, movido tanto por su impaciencia como por el deseo de poner fin a
aquella molesta contemplación, preguntó al fin:
–¿Y la pistola?
Vio cómo Lino suspiraba y se sacaba del bolsillo, como de mala gana, el arma. Él
alargó la mano, pero el semblante de Lino se endureció, retiró la pistola y dijo
apresuradamente:
–Te la daré... pero has de ganártela.
Al oír aquellas palabras, Marcello sintió una sensación de alivio. Tal como
había pensado. Lino quería algo a cambio de la pistola. Con tono solícito y
falsamente ingenuo, como en el colegio cuando hacía cualquier trueque de
plumillas o de bolas, dijo:
–Dime lo que quieres a cambio y nos pondremos de acuerdo.
Vio a Lino bajar los ojos, titubear y luego preguntar lentamente:
–¿Qué estarías dispuesto a hacer por esta pistola?
Notó que Lino había eludido su proposición. No se trataba de un objeto que se
hubiera de cambiar por la pistola, sino de algo que habría de hacer para
conseguirla. Aunque no adivinó qué podría ser, dijo, siempre con su tono
falsamente ingenuo:
–No sé. Dímelo tú.
Hubo un momento de silencio.
–¿Harías cualquier cosa? –preguntó de pronto Lino con voz más alta, cogiéndole
una mano.
El tono y el gesto alarmaron a Marcello. Se preguntó si, por ventura, no sería
Lino un ladrón que estuviese solicitando su complicidad. Tras reflexionar un
poco, le pareció poder descartar aquella hipótesis. Sin embargo, respondió
prudentemente:
–Pero, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué no me lo dices de una vez?
Lino jugueteaba con su mano, mirándola, dándole vueltas, apretándola, aflojando
el apretón. Luego, con gesto caso desairado, la rechazó y, mirándolo, dijo
lentamente:
–Estoy seguro de que tú no harías ciertas cosas.
–Pero, dímelo –insistió Marcello con una especie de buena voluntad mezcla de
embarazo.
–¡No, no! –protestó Lino. Marcello notó que un rubor singular, desigual, teñía
su pálido rostro en lo alto de las mejillas. Le pareció como si Lino tratase de
hablar, pero quisiera estar seguro de que él lo deseaba. Entonces tuvo un gesto
de consciente, aunque inocente coquetería. Se inclinó y cogió con su mano la del
hombre:
–¡Vamos, dímelo! ¿Por qué no me lo dices?
Siguió un largo silencio. Lino miraba ora la mano de Marcello, ora su cara, y
parecía vacilar. Finalmente, rechazó de nuevo la mano del muchacho, pero esta
vez con dulzura, se levantó y dio algunos pasos por la habitación. Luego volvió
a sentarse y cogió de nuevo la mano de Marcello de manera afectuosa, algo así
como un padre o una madre cogen la mano de su hijo. Dijo:
–Marcello, ¿sabes quién soy?
–No.
–Soy un sacerdote secularizado –dijo Lino con un estallido de voz doloroso,
afligido, patético–, un sacerdote secularizado, expulsado, por indignidad, del
colegio en que enseñaba... Y tú, en tu inocencia, no te das cuenta de lo que
podría pedirte a cambio de esta pistola que tanto te fascina. He sentido la
tentación de abusar de tu ignorancia, de tu inocencia, de tu infantil avidez. Ya
sabes quién soy, Marcello. –Hablaba en un tono de profunda sinceridad. Luego
dirigió su mirada hacia la cabecera de la cama y, de una manera inesperada,
apostrofó al crucifijo sin levantar la voz, como lamentándose–: ¡Te lo he pedido
tanto...! Pero tú me has abandonado, y vuelvo a caer una y otra vez... ¿Por qué
me has abandonado? –Estas palabras se perdieron en una especie de murmullo, como
si Lino hubiese hablado consigo mismo. Luego se levantó de la cama, cogió la
gorra, que había dejado en el alféizar de la ventana, y dijo a Marcello–: Vamos,
te llevaré a casa. –Marcello no dijo nada. Sentíase aturdido e incapaz, por
ahora, de juzgar lo que había ocurrido. Siguió a Lino por el pasillo y luego a
través de la sala de estar... Fuera, en la explanada, el viento soplaba aún en
torno al gran coche negro, bajo un cielo nublado y sin sol. Lino subió al coche,
y él se sentó a su lado. El automóvil se puso en movimiento, recorrió el sendero
y salió suavemente por la puerta hacia el exterior. Durante un largo rato
permanecieron en silencio. Lino conducía como antes, con el busto erguido, la
visera de la gorra sobre los ojos, las enguantadas manos pegadas al volante.
Recorrieron un buen trecho de camino y luego Lino, sin volverse, preguntó
inopinadamente–: ¿Te disgusta no haber conseguido la pistola?
Al oír aquellas palabras, se encendió de nuevo en el ánimo de Marcello la ávida
esperanza de poseer el objeto tan deseado. Después de todo –pensó–, a lo mejor
no se había perdido aún todo. Respondió con sinceridad:
–Desde luego que me ha disgustado.
–Así –preguntó Lino–, si te citara precisamente para mañana a la misma hora de
hoy, ¿acudirías?
–Mañana es domingo –respondió juiciosamente Marcello–; pero el lunes, sí;
podemos vemos en la avenida, en el mismo sitio de hoy.
El otro calló un momento. Luego, de improviso, con voz de lamento, gritó:
–No me hables ni me mires más. Y si el lunes me ves al mediodía en la avenida,
no me hagas caso» no me saludes. ¿Has entendido?
«Pero, ¿qué le pasa?», preguntóse Marcello algo despechado. Y contestó:
–Yo no soy el que ha de verte. Eres tú el que hoy me ha hecho venir a tu casa.
–Sí, pero no debe volver a repetirse jamás, ¡jamás! –dijo Lino con fuerza–. Me
conozco muy bien y sé que esta noche no haré más que pensar en ti, y que el
lunes te esperaré en la avenida. Aunque hoy haya decidido no hacerlo, me conozco
muy bien. No debes preocuparte de mí. –Marcello no dijo nada. Lino prosiguió,
siempre con la misma furia–: Pensaré en ti toda la noche, Marcello, y el lunes
estaré en la avenida con la pistola, pero tú no debes hacerme caso. –Daba
vueltas en torno a la misma frase, repitiéndola. Y Marcello, con su fría e
inocente perspicacia, comprendía que, en realidad, Lino quería concretar una
cita con él y, con el pretexto de ponerlo en guardia, establecía, en efecto,
dicha cita. Lino, tras un momento de silencio, preguntó de nuevo–: ¿Has oído?
–Sí.
–¿Qué te he dicho?
–Que el lunes estarás en la avenida esperándome.
–No te he dicho sólo eso –replicó el otro con dolor.
–Y que –acabó Marcello– no debo hacerte caso.
–Sí –confirmó Lino–, con ningún pretexto. Ten en cuenta que te llamaré, te
suplicaré, te seguiré con el coche. Te prometeré todo lo que quieras. Pero tú no
debes hacerme caso ni desviarte de tu camino.
Marcello, que había perdido la paciencia, respondió:
–Muy bien, enterado.
–Pero tú eres un niño –dijo Lino pasando de la furia a una especie de
acariciante dulzura– y no serás capaz de resistirme. Sin duda vendrás, porque
eres un niño, Marcello.
Marcello se ofendió.
–No soy un niño, sino un muchacho, y, además, no me conoces.
Lino detuvo el coche de pronto. Estaban aún en la carretera de la colina, bajo
un alto muro circundante. Más allá se entreveía el arco, adornado con farolillos
venecianos, de un restaurante. Lino se volvió hacia Marcello:
–¿De verdad –preguntó con una especie de dolorosa ansiedad–, de verdad te
negarás a venir conmigo?
–¿Acaso no eres tú –preguntó Marcello, consciente ya de su juego– el que me lo
pides?
–Sí, es cierto –dijo Lino desesperado, volviendo a poner en marcha el
automóvil–, sí, es cierto... tienes razón. Soy yo el loco que te lo pide...
precisamente yo. –Tras esta exclamación volvió a quedar en silencio. El coche
descendió hasta el fondo de la calle y recorrió de nuevo las sucias calles del
barrio popular. Entraron luego en la gran avenida, con los altos plátanos
desnudos y blancos, los montones de hojas amarillentas a lo largo de las aceras,
las casas llenas de ventanas. Y, después, en el barrio en que vivía Marcello.
Lino preguntó sin volverse–: ¿Dónde vives?
–Es mejor que pares aquí –dijo Marcello, consciente del placer que inspiraba a
aquel hombre su acento de complicidad–. De lo contrario, podrían verme bajar del
coche.
El automóvil se detuvo. Marcello se apeó, y Lino, a través de la ventanilla, le
tendió el paquete de libros y dijo resueltamente:
–Entonces hasta el lunes, en el mismo sitio de hoy, en la avenida.
–Pero yo –dijo Marcello cogiendo los libros– debo fingir que no te veo, ¿verdad?
Marcello vio cómo titubeaba Lino y experimentó casi un sentimiento de cruel
satisfacción. Los ojos de Lino, intensamente encendidos en el fondo de sus
cóncavas pupilas, le dirigían ahora una mirada suplicante y angustiada.
Luego dijo apasionadamente:
–Procede como mejor te parezca. Haz de mí lo que quieras.
Su voz terminó en una especie de lamento cantante y deseoso.
–Pero ten muy en cuenta que ni siquiera te miraré –advirtió por última vez
Marcello.
Vio cómo Lino hacía un gesto que él no entendió, pero que le pareció de
desesperado asentimiento. Luego, el coche partió de nuevo, alejándose lentamente
en dirección a la avenida.
CAPÍTULO III
Cada mañana, a una hora fija, Marcello era despertado por la cocinera, que
sentía un particular afecto por él. Entraba a oscuras en la habitación llevando
la bandeja del desayuno, que dejaba sobre el mármol de la cómoda. Luego,
Marcello la veía colgarse con los dos brazos de la cuerda de la persiana y
subirla con dos o tres tirones de su robusta persona. Le ponía la bandeja sobre
las rodillas y asistía de pie al desayuno, presta, tan pronto como hubiese
acabado, a destaparlo y a incitarlo a vestirse. Ella misma le ayudaba
alargándole la ropa y, a veces, arrodillándose para abrocharle los cordones de
los zapatos. Era una mujer alegre, vivaz y llena de sentido común. Conservaba el
acento y las costumbres de la provincia en que había nacido. El lunes, Marcello
se despertó con el confuso recuerdo de haber oído la noche anterior, mientras se
iba quedando dormido, un estallido de voces airadas, no sabía bien si en la
planta baja o en la habitación de sus padres. Esperó a terminar de desayunar y
luego preguntó a la cocinera, que, como de costumbre, esperaba, de pie, que
hubiese terminado:
–¿Qué pasó anoche?
La mujer lo miró con fingido y exagerado estupor:
–Que yo sepa, nada.
Marcello comprendió que quería decir algo. El falso estupor, el malicioso brillo
de sus ojos, toda su actitud lo denotaba. Dijo:
–Oí gritar...
–¡Ah, los gritos...! –contestó la mujer–. Eso es normal. ¿No sabes que tu papá y
tu mamá gritan a menudo?
–Sí –contestó Marcello–, pero gritaban más fuerte que de costumbre.
Ella sonrió y, apoyándose con ambas manos en el respaldo de la cama, dijo:
–Por lo menos, gritando, se habrán entendido mejor, ¿no te parece?
Éste era uno de sus encantos: hacer frases afirmativas de las preguntas que no
esperaban respuesta. Marcello preguntó:
–Pero, ¿por qué gritaban?
La mujer sonrió de nuevo:
–¿Por qué gritan las personas? Porque no marchan de acuerdo.
–¿Y por qué no marchan de acuerdo?
–¿Ellos? –gritó feliz ante las preguntas del muchacho–. ¡Oh, por mil motivos!
Tal vez un día porque tu madre quiere dormir con la ventana abierta y tu padre
opina lo contrario. Otro día, porque él quiere meterse pronto en la cama, y, por
el contrario, tu madre quiere hacerlo más tarde... Los motivos nunca faltan, ¿no
te parece?
Marcello dijo de pronto, con gravedad y convicción, como expresando un antiguo
sentimiento:
–No me gustaría seguir aquí.
–¿Y qué te gustaría hacer? –gritó la mujer, cada vez más alegre–. Eres aún
pequeño, casi no puedes salir para nada. Debes esperar a ser mayor.
–Preferiría –dijo Marcello– que me metieran en un colegio.
La mujer lo miró enternecida y gritó:
–¡Tienes razón! ¡Por lo menos en el colegio tendrías a alguien que pensara en
ti! ¿Sabes por qué gritaron tanto anoche tu padre y tu madre?
–No. ¿Por qué?
–Espera, que te lo enseñaré. –Solícita, se dirigió a la puerta y desapareció.
Marcello la oyó bajar rápidamente las escaleras y se preguntó, una vez más, qué
habría podido suceder la noche anterior. Poco después oyó cómo la cocinera subía
de nuevo las escaleras y volvía a entrar en la habitación con aire de alegre
misterio. Llevaba en la mano un objeto, que Marcello reconoció inmediatamente:
una gran fotografía con marco de plata que solía estar sobre el piano, en el
salón. Era una vieja fotografía, hecha cuando Marcello tenía poco más de dos
años. Se veía en ella a la madre de Marcello vestida de blanco, con su hijo en
brazos. El pequeño vestía asimismo de blanco y llevaba un gorrito de flecos,
también blanco, sobre los largos cabellos–. Mira esta fotografía –gritó la
cocinera, divertida–. Ayer por la noche, tu madre, al regresar del teatro, entró
en el salón, y la primera cosa que vio, sobre el piano, fue esta fotografía.
¡Pobrecita!, por poco se desmaya. Fíjate bien lo que ha hecho tu padre en la
fotografía. –Marcello, sorprendido, contempló la fotografía. Alguien, con la
punta de un cortaplumas o de un punzón, había agujereado los ojos tanto de la
madre como del hijo y luego, con lápiz rojo, había dibujado pequeños trazos bajo
los ojos de ambos, como para indicar que de los cuatro agujeros brotaban
lágrimas de sangre. Aquello era tan extraño e inesperado y, a la vez, tan
oscuramente funesto, que Marcello, por un momento, no supo qué pensar–. Es tu
padre el que ha hecho esto –gritó la cocinera–, y tu madre tenía razón para
gritar.
–Pero, ¿por qué lo hizo?
–Es una brujería. ¿Sabes qué es una brujería?
–No.
–Cuando se desea mal a alguien, se hace lo que ha hecho tu padre. A veces, en
vez de pinchar en los ojos, se pincha en el pecho, en dirección al corazón, y
luego ocurre algo...
–¿Qué?
–Que la persona muere, o bien le ocurre una desgracia. Depende.
–Pero yo –balbuceó Marcello– no le he hecho ningún daño a papá.
–¿Y qué es lo que le ha hecho tu madre? –gritó la cocinera, indignada–. Mira,
¿sabes lo que es tu padre? Un loco. ¿Y sabes dónde acabará? En Sant’Onofrio, en
la casa de locos. Y ahora, ¡vamos! Vístete y márchate al colegio. Yo voy a dejar
la fotografía en su sitio. –Y, llena de jovialidad, salió corriendo, y Marcello
quedó solo.
Pensativo, incapaz de explicarse de alguna forma el incidente de la fotografía,
empezó a vestirse. Nunca había experimentado hacia su padre ningún sentimiento
particular, y la hostilidad de él, fuese verdadera o falsa, no le causaba dolor
alguno. Pero le daban que pensar las palabras de la cocinera acerca de los
poderes maléficos de la brujería. No es que él fuese supersticioso y creyese a
pies juntillas que bastaba agujerear los ojos de una fotografía para hacer daño
a la persona fotografiada; pero aquella locura del padre despertaba de nuevo en
él un temor respecto al cual se había hecho la ilusión de haberlo adormecido
para siempre. Era la terrible e impotente sensación de haber entrado en el
círculo de una fatalidad funesta que lo había obsesionado durante todo el verano
y que ahora, como por el reclamo de una maléfica simpatía, frente a aquella
fotografía manchada con lágrimas de sangre, se despertaba en su ánimo más fuerte
que nunca.
¿Qué era la desgracia –se preguntó–, qué era sino el punto negro perdido en el
azul de los cielos más serenos que, de repente, se agranda y se convierte en un
pajarraco despiadado, que se precipita sobre el desgraciado como un buitre sobre
la carroña? ¿O bien la trampa respecto a la que uno está advertido, más aún, que
se ve con claridad y en la que, sin embargo, acaba uno por meter el pie? ¿O
bien, sin más, una maldición de torpeza, de imprudencia y de ceguera insinuada
en los gestos, en los sentidos, en la sangre? Esta última definición le pareció
la más apropiada, como la que atribuía la desgracia precisamente a una falta de
gracia, y la falta de gracia, a una fatalidad íntima, oscura, congénita,
inescrutable, sobre la cual la acción de su padre, como una indicación para
tomar por una calle funesta, había llamado de nuevo su atención. Sabía que esta
fatalidad quería que él matase; pero lo que más lo espantaba no era tanto el
homicidio cuanto el estar predestinado al mismo, hiciera lo que hiciese. En
suma, le aterraba la idea de que incluso la conciencia de tal fatalidad pudiera
ser un impulso más para someterse a la misma; como si, en vez de conciencia,
fuese ignorancia; pero una ignorancia de un género particular que nadie habría
podido considerar como tal, y él, menos que nadie.
Pero más tarde, en el colegio, con pueril volubilidad, olvidó de improviso estos
presentimientos. Tenía por compañero de banco a uno de sus atormentadores, un
muchacho llamado Turchi, el más viejo y, a la vez, el más ignorante de la clase.
Era el único que, por haber tomado algunas lecciones de boxeo, sabía dar
puñetazos de acuerdo con las reglas del arte: su rostro duro y anguloso, de
cabellos cortados a cepillo, de nariz chata y labios finos, embutido en una
camiseta de atleta, parecía el de un boxeador profesional. Turchi no sabía ni
una palabra de latín. Pero cuando en los corros, fuera del colegio, por la
calle, levantando una mano nudosa para quitarse de la boca una pequeñísima
colilla y arqueando las muchas arrugas de su estrecha frente, en una mirada de
autoridad suficiente, declaraba: «Para mí, ganará el campeonato Colucci», todos
los muchachos enmudecían, llenos de respeto. Turchi, que, eventualmente, podía
demostrar, cogiéndose la nariz entre dos dedos y desplazándola hacia un lado,
que tenía el tabique nasal roto como los verdaderos boxeadores, no se ocupaba
sólo de los puños, sino también del balón y de cualquier otro deporte popular y
violento. Turchi mantenía respecto a Marcello una actitud sarcástica, casi
sobria en su brutalidad. Precisamente había sido Turchi el que dos días antes
sujetó a Marcello mientras los otros cuatro le ponían la falda. Y Marcello, que
no lo había olvidado, creyó aquella mañana que había dado, finalmente, con el
sistema para conquistar aquella esquiva e inaccesible cima.
Aprovechando un momento en que el profesor de Geografía volvíase para indicar
con el puntero el mapa de Europa, le escribió apresuradamente en una hoja de
papel: «Hoy tendré una pistola de verdad», y luego empujó la hoja hacia Turchi.
Éste, pese a su ignorancia, era, en lo tocante a conducta, un alumno modelo.
Siempre atento, inmóvil, casi triste en su inexpresiva y estúpida seriedad, su
incapacidad de responder a las más simples preguntas cada vez que era
interrogado, maravillaba profundamente a Marcello, el cual se preguntaba a
menudo en qué podía pensar durante las lecciones y por qué, si no estudiaba,
fingía tanta diligencia. Ahora bien, cuando Turchi hubo visto la hoja de papel,
hizo un gesto de impaciencia, casi como para decir: «No me molestes..., ¿no ves
que estoy escuchando la lección?» Pero Marcello insistió con un codazo. Y
entonces Turchi, sin mover la cabeza, bajó los ojos para leer el papel. Marcello
lo vio coger un lápiz y escribir, a su vez: «No me lo creo.» Inmediatamente se
apresuró a confirmar, siempre escribiendo: «Palabra de honor.» Turchi,
incrédulo, preguntó: «¿Qué marca es?» Esta pregunta desconcertó a Marcello. Sin
embargo, tras un momento de titubeo, respondió: «Una “Wilson”.» Había confundido
el nombre con «Weston», nombre que precisamente había oído decir a Turchi algún
tiempo atrás. Inmediatamente, Turchi escribió: «Nunca la he oído nombrar.»
Marcello concluyó: «Mañana la traeré al colegio.» El diálogo acabó de pronto,
porque el profesor, volviéndose, llamó de pronto a Turchi, al que preguntó cuál
era el río mayor de Alemania. Como de costumbre, Turchi se puso en pie, y tras
una larga reflexión, confesó sin embarazo, casi con lealtad deportiva, que no lo
sabía. En aquel momento se abrió la puerta y el portero se asomó para anunciar
el fin de clase.
Marcello debía a toda costa conseguir que Lino mantuviese su promesa y le diese
el revólver, pensó más tarde caminando de prisa por las calles hacia la avenida
de los plátanos. Marcello se daba cuenta de que Lino le habría dado el arma si
él lo hubiese querido, y, sin dejar de caminar, se preguntó qué actitud debía
adoptar para alcanzar su objetivo con más seguridad. Aun no penetrando el
verdadero motivo de la manía de Lino, con una coquetería instintiva, casi
femenina, intuía que la manera más expeditiva de entrar en posesión de la
pistola era la sugerida el sábado anterior por el propio Lino: no hacerle caso a
éste, despreciar sus ofrecimientos, rechazar sus súplicas, hacerse, en suma,
algo codiciado; finalmente, no aceptar subir al coche sino cuando estuviera bien
seguro de que la pistola era suya. Marcello no habría sabido decirse por qué
Lino sentía tanto afecto por él, y por qué él estaba en condiciones de hacer
esta especie de chantaje. El mismo instinto que le sugería chantajear a Lino le
permitía entrever, tras sus relaciones con el chófer, la sombra de un afecto
insólito, de una cualidad tan inquietante como misteriosa. Pero la pistola se
hallaba en la cumbre de todos sus pensamientos. Además, no habría podido afirmar
si aquel afecto, y el papel casi femenino que le tocaba representar, le
resultaban verdaderamente desagradables. La única cosa que habría querido evitar
–como pensó al llegar, sudando por completo, a causa de la carrera que se había
dado, a la avenida de los plátanos– era que Lino lo tomase por la cintura, como
había hecho en el pasillo de la finca, la primera vez que se vieron.
Como el sábado, el día era nublado y desapacible, recorrido por un viento cálido
que parecía rico en despojos, arrebatados un poco por doquier por su turbulento
paso: hojas muertas, papeles, plumas, pelusilla, pajitas, polvo. En la avenida,
el viento había levantado precisamente en aquel momento un montón de hojas
secas, elevándolas muy alto, en gran número, por entre las descamadas ramas de
los plátanos. Se entretuvo contemplando las hojas que danzaban por el aire,
contra el fondo del cielo gris, semejantes por completo a miríadas de manos
amarillentas de dedos muy abiertos, y luego, bajando los ojos, vio, entre
aquellas manos de oro arremolinadas por el viento, la larga forma, negra y
brillante, del automóvil detenido junto a la acera. El corazón le empezó a latir
furiosamente, sin que él supiera por qué. Sin embargo, fiel a su plan, no
apresuró el paso y siguió adelante, hacia el automóvil. Pasó sin prisa junto a
la ventanilla, y de pronto, como a una señal, se abrió la puerta, y Lino, sin
gorra, sacó la cabeza y dijo:
–Marcello, ¿quieres subir? –No pudo por menos de extrañarse de tan seria
invitación, tras los juramentos de la primera entrevista. No cabía la menor duda
de que Lino se conocía bien, pensó. Y resultaba incluso cómico verlo hacer algo
que él mismo había previsto hacer, pese a toda voluntad contraria. Él siguió su
camino como si no lo hubiese oído y advirtió, con oscura satisfacción, que el
coche se había puesto en marcha y lo seguía. La acera, muy amplia, estaba
desierta hasta donde llegaba la vista, entre los edificios regulares y llenos de
ventanas y los gruesos e inclinados troncos de los plátanos. El coche lo seguía
al paso, con un zumbido suave, que sonaba acariciante a los oídos. Tras una
veintena de metros, lo adelantó y se detuvo a cierta distancia de él; luego se
abrió de nuevo la portezuela. Pasó junto al coche sin volverse para mirar y oyó
de nuevo la voz apremiante que suplicaba–: Marcello, sube, te lo ruego... Olvida
lo que te dije ayer... Marcello, ¿me oyes? –El muchacho no pudo por menos de
decirse que aquella voz era algo repugnante: ¿por qué se lamentaría Lino de
aquella forma? Era una suerte que nadie pasara por la avenida; de lo contrario,
le habría dado vergüenza. Sin embargo, no quiso desalentar del todo al hombre y,
aun siguiendo adelante al pasar junto al coche, volvióse a medias para mirar
hacia atrás, como para invitarlo a seguir insistiendo. Le lanzó una mirada casi
seductora y, de pronto, notó, inconfundible, el mismo sentimiento de humillación
no desagradable, de ficción no innatural que, dos días antes, por un momento, le
había inspirado la falda que los compañeros le habían atado a la cintura. Era
como si, en el fondo, no le desagradara, antes bien, «se sintiese inclinado por
naturaleza a desempeñar el papel de la mujer esquiva y coqueta. Entretanto, el
coche se había puesto de nuevo en marcha y lo seguía. Marcello se preguntó si
había llegado el momento de ceder y decidió, tras reflexionar, que no había
llegado aún tal momento. El coche pasó junto a él sin detenerse, aunque
enlenteciendo la marcha. Oyó la voz del hombre que lo llamaba–: Marcello... –y
luego inmediatamente después, el ruido del motor que se alejaba. Al instante
sintió el temor de que Lino se hubiese impacientado y se fuese. Lo invadió un
gran miedo de tener que presentarse al día siguiente con las manos vacías en el
colegio; y se echó a correr, gritando:
–¡Lino, Lino, detente, Lino!
Pero el viento se llevaba sus palabras, esparciéndolas por el aire junto con las
hojas muertas, en un remolino angustioso y sonoro; el coche se iba haciendo cada
vez más pequeño. Evidentemente, Lino no lo había oído y se alejaba. Y él no
tendría su pistola. Y Turchi, una vez más, se burlaría de él. Luego respiró
profundamente y siguió andando con paso casi normal, tras recuperar el aliento.
El coche se había adelantado, mas no para huir de él, sino para esperarlo en una
bocacalle, donde se detuvo, obstaculizando la acera con su longitud.
Sintió una especie de rencor contra Lino por haber provocado en él aquellas
humillantes palpitaciones. Y decidió, en lo más profundo de su ser, con
repentino impulso de crueldad, hacérselo pagar con una bien calculada dureza.
Entretanto, sin prisa, había llegado a la bocacalle. El coche estaba allí,
largo, negro, brillante, con todos sus viejos metales y su carrocería anticuada.
Marcello dio a entender que iba a dar la vuelta. Inmediatamente se abrió la
portezuela y se asomó Lino.
–¡Marcello! –dijo con una decisión desesperada–. Olvida cuanto te dije el
sábado. Has cumplido tu deber hasta en demasía. Vamos, sube, Marcello.
Marcello se había detenido junto al capó. Dio un paso atrás y dijo con frialdad,
sin mirar al hombre:
–No, no voy... Pero no porque el sábado me dijeras que no fuese, sino porque no
quiero.
–¿Y por qué no quieres?
–Porque no... ¿Para qué habría de subir...?
–Para darme gusto...
–Pero yo no tengo ganas de darte gusto.
–¿Por qué? ¿Te soy antipático?
–Sí –respondió Marcello bajando los ojos y jugueteando con el tirador de la
portezuela. Se daba cuenta de que ponía un semblante enojado, reacio, hostil, y
ya no sabía si estaba disimulando o lo hacía sinceramente. Era sin duda un papel
lo que estaba desempeñando ante Lino. Mas si era así, ¿por qué experimentaba
aquella sensación tan fuerte y complicada, mezcla de vanidad, repugnancia,
humillación, crueldad y despecho? Oyó a Lino reír bajito, afectuosamente, y
luego preguntar:
–¿Y por qué te soy antipático?
Esta vez levantó los ojos y miró a la cara al hombre. Era verdad. Lino le era
antipático –pensó–, pero nunca se había preguntado por qué. Contempló su rostro,
casi ascético en su severa delgadez, y entonces comprendió por qué no le era
simpático aquel hombre: porque –como pensó– era una cara con doblez, en la que
el engaño encontraba casi una expresión física. Al mirarlo le pareció descubrir
este engaño, este fraude, sobre todo en la boca: sutil, seca, desdeñosa, casta a
primera vista; pero luego, si una sonrisa la desplegaba y movía los labios,
aparecía sobre la inclinada y encendida mucosa una especie de anhelante y
deseosa agüilla. Titubeó mientras examinaba a Lino, quien, sonriendo, esperaba
su respuesta, y, al fin, dijo sinceramente:
–Me eres antipático porque tienes la boca llena de saliva.
La sonrisa de Lino desapareció, y su semblante se llenó de oscuridad.
–¿Qué tonterías estás diciendo? –Y luego, rehaciéndose en seguida, añadió, con
alegre desenfado–: Y ahora, señor Marcello, ¿quiere usted subir al coche?
–Subiré –dijo Marcello, decidiéndose al fin–, sólo con una condición.
–¿Qué condición?
–Que me darás de verdad la pistola.
–De acuerdo. Vamos, ¡arriba!
–No, tienes que dármela ahora, en seguida –insistió Marcello, obstinado.
–Pero ahora no la tengo aquí, Marcello –dijo el hombre con sinceridad–; el
sábado la dejé en mi habitación. Iremos a casa y la cogeremos.
–Entonces no voy –decidióse Marcello, de una forma inesperada incluso para él–.
Hasta la vista.
Dio un paso para marcharse; pero esta vez. Lino perdió la paciencia.
–¡Vamos, sube de una vez, no seas niño! –exclamó. Inclinándose, aferró a
Marcello por un brazo y lo elevó hasta dejarlo en el asiento junto al suyo–.
Ahora vamos en seguida a casa, y te prometo que tendrás la pistola. –Marcello,
contento en el fondo de haber sido obligado, por la fuerza, a subir al coche, no
protestó, limitándose a adoptar una actitud de pueril enojo. Rápidamente, Lino
cerró la portezuela, encendió el motor y puso en marcha el vehículo.
Permanecieron en silencio durante un buen rato. Lino no parecía muy locuaz; tal
vez –como pensó Marcello– estaba demasiado contento para hablar. En cuanto a él,
no tenía nada que decir. Ahora, Lino le daría la pistola, él regresaría a casa
y, al día siguiente, llevaría el arma a la escuela y se la enseñaría a Turchi.
Su pensamiento no iba más allá de estas simples y agradables previsiones. El
único temor era el de que Lino tratara de abusar de él de alguna manera. En tal
caso –como pensó– inventaría alguna astucia para rechazar a Lino a la
desesperación y obligarlo a mantener su promesa. Inmóvil, con el paquete de
libros sobre las rodillas, contemplaba el desfile de los grandes plátanos y de
las casas hasta el fondo de la avenida. Cuando el coche enfiló la subida, Lino,
como si se tratara de la conclusión de un largo proceso reflexivo, preguntó–:
Pero, ¿quién te ha enseñado tanta coquetería, Marcello? –Marcello, no muy seguro
del significado de aquella palabra, titubeó antes de contestar, El hombre
pareció darse cuenta de su inocente ignorancia y añadió–: Quiero decir tanta
astucia.
–¿Por qué? –preguntó Marcello.
–Por saberlo.
–El astuto eres tú –dijo Marcello–, que me prometes la pistola y no me la das
nunca.
Lino rió y, con una mano, dio golpecitos en la desnuda rodilla de Marcello.
–Sí, hoy soy yo el astuto. –Marcello movió la rodilla, molesto. Lino añadió, sin
quitarle la mano de la rodilla, con voz llena de contento–: ¿Sabes, Marcello?
Estoy contento de que hayas venido hoy. ¡Cuando pienso que el otro día te
supliqué que no me hicieras caso ni vinieras, me doy cuenta de lo estúpido que
se puede ser en ocasiones! Sí, a veces se puede ser realmente estúpido. Mas, por
fortuna, has mostrado más sentido común que yo, Marcello.
Marcello no dijo nada. No entendía demasiado bien lo que le decía Lino y, por
otra parte, le daba asco aquella mano puesta en su rodilla. Había tratado varias
veces de mover la rodilla, pero la mano seguía allí firme. Por suerte, en una
curva, un coche venía en dirección contraria a la de ellos. Marcello fingió
asustarse y exclamó:
–¡Cuidado, que ese coche se nos echa encima! –y esta vez Lino retiró la mano de
la rodilla para mover el volante. Marcello respiró.
Apareció el camino rural, entre los muros de cerco y los setos; luego la puerta
con la verja pintada de verde, y el camino de entrada, flanqueado por pequeños
cipreses despenachados y, al fondo, el brillo de los cristales de la veranda.
Marcello notó que, como la otra vez, el viento atormentaba los cipreses, bajo un
oscuro cielo de tempestad. El coche se detuvo. Lino saltó a tierra y ayudó a
Marcello a bajar, dirigiéndose luego con él hacia la entrada. Esta vez Lino no
le precedía, sino que lo sostenía fuertemente por un brazo, como si temiera que
se le fuese a escapar. Marcello habría querido decirle que aflojara aquella
presión, pero no tuvo tiempo. Como volando, manteniéndolo casi levantado del
suelo por el brazo, Lino lo hizo atravesar la sala de estar y lo empujó dentro
del pasillo. Allí, de una manera inesperada, lo aferró por el cuello duramente y
le dijo:
–¡Estúpido, más que estúpido! ¿Por qué no querías venir? –Su voz no era ya
burlona, sino ronca y rota, aunque mecánicamente tierna. Marcello, sorprendido,
trató de levantar los ojos y mirar a Lino a la cara; pero, al mismo tiempo,
recibió un violento empujón. Como se lanza lejos a un perro o un gato después de
haberlo cogido por el pescuezo, Lino lo había arrojado al interior de la
habitación. Luego Marcello lo vio cerrar la puerta con llave, meterse ésta en el
bolsillo y volverse hacia él con una expresión mezcla de gozo y de salvaje
triunfo. Gritó–: ¡Y ahora se acabó...! ¡Basta, Marcello, tirano, pequeña
carroña, basta...! ¡Presta atención, obedece y ni una palabra más! –Pronunciaba
estas palabras de mando, de desprecio y de dominio, con una alegría salvaje,
casi con voluptuosidad. Y Marcello, aunque confuso, no pudo por menos de
advertir que eran palabras sin sentido; más bien estrofas de un cántico
triunfal, que expresiones de un pensamiento y de una voluntad conscientes.
Aterrado, atónito, vio a Lino ir y venir por la habitación, a grandes zancadas,
quitarse la gorra y dejarla sobre el alféizar de la ventana; hacer una pelota
con una camisa colgada en una silla y meterla en un cajón; alisar la arrugada
colcha y realizar, en suma, una serie de ademanes prácticos con una furia llena
de oscuro significado. Luego lo vio, siempre gritando como para sí mismo
aquellas incoherentes frases de poderío y dominio, acercarse a la pared, sobre
la cabecera de la cama, quitar el crucifijo, dirigirse al armario y arrojarlo en
el fondo de un cajón con manifiesta brutalidad. Y comprendió que con aquel
gesto, de alguna forma. Lino quería dar a entender que había acabado de
arrinconar sus últimos escrúpulos. Como para confirmarlo en este temor, Lino
sacó del cajón de la mesita de noche la tan deseada pistola y, mostrándosela,
gritó–: ¿La ves? Pues bien, ¡no la tendrás...! ¡Nunca...! ¡Y habrás de hacer lo
que yo quiera sin regalos, sin pistolas...! ¡Por amor o por fuerza...!
¡Conque era verdad!, pensó Marcello. Lino quería engañarlo, como había temido.
Sintió que empalidecía por la ira y dijo:
–Dame la pistola o me voy.
–¡Nada, nada...! ¡Por amor o por fuerza! –Lino blandía la pistola con una mano,
y con la otra aferró a Marcello por el brazo y lo empujó hacia la cama. Marcello
salió disparado con tanta violencia, que se golpeó la cabeza contra la pared.
Inmediatamente, Lino, pasando de pronto de la violencia a la dulzura y de la
orden a la súplica, se arrodilló a su lado. Le rodeó las piernas con un brazo y
puso la otra mano, que seguía apretando el arma, sobre la colcha de la cama.
Cernía y llamaba a Marcello; luego, sin dejar de gemir, estrechó sus rodillas
con ambos brazos. La pistola quedó entonces sobre la cama, abandonada, negra
sobre la blanca colcha. Marcello vio a Lino arrodillado que, ora levantaba hacia
él su rostro suplicante, bañado en lágrimas e inflamado de deseo, ora lo bajaba
para refregárselo por las piernas, como hacen con el hocico los perros fieles.
Marcello empuñó el arma y, con un violento impulso, se puso de pie.
Inmediatamente Lino, tal vez pensando que el muchacho trataba de secundarlo en
sus caricias, abrió los brazos y lo dejó ir. Marcello dio un paso en medio de la
habitación y luego se volvió. Más tarde, pensando en cuanto había ocurrido,
Marcello recordaría que el solo contacto de la culata del arma había despertado
en su ánimo una tentación despiadada y sanguinaria. Pero en aquel momento sólo
sentía un fuerte dolor de cabeza, en la parte en que se había golpeado contra la
pared; y, al mismo tiempo, una sensación de irritación, una invencible
repugnancia por Lino. Éste había permanecido de rodillas junto a la cama. Pero
cuando vio a Marcello dar un paso atrás y apuntarle con la pistola, volvióse un
poco, pero no se levantó, y, abriendo los brazos, con un gesto teatral, gritó
histriónicamente–: ¡Dispara, Marcello...! ¡Mátame, sí, mátame como a un perro!
A Marcello le pareció que nunca lo había odiado tanto como en aquel momento, por
aquella su repugnante promiscuidad de sensualidad y austeridad, de
arrepentimiento y de lujuria. Y, a la vez aterrado y consciente, como si
considerase un deber complacer la petición del hombre, apretó el gatillo. El
chasquido del disparo retumbó en la pequeña estancia. Y vio a Lino caer de lado
y luego incorporarse, de espaldas a él y agarrándose con ambas manos al borde de
la cama. Lino se fue incorporando poco a poco, cayó sobre la cama y quedó
inmóvil. Marcello se acercó a él, dejó la pistola en el alféizar de la ventana,
dijo en voz baja: «Lino», y luego, sin esperar respuesta, se dirigió hacia la
puerta. Pero estaba cerrada, y la llave la había quitado Lino de la cerradura y
se la había metido en el bolsillo. Titubeó; le repugnaba hurgar en los bolsillos
del muerto; luego su mirada se posó en la ventana y recordó que era una planta
baja. Pasando una pierna por la ventana, volvió apresuradamente la cabeza y
arrojó una larga mirada, circunspecta y llena de miedo, a la explanada y al
automóvil detenido frente a la puerta. Comprendía que si alguien pasara por allí
en aquel momento, lo vería a horcajadas sobre el alféizar; y, sin embargo, no
podía hacer nada más. Pero no había nadie, y, más allá de los escasos árboles
que circundaban la explanada, también el campo desnudo y accidentado se veía
desierto hasta donde alcanzaba la vista. Se descolgó del alféizar, cogió el
paquete de libros del asiento del coche y se encaminó, sin prisa, hacia la
verja. En su conciencia, como en un espejo, se reflejó constantemente, mientras
caminaba, la imagen de sí mismo, un muchacho con pantalones cortos y los libros
bajo el brazo, en el sendero flanqueado de cipreses, cual figura incomprensible
y llena de espantosos presagios.
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Con el sombrero en una mano, quitándose con la otra las gafas negras y
metiéndoselas en el bolsillo de la chaqueta, Marcello entró en el vestíbulo de
la biblioteca y preguntó al conserje dónde se encontraban las colecciones de
periódicos. Luego se encaminó, sin prisa, por la larga escalera, a cuyo término
el ventanal del primer piso resplandecía bajo la intensa luz de mayo. Sentíase
ligero y casi vacío, en una sensación de perfecto bienestar físico, de vigor
juvenil intacto. Y el traje nuevo que vestía –gris y de sencillo corte– añadía a
esta sensación la no menos agradable de una elegancia seria y nítida, según sus
gustos. En el segundo piso, tras haber rellenado la cartulina en la entrada, se
dirigió hacia la sala de lectura, a un mostrador tras el cual había un anciano
conserje y una muchacha. Esperó a que le tocara su tumo y luego entregó la
cartulina, pidiendo la colección de 1920 del principal diario de la ciudad.
Esperó pacientemente, apoyado en el mostrador mirando ante sí hacia la sala de
lectura, en cuyo fondo se alineaban varias filas de mesas, cada una de ellas con
una luz protegida por una pantalla verde. Marcello observó atentamente aquellas
mesas, escasamente pobladas, en su mayor parte por estudiantes, y eligió
mentalmente la suya: la última de la sala, al fondo a la derecha. La muchacha
reapareció sosteniendo con ambos brazos el enorme libro encuadernado que formaba
el periódico pedido por Marcello. Éste lo cogió y se fue hacia la mesa.
Dejó el libro sobre el plano inclinado de la mesa y se sentó, tirándose antes
cuidadosamente de los pantalones hacia arriba sobre las rodillas. Luego, con
tranquilidad, abrió el tomo y empezó a hojearlo. Los títulos habían perdido su
primitiva intensidad luminosa, para adquirir un color negro verdoso; el papel
era amarillento; las fotografías aparecían descoloridas, confusas, sin relieve.
Observó que cuanto mayores eran los titulares, tanto más intensa era la
sensación de futilidad y absurdidad: anuncios de acontecimientos que habían
perdido importancia y significado ya la tarde misma del día en que habían
aparecido y que ahora, clamorosos e incomprensibles, repugnaban no sólo a la
memoria, sino también a la imaginación. Como pudo comprobar, los titulares más
absurdos eran aquellos que llevaban bajo la noticia un comentario más o menos
tendencioso: con su mezcla de vivacidad sugestiva y de total carencia de eco,
hacían pensar en las extravagantes vociferaciones de un loco, que ensordecen,
pero no afectan para nada. Marcello comparó su sentimiento frente a aquellos
títulos, con el que imaginaba experimentar frente al título que le interesaba, y
se preguntó si también la noticia que buscaba despertaría en él el mismo
sentimiento de absurdo y vacío. Éste era, pues, el pasado –pensó mientras seguía
pasando las páginas–: aquel ruido que había enmudecido; aquella furia que se
había apagado, y hasta la materia misma del periódico, aquel papel amarillento
que pronto se desmenuzaría y se convertiría en polvo, le daba un carácter vulgar
y despreciable. El pasado estaba hecho de violencias, de errores, de engaños, de
frivolidades y de mentiras, pensó mientras seguía leyendo, unas tras otras, las
noticias en las páginas. Y éstas eran las únicas cosas que, día tras día,
consideraban los hombres dignas de ser publicadas y con las cuales se entregaban
a la memoria de la posteridad. La vida normal y profunda estaba ausente de
aquellas hojas. Pero incluso él mismo, mientras se hacía estas reflexiones, ¿qué
buscaba en aquellas páginas sino el testimonio de un delito?
No tenía prisa por encontrar la noticia que le interesaba, aunque sabía con
precisión la fecha y pudiese encontrarla con toda seguridad. He aquí el
veintidós, el veintitrés, el veinticuatro de octubre de 1920: se acercaba cada
vez más, al volver cada página, a aquello que consideraba el hecho más
importante de su vida; mas el periódico no preparaba el anuncio, no registraba
sus preliminares. Entre todas aquellas noticias, que no le interesaban en lo más
mínimo, la única que le afectaba aparecería de pronto, sin previo aviso, como
aflora en la superficie, subiendo desde la profundidad del mar, un pez saltando
tras un cebo. Trató de tomarlo a broma, pensando: «En vez de estos grandes
titulares sobre los acontecimientos políticos, tendrían que haber impreso:
“Marcello ve por primera vez a Lino; Marcello le pide la, pistola; Marcello
acepta subir al coche.”» Pero, de pronto, la burla murió en su mente, y una
repentina turbación le cortó la respiración: había llegado a la fecha que
buscaba. Volvió apresuradamente la página, y en la crónica negra, tal como
esperaba, encontró la noticia, con un título sobre una columna: Mortal
accidente.
Antes de leer miró a su alrededor, como si temiera ser observado. Luego bajó los
ojos sobre el diario. La noticia decía: «Ayer, al chauffeur Pasquale Seminara,
que vivía en via della Camilluccia número 33, mientras limpiaba una pistola, se
le disparó varias veces el arma inadvertidamente. Socorrido en seguida, Seminara
fue trasladado con urgencia al hospital del Santo Spirito, donde los médicos le
apreciaron una herida por arma de fuego en el pecho, en dirección al corazón, y
consideraron el caso desesperado. En efecto, por la noche, pese a los cuidados
que se le prestaron. Seminara dejó de existir.» La noticia no habría podido ser
más concisa ni convencional, pensó en seguida mientras la releía. Sin embargo,
pese a la aplicación de las manidas fórmulas del periodismo más anónimo,
revelaba dos hechos importantes: El primero, que Lino había muerto en realidad,
de lo cual había estado siempre convencido, aunque nunca había tenido el valor
de comprobarlo. El segundo, que aquella muerte se había atribuido, sin duda por
sugerencia del moribundo, a una desgracia casual. Así él estaba completamente al
amparo de toda consecuencia: Lino había muerto, y su muerte no se le podría
imputar jamás.
Pero si, finalmente, se había decidido a buscar en la biblioteca la noticia del
hecho ocurrido hacía ya tantos años, no era para tranquilizarse. Su inquietud,
no acallada del todo durante años, no había considerado nunca las consecuencias
materiales del hecho. Por el contrario, había franqueado aquel día el umbral de
la biblioteca para ver qué sentimiento le inspiraba la confirmación de la muerte
de Lino. Aquel sentimiento –pensó– le diría si era aún el muchacho de otro
tiempo, obsesionado por su fatal anormalidad, o el hombre nuevo, del todo
normal, que había tratado de ser posteriormente y que estaba convencido de ser.
Experimentó un singular alivio, y, tal vez, más que alivio, estupor, al
comprobar que la noticia impresa en el papel amarillo diecisiete años atrás no
despertaba en su ánimo ningún eco apreciable. Pensó que le había ocurrido como a
aquel que, tras haber tenido un vendaje, durante largo tiempo, en torno a una
profunda herida, se decide, finalmente, a quitárselo y descubre, maravillado,
que allá donde creía encontrar una cicatriz, ve la piel lisa y unida, sin señal
de ninguna clase. Buscar la noticia en el periódico había sido como quitarse la
venda; y el verse insensible significaba descubrirse curado. No habría sabido
decir cómo se había producido aquella curación. Pero, sin duda, no había sido
sólo el tiempo el que había conseguido tales resultados. También debía mucho a
sí mismo, a su voluntad consciente, a través de todos aquellos años, el haber
podido salir de la anormalidad y convertirse en un ser igual a los demás.
Con una especie de escrúpulo, separando los ojos del periódico y fijándolos en
el vacío, quiso, sin embargo, pensar explícitamente en la muerte de Lino, cosa
que desde entonces, instintivamente, había evitado siempre. La noticia del
periódico estaba redactada en el lenguaje convencional de la crónica, de la
gacetilla, y esto podía ser también un motivo de indiferencia y de apatía. Pero
su reevocación no podía por menos de ser viva y sensible y, como tal, apta para
despertar en su ánimo los antiguos terrores, si es que aún permanecían en él.
Así, dócilmente, tras la memoria que, semejante a un guía imparcial y justo, lo
conducía hacia atrás en el tiempo, rehizo el camino que recorriera de niño: La
primera entrevista con Lino en la avenida; su deseo de poseer una pistola; la
promesa de Lino; la visita a la villa; la segunda entrevista con Lino; la
exaltación pederástica del hombre; él, apuntando con la pistola; el hombre que
gritaba, histriónicamente, con los brazos abiertos, arrodillado junto a la cama:
«¡Mátame, Marcello, mátame como a un perro!»; él, como si obedeciera,
disparando; el hombre que caía sobre la cama, trataba de levantarse y permanecía
inmóvil, reclinado sobre un costado. En seguida se dio cuenta, al examinar de
arriba abajo todos estos pormenores, de que la insensibilidad que había notado
ante la noticia del periódico se confirmaba y ampliaba en él. En efecto, no sólo
no sentía remordimiento alguno, sino que ni siquiera afloraban a la inmóvil
superficie de su conciencia los sentimientos de compasión, de rencor y de
repugnancia por Lino que durante mucho tiempo le habían parecido inseparables de
aquel recuerdo. En suma, no sentía nada, y un impotente tumbado junto al cuerpo
desnudo y deseable de una mujer no podía mostrarse más inerte que su ánimo
frente a aquel remoto acontecimiento de SU vida. Sintióse contento de aquella
indiferencia, señal indudable de que entre el niño que había sido y el joven que
hoy era no existía ya relación alguna, ni siquiera oculta, ni siquiera
indirecta, ni siquiera adormecida. Era realmente otro, pensó una vez más
mientras cerraba lentamente el tomo y se levantaba de la mesa; y aunque su
memoria estuviese en condiciones de recordar mecánicamente cuanto había acaecido
en aquel lejano octubre, en realidad toda su persona, hasta en sus más íntimas
fibras, lo había olvidado ya.
Lentamente se dirigió a la oficina y devolvió el tomo a la bibliotecaria. Luego,
siempre con la actitud llena de mesura y vigor que era su preferida, salió de la
sala de lectura y, bajando la escalera, se dirigió hacia el vestíbulo. Era
cierto –no pudo por menos de pensar al franquear el umbral y salir a la fuerte
luz del día–: no habían despertado ningún eco en su ánimo la noticia impresa ni,
luego, la reevocación de la muerte de Lino. Y, sin embargo, no se sentía ya tan
descargado y libre como le había parecido al principio. Recordó la sensación que
había experimentado al hojear las páginas del viejo periódico: como la de aquel
que, al quitarse el vendaje de una herida, la encuentra, con sorpresa,
perfectamente curada; y se dijo que tal vez» bajo la piel intacta, la antigua
infección se incubaba aún en forma de absceso cerrado e invisible. Esta sospecha
le venía confirmada no sólo por el carácter efímero de la tranquilidad que había
experimentado durante un momento al descubrir que la muerte de Lino le era
indiferente, sino también por la ligera y tétrica melancolía que, como un
diáfano velo fúnebre, se interponía entre sus miradas y la realidad. Como si el
recuerdo del asunto de Lino, aun disuelto por los poderosos ácidos del tiempo,
hubiese extendido una sombra inexplicable sobre todos sus pensamientos y
sentimientos.
Caminando lentamente por las calles pobladas y llenas de sol, trató de
establecer una comparación entre el yo de diecisiete años antes y el de ahora.
Recordó qué a los trece años era un muchacho tímido, algo afeminado,
impresionable, desordenado, fantástico, impetuoso, pasional. Por el contrario,
ahora, a los treinta, era un hombre que no podía considerarse tímido en modo
alguno, sino más bien perfectamente seguro de sí mismo, masculino por completo
en sus gustos y en sus actitudes, tranquilo, ordenado hasta el exceso, casi
carente de imaginación, controlado, frío. Además, le pareció recordar que por
aquel entonces había en él una riqueza tumultuosa y oscura. Por el contrario,
ahora todo en él era claro, aunque, tal vez, algo apagado, y la pobreza y
rigidez de sus escasas ideas y convicciones habían ocupado el lugar de aquella
generosa y confusa abundancia. Finalmente, había sido propenso a la confidencia
y expansivo; a veces, incluso exuberante. Ahora era introvertido, ecuánime, sin
brío, si no propiamente triste, silencioso. Sin embargo, el rasgo más distintivo
del cambio radical que se había producido en él en aquellos diecisiete años
había sido la desaparición de una especie de exceso de vitalidad, constituido
por la ebullición de instintos insólitos y, tal vez, incluso anormales; y ahora,
en su lugar, había surgido, al parecer, una especie de mortificada y gris
normalidad. Sólo la casualidad –siguió pensando– había impedido entonces que se
sometiera a los deseos de Lino; y, sin duda, su actitud frente al chófer, llena
de coquetería y despotismo femeninos, había contribuido, además de a una
venalidad infantil, a una inclinación turbia e inconsciente de los sentidos.
Pero en la actualidad era realmente un hombre como muchos otros. Se detuvo ante
el espejo de un escaparate y se miró largamente, observándose con una
indiferencia objetiva y carente de complacencia. Sí, no cabía duda de que era un
hombre como muchos otros, con su traje gris, su sobria corbata, su figura alta y
bien proporcionada, su cara redonda y morena, sus cabellos bien peinados, sus
gafas negras. Recordó que en la universidad había descubierto de pronto, con una
especie de alegría, que había por lo menos mil jóvenes de su edad que vestían,
hablaban, pensaban y se comportaban como él. Ahora, tal vez habría que
multiplicar dicha cifra por un millón. Era un hombre normal, pensó con
despectiva y acre satisfacción; esto se hallaba fuera de toda duda, aunque no
pudiese decir cómo había ocurrido.
De pronto recordó que había acabado los cigarrillos y entró en un estanco, en la
galería de la Piazza Colonna. Se acercó al mostrador y pidió sus cigarrillos
preferidos. En aquel preciso instante, otras tres personas pedían la misma marca
de cigarrillos, y el estanquero diseminó rápidamente sobre el mármol del
mostrador, ante las cuatro manos que tendían el dinero, cuatro paquetes
idénticos que, con idéntico ademán, retiraron las cuatro manos. Marcello notó
que tomaba el paquete, lo palpaba para ver si estaba lo bastante mullido y luego
rompía el envoltorio de la misma manera que los otros tres. Observó también que
dos de los tres se metían, como él, el paquete en un bolsillito interno de la
chaqueta. Finalmente, uno de los tres, tan pronto como salió del estanco, se
detuvo a encender el cigarrillo con un encendedor de plata, en todo semejante al
suyo. Estas observaciones despertaban en su ánimo una complacencia casi
voluptuosa. Sí, era igual que los otros, igual que todos. Igual que los que
compraban los cigarrillos de la misma marca y con los mismos ademanes que los de
él; también igual que aquellos que, al pasar una mujer vestida de rojo, se
volvían para mirar de soslayo, y él con ellos, el temblor de las sólidas
pantorrillas bajo el tejido sutil del vestido. Aunque, como para este último
gesto, la semejanza tal vez fuese en él más deseada por imitación que originada
por análoga conformidad de inclinaciones.
Un vendedor de periódicos bajo y deforme salió a su encuentro con un fajo de
periódicos bajo el brazo, agitando un ejemplar y voceando fuerte, con el rostro
congestionado por el esfuerzo, una frase incomprensible en la que, sin embargo,
se podían reconocer las palabras: «Victoria» y «España». Marcello compró el
periódico y leyó con atención el título que cubría toda la cabecera: una vez
más, en la guerra de España, los franquistas habían conseguido una victoria. Se
dio cuenta de que leía esta noticia con evidente satisfacción. Lo cual –como
pensó– era un indicio más de su plena y absoluta normalidad. Había visto nacer
la guerra ya en el primer título hipócrita: «¿Qué ocurre en España?» Y luego
esta guerra se había ampliado, agigantado; se había convertido en una contienda
no sólo de armas, sino también de ideas. Y él, poco a poco, se había dado cuenta
de que participaba en ella con un sentimiento singular, independiente por
completo de toda consideración política y moral (aunque tales consideraciones
acudiesen con frecuencia a su mente), muy semejante al de un deportista
entusiasta partidario de un equipo de fútbol, que apostase contra otro. Desde el
principio había deseado que ganara Franco, sin animosidad ni furor, pero con un
sentimiento tenaz y profundo, como si tal victoria hubiese tenido que aportar
una confirmación de la bondad y exactitud de sus gustos y de sus ideas no sólo
en el campo de la política, sino también en todos los otros. Quizá también había
deseado y deseaba la victoria de Franco por gusto a la simetría; como alguien
que, al amueblar su propia casa, se preocupase de poner en ella todos los
muebles del mismo estilo. Le parecía leer esta simetría en los hechos de los
últimos años, con un progresivo incremento de claridad e importancia: en primer
lugar, el advenimiento del fascismo en Italia, luego en Alemania, después la
guerra de Etiopía y, finalmente, la de España. Este progreso le gustaba, no
sabía por qué; tal vez porque era fácil descubrir en él una lógica más que
humana y porque el saberlo descubrir daba una sensación de seguridad e,
infalibilidad. Por otra parte –como pensó mientras doblaba el periódico y se lo
metía en el bolsillo–, no se podía decir que estuviese convencido de la bondad
de la causa de Franco por razones políticas o de propaganda. Esta convicción
había llegado a él de la nada, como es de creer que llegue a la gente ignorante
y común; en suma, del aire, como se entiende cuando se dice que una idea está en
el aire. Él era partidario de Franco como lo eran otras innumerables personas
del todo corrientes, que poco o nada sabían de España, que apenas leían las
cabeceras de los periódicos, que no eran cultas. O sea, por simpatía, dando a
esta palabra un sentido completamente irreflexivo, alógico, irracional. Una
simpatía de la que se podía decir, solamente en metáfora, que venía del aire.
Pero en el aire sólo se encuentran el polen de las flores, los humos de las
casas, el polvo y la luz, pero no las ideas. Esta simpatía, pues, venía de zonas
más profundas y demostraba, una vez más, que su normalidad no era superficial ni
estaba informada, racional y voluntariamente, por razones y motivos opinables,
sino ligada a una condición instintiva y casi fisiológica, a una fe, en suma,
que compartía con otros millones de personas. Él formaba un todo con la sociedad
y el pueblo en que vivía; no era un solitario, un anormal, un loco, sino uno de
ellos, un hermano, un ciudadano, un camarada. Y esto, después de haber temido
tanto que el asesinato de Lino hubiese podido separarlo del resto de la
Humanidad era consolador en extremo.
Por lo demás –pensó aún–, Franco u otro poco importaba, con tal de que hubiese
un nexo, un puente, una señal de enlace y de comunión. Pero el hecho de que
fuese Franco y no otro demostraba que, además de ser un indicio de comunión y de
compañía, su participación sentimental en la guerra de España era también una
cosa verdadera y justa. En efecto, ¿qué otra cosa podía ser la verdad sino algo
para todos evidente, por todos creída y considerada indiscutible? Así, la cadena
no tenía solución de continuidad y todos sus eslabones eran sólidos: desde su
simpatía, anterior a toda reflexión, hasta la conciencia de que tal simpatía era
compartida por millones de personas de la misma manera; desde esta conciencia
hasta el convencimiento de que estaba en lo cierto; y desde el convencimiento de
que estaba en lo cierto, hasta la acción. Porque –como pensó aún– la posesión de
la verdad no solamente permitía la acción, sino que incluso la imponía. Era como
una confirmación, que había de aportarse a sí mismo y a los demás, de su propia
normalidad, que no sería tal si no fuese precisamente profundizada, remachada y
demostrada una y otra vez.
Había llegado. El portalón del Ministerio se abría al otro lado de la calle, más
allá de una doble fila de coches y autobuses en movimiento. Esperó un momento y
luego se puso en marcha tras un gran automóvil negro que se dirigía precisamente
hacia el Ministerio. Entró detrás del coche, dio al ujier el nombre del
funcionario con el que deseaba hablar y luego se sentó en la sala de espera,
casi contento de esperar como los demás, entre los demás. No tenía prisa, ni
impaciencia, ni sensación de tolerancia por el orden y la etiqueta del
Ministerio. Más aún, aquel orden y aquella etiqueta le agradaban, como indicios
de un orden y de una etiqueta más vastos y generales, y se adaptaba a ellos de
buena gana. Sentíase completamente tranquilo, frío; si acaso –aunque esto
tampoco le era nuevo–, un poco triste; era una tristeza misteriosa que
consideraba ya inseparable de su carácter. Siempre había estado triste de
aquella manera, o, mejor aún, falto de alegría, como algunos lagos que tienen
una montaña muy alta que se refleja en sus aguas y les impide recibir la luz del
sol, lo cual las hace negras y melancólicas. Como es natural, si la montaña
fuese removida de su sitio, el sol haría sonreí» las aguas; pero la montaña está
siempre allí, y el lago está triste. Él estaba triste como esos lagos; pero no
habría sabido decir qué era aquella montaña.
La sala de espera –una pequeña estancia anexa a la portería del palacio– estaba
llena de gente heterogénea, precisamente lo contrario de lo que habría podido
esperarse encontrar en la antesala de un Ministerio como aquél, famoso por la
elegancia y mundanalidad de sus funcionarios. Tres individuos de aspecto
crapuloso y siniestro, tal vez informadores y agentes de paisano, fumaban, y
parloteaban en voz baja junto a una mujer joven, de cabellos negros y rostro
blanco y sonrosado, pintada y vestida escandalosamente; se trataba, según todas
las apariencias, de una mujer de mala vida del género más bajo. Había también un
viejo, pulcramente vestido de negro, aunque con pobreza, de bigote y barba
blancos; tal vez un profesor. Y también una mujer delgada, de cabellos grises y
expresión anhelante y ansiosa; quizá una madre de familia. Y, por fin, él.
Observó a hurtadillas a toda aquella gente, con una viva sensación de
repugnancia. Siempre le ocurría lo mismo: pensaba que era normal, semejante a
todos los demás, cuando se representaba a la multitud en forma abstracta, como
un gran ejército positivo y unido por los; mismos sentimientos, por las mismas
ideas, por los mismos objetivos, y del que era consolador formar parte. Pero tan
pronto como los individuos afloraban al exterior de aquella multitud, la ilusión
de normalidad se rompía contra su diversidad, no se reconocía en modo alguno en
ellos e incluso sentía repugnancia y desapego. ¿Qué había en común entre él y
aquellos tres torvos y vulgares individuos, entre él y aquella mujer de la
calle, entre él y aquella madre agotada y sencilla? Nada, salvo aquella
repugnancia, aquella lástima.
–¡Clerici! –gritó la voz del ujier. Él se sobresaltó y se puso en pie–. La
primera escalera a la derecha. –Sin volverse, se encaminó hacia el lugar
designado.
Subió por una ancha escalera, en medio de la cual serpenteaba una alfombra roja,
y se encontró, después del segundo tramo, en un amplio rellano, al cual daban
tres grandes puertas de dos batientes. Se dirigió hacia la del medio, la abrió y
se encontró en un salón envuelto en la penumbra. Había una larga mesa maciza y,
sobre ella, en medio, un mapamundi. Marcello dio unas vueltas por el salón –que
probablemente no se usaba, según permitían deducir los sofás alineados junto a
las paredes–; luego abrió una de las muchas puertas y se asomó a un pasillo
vacío y estrecho, jalonado por armarios de cristales. En el fondo del pasillo se
entreveía una puerta entornada, de la que salía una faja de luz. Marcello se
acercó, titubeó un momento y luego, poco a poco, empujó la puerta con suavidad.
No lo guiaba la curiosidad, sino el deseo de encontrar a un ujier que le
indicara el despacho que buscaba. Asomándose por el intersticio de la puerta,
comprobó que no era infundada su sospecha de haberse equivocado de lugar. Ante
él se extendía una larga y estrecha estancia, suavemente iluminada por una
ventana velada de amarillo. Ante la ventana había una mesa, y sentado a la mesa,
de espaldas a, la ventana y de perfil, un hombre joven, de cara larga y sólida y
de persona corpulenta. De pie contra la mesa, y de espaldas a él. Marcello vio a
una mujer envuelta en un vestido ligero de grandes flores negras sobre fondo
blanco y tocada con un amplio sombrero negro de alamares y gasas. Era muy alta y
muy estrecha de cintura, pero ancha de hombros y de caderas, de largas piernas y
sutiles tobillos. Se inclinaba hacia la mesa y hablaba despacio al hombre, que
la escuchaba sentado, inmóvil, de perfil, mirando no a ella, sino a su propia
mano, que, sobre la mesa se entretenía con un lápiz. Luego ella se puso al lado
del sillón, frente al hombre, con el dorso apoyado en la mesa, cara a la
ventana, en una actitud más confidencial. Pero el sombrero negro inclinado sobre
el ojo impidió que Marcello pudiese distinguirle la cara. Ella titubeó, pero
luego se inclinó al sesgo y, con un gesto desmañado, levantando una pierna, de
la misma forma que se dobla uno bajo una fuente para recibir el chorro en la
boca, buscó con sus labios los del hombre, el cual se dejó besar sin moverse ni
dar a entender con ninguna señal que le gustara aquel beso. Ella se inclinaba
hacia atrás, escondiendo su propio rostro y el del hombre bajo las anchas alas
del sombrero; luego, vaciló, y habría perdido el equilibrio si el hombre no la
hubiese cogido, ciñéndole la cintura con un brazo. Ahora, ella se había puesto
en pie, tapando con su cuerpo el del hombre sentado, cuya cabeza tal vez
acariciaba. El brazo del hombre seguía rodeándole la cintura; luego pareció
aflojar la presión, y la mano, tosca y rechoncha, como atraída hacia abajo por
su propio peso, se deslizó hasta los muslos de la mujer, donde permaneció
abierta, con sus anchos dedos, semejante a un cangrejo o a una araña posada
sobre una superficie lisa y esférica que rechaza de ella a su presa. Marcello
ajustó de nuevo la puerta.
Volvió hacia atrás, por el pasillo, al salón del mapamundi. Cuanto había visto
confirmaba la fama de libertino del ministro, porque era precisamente el
ministro el hombre sentado que había entrevisto en aquella estancia y al que
había reconocido inmediatamente. Pero –cosa curiosa–, no obstante su inclinación
al moralismo, no empañaba en absoluto el fondo de sus convicciones. Marcello no
experimentaba simpatía alguna por aquel ministro mundano y mujeriego; más aún,
le era antipático; y la intrusión de la vida erótica en la de la oficina le
parecía inconveniente en sumo grado. Pero todo esto no empañaba en lo más mínimo
su creencia política. Era como cuando personas fidedignas le decían que otros
personajes importantes robaban, o eran incompetentes, o se aprovechaban de las
influencias políticas para –fines personales. Él registraba estas noticias con
un sentido casi tétrico de indiferencia, como cosas que no le afectaban, desde
el momento en que había hecho de una vez para siempre su elección y no pretendía
cambiarla. Sentía también que tales cosas no le extrañaban porque, en cierta
forma, las había experimentado, desde tiempo inmemorial, con su precoz
conocimiento de los caracteres menos amables del hombre, Pero, sobre todo,
advertía que no podía existir relación alguna entre su fidelidad al régimen y el
moralismo demasiado rígido que informaba su propia conducta. Las razones de tal
fidelidad tenían orígenes mucho más profundos que cualquier criterio moral, y no
podían ser sacudidos por una mano que palpase unas caderas femeninas en una
oficina estatal, o por un robo, o por cualquier otro delito o error. No habría
podido decir con precisión cuáles eran estos orígenes. Entre ellos y su
pensamiento se interponía el diafragma pálido y opaco de su obstinada
melancolía.
Impasible, tranquilo, paciente, fue de una a otra puerta del salón, entrevió
otro pasillo, se retiró, probó con una tercera puerta y, finalmente, se asomó a
la antesala que buscaba. Había gente sentada en butacas en torno a las paredes,
y engalonados ujieres permanecían de pie junto a las puertas. Él comunicó en voz
baja a uno de aquellos ujieres el nombre del funcionario con el que deseaba
hablar y luego fue a sentarse en una de aquellas butacas. Para entretener la
espera, abrió de nuevo el periódico. La noticia de la victoria en España estaba
impresa a toda plana, y esto, según advirtió; le molestaba, pues lo consideraba
como un exceso de mal gusto. Leyó de nuevo el despacho, en negritas, que
anunciaba la victoria, y luego pasó a una larga crónica; en cursiva. Pero la
dejó casi en seguida, porque lo irritaba el estilo afectado y falsamente
soldadesco del enviado especial. Se entretuvo un momento pensando cómo habría
escrito él mismo aquel artículo. Y se sorprendió al pensar que, si hubiese
dependido de él, no solamente el artículo de España, sino también todos los
restantes aspectos del régimen, desde los menos importantes hasta los más
vistosos, habrían sido completamente distintos. En realidad –pensó– no había
casi nada en el régimen que no le desagradara profundamente. Y; sin embargo,
éste era su camino, y había de permanecer fiel al mismo. Abrió de nuevo el
periódico y hojeó por encima algunas otras noticias, evitando cuidadosamente los
artículos patrióticos y de propaganda. Finalmente, levantó los ojos del
periódico y miró en torno.
En la sala de espera sólo quedaba, en aquel momento, un anciano señor de cabeza
redonda y canosa y semblante rollizo que reflejaba una expresión a la vez
descarada, codiciosa y astuta. Vestía de color claro, cotí una chaqueta
deportiva y juvenil que tenía un corte detrás; calzaba unos zapatos grandes con
suela de goma y lucía en el pecho una corbata de colores chillones. Por sus
ademanes parecía como si aquel Ministerio fuese su casa: Caminaba de arriba
abajo por el salón e interpelaba con desenvuelta y humorística impaciencia a los
ujieres, deferentes e inmóviles sobre los umbrales. Luego se abrió una de las
puertas y salió por ella un hombre de mediana edad, calvo, delgado –aparte su
vientre prominente–, de rostro consumido y amarillento, con los ojos perdidos en
el fondo de amplias órbitas negras, de expresión pronta, escéptica e ingeniosa
sobre sus rasgos agudos. El viejo corrió en seguida a su encuentro con una
exclamación de jovial protesta. El otro le hizo un saludo ceremonioso y
deferente, y luego el viejo, con gesto confidencial, cogió al hombre de rostro
amarillento no por un brazo, sino por la cintura, como si se hubiese tratado de
una mujer, y, caminando junto a él a través del salón, empezó a hablarle en voz
muy baja, en tono susurrado y urgente. Marcello había contemplado la escena con
mirada indiferente. Luego, dé pronto, advirtió, con sorpresa, que sentía un odio
desatinado contra el viejo, aunque sin saber por qué. Marcello no ignoraba que
en cualquier momento, y por los más diversos motivos, tan de improviso como un
monstruo emerge de un mar en calma, podía aflorar, sobre la muerta superficie de
su apatía habitual, uno de aquellos accesos de odio; pero cada vez se extrañaba
de ello como de un aspecto desconocido de su propio carácter, que desmentía
todos los demás, conocidos y seguros. Sentía, por ejemplo, que habría podido
matar o hacer matar a aquel viejo con toda facilidad; más aún: que deseaba
matarlo. ¿Por qué? Tal vez –pensó– porque el escepticismo –el defecto que más
odiaba– estaba tan claramente pintado en aquel semblante rubicundo. O porque la
chaqueta tenía el corte detrás, y el viejo, al meterse la mano en el bolsillo y
levantar un lado de la misma, descubría la parte trasera de los pantalones,
fláccida y con la amplitud suficiente como para dar una repugnante sensación de
maniquí en el escaparate de un sastre. Sea como fuere, lo odiaba, y con tanta y
tan insufrible intensidad, que prefirió, al fin, bajar de nuevo la vista sobre
el periódico. Cuando la levantó de nuevo, tras un largo rato, el viejo y su
compañero habían desaparecido y el salón estaba desierto.
Poco después, uno de los ujieres vino a susurrarle que podía pasar, y Marcello
se levantó y lo siguió. El ujier abrió una de las puertas y lo dejó pasar.
Marcello se encontró en una amplia estancia de techo y paredes pintados al
fresco, en cuyo fondo había una mesa llena de papeles. Tras la mesa estaba
sentado el hombre de rostro amarillento, al que ya había visto en la sala de
espera. Al lado, otro hombre, al que Marcello conocía bien, pues era su
inmediato superior en el Servicio Secreto. Al aparecer Marcello, el hombre de
rostro amarillento, que era uno de los secretarios del ministro, se puso de pie.
Por el contrario, el otro permaneció sentado y lo saludó haciéndole una señal
con la cabeza. Este último, un viejo delgado con aspecto de militar, de cara
rojiza y leñosa, con bigotes de negror e insipidez postiza de máscara, formaba
–como pensó– un violento contraste con el secretario. En efecto, como sabía, era
un hombre subordinado, rígido, honrado, acostumbrado a servir sin discutir,
poniendo por encima de todo, incluso de la conciencia, aquello que consideraba
su propio deber. Mientras que el secretario, por lo que podía recordar, era un
hombre de especie más reciente y distinta por completo: ambicioso y escéptico,
mundano, con vocación de intrigante que lo impulsaba incluso hasta la crueldad,
fuera de toda obligación profesional y de todo límite de conciencia.
Naturalmente, toda la simpatía de Marcello era para el viejo, entre otras cosas,
porque le parecía descubrir en aquella cara rojiza y ajada la misma oscura
melancolía que con tanta frecuencia lo oprimía a él también. Quizá, como él, el
coronel Baudino advertía el contraste entre una fidelidad inmóvil y casi
hechizada, que no tenía nada de racional, y los aspectos, demasiado a menudo
deplorables, de la realidad cotidiana. Pero quizá –pensó mientras miraba al
viejo– era sólo una ilusión; y él, como suele ocurrir, prestaba al superior sus
propios sentimientos, como si esperase no ser el único en experimentarlos.
El coronel dijo secamente, sin mirar a Marcello ni al secretario:
–Éste es el doctor Clerici, del que le hablé hace ya algún tiempo.
Y el secretario, con una rapidez ceremoniosa y casi irónica, inclinándose sobre
la mesa, le tendió la mano y lo invitó a sentarse. Marcello se sentó, y luego
también lo hizo el secretario, que tendió una caja de cigarrillos y la ofreció
primero al coronel, quien los rechazó, y luego a Marcello, que aceptó. Luego, el
secretario, tras haber encendido también un cigarrillo, dijo:
–Clerici, estoy muy contento de conocerle. El coronel no hace más que cantar sus
alabanzas. Por lo que parece, según se dice, es usted un as. –Subrayó con una
sonrisa el «según dice» y luego prosiguió–: Hemos examinado su plan junto con el
ministro y lo hemos considerado, sin más, óptimo. ¿Conoce usted bien a Quadri?
–Sí –respondió Marcello–, fue mi profesor en la Universidad.
–¿Y está usted seguro de que Quadri ignora la condición de funcionario de usted?
–Eso me parece.
–Es buena su idea de simular una conversación política con objeto de inspirar
confianza y entrar en su organización e incluso conseguir, si es posible, que le
confíen una misión en Italia –prosiguió el secretario bajando la mirada hacia la
mesa, sobre una nota que tenía ante sí–: Hasta el ministro está de acuerdo en
que se ha de intentar, sin tardanza, algo por el estilo. ¿Cuándo estará usted en
condiciones de partir, Clerici?
–Tan pronto como sea necesario.
–Muy bien –replicó el secretario algo sorprendido, como si hubiese esperado una
respuesta distinta–, muy bien. Sin embargo, hay un punto que conviene aclarar.
Usted está conforme en llevar a cabo una misión, digámoslo así, más bien
delicada y peligrosa. Hace un rato, hablando con el coronel, decíamos que, para
no despertar sospechas, debería usted encontrar, pensar, inventar algún pretexto
plausible que justifique su presencia en París. No digo que sepan quién es usted
ni que estén en condiciones de descubrirlo. Pero, sea como fuere, nunca estarán
de más todas las precauciones. Y tanto más cuanto que Quadri, como nos dice
usted en su informe, no ignoraba, en su tiempo, sus sentimientos de lealtad
hacia el régimen.
–Si no fuese por estos sentimientos –dijo Marcello secamente– no podría ni
siquiera hablarse de la conversión que nos proponemos simular...
–Desde luego, desde luego... Pero no se va expresamente a París para presentarse
a Quadri y decirle: Aquí estoy... Por el contrario, conviene que dé usted la
impresión de encontrarse en París por motivos privados; en suma, no políticos...
y que aproveche usted la ocasión para revelar a Quadri su crisis espiritual. Es
necesario –concluyó de pronto el secretario levantando la mirada hacia Marcello–
que combine usted la misión con algo personal, no oficial. –El secretario se
volvió hacia el coronel y añadió–: ¿No le parece, coronel?
–Ése es también mi parecer –replicó el coronel sin levantar la mirada. Y añadió
tras un momento–: Pero sólo el doctor Clerici puede encontrar el pretexto que le
convenga.
Marcello inclinó la cabeza sin pensar nada. Le parecía que no había nada que
contestar por el momento, ya que un pretexto de tal índole había que estudiarlo
con calma. Estuvo a punto de responder: «Denme dos o tres días de tiempo para
pensarlo», cuando, de improviso, su lengua empezó a hablar casi contra su
voluntad:
–Me caso dentro de una semana... Se podría combinar la misión con el viaje de
bodas...
Esta vez la sorpresa del secretario, aunque disimulada inmediatamente por un
repentino entusiasmo, fue clara y profunda. Por el contrario, el coronel
permaneció impasible por completo, como si Marcello no hubiese hablado.
–¡Estupendo, estupendo! –exclamó el secretario con aire desconcertado–. De
manera que se casa usted, ¿verdad? No podría haberse encontrado un pretexto
mejor. El clásico viaje de novios a París...
–Sí –dijo Marcello sin sonreír–, el clásico viaje de novios a París.
El secretario temió haberlo ofendido.
–Quiero decir que París es precisamente el lugar adecuado para un viaje de
bodas. Por desgracia, yo no estoy casado... Pero si tuviera que casarme, creo
que también yo iría a París... –Marcello no dijo nada esta vez. A menudo
contestaba de esta manera a los que le resultaban antipáticos: con un silencio
total. El secretario, para recuperarse, se volvió hacia el coronel–: Tenía usted
razón, coronel. Sólo el doctor Clerici podía encontrar un pretexto semejante.
Nosotros, aunque lo hubiésemos encontrado, no habríamos podido sugerírselo.
–Esta frase, pronunciada en un tono ambiguo y semiserio, era, como pensó
Marcello, de doble filo: podía ser en realidad un elogio, aunque algo irónico,
como para decir: «¡Diablo, qué fanatismo!», o bien, por el contrario, ser la
expresión de un sentimiento de estupefacto desprecio: «¡Qué servilismo! No
respeta ni siquiera su propia boda.» Probablemente, como pensó, era ambas cosas,
porque resultaba claro que ni siquiera para el secretario existía un límite
preciso entre fanatismo y servilismo, medios ambos de los que se servía, según
las circunstancias, para conseguir siempre los mismos fines. Con cierta
complacencia, advirtió que también el coronel negaba al secretario la sonrisa
que éste parecía impetrar con su frase de doble sentido. Siguió un momento de
silencio. Ahora, Marcello miraba fijamente a los ojos del secretario, con una
inmovilidad y una falta de sumisión que sabía y quería desconcertantes. Y, en
efecto, el secretario no le devolvió la mirada y, de pronto, apoyándose con
ambas manos sobre la mesa, se puso de pie–. ¡Bien! Entonces, coronel, se pondrá
usted de acuerdo con el doctor Clerici para los detalles de la misión –y luego,
volviéndose hacia Marcello–: Sin embargo, debe saber usted que contará con todo
el apoyo del ministro... y mío, por supuesto. Más aún –añadió con afectada
casualidad–, el ministro ha expresado su deseo de conocerlo personalmente.
–Tampoco esta vez abrió la boca Marcello, limitándose a ponerse de pie y a hacer
una ligera inclinación deferente. El secretario, que quizá esperaba palabras de
gratitud, inició un movimiento de sorpresa, inmediatamente reprimido–: Quédese
usted, Clerici; el ministro me ha ordenado que lo lleve directamente a su
despacho.
El coronel se levantó y dijo:
–Clerici, ya sabe usted dónde puede encontrarme.
Tendió la mano al secretario, pero éste quiso a toda costa acompañarlo hasta la
puerta, con una ceremoniosidad atenta y deferente. Marcello los vio estrecharse
la mano; luego el coronel desapareció, y el secretario se dirigió de nuevo hacia
él.
–Venga, Clerici. El ministro está ocupadísimo, pese a lo cual tiene mucho
interés en verle y en manifestarle su complacencia. Es la primera vez que ve
usted al ministro, ¿verdad? –Estas palabras fueron pronunciadas mientras
atravesaban una antesala pequeña, contigua a la estancia del secretario, el cual
se dirigió a una puerta, la abrió y desapareció mientras le hacía señales de que
esperase; luego, casi inmediatamente, reapareció, invitándolo a seguirlo. Al
entrar apareció ante Marcello la estancia larga y estrecha que poco antes había
observado a través de la puerta entreabierta. Sólo que ahora la veía a lo ancho,
con la mesa frente a él. Tras la mesa estaba sentado el hombre de cara larga y
maciza y de persona corpulenta que había visto a hurtadillas mientras se dejaba
besar por la mujer del enorme sombrero negro. Notó que la mesa estaba limpia,
brillante como un espejo, sin papeles, con un gran tintero de bronce y una
carpeta cerrada de cuero oscuro–. Excelencia, éste es el doctor Clerici –dijo el
secretario.
El ministro se puso de pie y tendió la mano a Marcello, con una cordialidad
atenta mucho más enfática que la del secretario, pero carente en absoluto de
amenidad; más aún, francamente autoritaria.
–¿Cómo está, Clerici? –Hablaba pronunciando las palabras con cuidado y lentitud,
imperiosamente, como si hubiesen estado cargadas de un significado particular–.
Se me ha hablado de usted en términos muy elogiosos... El régimen necesita a
hombres como usted. –El ministro se había sentado de nuevo y, sacándose un
pañuelo del bolsillo, se sonó la nariz, sin dejar de examinar ciertos papeles
que el secretario le iba presentando. Por discreción, Marcello se retiró hacia
el ángulo más alejado de la estancia. El ministro iba examinando los papeles
mientras el secretario le susurraba lentamente al oído; luego miró el pañuelo;
Marcello vio que éste, de lino blanco, estaba manchado de rojo, y recordó que,
al entrar, le había parecido que la boca del ministro era más roja de lo normal:
el carmín de la mujer del sombrero negro. Aun sin dejar de examinar los papeles
que le mostraba el secretario, sin descomponerse ni preocuparse de si era
observado, el ministro empezó a frotarse fuertemente la boca con el pañuelo,
mirándolo de cuando en cuando para comprobar si el carmín seguía resistiendo
aún. Finalmente, acabaron a la vez el examen de los papeles y del pañuelo, y el
ministro se puso de pie y tendió de nuevo la mano a Marcello–: Hasta la vista,
Clerici. Como ya le habrá dicho mi secretario, la misión que se le encomienda
cuenta con mi apoyo incondicional, completo.
Marcello se inclinó, estrechó la mano corta y rechoncha y siguió al secretario
fuera de la estancia.
Volvieron al despacho del secretario. Éste dejó sobre la mesa los papeles
examinados por el ministro y luego acompañó a Marcello a la puerta.
–Y ahora, Clerici, a la guarida del lobo –le dijo con una sonrisa–. Y
felicidades por su boda.
Marcello le dio las gracias haciendo un gesto con la cabeza, una inclinación, y
pronunciando una frase indistinta. El secretario, con una última sonrisa, le
estrechó la mano. Luego se cerró la puerta.
CAPÍTULO II
Ya era tarde, y, tan pronto como estuvo fuera del Ministerio, Marcello apresuró
el paso. Se puso en cola en la parada del autobús, en medio de la multitud
hambrienta y nerviosa del mediodía y, pacientemente, esperó su tumo para subir
al vehículo ya lleno. Hizo una parte del recorrido colgado fuera, sobre el
estribo, y luego, con mucho trabajo, logró abrirse paso hasta la plataforma,
donde permaneció, apretujado por todas partes, mientras el autobús, dando
saltitos y zumbando, trepaba, desde el centro de la ciudad, por calles cuesta
arriba, hacia la periferia. Sin embargo, estas incomodidades no lo irritaban,
sino que incluso le parecían útiles, desde el momento en que eran compartidas
por muchos otros, y, aunque en pequeña medida, contribuían a hacerlo semejante a
todos. Por otra parte, los contactos con la multitud, aunque desagradables e
incómodos, le gustaban y le parecían siempre preferibles a los de los individuos
aislados. Aquella multitud –pensó mientras se ponía de puntillas en la
plataforma para respirar mejor– le daba la reconfortante sensación de una
comunión multiforme que iba desde el ser apretujado dentro de un autobús, hasta
el entusiasmo patriótico de las grandes asambleas políticas. Pero de los
individuos aislados le llegaban sólo dudas sobre sí mismo y sobre los demás,
como aquella mañana durante su visita al Ministerio.
¿Por qué, por ejemplo –siguió pensando–, inmediatamente después de haberse
ofrecido a compaginar el viaje de bodas con la misión, había experimentado la
penosa sensación de haber realizado un acto tanto de servilismo no solicitado
como de fanatismo obtuso? ¿Por qué –se preguntó– había hecho tal ofrecimiento a
aquel hombre escéptico, intrigante y corrompido, a aquel indigno y odioso
secretario? Porque había sido él, con su sola presencia, el que le había
inspirado vergüenza por un acto como aquél, tan profundamente espontáneo y
desinteresado. Y ahora, mientras el autobús rodaba de parada en parada, se
examinaba diciéndose que no habría experimentado tal vergüenza si no se hubiese
encontrado frente a un hombre como aquél, para el que no existían fidelidad, ni
entrega, ni sacrificio, sino sólo cálculos, prudencia y provecho. En realidad,
su ofrecimiento no había brotado de una especulación de la mente, sino de la
oscura profundidad de su espíritu, lo cual era una demostración segura, sobre
todo, del carácter auténtico de su inserción en la normalidad social y política.
Otro, por ejemplo, el secretario, habría hecho un ofrecimiento semejante tras
largas y astutas reflexiones; por el contrario, él lo había improvisado. En
cuanto a la inconveniencia de compaginar el viaje de bodas con la misión
política, no había ni siquiera que perder el tiempo examinándola. Él era lo que
era, y resultaba justo que todo cuanto hiciese estuviera conformado a lo que
era.
Ocupado en estos pensamientos, se apeó del autobús y se puso a caminar por aquel
barrio de funcionarios, por la acera plantada de oleandros blancos y rosa. Las
casas de los funcionarios estatales, macizas y desconchadas, abrían a aquella
acera sus grandes portalones, en cuyo fondo se entreveían amplios y tristes
patios. Alternando con aquellos portalones se sucedían aquellos modestos
comercios que Marcello conocía muy bien: el estanquero, el panadero, el
verdulero, el carnicero,, el abacero. Era mediodía, y hasta entre aquellos
edificios anónimos se descubría, por muchas señales, la tenue y efímera alegría
propia de la suspensión del trabajo y de la reunión familiar: olores de cocina
que llegaban de las entreabiertas ventanas de los pisos bajos; prisa de hombres
mal vestidos que entraban casi corriendo por aquellas puertas; alguna voz de la
radio, algún ruido de gramófono. De un jardincito cerrado en la entrada de uno
de los palacios, el respaldar de rosas trepadoras saludó su paso con una oleada
de intensa y empolvada fragancia. Marcello apresuró el paso y, frente a la casa
número diecinueve, junto con otros dos o tres empleados, imitando, no sin
complacencia, la prisa de los mismos, entró y marchó escaleras arriba.
Empezó a subir lentamente por los anchos tramos, en que una débil sombra se
alternaba con la cegadora luz de los ventanales de los rellanos. Pero al llegar
al segundo descansillo recordó que había olvidado algo: las flores, que jamás
dejaba de llevar a su prometida siempre que era invitado a comer a su casa.
Contento de haberse acordado de ello a tiempo, bajó corriendo la escalera, salió
a la calle y marchó directamente hacia la esquina del edificio, donde una mujer,
sentada en una sillita plegable, exponía, en unos recipientes muy particulares,
las flores propias del tiempo. Eligió apresuradamente media docena de rosas, las
más bonitas que tenía la florista, largas y de tallo encesto y, manteniéndolas
cerca de la nariz para aspirar su perfume, entró de nuevo en el edificio y
subió, esta vez, hasta el último piso. Aquí, sobre el rellano, se abría sólo una
puerta; una escalera más pequeña llevaba, algo más arriba, a una puertecita
rústica, bajo la cual brillaba la fuerte luz de la terraza. Mientras llamaba en
la puerta, pensaba: «Esperemos que no venga a abrirme la madre.» En efecto, su
futura suegra le demostraba un amor casi maniático, que le molestaba
profundamente. Poco después se abrió la puerta, y Marcello descubrió con alivio,
en la sombra del recibidor, la figura de la criadita, casi una niña, envuelta en
un delantal blanco demasiado grande para ella, con su pálido rostro coronado por
una doble vuelta de trenzas negras. La muchacha cerró la puerta, no sin antes
asomarse un momento a mirar con curiosidad el rellano. Y Marcello, respirando
profundamente el olor de cocina que llenaba el ambiente, pasó al saloncito.
La ventana del saloncito estaba entornada, para impedir que entraran el calor y
la luz, pero no tanto como para que, en la semipenumbra, no se distinguieran los
oscuros muebles de falso estilo Renacimiento que atestaban la estancia. Eran
muebles pesados, severos, densamente tallados, que formaban un contraste
singular con las coquetonas y decadentes figuras diseminadas sobre las repisas y
la mesa: una joven desnuda arrodillada en el borde de un cenicero; un marinero
en mayólica azul tocando un acordeón; un grupo de perros blancos y negros, dos o
tres quinqués en forma de capullo o de flor. Había muchos ceniceros de metal y
de porcelana que en su origen –como él sabía– habían contenido bombones y
caramelos de bodas de amigas y parientes de su prometida. Las paredes estaban
tapizadas por una tela roja de falso damasco, y paisajes y bodegones de vivos
colores, enmarcados en negro, colgaban de ellas. Marcello se sentó en el sofá
cubierto ya por la funda estival, y miró a su alrededor con satisfacción. Era en
realidad una casa burguesa –reflexionó una vez más–, de la burguesía más
convencional y modesta, semejante por completo a otras casas de aquel mismo
palacio, de aquel mismo barrio. Y éste era para él el aspecto más grato; la
sensación de encontrarse frente a algo muy común, casi vulgar y, sin embargo,
perfectamente tranquilizador. Ante este pensamiento comprobó que experimentaba
una sensación casi abyecta de complacencia por la fealdad de aquella casa. Él
había crecido en una casa bonita y de buen gusto, y se daba cuenta de que todo
cuanto ahora lo rodeaba era irremediablemente feo. Pero tenía necesidad
precisamente de esto, de esta fealdad tan anónima, como de una característica
más que lo acercase a sus semejantes. Recordó que por falta de dinero, al menos
en los primeros años, ellos dos, Giulia y él, una vez casados, tendrían que
vivir en aquella casa. Desde luego, él no se veía capaz, por sí solo, de
amueblar de nuevo aquella casa tan fea, de acuerdo con sus gustos. Así, pues,
aquél sería pronto su salón; lo mismo que el dormitorio, de estilo Liberty, en
el que, durante treinta años, habían dormido su futura suegra y su difunto
esposo, sería su propio dormitorio; y el comedor de caoba, en el que Giulia y
sus padres habían consumido las comidas dos veces al día durante toda su vida,
sería su propio comedor. El padre de Giulia había sido un funcionario importante
en un Ministerio, y aquella casa, montada de acuerdo con el gusto imperante en
el tiempo de su juventud, era una especie de templo elevado patéticamente en
honor de las divinidades gemelas de la respetabilidad y de la normalidad. Pronto
–siguió pensando con una alegría casi deseosa y lasciva y al mismo tiempo
triste– quedaría insertado, de derecho, en aquella normalidad y respetabilidad.
Abrióse la puerta, y Giulia entró impetuosamente, hablando en el pasillo con
alguien, tal vez con la criada, Luego, cuando hubo acabado de hablar, cerró la
puerta y corrió apresuradamente hacia su prometido. Giulia, a sus veinte años,
era hermosa como una mujer de treinta, con una hermosura poco fina y casi
vulgar, pero fresca y sólida, que revelaba a la vez la edad juvenil y una
indefinible ilusión y goce carnal. Era de tez blanquísima, con ojos grandes, de
una limpidez sombría y lánguida, cabellos castaños densos y bien ondulados y
labios frescos y sonrosados. Marcello, al verla dirigirse hacia él envuelta en
un ligero ropaje de corte masculino, en el que parecían reventar las formas de
su cuerpo exuberante, no pudo por menos de pensar, con renovada complacencia,
que se casaría precisamente con una muchacha normal, común por completo, muy
semejante al salón que poco antes le había procurado tanto alivio. Y sintió un
alivio semejante, casi un refrigerio, al oír una vez más la voz de ella,
arrastrada, cándida, dialectal, que decía:
–Pero, ¡qué rosas tan bonitas! ¿Por qué? Ya te he dicho que no debes
molestarte... Como si fuese la primera vez que vienes a comer con nosotros.
Y, al decir esto, se dirigió hacia un jarrón azul, colocado sobre una columna de
mármol amarillo, en un rincón, y metió en él las flores.
–Me gusta traerte flores –dijo Marcello.
Giulia emitió un suspiro de satisfacción y se dejó caer de golpe sobre el sofá,
junto a él. Marcello la miró y notó que una repentina inquietud había sustituido
a la impetuosa desenvoltura de hacía un momento, señal indudable de una
incipiente turbación. Luego, de pronto, se volvió hacia él y, echándole los
brazos al cuello, murmuró:
–Bésame.
Marcello le rodeó la cintura con el brazo y la besó en la boca. Giulia era
sensual, y en aquellos besos, que casi siempre le pedía ella, aun cuando él
mostrara cierta resistencia, llegaba siempre el momento en que aquella
sensualidad de la muchacha se insinuaba agresivamente, modificando el carácter
casto y previsto de sus relaciones de prometidos. También esta vez, cuando sus
labios estaban ya a punto de separarse, ella sintió como un sobresalto de
anhelante lascivia y, rodeando de improviso el cuello de Marcello con un brazo,
volvió a aplicar con fuerza su boca contra la de él. Marcello sintió la lengua
de ella abrirse camino entre sus labios y luego moverse rápidamente, torciéndose
y enrollándose dentro de su boca. Al mismo tiempo, Giulia le había apretado
fuertemente una mano y se la había llevado al pecho, guiándola para que le
oprimiera el seno izquierdo. La muchacha respiraba ruidosamente por las narices
y suspiraba fuerte, con un ruido animal, inocente, insaciado. Marcello no estaba
enamorado de su prometida; pero Giulia le gustaba, y aquellos abrazos tan
sensuales no podían por menos de trastornarlo. Sin embargo, no se sentía
inclinado a intercambiar aquellos transportes. Quería que las relaciones con su
prometida se mantuviesen dentro de los límites tradicionales, como si creyera
que una mayor intimidad volvería a introducir en su vida aquel desorden y
aquella anormalidad que trataba siempre de alejar de él. Así, tras un rato,
separó la mano del seno de la muchacha, y poco a poco la rechazó.
–¡Uf, qué frío eres! –exclamó Giulia echándose hacia atrás y mirándolo con una
sonrisa–. De verdad qué a veces pienso si me querrás o no mucho.
Marcello dijo:
–Ya sabes que sí, que te quiero mucho.
Ella prosiguió con volubilidad:
–¡Estoy más contenta! Nunca he sido tan feliz. A propósito: ¿sabes que mamá ha
insistido, esta mañana, en que ocupemos su habitación? Ella se trasladaría a la
habitacioncita que hay al fondo del corredor. ¿Qué opinas? ¿Debemos aceptar?
–Creo –dijo Marcello– que se molestaría si no aceptásemos.
–Eso me parece a mí también. Figúrate que cuando era niña soñaba con dormir un
día en una habitación como ésa. Y ahora no sé si me gusta más que antes... ¿A ti
te gusta? –preguntó ella en un tono dubitativo y complaciente a la vez, como
quien teme el juicio de otro sobre un gusto propio y quisiera verlo aprobado.
Marcello se apresuró a responder:
–Me gusta muchísimo. Es muy bonita.
Vio que aquellas palabras despertaban en Giulia una visible satisfacción. Llena
de alegría, ella lo besó en la mejilla y luego continuó:
–Esta mañana me he encontrado con la señora Pérsico y la he invitado a la boda.
¿Sabes que no sabía que me casaba? Me ha hecho muchas preguntas. Al decirle
quién eras, me ha dicho que conocía a tu madre, que la había visto hacía años
durante el veraneo en la playa. –Marcello no dijo nada. Le resultaba siempre muy
desagradable hablar de su madre, con la que no vivía desde hacía años y a la que
veía sólo muy raramente. Por fortuna, Giulia, sin darse cuenta de su embarazo, y
sólo por volubilidad, cambió nuevamente de tema–: A propósito de la boda. Hemos
hecho la lista de los invitados; ¿quieres verla?
–Sí, déjamela ver. –Ella sacó del bolsillo una hoja de papel y se la tendió.
Marcello la cogió y la miró» Era una larga lista de personas, agrupadas por
familias: padres, madres, hijas, hijos. Los hombres figuraban también con los
títulos profesionales: médicos, abogados, ingenieros, profesores; y, cuando los
tenían, también con sus títulos honoríficos: comendadores, grandes oficiales,
caballeros. Junto a cada familia, Giulia, para mayor seguridad, había escrito el
número de las personas que la componían: tres, cinco, dos, cuatro. Casi todos
eran nombres desconocidos para Marcello, y, sin embargo, le pareció que los
conocía hacía ya tiempo: todas, personas de la media y pequeña burguesía, de
profesiones liberales y funcionarios estatales; toda, gente que, sin duda, vivía
en casas como aquélla, con salones como aquél, con muebles como aquéllos y que
tendrían seguramente hijas casaderas muy semejantes a Giulia, que contraerían
matrimonio con jóvenes licenciados y empleados muy semejantes, según esperaba, a
él mismo. Examinó la larga lista, deteniéndose en ciertos nombres más
característicos y comunes, con una complacencia profunda, aunque teñida de su
acostumbrada melancolía, fría e inmóvil–. Pero, ¿quién es, por ejemplo,
Arcangeli? –no pudo por menos de preguntar al acaso–: ¿El comendador Giuseppe
Arcangeli, con su esposa Iole, sus hijas Silvana y Beatrice y su hijo, el doctor
Gino?
–Nada, no los conoces... Arcangeli era amigo del pobre papá en el Ministerio.
–¿Dónde vive?
–A dos pasos de aquí, en via Porpora.
–¿Y cómo es su salón?
–Pero, ¡qué cómicas son tus preguntas! –exclamó ella riendo–. ¿Cómo quieres que
sea? Un salón como éste y como muchos otros. ¿Por qué te interesa tanto saber
cómo es el salón de los Arcangeli?
–Y las hijas, ¿están casadas?
–Sí, Beatrice..., pero, ¿por qué?
–¿Cómo es su novio?
–¡Uf! Pero, ¿también el novio? Pues bien, el novio tiene un nombre extraño,
Schirinzi, y trabaja en el bufete de un notario.
Marcello notó que por las respuestas de Giulia no se podía colegir en modo
alguno el carácter de sus invitados. Probablemente no tenían más forma en su
mente que en el papel; nombres de personas respetables, indistinguibles,
normales. Volvió a examinar la lista y se detuvo sobre otro nombre, al azar:
–¿Y quién es el doctor Cesare Spadoni, su mujer Livia y su hermano, el abogado
Tullio?
–Un médico de niños. La esposa es una compañera mía de colegio. Tal vez la
conozcas: es muy mona, rubia, pequeña, pálida. Él es un joven estupendo, fino,
distinguido. Su hermano también es un chico magnífico. Son gemelos.
–¿Y el caballero Luigi Pace, su esposa Teresa y sus cuatro hijos, Maurizio,
Giovanni, Vittorio y Riccardo?
–Otro amigo del pobre papá. Todos los hijos son estudiantes... Riccardo va aún
al liceo.
Marcello comprendió que era inútil seguir preguntándole detalles sobre las
personas registradas en la lista. Giulia no habría sabido decirle mucho más de
cuanto registraba ya la propia lista. Y aun cuando –como pensó– lo hubiese
informado detenidamente sobre el carácter y la vida de aquellas personas,
forzosamente tales informaciones no habrían rebasado los límites demasiado
estrechos de su juicio y de su inteligencia. Pero se dio cuenta de que se
hallaba contento, casi de una manera voluptuosa –si bien con una voluptuosidad
sin alegría–, de entrar a formar parte, gracias a su matrimonio, de aquella
sociedad tan corriente y común. Sin embargo, aún le quedaba en la punta de la
lengua otra pregunta, por lo que, tras un momento de vacilación, se decidió a
formularla:
–Y dime: ¿me parezco yo a tus invitados?
–Pero, ¿cómo, físicamente?
–No. Me gustaría saber si, según tú, tengo puntos de semejanza con ellos, en sus
modos, en su aspecto, en sus características generales... En resumen, si me
parezco a ellos.
–Para mí, tú eres mejor que todos ellos –replicó ella impetuosamente–. Aunque,
lo demás, sí, eres una persona como ellos: serio, distinguido, fino... En suma,
se ve que, como ellos, eres una persona honrada y formal. Pero, ¿por qué me
haces esa pregunta?
–Por saberlo.
–¡Qué extraño eres! –exclamó ella mirándolo casi con curiosidad–. Todos
quisieran ser distintos de los demás, y tú, en cambio, se diría que sientes
deseos de ser como todos.
Marcello no dijo nada y le devolvió la lista, mientras observaba, como en un
murmullo:
–De todas formas, no conozco ni siquiera a uno.
–¿Y acaso crees que yo los conozco a todos? –dijo Giulia alegremente–. Sólo mamá
sabe quiénes son muchos de ellos... Por lo demás, la comida pasa pronto. Una
horita, y luego no volverás a verlos más.
–A mí no me disgusta verlos –dijo Marcello.
–Lo decía por decirlo, hombre. Oye ahora el menú del hotel y dime si te gusta.
–Giulia se sacó del bolsillo otro papel y leyó en voz alta–:
Consomé frío
Filetes de lenguado a la molinera
Pavipollo con arroz, salsa suprema
Ensalada del tiempo
Quesos surtidos
Helado diplomático
Fruta
Café y licores.
–¿Qué te parece? –preguntó con el mismo tono dubitativo y complaciente que había
empleado poco antes al hablar del dormitorio de su madre–. ¿Es bueno? ¿Crees que
comerán bastante?
–Me parece estupendo y abundante –contestó Marcello.
Giulia prosiguió:
–Respecto al champán, lo hemos elegido italiano. Es menos bueno que el francés,
pero para brindar servirá lo mismo. –Calló un momento y luego añadió, con su
habitual volubilidad–: ¿Sabes qué ha dicho don Lattanzi? Que si quieres casarte,
debes comulgar, y si quieres comulgar, debes confesarte; de lo contrario, él no
nos casa.
Por un momento, Marcello, sorprendido, no supo qué decir. No era creyente, y tal
vez hacía unos diez años que no entraba en una iglesia. Además, siempre había
estado convencido de sentir una franca antipatía por todo cuanto era
eclesiástico. Pero se daba cuenta, con maravilla, de que esta idea de la
confesión y de la comunión, en vez de enojarlo, le agradaba y lo atraían, en
cierta forma, como le agradaban y le atraían el banquete de bodas, aquellos
invitados que no conocía, el matrimonio con Giulia y la propia Giulia, tan
corriente y tan parecida a otras muchachas. Era un eslabón más –pensó– en la
cadena de normalidad con la que trataba de anclarse en las falaces arenas de la
vida. Y, por añadidura, este eslabón estaba hecho de un metal más noble y
resistente que los otros: la religión. Casi se sorprendió de no haber pensado
antes en ello, y atribuyó este olvido al carácter obvio y pacífico de la
religión en que había nacido y a la que le había parecido siempre pertenecer,
aun sin practicarla. Sin embargo, curioso por oír lo que contestaría Giulia,
dijo:
–Pero es que yo no soy creyente...
–¿Y quién lo es? –replicó ella tranquilamente–. ¿Tú piensas que cree el noventa
por ciento de los que frecuentan las iglesias? ¿Incluso los propios sacerdotes?
–Pero, ¿tú crees?
Giulia hizo un gesto característico con la mano:
–Así, así, hasta cierto punto. Se lo digo a don Lattanzi de cuando en cuando:
«Ustedes, los sacerdotes, no me convencen con todas sus historias...» Creo y no
creo; o, mejor aún –añadió con escrúpulos–, digamos que tengo una religión
completamente mía, distinta de la de los sacerdotes.
«¿Qué significa tener una religión propia?», pensó Marcello. Pero sabiendo por
experiencia que Giulia hablaba a menudo sin saber demasiado bien lo que se
decía, no insistió. En vez de ello, dijo:
–Mi caso es más radical. Yo no creo en absoluto ni tengo religión alguna.
Giulia hizo un gesto con la mano, alegre e indiferente.
–Pero, ¿qué te cuesta? Te debe dar lo mismo. A ellos les importa mucho y a ti no
te cuesta nada.
–Desde luego que no. Pero me veré obligado a mentir.
–¡Tonterías...! Y, además, será una mentira para conseguir un bien... ¿Sabes qué
dice don Lattanzi? Que es necesario hacer determinadas cosas como si se creyese
en ellas, aunque no se crea... La fe viene después.
Marcello calló un momento y luego dijo:
–Bien. Entonces me confesaré y comulgaré. –Y, al decir esto, sintió de nuevo
aquel temblor de delicia, algo sombría, que experimentó poco antes al leer la
lista de los invitados–. Entonces iré a confesarme con don Lattanzi.
–No creas que es necesario que te confieses precisamente con él. Puedes ir a
cualquier confesor en cualquier iglesia.
–¿Y para la comunión?
–Te la dará don Lattanzi el mismo día que nos casemos. Comulgaremos juntos.
¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas?
–Pues... no me he confesado desde que hice la primera comunión –contestó
Marcello con cierto embarazo–. Nunca más he vuelto a hacerlo.
–Tendrás que confesarte de un carro de pecados –exclamó ella alegremente.
–¿Y si no me absuelven?
–Sí lo harán, no te preocupes –respondió ella con afecto, acariciándole el
rostro con la mano–. Además, ¿qué pecados puedes haber cometido tú? Eres bueno,
de alma noble, no has hecho mal a nadie... De seguro que te absolverán en
seguida.
–Es complicado casarse –dijo Marcello casualmente.
–A mí, en cambio, me gustan muchísimo todas estas complicaciones, todos estos
preparativos... A fin de cuentas hemos de permanecer unidos para siempre, ¿no te
parece? Y, a propósito, ¿qué decidimos para el viaje de bodas?
Por primera vez, Marcello sintió, junto al acostumbrado afecto indulgente y
lúcido, casi un sentimiento de piedad por Giulia. Comprendía que aún estaba a
tiempo de volverse atrás y, en vez de ir a París, donde tenía que desempeñar su
misión, trasladarse a cualquier otro lugar para pasar su luna de miel. Diría en
el Ministerio que declinaba el encargo. Pero, al mismo tiempo, comprendió que
esto era imposible. Aquella misión tal vez sería el paso más firme, más
comprometedor y más decisivo en el camino de la normalidad definitiva; de la
misma forma que constituían pasos en la misma dirección, aunque menos
importantes a su manera de ver, el matrimonio con Giulia, el banquete de bodas,
la ceremonia religiosa, la confesión y la comunión.
No se detuvo mucho tiempo a analizar esta reflexión, cuyo fondo tétrico y casi
sombrío no se le escapaba, y respondió apresuradamente:
–He pensado que, después de todo, podríamos ir a París.
Ebria de entusiasmo, Giulia aplaudió:
–¡Magnífico! ¡París, mi sueño! –Le arrojó los brazos al cuello y lo besó
furiosamente–. ¡Si supieras qué contenta estoy! Pero no quería decirte los
grandes deseos que tenía de ir a París. Temía que costase mucho.
–Pues costará poco más o menos como ir a cualquier otro sitio. Pero no debes
preocuparte por el dinero. Esta vez lo encontraremos.
Giulia estaba verdaderamente exaltada.
–¡Qué contenta estoy! –repetía. Apretóse mucho contra Marcello y le murmuró–:
¿Me quieres mucho? ¿Por qué no me besas?
Y así, de nuevo, Marcello tuvo en torno a su cuello el brazo de su prometida, y
la boca de ella, en la suya. Esta vez el ardor del beso pareció redoblado por la
gratitud. Giulia suspiraba, se retorcía con todo su cuerpo, aplastaba contra su
seno la mano de Marcello, enrollaba la lengua en la boca de él, rápida y
espasmódicamente. Marcello se sentía turbado y pensaba: «Ahora, si quisiera,
podría poseerla aquí mismo, en este sofá.» Y podía advertir, una vez más, la
fragilidad de lo que él llamaba normalidad. Finalmente, se separaron, y Marcello
dijo sonriendo:
–Por fortuna nos casaremos pronto... De lo contrario, tendría miedo de que uno
de estos días nos convirtiéramos en amantes.
Levantando los hombros, con el rostro encendido aún por el beso, Giulia
respondió, con su exaltado e ingenuo descaro:
–Te quiero tanto, que no podría pedir nada mejor.
–¿De verdad? –preguntó Marcello.
–E incluso en seguida –dijo ella atrevidamente–, ahora, aquí mismo. –Tomó una
mano de Marcello y la besó lentamente, mirándolo de soslayo con ojos brillantes
y conmovidos. Luego se abrió la puerta, y Giulia se tiró para atrás. Entró la
madre de Giulia.
También la madre de su prometida –pensó Marcello al verla acercarse– era uno de
los muchos personajes introducidos en su vida por la búsqueda de una normalidad
rescatadora. Nada podía haber de común entre él y aquella mujer sentimental y
siempre desbordante de abrasada ternura; nada, aparte su deseo de unirse
duradera y profundamente a una sociedad humana sólida y establecida. La madre de
Giulia –señora Delia Ginami– era una mujer corpulenta en la que los
asentamientos de la edad madura parecían manifestarse en una especie de
descomposición del cuerpo y del espíritu: el primero, afligido por una obesidad
trémula y deshuesada; el segundo, inclinado a las ternuras de una bondad
fisiológica y zalamera. A cada paso que daba, bajo el ropaje informe parecía
como si partes enteras de su inflado cuerpo se dispersaran y se trasladasen por
cuenta propia. Por cualquier pequeñez, una conmoción espasmódica parecía rebasar
sus facultades de control, le llenaba de lágrimas sus acuosos ojos azules, y sus
manos adoptaban actitudes estáticas. Por otra parte, aquellos días, la
inminencia de la boda de su única hija había sumergido a la señora Delia en una
condición de perpetuo enternecimiento. No hacía más que llorar, de alegría,
según explicaba. Y a cada momento sentía la necesidad de abrazar a Giulia o a su
futuro yerno, al que, según manifestaba, quería ya como a un hijo. Marcello, al
que molestaban mucho aquellas efusiones, comprendía, sin embargo, que eran sólo
un aspecto de la realidad en que quería insertarse, y, como tales, las soportaba
y apreciaba con la misma complacencia, algo sombría, que le inspiraban los feos
muebles de aquella casa, la conversación de Giulia, las fiestas de la boda y las
imposiciones rituales de don Lattanzi.
Sin embargo, la señora Delia no estaba en esta ocasión enternecida, sino
indignada. Agitaba en la mano una hoja de papel, y, tras haber saludado a
Marcello, que se había puesto en pie, dijo:
–Una carta anónima... Pero, ante todo, vayamos al comedor... y pronto...
–¿Una carta anónima? –gritó Giulia precipitándose detrás de su madre.
–Sí, una carta anónima... ¡Qué asco de gente!
Marcello entró, a su vez, en el comedor, tratando de esconderse el rostro con el
pañuelo. La noticia de la carta anónima le había desconcertado y trataba de que
las dos mujeres no se dieran cuenta de ello. El oír a la madre de Giulia
exclamar: «¡Una carta anónima!» y pensar inmediatamente: «¡Alguien ha escrito
sobre lo de Lino!», había sido para él una sola cosa. Ante este pensamiento, la
sangre había huido de su rostro; le había faltado la respiración y lo había
asaltado una sensación de espanto, de vergüenza y de miedo, inexplicable,
inesperado, fulminante, jamás experimentado desde los primeros años de la
adolescencia, cuando el recuerdo de Lino se hallaba aún fresco. Había sido más
fuerte que él. Y todos sus poderes de dominio de sí mismo se habían visto
arrollados en un segundo, de la misma forma que es arrollado por una multitud
presa de pánico el sutil cordón de la Policía que debería contenerla. Se mordió
los labios hasta sangrar mientras se acercaba a la mesa. Sí, estaba equivocado
en la biblioteca cuando, al buscar la noticia del delito, quedó convencido de
que se hallaba del todo curada la antigua herida. En efecto, no sólo no estaba
curada, sino que era aún mucho más profunda de lo que había imaginado. Por
suerte, su sitio en la mesa era a contraluz, de espaldas a la ventana. En
silencio, rígidamente, sentóse a la cabecera de la mesa, con Giulia a su derecha
y la señora Ginami a su izquierda.
La carta anónima estaba ahora sobre el mantel, junto al plato de la madre de
Giulia. Entretanto había entrado la criadita, sosteniendo con ambas manos una
bandeja colmada de pasta asciutta. Marcello hundió el trinchante en aquella
maraña roja y untuosa, levantó una pequeña cantidad de spaghetti y la depositó
en su plato. Inmediatamente protestaron las dos mujeres:
–Demasiado poco... ¿Quieres ayunar? Toma un poquito más.
La señora Ginami añadió:
–Usted trabaja y tiene que comer.
Entonces Giulia, impulsivamente, tomó de la bandeja, con el trinchante, otra
ración de spaghetti y los puso en el plato de su prometido.
–No tengo hambre –dijo Marcello con una voz que le pareció absurdamente apagada
y angustiosa.
–El apetito viene comiendo –respondió Giulia sirviéndose, con énfasis.
La criada se fue, llevándose la bandeja casi vacía. Y la madre dijo en seguida:
–No quería enseñarla. Creía que no valía la pena. Pero, ¡hay que ver en qué
mundo vivimos!
Marcello no dijo nada. Inclinó la cabeza sobre el plato y se llenó la boca de
spaghetti. Seguía temiendo que la carta se refiriese al asunto de Lino, aunque
la mente le demostrase que esto era imposible. Era un temor incoercible, más
fuerte que cualquier reflexión. Giulia preguntó:
–Pero, ¿se puede saber qué dice la carta?
La madre respondió:
–Ante todo, quiero decir a Marcello que, aunque se hubiesen escrito en esta
carta cosas mil veces peores, debe estar seguro de que mi afecto permanece
inalterado... Marcello, usted es para mí un hijo, y sabe muy bien que el amor de
una madre para el hijo es superior a toda insinuación. –Los ojos se le llenaron
de pronto de lágrimas y repitió–: Sí, un hijo. –Luego, cogiendo la mano de
Marcello, se la llevó al corazón y dijo–: Querido Marcello. –No sabiendo qué
hacer ni qué decir, Marcello permaneció inmóvil y silencioso, esperando que
hubiese acabado aquella efusión. La señora Ginami lo miró con ojos llenos de
ternura y añadió–: Debe perdonar a una anciana como yo, Marcello.
–Mamá, ¡qué absurdo! No eres vieja –exclamó Giulia, demasiado acostumbrada a
aquellas conmociones maternas como para darles importancia o maravillarse de
ellas.
–Sí, soy vieja y me quedan pocos años de vida –respondió la señora Delia. Esto
de la muerte inminente era uno de sus argumentos preferidos, tal vez porque,
además de conmoverse a sí misma, creía que tenía el poder de conmover también a
los otros–. Moriré pronto, y por eso estoy muy contenta de entregar mi hija a un
hombre tan bueno como usted, Marcello. –Marcello, al que la mano de la señora
Delia apretaba contra su pecho y lo obligaba a adoptar una posición incómoda, no
pudo reprimir un ligerísimo movimiento de impaciencia, que no escapó a la
anciana señora, la cual, sin embargo, lo tomó por una protesta contra unos
elogios tan excesivos–. Sí –confirmó ella–, usted es bueno, muy bueno. A veces
se lo digo a Giulia: Tienes mucha suerte de haber encontrado a un joven tan
bueno. Sé muy bien, Marcello, que la bondad ya no está de moda... Pero permítalo
decir a una persona que tiene muchos más años que usted. En el mundo no hay nada
como la bondad... Y usted, por fortuna, es tan bueno, tan bueno...
Marcello arqueó las cejas y no dijo nada.
–Pero, ¡déjalo comer, pobrecito! –exclamó Giulia–. ¿No ves que le ensucias la
manga de salsa?
La señora Ginami soltó la mano de Marcello y, cogiendo la carta, dijo:
–Es una carta escrita a máquina y con el matasellos de Roma. No me extrañaría,
Marcello, que la hubiese escrito uno de sus compañeros de oficina.
–Pero, mamá, ¿se puede saber de una vez qué es lo que dice?
–Tómala –dijo la madre alargando la carta a su hija–. Léela, pero no lo hagas en
voz alta. Son cosas feas que no me gusta oír. Cuando la hayas leído, pásasela a
Marcello.
No sin ansiedad, Marcello vio a su prometida leer la carta. Luego, torciendo la
boca en señal de desprecio, Giulia exclamó:
–¡Qué asco! –y se la tendió a Marcello.
La carta, en papel vitela, constaba sólo de unas cuantas líneas, escritas a
máquina con una cinta muy gastada. Decía: «Señora, si permite que su hija se
case con el doctor Clerici, cometerá usted algo peor que un error, cometerá un
delito. Hace años que el padre del doctor Clerici está encerrado en un
manicomio, afecto de locura de origen sifilítico, que, como sabe usted, es una
enfermedad hereditaria. Aún está usted a tiempo: impida el matrimonio. Un
amigo.»
«¡Conque eso era todo!», pensó Marcello casi desilusionado. Le pareció entender
que su desilusión era mayor que su alivio: casi como si hubiese esperado que
algún otro estuviese informado de la tragedia de su infancia y lo liberase en
parte de la carga de tal conocimiento. Sin embargo, lo había impresionado una
frase: «... que, como sabe usted, es una enfermedad hereditaria». Sabía muy bien
que el origen de la locura paterna no era sifilítico y que no había peligro
alguno de que él pudiese convertirse en un loco como su padre. Y, sin embargo,
la frase, en su amenazadora malignidad, le pareció que aludía a otra locura que
podría ser realmente hereditaria. Esta idea, rechazada en seguida, no hizo más
que aflorar a su mente. Devolvió la carta a la madre de Giulia, mientras decía
con tranquilidad:
–Nada es verdad.
–Ya sé que nada es verdad –respondió la buena mujer casi ofendida. Y, tras un
momento, añadió–: Lo único que sé es que mi hija se casa con un hombre bueno,
inteligente, honrado, serio... y un guapo muchacho –concluyó con una especie de
coquetería.
–Sobre todo un guapo muchacho. Lo puedes decir bien fuerte –confirmó Giulia–.
Por eso es por lo que el que ha escrito esa carta insinúa que está tarado. Al
verlo tan guapo le parece imposible que no nos tenga ojeriza. ¡Cretinos!
«¡Quién sabe lo que dirían –no pudo por menos de pensar Marcello– si supiesen
que a los trece años casi llegué a tener relaciones amorosas con un hombre y que
lo maté!» Se dio cuenta de que ahora, pasado el miedo que había despertado en él
la carta, había recuperado su acostumbrada apatía melancólica y especulativa.
«Probablemente –siguió pensando mientras miraba a su prometida y a la señora
Ginami– no les haría ni frío ni calor... La gente normal tiene la piel dura.» Y
comprendió que envidiaba a las dos mujeres, una vez más, su «piel dura».
De pronto dijo:
–Precisamente hoy he de ir a visitar a mi padre.
–¿Vas con tu madre?
–Sí.
Se había terminado la pasta asciutta, y la criadita entró de nuevo, cambió los
platos y dejó en la mesa una bandeja llena de carne y de verdura. Tan pronto
como hubo salido la camarera, dijo la madre, cogiendo de nuevo la carta y
examinándola:
–Me gustaría saber quién ha escrito esta carta.
–Mamá –dijo de pronto Giulia con una seriedad repentina y excesiva–, déjame un
momento la carta.
La muchacha cogió el sobre, lo examinó con atención y luego sacó la hoja de
papel, la contempló con las cejas enarcadas y, finalmente, exclamó, con voz alta
e indignada:
–Sé muy bien quién ha escrito esta cara. No puede haber duda alguna... ¡Ah, qué
infame!
–¿Quién es?
–Un desgraciado –respondió Giulia inclinando la frente sobre la mesa.
Marcello no dijo nada. Giulia trabajaba como secretaria en el bufete de un
abogado. Probablemente –pensó–, la carta habría sido escrita por uno de sus
numerosos ayudantes. La madre dijo:
–Algún envidioso, sin duda. A los treinta años, Marcello tiene una posición que
ya quisieran para sí muchos hombres maduros.
Por puro formulismo, aunque no sentía curiosidad alguna, Marcello preguntó a su
prometida:
–Si sabes el nombre del que ha escrito la carta, ¿por qué no lo dices?
–No puedo –respondió ella, más reflexiva que indignada–; pero ya he dicho lo que
es: un desgraciado.
Devolvió la carta a su madre y se sirvió de la bandeja que le presentaba la
camarera. Luego prosiguió la madre, con un tono de sincera incredulidad:
–Sin embargo, no puedo creer que haya alguien tan malo como para poder escribir
una carta semejante contra un hombre como Marcello.
–No todos lo quieren tanto como nosotras dos, mamá –dijo Giulia.
–Pero, ¿quién –preguntó de pronto la madre con énfasis–, quién no puede querer
mucho a nuestro Marcello?
–¿Sabes qué dice de ti mamá? –preguntó Giulia, que parecía haber recuperado su
acostumbrada alegría y volubilidad–. Que no eres un hombre, sino un ángel... Por
eso, a lo mejor, uno de estos días, en vez de entrar por la puerta, lo harás por
la ventana, volando. –Sofocó un conato de risa y añadió–: Al cura le gustará,
cuando vayas a confesarte, saber que eres un ángel. Porque no todos los días se
puede escuchar la confesión de un ángel.
–Bueno, la niña me está tomando el pelo, como de costumbre –repuso la madre–.
Pero no exagero en modo alguno. Marcello, para mí, es un ángel. –Miró a Marcello
con intensa y almibarada ternura, y pronto, los ojos se le llenaron visiblemente
de lágrimas–. En mi vida he conocido sólo a otro hombre que fuese como Marcello.
Y ése era tu padre, Giulia. –Esta vez, Giulia, de acuerdo con las
circunstancias, bajó la mirada sobre el plato. Entretanto, el rostro de la madre
experimentaba una transformación gradual: de sus ojos se desbordaron
copiosamente las lágrimas, mientras una patética mueca descomponía sus rasgos
fofos y abotagados entre los mechones de cabellos despeinados, con lo cual los
colores y las facciones parecían confundirse y borrarse como vistos a través de
un cristal inundado de agua. Buscóse apresuradamente el pañuelo y, llevándoselo
a los ojos, balbució–: Un hombre verdaderamente bueno, un auténtico ángel.
¡Estábamos tan bien los tres juntitos...! Pero está muerto y ya no lo veremos
más... Marcello me recuerda a tu padre por su bondad, y por eso lo quiero tanto.
Cuando pienso que aquel hombre tan bueno está muerto, se me parte el corazón.
–Las últimas palabras se perdieron en el pañuelo.
Giulia dijo tranquilamente:
–Come, mamá.
–No, no, no tengo hambre –replicó la madre sollozando–. Perdonadme... sed
felices vosotros, y que esa felicidad no sea turbada por la tristeza de una
anciana.
Se levantó bruscamente, se dirigió a la puerta y salió.
–Piensa que hace ya seis años –dijo Giulia mirando hacia la puerta–, y es como
si fuese siempre el primer día. –Marcello no dijo nada. Había encendido un
cigarrillo y fumaba con la cabeza baja. Giulia tendió una mano y le tomó la
suya–. ¿Qué piensas? –preguntó con una voz casi suplicante.
Giulia le preguntaba a menudo qué estaba pensando, llena de curiosidad y, a
veces, alarmada también por la expresión seria y taciturna que revelaba el
hombre. Marcello respondió:
–Pensaba en tu madre. Sus elogios me llenan de incomodidad. No me conoce
bastante para decir que soy bueno.
Giulia le apretó la mano y respondió:
–No creas que lo hace por cumplido. Cuando tú no estás, me dice con frecuencia:
«¡Qué bueno es Marcello!»
–Pero, ¿cómo puede saberlo?
–Son cosas que se ven. –Giulia se levantó y se puso en pie junto a él,
oprimiendo su exuberante cadera contra el hombro de él y pasándole una mano por
el cabello–. ¿Por qué no te gusta que piensen que eres bueno?
–No he dicho eso –respondió Marcello–. He dicho que a lo mejor no es verdad.
Ella movió la cabeza:
–Tu defecto es que eres demasiado modesto. Mira: yo no soy como mamá, que
quisiera que todos fuesen buenos. Para mí hay buenos y malos. Pues bien, tú eres
para mí una de las mejores personas que he encontrado en mi vida. Y no lo digo
porque estemos prometidos y te quiera mucho, sino porque es la verdad.
–Pero, ¿en qué consiste esa bondad?
–Ya te lo he dicho: son cosas que se ven. ¿Por qué se dice que una persona es
guapa? Pues porque se ve que es guapa. De la misma forma, se ve que tú eres
bueno.
–Tal vez sea así –dijo Marcello bajando la cabeza.
La convicción que tenían las dos mujeres de que era bueno, no era nueva para él,
pero siempre lo desconcertaba profundamente. ¿En qué consistía aquella bondad?
¿Era, pues, realmente bueno? ¿O no sería más bien su anormalidad lo que Giulia y
su madre llamaban bondad, aquella anormalidad que se traducía en su desapego, en
su ausencia de la vida común? Los hombres normales no eran buenos –siguió
pensando–, porque la normalidad se pagaba siempre, consciente o
inconscientemente, a un precio muy caro, con una serie de complicidades varias,
pero todas tan negativas, de insensibilidad, estupidez, vileza, cuando no
precisamente de criminalidad. Fue arrancado de estas reflexiones por la voz de
Giulia, que decía:
–A propósito: ¿sabes que han traído el vestido? Quiero enseñártelo. Espérame
aquí.
Salió impetuosamente, y Marcello se levantó de la mesa, se fue hacia la ventana
y la abrió. La ventana daba a la calle, o, mejor aún, al ser aquél el último
piso, se abría sobre la cornisa del edificio, muy saliente, y bajo la cual no se
veía nada. Pero al otro lado de la calle se extendía el ático de la casa de
enfrente: una hilera de ventanas abiertas, a través de las cuales se veían los
interiores de las habitaciones. Era un piso muy semejante al de Giulia: un
dormitorio, con las camas aún sin hacer, según parecía desde allí; un salón
«bueno», con los acostumbrados muebles falsos y oscuros; un comedor a cuya mesa
se hallaban sentadas en aquellos momentos tres personas, dos hombres y una
mujer. Estas habitaciones de enfrente estaban muy cerca porque la calle no era
ancha, y Marcello podía ver con toda claridad a los tres comensales en el
comedor: un hombre rechoncho, viejo, con una profunda cabellera blanca; otro
hombre, más joven, delgado y moreno, y una mujer rubia, madura, más bien
opulenta. Comían tranquilamente, en una mesa semejante a la que hacía poco se
hallaba sentado él, bajo una lámpara no muy diferente de la de la estancia en
que se encontraba él en aquellos momentos. Sin embargo, aunque los viese tan
cerca como para sentir casi la ilusión de oír sus palabras, tal vez por aquella
sensación de abismo que daba el saliente de la comisa, le parecían, por otra
parte, muy lejanos, e incluso remotos. No pudo por menos de pensar que aquellas
estancias eran la normalidad: las veía, habría podido, levantando un poco la
voz, hablar a los tres comensales, y, pese a ello, se hallaba fuera de ella en
un sentido no sólo material, sino también moral. Por el contrario, para Giulia
no existían aquella lejanía ni aquella sensación de algo extraño. Eran para ella
un hecho puramente físico, estaba dentro de aquellas estancias, había estado
siempre en ellas, y si él se lo hubiese hecho notar, le habría dado, con
indiferencia, todas las informaciones que poseía sobre la gente que vivía allí,
como había hecho poco antes respecto a los invitados a la boda. Indiferencia que
denotaba, más que familiaridad, distracción. En realidad, ella no daba nombre
alguno a la normalidad, por estar inmersa en ella hasta las raíces de los
cabellos, de la misma forma que es de creer que los animales, si pudieran
hablar, no darían nombre alguno a la naturaleza de la que forman parte
íntegramente y sin residuos. Pero él estaba fuera, y, para él, la normalidad se
llamaba precisamente normalidad porque estaba excluido de ella y la sentía como
tal en contraposición a la propia anormalidad. Para ser semejantes a Giulia, se
necesitaba haber nacido así, o bien...
Abrióse la puerta a sus espaldas y él se volvió. Giulia estaba frente a él en
atuendo de novia; era un vestido de seda blanca, y la muchacha sostenía con
ambas manos, para que fuese admirado, el abundante velo que le caía de la
cabeza. Dijo llena de gozo:
–¿Verdad que es bonito? Mira –y, sin dejar de mantener el velo extendido con
ambas manos, volvióse en el espacio entre la ventana y la mesa, a fin de que su
prometido pudiese admirar por todas partes el vestido nupcial. Marcello pensó
que era un vestido de novia semejante por completo al de cualquier otra novia.
Pero le gustó que Giulia se sintiese contenta de aquel vestido tan común, del
mismo modo que antes que ella habían estado contentas otros millones y millones
de mujeres. Las formas del cuerpo de Giulia, exuberantes y redondeadas, se
dibujaban con tosca evidencia en la blanca y brillante seda. Se acercó de pronto
a Marcello y le dijo–: Ahora dame un beso, pero sin tocarme, para que no se
arrugue el vestido. –En aquel momento, Giulia se hallaba de espaldas a la
ventana, y Marcello la tenía enfrente. Cuando se inclinaba para rozar con sus
labios los de Giulia, vio en el comedor del ático de enfrente que el comensal de
cabello blanco se levantaba y salía y que, inmediatamente después, los otros
dos, el joven moreno y la mujer rubia, se ponían de pie a la vez, casi
automáticamente, y se besaban. Aquella escena le gustó; después de todo, él
actuaba como aquellos dos, de los que poco antes se había sentido separado por
una distancia incolmable. En el mismo instante, Giulia exclamó con impaciencia–:
¡Al diablo con el vestido! –y, sin separarse de Marcello, cerró con una mano las
hojas de la ventana. Luego, con un impulso fuerte de todo su cuerpo, que se
proyectó hacia el de Marcello, le arrojó los brazos al cuello. Se besaron a
oscuras, molestados por el velo, y una vez más, mientras su prometida se
apretaba contra él, agitaba su cuerpo, suspiraba y lo besaba, Marcello pensó que
ella actuaba con inocencia, sin advertir contradicción alguna entre este abrazo
y el vestido nupcial, una prueba más de que a las personas normales les era
lícito tomarse la máxima libertad con la normalidad misma. Finalmente, se
separaron sin aliento y Giulia le susurró–: No debemos ser impacientes... Unos
días más y podrás besarme también en la calle.
–Debo irme ya –dijo él limpiándose la boca con el pañuelo.
–Te acompañaré. –Salieron del comedor andando a tientas, y pasaron al
vestíbulo–. Nos veremos esta noche, después de la cena –dijo Giulia.
Enternecida, absorta, lo miraba desde el umbral, apoyada en una jamba. El velo,
que se había separado sobre la cabeza para el beso, le colgaba ridículamente a
un lado. Marcello se acercó a ella y se lo puso bien, diciendo:
–Así está mejor.
En aquel momento se oyó un ruido de voces en el rellano del piso de abajo.
Giulia, avergonzada, se metió dentro, le lanzó un beso con la punta de los dedos
y cerró apresuradamente la puerta.

|
 Obras
Maestras de la Literatura Contemporánea
Obras
Maestras de la Literatura Contemporánea
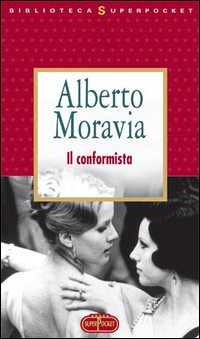 El conformista (Il
conformista), novela que llevó al cine Bernardo Bertolucci en 1970. En 1938 en
París, Marcello Clerici está inmerso en sus recuerdos. Es un joven profesor de
filosofía, cuya existencia ha sido marcada por un acontecimiento dramático: en
efecto, cree que de pequeño mató a Lino Seminara, un chofer que intentó mantener
relaciones homosexuales con él. A partir de entonces ha estado constantemente
buscando algo que le rescate del remordimiento que le atormenta. Cuando el
fascismo llega al poder, persiguiendo su propio deseo de normalidad, Clerici
comulga con el régimen: esta elección le permite introducirse en una sociedad
cuyos emblemas son el orden y la disciplina y en la que el mal y la violencia se
han convertido en modelos de comportamiento muy extendidos. También su vida
privada revela una evidente vocación de conformismo: atormentado por una madre
morfinómana y un padre violento, Clerici está comprometido con Giulia, una chica
burguesa, fácil y ambiciosa. Sin embargo, él cree que al casarse ella también se
convertirá en una señora “normal”. La oportunidad de superar su sentido de
culpabilidad se la ofrece la propuesta que le hace la Ovra, la policía secreta
fascista: debe entregar a los sicarios del régimen al profesor Quadri, su
antiguo profesor de la Universidad y actualmente exiliado político en Francia.
Colaborando en este delito, Marcello cree que podrá redimirse del asesinato que
cometió en su juventud: en efecto, esta vez la muerte se justifica por los
principios en los que cree. Con el pretexto del clásico viaje de novios a París,
Marcello se reúne con Quadri y su mujer Anna, una francesa muy guapa y
emancipada que entabla una amistad morbosa con Giulia, su mujer. Marcello, que
se enamora de Anna, intenta evitar que se vea envuelta en el delito que está a
punto de cometerse, pero ya no puede aplazar su misión: durante un viaje en
coche, asiste impasible al asesinato de Quadri y Anna. Pasan los años y
precisamente el 25 de julio de 1943, cuando en Roma se celebra la caída del
fascismo, Marcello encuentra por casualidad al hombre al que creía haber matado
de pequeño. A pesar de darse cuenta de las aberraciones a las que le ha llevado
un remordimiento infundado, una vez más su comportamiento se adecua a los nuevos
acontecimientos: acusa a Seminara del delito que él mismo ha cometido, denuncia
a un amigo fascista y se une a los que festejan la caída del régimen.
El conformista (Il
conformista), novela que llevó al cine Bernardo Bertolucci en 1970. En 1938 en
París, Marcello Clerici está inmerso en sus recuerdos. Es un joven profesor de
filosofía, cuya existencia ha sido marcada por un acontecimiento dramático: en
efecto, cree que de pequeño mató a Lino Seminara, un chofer que intentó mantener
relaciones homosexuales con él. A partir de entonces ha estado constantemente
buscando algo que le rescate del remordimiento que le atormenta. Cuando el
fascismo llega al poder, persiguiendo su propio deseo de normalidad, Clerici
comulga con el régimen: esta elección le permite introducirse en una sociedad
cuyos emblemas son el orden y la disciplina y en la que el mal y la violencia se
han convertido en modelos de comportamiento muy extendidos. También su vida
privada revela una evidente vocación de conformismo: atormentado por una madre
morfinómana y un padre violento, Clerici está comprometido con Giulia, una chica
burguesa, fácil y ambiciosa. Sin embargo, él cree que al casarse ella también se
convertirá en una señora “normal”. La oportunidad de superar su sentido de
culpabilidad se la ofrece la propuesta que le hace la Ovra, la policía secreta
fascista: debe entregar a los sicarios del régimen al profesor Quadri, su
antiguo profesor de la Universidad y actualmente exiliado político en Francia.
Colaborando en este delito, Marcello cree que podrá redimirse del asesinato que
cometió en su juventud: en efecto, esta vez la muerte se justifica por los
principios en los que cree. Con el pretexto del clásico viaje de novios a París,
Marcello se reúne con Quadri y su mujer Anna, una francesa muy guapa y
emancipada que entabla una amistad morbosa con Giulia, su mujer. Marcello, que
se enamora de Anna, intenta evitar que se vea envuelta en el delito que está a
punto de cometerse, pero ya no puede aplazar su misión: durante un viaje en
coche, asiste impasible al asesinato de Quadri y Anna. Pasan los años y
precisamente el 25 de julio de 1943, cuando en Roma se celebra la caída del
fascismo, Marcello encuentra por casualidad al hombre al que creía haber matado
de pequeño. A pesar de darse cuenta de las aberraciones a las que le ha llevado
un remordimiento infundado, una vez más su comportamiento se adecua a los nuevos
acontecimientos: acusa a Seminara del delito que él mismo ha cometido, denuncia
a un amigo fascista y se une a los que festejan la caída del régimen.