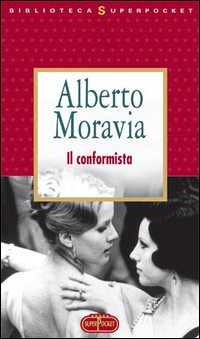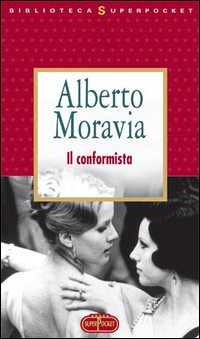
CAPÍTULO
III
La idea de
la confesión preocupaba a Marcello. No era religioso en el sentido de
practicar formalmente los ritos. Estaba bien seguro de serlo en el otro
sentido, o sea, en el de una inclinación natural hacia la religiosidad.
Sin embargo, habría considerado de buena gana la confesión exigida por
don Lattanzi como uno de los muchos actos convencionales a los que se
sometía para anclarse definitivamente en la normalidad, si tal confesión
no hubiese comportado la revelación de dos cosas que, por diversos
motivos, consideraba precisamente inconfesables: la tragedia de su
infancia y la misión en París. De manera oscura intuía que un nexo sutil
unía estas dos cosas, aunque le habría resultado difícil decir con
claridad en qué consistía este nexo. Por otra parte, se daba cuenta de
que, entre las muchas normas, no había elegido la cristiana que prohíbe
matar, sino otra bien distinta, política y reciente, a la que no
repugnaba la sangre. En resumidas cuentas, no reconocía al cristianismo
–tal como era representado por la Iglesia, con sus centenares de Papas,
sus innumerables templos, sus santos y sus mártires– el poder de
restituirlo a aquella comunión con los hombres que el asunto de Lino le
había cerrado; poder que, por el contrario, y de una manera implícita,
atribuía al corpulento ministro de la boca teñida de carmín, a su cínico
secretario, a sus superiores del Servicio Secreto. Más que pensarlo,
Marcello intuía todo esto de una manera oscura. Y ello intensificaba su
melancolía, ya que se encontraba en la situación de aquel que ve sólo
una vía de escape, pues las demás están cerradas, y tal vía no es de su
agrado.
Pero era preciso decidirse, pensó mientras subía al tranvía que llevaba
a Santa Mana Maggiore; era necesario escoger: o hacer una confesión
completa, según las normas de la Iglesia, o bien limitarse a una
confesión parcial, puramente formal, para complacer a Giulia. Aunque no
fuese practicante ni creyente, se inclinaba por la primera alternativa,
como si esperase, a través de la confesión, si no cambiar su destino,
por lo menos confirmarse una vez más en él. Mientras corría el tranvía,
debatió el problema con su acostumbrada seriedad, algo descolorida y
pedante. Por lo que respectaba a Lino, se sentía más o menos tranquilo:
sabría explicar el hecho tal como había sucedido en realidad, y el
sacerdote, tras el acostumbrado examen y las recomendaciones de rigor,
lo absolvería al fin. Mas para la misión, que, como él sabía muy bien,
comportaba el engaño, la traición y, en última instancia, quizá incluso
la muerte de un hombre, comprendía que era algo muy distinto, que todo
cambiaba. En lo referente a su misión, el problema consistía no tanto en
obtener su aprobación, cuanto en hablar de ella. Y no estaba muy seguro
de que fuese capaz de hacerlo, ya que el hablar de dicha misión habría
equivalido a abandonar una norma por otra; someter al juicio cristiano
algo que hasta hoy había considerado del todo independiente; faltar a un
compromiso implícito de silencio y de secreto. En resumidas cuentas,
someter a dura prueba todo el laborioso edificio de su inserción en la
normalidad. Pero también valía la pena intentar la prueba, por lo menos
para convencerse una vez más –según pensó–, a través de una aprobación
definitiva, de la solidez de este edificio.
Sin embargo, se dio cuenta de que consideraba estas alternativas sin
excesiva emoción, con espíritu frío e inerte, casi como si se tratara de
un espectador; como si en realidad hubiese hecho ya la elección y todo
cuanto pudiese ocurrir en lo futuro estuviera ya purgado de antemano, no
sabía cuándo ni cómo. Estaba tan poco preocupado por la duda que, al
entrar en la amplia iglesia, llena de una penumbra, de silencio y de un
frescor verdaderamente reconfortantes después de la luz, el ruido y el
calor de la calle, se olvidó incluso de la confesión y empezó a dar
vueltas por los desiertos pavimentos, de una nave a la otra, como un
turista ocioso. Las iglesias le habían gustado siempre como puntos
seguros en un mundo fluctuante: eran construcciones no casuales en las
que en otros tiempos había encontrado una sólida y espléndida expresión
lo que él iba buscando: un orden, una normalidad, una regla. Con mucha
frecuencia, y casi de una manera instintiva, entraba en las iglesias,
tan numerosas en Roma, y se sentaba en un banco, sin rezar, contemplando
algo que –según pensaba– habría encajado en su caso si las condiciones
hubiesen sido distintas. Lo que lo seducía de las iglesias no eran tanto
las soluciones que proponían, y que no le era posible aceptar, cuanto un
resultado que no podía por menos de apreciar y admirar. Le gustaban
todas; pero cuanto más imponentes eran, cuanto más magníficas y, por
tanto, más profanas, tanto más le agradaban. En estas iglesias, en que
la religión se evaporaba en una mundanalidad majestuosa y ordenada, le
parecía casi entrever el punto de tránsito de una creencia religiosa
ingenua a una sociedad ya adulta que, sin embargo, no habría podido
existir sin aquella creencia.
A aquella hora, la iglesia estaba desierta. Marcello llegó hasta bajo el
altar, y luego, acercándose a una de las columnas de la nave de la
derecha, contempló en perspectiva el pavimento, tratando de abolir su
propia estatura y poner el ojo al nivel del suelo. ¡Cuan vasto era aquel
pavimento visto así, en perspectiva, como podía verlo una hormiga! Era
casi una inmensa llanura y daba una especie de vértigo. Luego levantó
los ojos y la mirada, siguiendo el débil resplandor que la escasa luz
arrancaba a la superficie convexa de los enormes fustes de mármol, y,
saltando de columna en columna, su vista llegó hasta la puerta
principal. En aquel momento entraba alguien que, al separar la cortina,
daba paso a un chorro de luz cruda y blanca. ¡Cuan pequeña se veía, allá
en el fondo de la iglesia, la figura del fiel que se asomaba al umbral!
Marcello se dirigió a la parte posterior del altar y contempló los
mosaicos del ábside. Detuvo su atención la figura de Cristo entre los
cuatro santos. El que lo había representado de aquel modo –pensó– no
tenía duda alguna respecto a lo que era normal o anormal. Bajó la cabeza
y se dirigió lentamente hacia el confesonario, en la nave de la derecha.
Ahora pensaba que era inútil lamentar no haber nacido en otros tiempos y
en otras condiciones: él era lo que era precisamente porque sus tiempos
y sus condiciones no eran ya los mismos que habían permitido la erección
de aquella iglesia. Y ponía todo su empeño en la conciencia de esta
realidad.
Se acercó al confesonario, enorme en proporción con la basílica, de
oscura madera tallada, y llegó a tiempo de entrever al sacerdote que se
sentaba en su interior, cerraba la cortinilla y se escondía; pero no vio
su cara. Con un gesto habitual, antes de arrodillarse se tiró para
arriba los pantalones sobre la rodilla, a fin de que no se arrugaran.
Luego dijo en voz baja:
–Desearía confesarme.
De la otra parte, la voz del sacerdote, en tono tranquilo, pero franco y
expeditivo, respondió que podía empezar. Era una voz cadenciosa, recia,
de bajo profundo, de hombre maduro, con un fuerte acento meridional.
Contra su voluntad, Marcello evocó una figura de fraile de cara
enmarcada en negra barba, de espesas cejas, gruesa nariz y orejas y
narices llenas de pelos. Un hombre –pensó– hecho del mismo material
pesado y macizo que el confesonario, sin recelos ni sutilezas. Como
había previsto, el sacerdote le preguntó cuánto tiempo hacía que no se
confesaba y él le contestó que no se había confesado nunca, salvo en su
infancia, y que ahora lo hacía porque había de casarse. Tras un momento
de silencio, la voz del sacerdote dijo en tono algo indiferente, al otro
lado de la rejilla:
–Has hecho muy mal, hijo mío. ¿Y qué edad tienes?
–Treinta años –respondió Marcello.
–Has vivido treinta años en el pecado –dijo el sacerdote con el tono de
un contable que anuncia el pasivo de un balance. Y, tras un momento,
añadió–: Has vivido treinta años como un animal y no como una criatura
humana.
Marcello se mordió los labios. Ahora se daba cuenta de que la autoridad
del confesor, expresada de aquella manera tan expeditiva y familiar de
juzgar su caso aun antes de conocerlo en sus pormenores, le resultaba
inaceptable e irritante. No es que le desagradase el sacerdote –tal vez
un buen hombre que desempeñaba escrupulosamente su oficio–, ni el lugar,
ni el rito. Pero, contrariamente a lo que le ocurría en el Ministerio,
donde todo le disgustaba, pero donde la autoridad le parecía obvia e
incontestable, aquí sentía un deseo instintivo de rebelarse. Sin
embargo, dijo, haciendo un esfuerzo:
–He cometido toda clase de pecados, aun los más graves.
–¿Todos?
Marcello pensó: «ahora le diré que he matado, para ver qué efecto me
causa decirlo». Titubeó, y luego, con un leve impulso, logró decir, con
voz clara y firme:
–Sí, todos; incluso he matado.
El sacerdote exclamó inmediatamente con vivacidad, pero sin indignación
ni sorpresa:
–¡Conque has matado y no has sentido la necesidad de confesarte!
Marcello pensó que era precisamente aquello lo que el sacerdote debía
decir: nada de horror, nada de sorpresa; sólo una indignación
reglamentaria por no haber confesado oportunamente un pecado tan grave.
Y fue grato para el sacerdote, como lo habría sido para un comisario de
Policía, el cual, ante aquella misma confesión, y sin perder el tiempo
en comentarios, se habría apresurado a declararlo detenido. Todos debían
desempeñar su papel –pensó–, pues sólo de esa forma podía durar el
mundo. Sin embargo, entretanto se daba cuenta, una vez más, de que, al
revelar su propia tragedia, no experimentaba ninguna sensación
particular. Y se extrañó de esta indiferencia, tan en contraste con la
profunda turbación experimentada poco antes, cuando la madre de Giulia
anunció que hacía recibido la carta anónima. Dijo con voz sosegada:
–Maté cuando tenía trece años. Y lo hice para defenderme y casi sin
quererlo.
–Explícame cómo ocurrió.
Rectificó algo su posición sobre las rodillas, que le dolían, y empezó
su relato:
–Una mañana, al salir del colegio, un hombre se acercó a mí con un
pretexto... Yo deseaba mucho por entonces tener una pistola; pero no de
juguete, sino de verdad. Él me prometió que me la daría, y con esta
promesa logró hacerme subir a su automóvil. Era el chófer de una
extranjera y tenía el coche a su disposición todo el día, porque la
señora estaba de viaje por el extranjero. Yo entonces lo ignoraba todo,
y cuando me hizo ciertas proposiciones, no entendí ni siquiera de qué se
trataba.
–¿Qué proposiciones?
–Proposiciones amorosas –respondió Marcello sobriamente–. Yo no sabía
qué era el amor, ni qué era normal o anormal. Subí, pues, al coche, y él
me llevó a la finca de la señora.
–¿Y qué pasó allí?
–Nada o casi nada... Al principio intentó algo, pero luego se arrepintió
y me hizo prometerle que, a partir de entonces, no habría de hacerle
caso, aunque me invitase de nuevo a subir al coche.
–¿Qué quieres decir con «casi nada»? ¿Te besó?
–No –dijo Marcello algo sorprendido–. Me cogió por la cintura, durante
un momento, en un pasillo.
–Sigue.
–Sin embargo, había previsto que no sería capaz de olvidarme... y, en
efecto, al día siguiente me esperaba de nuevo a la salida del colegio.
Volvió a decirme que me daría la pistola, y yo, que deseaba mucho este
objeto, me hice rogar un poco al principio y luego acepté subir al
coche.
–¿Y adonde fuisteis?
–Como la vez anterior, a la finca, a su habitación.
–Y, ¿cómo se comportó esta vez?
–Estaba completamente cambiado –dijo Marcello–. Parecía fuera de sí. Me
dijo que no me daría la pistola y que, por las buenas o por las malas,
haría lo que él quisiera. Y mientras decía estas palabras, tenía la
pistola en la mano. Luego me cogió por un brazo y me arrojó a la cama;
al caer me golpeé la cabeza contra la pared. Entretanto, la pistola
había caído sobre la cama, y él, que se había arrodillado junto a mí, me
abrazaba y me oprimía las piernas. Entonces yo cogí la pistola, me
levanté de la cama y di algunos pasos hacia atrás. Él gritó entonces
abriendo los brazos: «¡Mátame, mátame como a un perro!» Entonces yo,
casi obedeciéndole, disparé, y él cayó sobre la cama. Luego escapé y no
supe nada más de él. Esto ocurrió hace ya muchos años. Y el otro día fui
a examinar los periódicos de aquel tiempo y descubrí que el hombre había
muerto aquella misma noche en el hospital.
Marcello había hecho su relato sin prisa, escogiendo cuidadosamente las
palabras y pronunciándolas con precisión. Mientras hablaba, advertía
que, como siempre, no sentía nada. Nada, aparte aquella sensación de
tristeza gélida y distante que era habitual en él hiciera lo que hiciese
o dijera lo que dijese. El sacerdote preguntó de pronto, sin hacer
comentario alguno sobre el relato.
–¿Estás seguro de haber dicho toda la verdad?
–Sí, desde luego –respondió Marcello sorprendido.
–Tú sabes –prosiguió el sacerdote con repentina agitación– que si callas
o deformas la verdad o una parte de la misma, la confesión no es válida
y, además, cometes un grave sacrilegio. ¿Qué pasó en realidad entre tú y
ese hombre la segunda vez?
–Pues... lo que he dicho.
–¿No hubo entre vosotros ninguna relación carnal? ¿No empleó la
violencia contigo?
O sea –no pudo por menos de pensar Marcello–, que el matar era menos
importante que el pecado de sodomía. Confirmó:
–Sólo hubo lo que he dicho.
–Se diría –continuó el sacerdote, inflexible– que mataste al hombre por
vengarte de algo que te había hecho.
–No me había hecho absolutamente nada.
Abrióse un breve silencio, lleno, según le pareció, de una mal
disimulada incredulidad.
–Y luego –preguntó de pronto el sacerdote de una manera totalmente
inesperada–, ¿no has vuelto a tener más relaciones con hombres?
–No; mi vida sexual ha sido y sigue siendo completamente normal.
–¿Qué entiendes por vida sexual normal?
–En este sentido soy un hombre semejante a todos los demás. Tuve
relaciones sexuales por primera vez con una mujer en un burdel, a los
diecisiete años... A partir dé entonces, he tenido relaciones sólo con
mujeres.
–¿Y a eso llamas tú vida sexual normal?
–Sí; ¿por qué?
–Pues, ¿no sabes que también esto es anormal, también esto es pecado?
–dijo el sacerdote victoriosamente–. ¿No te lo han dicho nunca, pobre
hijo mío? Lo normal es casarse, tener relaciones con la propia esposa,
con objeto de traer al mundo la prole.
–Y eso es lo que me dispongo a hacer –dijo Marcello.
–¡Magnífico! Pero eso no basta. No puedes acercarte al altar con las
manos manchadas de sangre.
«¡Por fin!», no pudo por menos de exclamar para sí Marcello, que por un
momento casi había creído que el sacerdote se había olvidado del objeto
principal de la confesión. Dijo lo más humildemente que pudo:
–Dígame lo que debo hacer.
–Debes arrepentirte –dijo el sacerdote–. Sólo con un arrepentimiento
sincero y profundo puedes expiar el mal que has hecho.
–Ya me he arrepentido –dijo Marcello reflexivamente–. Si arrepentirse
quiere decir desear vivamente no haber hecho ciertas cosas, no cabe duda
de que me he arrepentido. –Habría querido añadir: «Pero este
arrepentimiento no bastaba, no podía bastar»; mas se contuvo.
El sacerdote dijo apresuradamente:
–Es mi deber advertirte que si lo que me dices ahora no es verdad, mi
absolución no tendrá valor alguno... ¿Sabes lo que te espera si me
engañas?
–¿Qué?
–La condenación.
El sacerdote pronunció esta palabra con una particular satisfacción.
Marcello buscó en su fantasía algo con lo que poder identificar aquella
palabra, y no encontró nada: ni siquiera la vieja imagen de las llamas
del infierno. Pero, al mismo tiempo, advirtió que la palabra estaba
mucho más cargada de significado de lo que el sacerdote había pretendido
darle. Y se estremeció pensativamente, casi como si hubiese comprendido
que aquella condenación existía y que, con arrepentimiento o sin él, no
estaba en poder del sacerdote el liberarlo de ella.
–Me he arrepentido sinceramente –repitió con amargura.
–¿Y no tienes nada más que decirme?
Antes de contestar, Marcello calló unos instantes. Ahora se daba cuenta
de que había llegado el momento de hablar de su misión, la cual, como
bien sabía, comportaba acciones condenables, más aún, condenadas ya de
antemano por la norma cristiana. Había previsto este momento y, con
razón, había atribuido la máxima importancia a su propia capacidad para
revelar la misión. Entonces, con una sensación tranquila y triste de
descubrimiento previsto, diose cuenta, puesto que apenas movía la boca
para hablar, de que experimentaba una repugnancia invencible. No era
aversión moral, ni vergüenza, ni, en resumidas cuentas, sentimiento
alguno de culpa, sino algo completamente distinto, que no tenía nada que
ver con el pecado. Era una especie de inhibición absoluta, dictada por
una complicidad y por una fidelidad profundas. No debía hablar de su
misión: eso era todo. Se lo pedía con autoridad aquella misma conciencia
que había permanecido muda e inerte cuando él anunció al sacerdote: he
matado. No del todo convencido, trató una vez más de hablar; pero sintió
de nuevo, con un automatismo semejante al de una cerradura que salta si
se gira la llave, que aquella repugnancia sujetaba su lengua, le impedía
la palabra. Así, de nuevo, y con mucha mayor evidencia, le venía
confirmada la fuerza de la autoridad representada, allá en el
Ministerio, por el despreciable ministro y por su no menos despreciable
secretario. Era una autoridad misteriosa, como todas las autoridades, la
cual, según parecía, hundía las raíces en lo más profundo de su
espíritu, mientras la Iglesia, aparentemente mucho más autorizada, sólo
llegaba a la superficie. Entonces dijo, mintiendo por primera vez:
–¿Debo revelar a mi prometida, antes de casamos, cuanto le he explicado?
–¿No le has dicho nunca nada?
–No; sería la primera vez si se lo dijera.
–No veo la necesidad –dijo el sacerdote–. La turbarías inútilmente y
pondrías en peligro la paz de tu familia.
–Tiene usted razón –repuso Marcello.
Siguió un nuevo silencio. Luego dijo el sacerdote en tono conclusivo,
como si hiciera la última y definitiva pregunta:
–Y dime, hijo: ¿has formado alguna vez o formas parte actualmente de
algún grupo o secta subversiva?
Marcello, que no esperaba aquella pregunta, enmudeció por un momento,
desconcertado. Evidentemente –pensó–, el sacerdote hacía la pregunta por
orden superior, al objeto de estar informados acerca de las tendencias
políticas de sus fieles. Sin embargo, era significativo que la hiciese:
Precisamente a él, que se acercaba a los ritos como a las ceremonias
externas de una sociedad de la que deseaba formar parte, le pedía el
sacerdote que no se pusiera contra esta sociedad. Era como decirle que
no se pusiera contra sí mismo. Le habría gustado contestar: «No; formo
parte precisamente de lo contrario: de un grupo que da caza a los
elementos subversivos.» Pero rechazó aquella maligna tentación y dijo
simplemente:
–En realidad, soy funcionario del Estado.
Esta respuesta debió de ser del agrado del sacerdote, porque, tras una
breve pausa, dijo con calma:
–Ahora debes prometerme que rezarás. Pero no debes rezar un día, o un
mes, o un año, sino toda la vida. Rezarás por tu alma y por la de aquel
hombre. Y harás rezar a tu esposa y a tus hijos, si los llegas a tener.
Sólo la oración puede atraer sobre ti la atención de Dios y conseguir
para ti Su misericordia. ¿Has entendido? Y ahora, recógete y reza
conmigo.
Marcello bajó mecánicamente la cabeza y oyó, al otro lado de la rejilla,
la voz tranquila y presurosa del sacerdote, que rezaba una oración en
latín. Luego, en tono más alto, el sacerdote, siempre en latín,
pronunció la fórmula de la absolución. Y Marcello se levantó del
confesonario.
Pero cuando pasaba frente a éste, se abrió la cortinilla y vio que el
sacerdote le hacía señal de que se detuviera. Quedó sorprendido al
comprobar que era en todo semejante a como se lo había imaginado: algo
grueso, calvo, de frente espaciosa y saliente; de cejas pobladas, ojos
redondos y castaños, serios, pero no inteligentes, y boca carnosa. Un
cura rural –pensó–, un fraile mendicante. Entretanto, el sacerdote le
alargó en silencio un librito delgado con una imagen, en colores, en la
cubierta: la vida de san Ignacio de Loyola, para uso de la juventud
católica.
–Gracias –dijo Marcello examinando el librito.
El sacerdote le hizo otra señal como para decirle «De nada» y corrió de
nuevo la cortinilla. Marcello se dirigió hacia la puerta de entrada.
Pero, ya a punto de salir, abarcó con la mirada toda la iglesia, con sus
dos hileras de columnas, el artesonado del techo, su desierto pavimento
y su altar, y le pareció que daba el adiós definitivo a la imagen
antigua y superviviente de un mundo como él lo deseaba y como ya no era
posible que fuese. Una especie de espejismo al revés, erguido en un
pasado irrevocable, del que lo alejaban cada vez más sus pasos. Luego
separó la cor.–tina y salió fuera, a la intensa luz del cielo sereno,
hacia la plaza llena de la clamorosa chatarra de los tranvías, hacia el
fondo vulgar de los edificios anónimos y de los establecimientos
comerciales.
CAPÍTULO IV
Cuando Marcello bajó del autobús, en el barrio en que vivía su madre, se
dio cuenta, casi de repente, de que era seguido a distancia por un
hombre. Aun sin dejar de caminar lentamente a lo largo de los muros que
rodeaban los jardines, por la desierta calle, lo miró de reojo. Era un
hombre de mediana estatura, algo corpulento, de rostro cuadrado y
expresión honrada y bonachona, aunque no carente de cierta socarrona
astucia, como ocurre con frecuencia en los campesinos. Vestía un traje
ligero de un color desvaído, entre marrón y violeta, y llevaba un
sombrero claro, de un gris falso, bien encasquetado en la cabeza, pero
con el ala levantada sobre la frente, precisamente también como los
campesinos. Si lo hubiese visto en la plaza de un pueblo en un día de
mercado, lo habría tomado por un agricultor. El hombre había viajado en
el mismo autobús que Marcello, había bajado en la misma parada y ahora
lo seguía por la otra acera, sin disimularlo mucho, adaptando su paso al
de Marcello y no perdiéndolo de vista ni por un momento. Pero su mirada
fija parecía incierta, como si el hombre no estuviese del todo seguro de
la identidad de Marcello y quisiera estudiar su fisonomía antes de
acercarse a él.
Así, subieron juntos la empinada calle, en el silencio y el calor de las
primeras horas de la tarde. Al otro lado de las cerradas verjas de los
jardines no se veía a nadie; tampoco se distinguía a nadie, a todo lo
largo de la calle, bajo la verde galería formada por los fruncidos
penachos de los pimenteros. Aquel silencio y aquel desierto hicieron
sospechar, finalmente, a Marcello que eran unas condiciones favorables
para una sorpresa o una agresión y, como tales, elegidas de una manera
no casual por su seguidor. Bruscamente, con súbita decisión, bajó de la
acera, cruzó la calle y se dirigió al encuentro de aquel hombre.
–¿Acaso me busca a mí? –le preguntó cuando se encontraron a unos pasos
uno del otro.
El hombre se había detenido también, y al oír la pregunta de Marcello
dijo, con expresión como temerosa y en voz baja:
–Perdóneme. Lo he seguido sólo porque a lo mejor vamos los dos al mismo
lugar. De lo contrario, no me lo habría permitido jamás... Perdóneme:
¿no es usted por ventura el doctor Clerici?
–Sí, lo soy –contestó Marcello–. Y usted, ¿quién es?
–Orlando, agente en servicio especial –dijo el hombre esbozando un
saludo casi militar–. Me envía el coronel Baudino. Me ha dado sus dos
direcciones: la de la pensión en que vive y ésta. Y como no lo he
encontrado en la pensión, he venido a buscarlo aquí, y sólo por una
casualidad hemos viajado en el mismo autobús. Se trata de algo urgente.
–Venga, pues –dijo Marcello dirigiéndose, sin más, hacia la verja de la
villa materna. Se sacó la llave del bolsillo, abrió la verja e invito al
hombre a entrar. El agente obedeció, quitándose con respeto el sombrero
y dejando al descubierto una cabeza perfectamente redonda, de escasos y
negros cabellos y, en el centro del cráneo, una calvicie blanca y
circular, que hacía pensar en una tonsura. Marcello lo precedió por el
sendero y se dirigió hacia el fondo del jardín, donde recordaba que,
bajo una pérgola, había una mesa y dos sillas de hierro. Aun caminando
delante del agente, no pudo por menos de observar una vez más el aspecto
descuidado y agreste del jardín. La grava blanca y pulida sobre la que,
de niño, se había divertido corriendo arriba y abajo, hacía ya años que
había desaparecido, enterrada o dispersa. El trazado del sendero,
invadido por la maleza, se adivinaba, más que nada, por los restos de
los dos pequeños setos de mirtos, desiguales e interrumpidos, pero
reconocibles aún. A ambos lados de los setos, los arriates estaban aún
cubiertos de exuberantes hierbas campestres. Los rosales y las otras
plantas florales habían sido sustituidos por ásperos arbustos y espinos
inexplicablemente enmarañados. Además, acá y allá, a la sombra de los
árboles, se veían montones de inmundicias, cajas de embalaje
desfondadas, botellas rotas y otra multitud de esos objetos tan variados
que suelen amontonarse en los desvanes. Hizo una mueca de disgusto ante
aquella visión y se preguntó, una vez más, con afligida sorpresa: «Pero,
¿por qué no lo ordenan? ¡Se necesitaría tan poco! ¿Por qué?» Más
adelante el sendero corría entre la pared de la villa y el muro
circundante, aquel mismo muro cubierto de yedra a cuyo través, de niño,
solía comunicarse con su vecino Roberto. Precedió al agente bajo la
pérgola y se sentó en una de las sillas de hierro, al tiempo que lo
invitaba a hacer lo mismo en la otra. Pero el hombre permaneció
respetuosamente de pie.
–Señor doctor –dijo apresuradamente–, se trata de poca cosa... Se me ha
encargado que le diga, de parte del coronel, que, camino de París,
deberá usted detenerse en S –y el agente citó una ciudad, no alejada de
la frontera– y ponerse en contacto con el señor Gabrio, en vía dei
Glicini número tres.
«Un cambio de programa», pensó Marcello. Él sabía muy bien que era
característico del Servicio Secreto el cambiar expresamente, en el
último momento, sus disposiciones, con objeto de dispersar las
responsabilidades y confundir las huellas.
–Pero, ¿qué hay en via dei Glicini? –no pudo por menos de preguntar–.
¿Un apartamento privado?
–Verdaderamente, no, señor doctor –dijo el agente con una amplia
sonrisa, entre embarazado y alusivo–. Lo que hay es un burdel... La
dueña se llama Enrichetta Parodi. Pero usted preguntará por el señor
Gabrio. La casa, como todas las de ese tipo, está abierta hasta
medianoche. Pero, doctor, lo mejor sería que fuese usted por la mañana,
cuando no hay nadie. También estaré yo allí. –El agente permaneció en
silencio unos instantes, y luego, incapaz de interpretar el semblante,
por completo inexpresivo, de Marcello, añadió tímidamente–: Es para
estar más seguros, doctor.
Marcello, sin hacer comentario alguno, levantó la mirada hacia el agente
y lo examinó durante un momento.
Ahora debía despedirse de él; pero sin saber por qué, tal vez por la
expresión honrada y familiar de aquella ancha cara cuadrada, deseaba
añadir alguna frase no oficial, que le demostrara simpatía por su parte.
Finalmente, preguntó como de una manera casual:
–¿Desde cuándo presta usted servicio, Orlando?
–Desde 1925, doctor.
–¿Y siempre en Italia?
–A decir verdad, casi nunca –respondió el agente con un suspiro,
evidentemente deseoso de confidencia–. Doctor, ¡si le explicara a usted
lo que ha sido mi vida y lo que he pasado...! Siempre en movimiento:
Turquía, Francia, Alemania, Kenya, Túnez..., nunca quieto. –Calló un
momento, mirando fijamente a Marcello. Luego, con énfasis retórico y,
sin embargo, sincero, añadió–: Todo por la familia y por la patria,
señor doctor.
Marcello levantó los ojos y miró de nuevo al agente, casi en posición de
firme; y luego, con un ademán de despedida, dijo:
–Pues muy bien. Orlando... Dígale al coronel qué me detendré en S, tal
como desea.
–Sí, señor doctor. –El agente saludó y se alejó a lo largo del muro de
la villa.
Al quedar solo, Marcello miró al vacío ante sí. Hacía calor bajo la
pérgola, y el sol, filtrándose entre las hojas y las ramas de la vid
americana, le quemaba el rostro cual medallas de cegadora luz. La mesa
de hierro esmaltado, en otro tiempo blanquísima, tenía ahora un color
blanco sucio, salpicado acá y allá de descostraduras negras y
herrumbrosas. Fuera de la pérgola podía ver el trozo de muro circundante
en que se hallaba el agujero en la yedra, a cuyo través solía ponerse en
comunicación con Roberto. La yedra seguía allí, y tal –vez sería posible
asomarse al jardín contiguo. Pero la familia de Roberto no vivía ya en
la villa junto a la suya. Él era ahora un dentista que buscaba
clientela. Una lagartija descendió de pronto por el tallo de la vid
americana y, sin miedo, se adelantó sobre la mesa. Era una lagartija
grande, de la especie más corriente, de dorso verde y panza blanca, que
palpitaba contra el esmalte amarillento de la mesa. Se acercó
rápidamente a Marcello, con pasos menudos y bulliciosos, y luego
permaneció quieta, con la afilada cabeza levantada hacia él y sus
ojillos negros fijados hacia delante. Él la miró con afecto y permaneció
quieto, por temor a espantarla. Entretanto recordaba aquellos días en
que, de niño, había matado las lagartijas y luego, para liberarse del
remordimiento, había buscado en vano una complicidad y una solidaridad
en el tímido Roberto. Entonces no logró encontrar a nadie que lo
aligerase del peso de su culpa. Había permanecido solo frente a la
muerte de las lagartijas; y en esta soledad había reconocido el indicio
del delito. Pero ahora –pensó– no estaba ni estaría más solo. Y aunque
pudiese cometer un delito, al hacerlo por ciertos fines, tendría
inmediatamente a su lado al Estado, a las organizaciones políticas,
sociales y militares que dependían del mismo; grandes masas de personas
que pensaban como él, y, fuera de Italia, otros Estados, otros millones
de personas. Cuanto se disponía a hacer –reflexionó– era, de todas
formas, mucho peor que matar algunas lagartijas. Y, sin embargo, estaban
con él muchas personas, empezando por el agente Orlando, estupendo
hombre, casado y padre de cinco hijos. «Por la familia y por la patria.»
Esta frase, tan ingenua en sí pese al énfasis puesto al pronunciarla,
semejante a una bonita bandera de colores claros que, en un día de sol,
ondease al suave impulso de una alegre brisa mientras sonara la banda y
pasaran los soldados; esta frase resonaba en sus oídos exaltante y
agitada, mezcla de esperanza y de tristeza. «Por la familia y por la
patria» –pensó–. «Si esto le basta a Orlando, ¿por qué no habría de
bastarme también a mí?»
Oyó un ruido de motor en el jardín, hacia la verja de entrada, y se
levantó en seguida, con un movimiento brusco, que puso en fuga a la
lagartija. Sin prisa, salió de la pérgola y se dirigió hacia la entrada.
Un viejo automóvil negro se hallaba parado en el sendero, a poca
distancia de la verja, aún abierta. El chófer, vestido de librea blanca
con pasamanos azulados, empezaba a cerrar la verja; pero cuando vio a
Marcello se detuvo y se quitó la gorra de plato.
–Alberi –dijo Marcello con su voz más tranquila–. Hoy vamos a la
clínica; es inútil que meta el coche en el garaje.
–Sí, señor Marcello –respondió el chófer.
Marcello le lanzó una mirada al sesgo. Alberi era un joven de rostro
color oliváceo y ojos negros como el carbón, con la esclerótica de una
blancura brillante de porcelana. Tenía unas facciones muy regulares,
dientes blancos y compactos y cabello negro cuidadosamente abrillantado.
Aunque no era alto, daba la impresión de grandes proporciones, tal vez
por sus pies y sus manos, muy pequeños. Tenía la edad de Marcello,
aunque parecía mucho mayor, quizá a causa de su molicie oriental, que se
insinuaba en todo su cuerpo y parecía destinada, con el tiempo, a
convertirse en obesidad. Marcello lo miró una vez más, mientras cerraba
la verja, con profunda aversión. Luego se dirigió hacia la villa.
Abrió la puerta-ventana y entró en el salón, que estaba casi a oscuras.
Inmediatamente lo azotó la vaharada que inficionaba el aire, aún ligero
en comparación con el de otras estancias en que los diez pequineses de
su madre se movían a su talante, pero mucho más notable aquí, donde no
entraban casi nunca. Abrió la ventana y entró un poco de luz, que le
permitió ver por un momento los muebles cubiertos con fundas grises, las
alfombras enrolladas y apoyadas diagonalmente en los rincones, el piano
envuelto en sábanas sujetas con alfileres... Atravesó el salón y el
comedor, pasó al vestíbulo y subió la escalera, a cuya mitad, sobre el
mármol de un escalón –la alfombra, excesivamente desgastada, hacía ya
tiempo que había desaparecido, para no ser renovada jamás–, había un
excremento de perro, y hubo de apartarse para no pisarlo. Una vez en la
galería, se dirigió hacia la puerta de la habitación materna y la abrió.
Apenas había tenido tiempo de hacerlo por completo cuando, como una ola
contenida durante largo tiempo que rebosa de improviso, los diez
pequineses se le arrojaron entre las piernas, para diseminarse, con
algunos ladridos, por la galería y la escalera. Titubeante y enojado,
los vio cómo corrían por allí, graciosos con sus empenachados rabos y
sus hocicos enfurruñados y casi grotescos. Luego, de la habitación
sumergida en la penumbra le llegó la voz de su madre:
–¿Eres tú, Marcello?
–Sí, mamá, soy yo... Pero, ¿qué hacen aquí esos perros?
–Déjalos ir... ¡Pobrecillos! Han estado encerrados toda la mañana...
Déjalos, pues, que correteen por ahí.
Marcello arrugó el entrecejo en señal de disgusto y entró. De pronto le
pareció que la atmósfera de aquella habitación era irrespirable: las
ventanas, cerradas, habían conservado de la noche, mezclados, los
distintos olores del sueño, de los perros y de los perfumes; y el calor
del sol, que ardía ya tras las hojas de las ventanas, parecía hacerlos
fermentar y acidular. Rígido, silencioso, como si temiera, al moverse,
ensuciarse o impregnarse de aquellos olores, se dirigió a la cama y se
sentó en el borde de la misma, con las manos en las rodillas.
Ahora, poco a poco, al ir acomodándose sus ojos a la penumbra, podía ver
toda la habitación. Bajo la ventana, a la difusa claridad cuya entrada
permitían las amplias cortinas amarillentas e impuras, que le parecían
hechas del mismo tejido fláccido que las muchas prendas íntimas
diseminadas por la habitación, se alineaban numerosos platos de aluminio
con el alimento de los perros. El pavimento estaba sembrado de zapatos y
de medias. Junto a la puerta del cuarto de baño, en un rincón casi
oscuro, se entreveía una bata de color rosa sobre una silla, tal como
había sido arrojada allí la noche anterior, casi en el suelo y con una
manga colgando. De la habitación, su mirada fría y llena de repugnancia
pasó a la cama sobre la que yacía su madre. Como de costumbre, no se le
había ocurrido taparse cuando él entró y estaba semidesnuda. Boca
arriba, con los brazos levantados y las manos recogidas tras la nuca,
apoyada en la cabecera de la cama, acolchada con seda azul lisa y
ennegrecida, ella lo miraba fijamente, en silencio. Bajo la masa de sus
cabellos, partidos en dos alas morenas hinchadas, su rostro aparecía
fino y demacrado, casi triangular, devorado por los ojos, que la sombra
engrandecía y ennegrecía de forma mortuoria. Tenía puesto un viso
verdoso transparente que a duras penas le llegaba a lo alto de los
muslos. Y, de nuevo, le hizo pensar, más que en la mujer madura que era,
en una niña envejecida y marchita. El descarnado pecho mostraba, en el
esternón, un rosario de agudos huesecillos. A través del velo, los
senos, resorbidos, se revelaban con dos manchas oscuras y redondas, sin
relieve alguno. Pero sobre todo sus muslos despertaban en Marcello
repugnancia y piedad a la vez: delgados y desguarnecidos, eran
precisamente los de una niña de doce años que no tuviera aún formas de
mujer. La edad de su madre se veía en ciertas irregularidades maceradas
de la piel y en el color: una blancura gélida, nerviosa, llena de
misteriosas salpicaduras entre azuladas y lívidas. «Golpes –pensó– o
mordiscos de Alberi.» Pero bajo las rodillas, las piernas aparecían
perfectas, con un pie pequeñísimo de dedos recogidos. Marcello habría
preferido no mostrarse malhumorado con su madre. Pero tampoco esta vez
pudo contenerse.
–Te he dicho muchas veces que no quiero que me recibas así, medio
desnuda –dijo indignado, sin mirarla.
Ella contestó, intolerante pero sin rencor:
–¡Vaya un hijo tan austero que me encuentro! –al tiempo que se cubría
con un extremo de la colcha. Su voz era ronca, y también esto
desagradaba a Marcello. Recordaba que, cuando él era niño, su madre
tenía una voz dulce y limpia como un gorjeo. Aquella ronquera sería un
efecto del alcohol y de la disipación.
Tras un momento, dijo él:
–Bueno, hoy iremos a la clínica.
–Está bien, iremos –respondió la madre incorporándose en la cama y
buscando algo detrás de la cabecera de la cama–, aunque yo no me
encuentre muy bien y a tu pobre padre no le hagan ni frío ni calor
nuestra visita.
–Pero sigue siendo tu marido y mi padre –dijo Marcello cogiéndose la
cabeza entre las manos y bajando la vista.
–Desde luego que lo es –afirmó ella. Por fin había encontrado la perilla
de luz, que oprimió. En la mesita de noche se iluminó una lámpara que
daba una luz tenue, y Marcello creyó verla envuelta en una camisa
femenina–. Aunque, a decir verdad –prosiguió ella levantándose, al fin,
de la cama y poniendo los pies en el suelo–, a veces desearía que se
muriese... Él ni siquiera se daría cuenta y yo no tendría que gastar más
dinero en la clínica. Ya puedes comprender que me queda poco –añadió en
un tono repentinamente plañidero–. Piensa que a lo mejor he de
prescindir incluso del coche.
–Bien, ¿y qué mal habría en ello?
–Pues mucho –respondió ella con un resentimiento y un descaro pueriles–.
Así, con el coche, tengo un pretexto para conservar a Alberi y verlo
cuando me parezca. Si no tengo coche dejará de existir este pretexto.
–Mamá, no me hables de tus amantes –dijo Marcello con calma, clavándose
las uñas de una mano en la palma de la otra.
–¡Mis amantes! ¡Sólo tengo a él! Si tú me hablas de la mosquita muerta
de tu prometida, me parece que yo también tengo derecho a hablarte de
él, ¡pobrecito!, que es mucho más simpático y más inteligente que ella.
Extrañamente, estos insultos a la prometida por parte de su madre, que
no podía tragar a Giulia, no ofendían a Marcello. «Sí, es cierto
–pensó–, tal vez parezca una mosquita muerta..., pero me gusta que sea
así.» Dijo en un tono dulcificado:
–Bueno, ¿quieres vestirte? Si hemos de ir a la clínica, ya empieza a ser
hora de ponerse en movimiento.
–En seguida. –Ligera, casi como una sombra, atravesó de puntillas la
habitación, recogió a su paso, de la silla, la bata color rosa y,
mientras se la echaba sobre los hombros, abrió la puerta del cuarto de
baño y desapareció.
Tan pronto como su madre hubo salido de la habitación, Marcello se
dirigió a la ventana y la abrió. Fuera, el aire era caluroso e inmóvil,
pese a lo cual, le pareció sentir una gran sensación de alivio, como si
se hubiese asomado, en vez de al sofocante jardín, a un ventisquero. A
la vez le pareció como si sintiera detrás de él el movimiento del aire
en el interior, pesado de perfumes disueltos y de hedor animal, que poco
a poco se trasladaba, salía lentamente por la ventana y se disolvía en
el espacio como un enorme vómito aéreo que rebosara de las fauces de la
casa inficionada. Permaneció largo rato con la cabeza baja y la mirada
fija en el denso follaje de las glicinas que rodeaban la ventana con sus
ramas, y luego se volvió hacia el interior de la habitación. De nuevo
hirieron su vista el desorden y el descuido, aunque inspirándole esta
vez más tristeza que repugnancia. En su recuerdo apareció de pronto la
imagen de su madre tal como había sido en su juventud, y experimentó un
vivo y angustioso sentimiento de consternada rebelión contra la
decadencia y la corrupción que habían hecho de la muchacha que había
sido, la mujer que era ahora. Algo incomprensible e irreparable se
hallaba sin duda en el origen de aquella transformación; no la edad, ni
las pasiones, ni la ruina económica, ni la escasa inteligencia, ni
ningún otro motivo preciso; algo que él sentía sin poder explicárselo y
que le parecía formar un todo con aquella vida; mejor aún, haber
constituido durante un tiempo su más preciado tesoro, para convertirse
más tarde, por misteriosa transmutación, en el vicio mortal. Se separó
de la ventana y se dirigió a la cómoda, sobre la cual, entre muchas
baratijas, había una fotografía de su madre joven. Mirando aquel rostro
fino, aquellos ojos inocentes, aquella bonita boca, se preguntó, con
horror, por qué no seguiría siendo la de antes. En esta pregunta
afloraba de nuevo su desprecio por toda forma de corrupción y de
decadencia, desprecio que hacía más insoportable un acre sentimiento de
remordimiento y de dolor filial. Tal vez era culpa suya el que su madre
hubiese quedado reducida a aquel estado; quizá si la hubiese querido más
o de distinta forma, no habría caído en tan triste e irremediable
abandono. Se dio cuenta de que, ante aquel pensamiento, los ojos se le
habían llenado de lágrimas, por lo que veía ahora el retrato como a
través de un cristal empañado. Agitó la cabeza con fuerza. En aquel
momento se abrió la puerta del cuarto de baño, y su madre, en bata,
apareció en el umbral. Inmediatamente se tapó los ojos con un brazo,
exclamando:
–¡Cierra, cierra esa ventana! ¿Cómo puedes soportar esa luz?
Marcello fue solícitamente a entornar las hojas; luego se acercó a su
madre y, cogiéndola por un brazo, la hizo sentar a su lado, al borde de
la cama, y le preguntó dulcemente:
–Y tú, mamá, ¿cómo te las arreglas para soportar este desorden?
Ella lo miró titubeante, con embarazo:
–No sé cómo ocurre. Cada vez que me sirvo de un objeto debería ponerlo
de nuevo en su sitio. Pero, no sé por qué, siempre me olvido de hacerlo.
–Mamá –dijo de pronto Marcello–, toda edad tiene su manera de ser
decorosa. ¿Por qué, mamá, te has abandonado de este modo?
Le apretaba una mano, mientras con la otra ella sostenía en el aire un
colgador del que pendía un vestido. Por un momento le pareció advertir
en aquellos ojos, enormes y puerilmente afligidos, una especie de
sentimiento de dolor consciente: en efecto, los labios de su madre
mostraron un ligero temblor. Pero de pronto, con una expresión de enojo,
arrojó lejos de sí toda emoción. Exclamó:
–Ya sé que no te gusta todo lo que soy y lo que hago... No puedes sufrir
mis perros, ni mis vestidos, ni mis costumbres. Pero aún soy joven,
hijito, y quiero gozar de la vida a mi modo... Bien, y ahora déjame
–concluyó retirando bruscamente la mano–, si no, no me vestiré nunca.
–Marcello no dijo nada. La madre se dirigió a un rincón, liberóse de la
bata, que dejó caer al suelo, abrió el armario y se puso el vestido ante
el espejo de la puerta del armario. Vestida eran aún más visible la
excesiva delgadez de sus aguzadas caderas, de sus hombros hundidos y de
su pecho desguarnecido. Ella se miró un momento al espejo y se ahuecó
los cabellos con una mano; luego, dando unos saltitos, se metió en los
pies dos de los muchos zapatos que había esparcidos por el suelo–. Y
ahora, vámonos –dijo cogiendo un bolso de la cómoda y dirigiéndose hacia
la puerta.
–¿No te pones el sombrero?
–¿Para qué? No hay necesidad. –Empezaron a bajar la escalera. La madre
dijo–: No me has hablado de tu matrimonio.
–Me caso pasado mañana.
–¿Y dónde vas de viaje de bodas?
–A París.
–El viaje de bodas tradicional –dijo su madre. Al llegar al vestíbulo,
se dirigió a la puerta de la cocina y dijo a la cocinera–: Matilde, me
fío de usted: antes de que anochezca, haga entrar a los perros.
–Salieron al jardín. El coche, negro y opaco, estaba allí, detrás de los
árboles, parado en el sendero de acceso. La madre dijo–: Entonces está
decidido, ¿verdad? No quieres venir a vivir aquí conmigo... Aunque tu
mujer no me sea simpática, yo habría hecho el sacrificio... Además, ya
ves que hay mucho sitio.
–No, mamá –respondió Marcello.
–Prefieres ir a vivir con tu suegra, ¿verdad? –dijo ella ligeramente–, a
aquel horrible piso: cuatro habitaciones y cocina.
Ella se inclinó, con intención de coger una mata de hierba; pero, al
hacerlo, vaciló, y habría caído si Marcello, rápidamente, no la hubiese
cogido por un brazo. Él sintió bajo sus dedos la carne escasa y blanda
del brazo, que parecía moverse en torno al hueso como un andrajo atado
alrededor de un palo, y sintió de nuevo compasión por ella. Subieron al
coche, mientras Alberi mantenía la portezuela abierta, con la gorra en
la mano. Luego Alberi subió al asiento del chófer, puso el motor en
marcha y condujo el vehículo fuera de la verja. Marcello aprovechó el
momento en que Alberi había bajado para cerrar la verja, y dijo a su
madre:
–Me vendría a vivir contigo muy gustosamente si despidieras a Alberi,
pusieras un poco de orden en tu vida y dejaras de ponerte esas
inyecciones.
Ella lo miró de soslayo con ojos incomprensivos. Pero en su afilada
nariz se inició un temblor que, finalmente, se comunicó a la pequeña y
marchita boca, en una pálida y desconcertada sonrisa:
–¿Sabes lo que dice el médico? Que cualquier día puedo morirme.
–Entonces, ¿por qué no lo dejas? :
–Pero, dime por qué habría de dejarlo. –Alberi subió de nuevo al coche y
se ajustó las gafas negras en la nariz. La madre se inclinó hacia
delante y le puso una mano en el hombro. Era una mano delgada,
transparente, con la piel tensa sobre los tendones y salpicada de
manchas rojas y azuladas y las uñas de un color escarlata casi negro.
Marcello habría querido no mirar, pero no pudo. Vio la mano moverse
sobre el hombro del joven hasta pellizcarle la oreja con ligera caricia.
La madre dijo–: Y ahora, vamos a la clínica.
–Muy bien, señora –dijo Alberi sin volverse.
La madre cerró el cristal divisorio y se hundió en el asiento, mientras
el coche se ponía suavemente en marcha. Arrellanándose bien, miró a su
hijo de través y, con sorpresa de Marcello, que no esperaba tanta
intuición, dijo:
–Estás enfadado porque he hecho una caricia a Alberi, ¿verdad?
Y al decir esto, lo miraba con aquella su pueril sonrisa, desesperada y
ligeramente convulsa. Marcello no consiguió modificar la expresión
enojada de su rostro. Respondió:
–No estoy enfadado... Habría preferido no haberlo visto.
Ella dijo, sin mirarlo:
–Tú no puedes comprender lo que significa para una mujer darse cuenta de
que ya no es joven. Es peor que la muerte. –Marcello calló. El coche
seguía su marcha silenciosamente, ahora bajo los pimenteros, cuyas
plumosas ramas crujían contra los cristales de las ventanillas» La madre
añadió tras un momento–: A veces quisiera ya ser vieja... Sería una
viejecita delgada, limpia –sonrió contenta y distraída por aquella
imagen–, semejante a una flor conservada entre las hojas de un libro.
–Puso una mano en el brazo de Marcello y preguntó–: ¿No preferirías
tener por madre a una viejecita semejante, bien sazonada, bien
conservada, como en naftalina?
Marcello la miró y respondió molesto:
–Algún día será así.
Ella se puso seria y dijo, mirándolo y sonriéndole débilmente:
–¿Lo crees en serio? Yo, en cambio, estoy convencida de que cualquier
mañana me encontrarás muerta en esa habitación que tanto detestas.
–¿Por qué, mamá? –preguntó Marcello; pero se daba cuenta de que su madre
hablaba en serio y de que tal vez tuviera incluso razón–: Eres joven y
debes vivir.
–Ello no obsta para que muera pronto; lo sé, me lo han leído en el
horóscopo. –Ella, de pronto, tendió la mano bajo sus ojos y añadió, sin
transición–: ¿Te gusta este anillo?
Era un anillo grande, de elaborado engarce, con una piedra de color
lactescente.
–Sí –respondió Marcello apenas mirándolo–, es bonito.
–¿Sabes –dijo la madre volublemente– que a veces pienso en que quizá
hayas sacado todo de tu padre...? Tampoco a él, cuando razonaba aún, le
gustaba nada, las cosas bonitas le eran indiferentes, sólo pensaba en la
política, como tú.
Esta vez, sin saber por qué, Marcello no pudo reprimir un vivo
sentimiento de irritación.
–Me parece –dijo– que entre mi padre y yo no hay nada en común. Yo soy
una persona perfectamente razonable, normal, en suma... Por el
contrario, él, cuando aún no estaba en la clínica, por lo que recuerdo y
por lo que tú me has dicho siempre, era... ¿cómo diría yo...?, un poco
exaltado.
–Sí, pero algo en común tenéis. No os divertís en la vida y os gustaría
que tampoco se divirtieran los demás. –Miró un momento fuera de la
ventanilla y añadió de pronto–: No iré a tu boda. Pero no debes
ofenderte, porque no voy a ninguna parte. Mas como quiera que, al fin y
al cabo, eres mi hijo, creo que debo hacerte un regalo. ¿Qué te
gustaría?
–Nada, mamá –respondió Marcello con indiferencia.
–Es una lástima –replicó la madre–. Si hubiese sabido que no querías
nada, no me habría gastado el dinero. Toma. –Se hurgó en el bolso y sacó
una cajita blanca sujeta con una goma–: Es una pitillera. He observado
que te metes el paquete en el bolsillo. –Abrió la caja y sacó de ella un
estuche de plata, liso y densamente rayado, lo abrió y se lo alargó a su
hijo. Estaba lleno de cigarrillos orientales, y la madre aprovechó para
coger uno y hacérselo encender por Marcello. Éste, mirando la pitillera
abierta sobre las rodillas de su madre, y sin tocarla, dijo con cierto
embarazo:
–Es muy bonita y no sé cómo darte las gracias, mamá. Quizá sea demasiado
bonita para mí.
–¡Uf –exclamó la madre–, qué aburrido eres! –Cerró la pitillera y, con
gesto graciosamente intolerante, se la metió a Marcello en el bolsillo
de la chaqueta. El coche giró algo bruscamente al doblar por una calle y
la madre cayó sobre Marcello. Ella aprovechó la circunstancia para
ponerle ambas manos en los hombros, echar la cabeza algo hacia atrás y
mirarlo–: Dame un beso por el regalo, ¿quieres? –Marcello se inclinó y
rozó con sus labios la mejilla de la madre. Ella se dejó caer hacia
atrás sobre el asiento y dijo con un suspiro, llevándose una mano al
pecho–: ¡Qué calor! Cuando eras pequeño no tenía que pedirte los besos.
Eras un niño muy afectuoso.
–Mamá –dijo Marcello de pronto–, ¿te acuerdas del invierno en que papá
se puso malo?
–¡Ya lo creo! –exclamó la madre ingenuamente–. Fue un invierno terrible.
Él quería separarse de mí y llevarte consigo. Ya estaba loco. Por suerte
–y digo por suerte para mí– enloqueció del todo, y entonces se vio que
yo tenía razón al desear tenerte conmigo... ¿Por qué?
–Pues bien, mamá –dijo Marcello evitando mirar a su madre–, aquel
invierno soñaba con no vivir más con vosotros, tú y papá, y ser
internado en un colegio, lo cual no me impedía quereros mucho. Por eso,
cuando me dices que he cambiado desde entonces, eres injusta. Entonces
era el mismo que soy ahora. Y entonces, como ahora, no podía sufrir la
confusión ni el desorden. Eso es todo.
Había hablado secamente y casi con dureza. Pero en seguida, al ver una
expresión mortificada oscurecer el rostro de su madre, se arrepintió.
Sin embargo, no quiso decir nada que pudiese sonar como una
retractación: había dicho la verdad y, por desgracia, sólo podía decir
la verdad. Pero, al mismo tiempo, despertada por la desagradable
conciencia de haber faltado a la piedad filial, advirtió de nuevo, y más
intensa que nunca, la opresión de su acostumbrada melancolía. La madre
dijo, en tono resignado:
–Tal vez tengas razón. –Y en aquel momento se detuvo el coche.
Descendieron y se dirigieron hacia la verja de la clínica. La calle se
encontraba en un barrio tranquilo, en los márgenes de una antigua villa
real. Era una calle corta: De una parte se alineaban cinco o seis
palacetes antiguos, ocultos parcialmente entre los árboles. Por la otra
corría la verja de la clínica. Al fondo interceptaba la vista el viejo
muro gris y la densa vegetación del parque real. Marcello visitaba a su
padre por lo menos una vez al mes, hacía ya muchos años. Sin embargo,
aún no se había acostumbrado a estas visitas, y cada vez tenía una
sensación mezcla de repugnancia y desánimo. En cierta forma se parecía a
la sensación que le inspiraban las visitas a su madre en la villa en que
él había pasado su infancia y adolescencia; pero mucho más fuerte: el
desorden y la corrupción maternas parecían aún reparables. En cambio,
para la locura de su padre no había remedios, y parecía aludir a un
desorden y a una corrupción más generales y del todo incurables. Así,
también esta vez, al entrar en aquella calle al lado de su madre, sintió
un abominable malestar oprimirle el corazón y hacerle doblar las
rodillas. Se dio cuenta de que se había puesto pálido, y por un momento,
mientras echaba una rápida ojeada a las lanzas negras de la verja de la
clínica, sintió un deseo histérico de renunciar a la visita y alejarse
de allí con un pretexto. La madre, que no se había dado cuenta de su
turbación, dijo deteniéndose ante una pequeña cancela negra y oprimiendo
el botón de porcelana de un timbre–: ¿Sabes cuál es su última manía?
–¿Cuál?
–La de ser uno de los ministros de Mussolini. Empezó hace un mes. Tal
vez porque le dejan leer los periódicos. –Marcello arrugó el entrecejo,
pero no dijo nada. Se abrió la cancela y apareció un joven enfermero con
bata blanca. Era corpulento, alto, rubio, con la cabeza rasurada y el
rostro blanco y algo abotagado–. Buenos días, Franz –dijo la madre
graciosamente–. ¿Cómo va?
–Hoy estamos mejor que ayer –respondió el enfermero con su duro acento
alemán–. Ayer fue muy mal la cosa.
–¿Muy mal?
–Tuvimos que ponerle la camisa de fuerza –explicó el enfermero
continuando con el empleo del plural, un poco a la manera afeminada de
las institutrices cuando hablan a los niños.
–La camisa de fuerza..., ¡qué horror...! –Habían entrado y caminaban por
el estrecho sendero entre el muro circundante y la pared de la clínica–.
Tendrías que ver la camisa de fuerza... No es realmente una camisa, sino
como dos mangas que mantienen los brazos firmemente apretados... Antes
de verla, yo creía que se trataba de una verdadera camisa de noche, de
esas que llevan grecas en la parte baja. ¡Es tan triste verlo atado de
aquel modo con los brazos bien prietos contra ambos costados...! –La
madre siguió hablando de una forma ligera, casi con alegría. Dieron la
vuelta en torno a la clínica y desembocaron en una explanada, frente a
la fachada principal. La clínica, palacete blanco de tres pisos, tenía
un aspecto de casa normal, aparte las rejas que oscurecían las ventanas.
El enfermero dijo, subiendo apresuradamente la escalera bajo la galería
descubierta:
–El profesor la espera, señora Clerici.
Precedió a los dos visitantes hasta un vestíbulo desnudo y en sombras y
fue a llamar a una puerta cerrada, sobre la cual, en una placa
esmaltada, se leía: «Dirección.»
La puerta se abrió en seguida, y el director de la clínica, profesor
Ermini, salió por ella y se precipitó, con toda la impetuosidad de la
persona alta y maciza, hacia el encuentro de los visitantes:
–¡Señora, mis respetos...! ¡Buenos días, doctor Clerici! –Su estentórea
voz resonaba como un gongo de bronce en el helado silencio de la
clínica, entre aquellas paredes desnudas. La madre le tendió la mano,
que el profesor, doblando, con visible esfuerzo, su corpachón envuelto
en una bata, quiso galantemente besar. Marcello se limitó a un sobrio
saludo. Por su cara, el profesor parecía un mochuelo: ojos grandes,
redondos, gruesa y curvada nariz en forma de pico, rojos bigotes caídos
sobre la ancha boca clamorosa. Pero su expresión no era la de la
melancólica ave nocturna, sino jovial, aunque de una jovialidad
estudiada y veteada de fría perspicacia. Precedió a la madre y a
Marcello por la escalera. Cuando llegaron a mitad de ésta, un objeto
metálico, arrojado con fuerza desde la planta baja, rodó y saltó de
peldaño en peldaño. Al mismo tiempo se oyó un grito agudísimo, seguido
de una risa descompuesta. El profesor se inclinó a coger el objeto. Era
un plato de aluminio–; Es la Donegalli –dijo volviéndose hacia los dos
visitantes–. No hay cuidado. Se trata de una anciana señora, por lo
general tranquilísima, pero a la que, de cuando en cuando, le da por
tirar todo cuanto cae al alcance de su mano. Sería campeona de bolos si
la dejáramos hacer. –Entregó el plato al enfermero y penetró, sin dejar
de hablar, por un largo pasillo, entre dos filas de puertas cerradas–.
¿Y cómo es que está usted todavía en Roma? Yo la hacía ya en la montaña
o en el mar.
–Partiré dentro de un mes –respondió la madre–. Pero no sé adonde ir.
Por una vez quisiera evitar Venecia.
–Un consejo, señora –dijo el profesor volviendo la esquina del pasillo–:
vaya a Ischia. Precisamente el otro día estuve allí de excursión. ¡Una
maravilla! Fuimos al restaurante de un tal Carminiello: comimos una sopa
de pescado que era sencillamente un poema. –El profesor se volvió a
medias e hizo un gesto vulgar, pero expresivo, con dos dedos en el
ángulo de la boca–: Le digo que un poema: trozos de pescado así de
grandes..., y un poco de todo: pulpitos, bogavantes, mejillones,
langostinos, unas almejas exquisitas, atún..., y todo ello con una
salsita a la marinera..., ajo, aceite, tomate, pimienta... Señora, no le
digo nada más. –Tras haber adoptado, para describir la sopa de pescado,
un falso y jocoso acento napolitano, el profesor volvió de nuevo a su
acento romano natal y añadió–: ¿Sabe usted lo que le he dicho a mi
mujer? ¿Quieres ver cómo dentro de un año tenemos una casita en Ischia?
La madre replicó:
–Prefiero Capri.
–Pero, ¡señora!, ése es un lugar para literatos e invertidos –dijo el
profesor con distraída brutalidad. En aquel momento llegó de una de las
celdas un grito agudísimo. El profesor se acercó a la puerta, abrió la
mirilla, observó por un momento, la cerró y luego, volviéndose,
concluyó–: Ischia, querida señora... Ischia es el lugar: sopa de
pescado, mar, sol, vida al aire libre... No hay nada como Ischia.
El enfermero Franz, que los había precedido unos pasos adelante,
esperaba inmóvil junto a una de las puertas. Su maciza figura se
dibujaba ahora contra la claridad de la ventana que se abría en el
extremo del corredor.
–¿Ha tomado la poción? –preguntó en voz baja el profesor. El enfermero
asintió con la cabeza. El profesor abrió y entró, seguido por Marcello y
su madre.
Era una pequeña estancia desnuda, con una cama fijada a la pared y una
mesita de madera blanca frente a la ventana, protegida por las
habituales rejas. Sentado a la mesa, de espaldas a la puerta y tratando
de escribir, Marcello, con un escalofrío de repugnancia, vio a su padre.
Una rociada de blancos cabellos se elevaba de su cabeza, sobre la
delgada nuca embutida en el ancho cuello de la rígida casaca listada.
Estaba sentado algo al sesgo, con los pies metidos en dos enormes
zapatillas de fieltro, con los codos y las rodillas fuera y la cabeza
reclinada hacia un lado. Semejante por completo –pensó Marcello– a una
marioneta con los hilos rotos. La entrada de los tres visitantes no lo
hizo volverse. Por el contrario, pareció redoblar su atención y celo en
la escritura. El profesor fue a situarse entre la ventana y la mesa y
dijo con falsa jovialidad:
–Mayor, ¿cómo va hoy, eh? ¿Cómo va? –El loco no respondió y se limitó a
levantar una mano, como para decir: «Un momento, ¿no ve que estoy
ocupado?» El profesor lanzó una mirada de inteligencia a la madre de
Marcello y dijo–: Todavía con ese memorial, ¿eh, mayor? Pero, ¿no
resultará demasiado largo? El Duce no tiene tiempo de leer cosas tan
largas. Él mismo es siempre breve, conciso. Brevedad, concisión, mayor.
–El loco repitió la misma señal con la huesuda mano agitada hacia
arriba. Luego, con una extraña furia, lanzó por el aire, sobre la
inclinada cabeza, una hoja de papel, que fue a caer en medio de la
estancia. Marcello se inclinó a recogerlo. Contenía sólo unas cuantas
palabras incomprensibles, escritas en una caligrafía llena de trazos
aéreos y de subrayados. Tal vez no eran ni siquiera palabras. Mientras
Marcello examinaba la hoja, el loco empezó a lanzar otras, siempre con
el mismo gesto furiosamente atareado. Las hojas volaban por encima de la
cabeza canosa y se esparcían por la estancia. A medida que iba lanzando
las hojas, los ademanes del loco se hacían cada vez más violentos, y
ahora toda la estancia estaba llena de aquellas hojas de papel
cuadriculado. La madre de Marcello dijo:
–¡Pobre mío! Siempre ha tenido la pasión de escribir.
El profesor se inclinó hacia el loco:
–Mayor, están aquí su esposa y su hijo: ¿quiere usted verlos?
Esta vez el loco habló, al fin, con una voz baja, rezongante, presurosa,
hostil, como la de quien es molestado en una ocupación importante:
–Que vuelvan mañana... A menos que tengan proposiciones concretas que
hacer. ¿No ve usted que tengo la antesala llena de gente, que no doy
abasto a recibir?
–Cree que es un ministro –susurró la madre a Marcello.
–Ministro de Asuntos Exteriores –confirmó el profesor.
–El asunto de Hungría –dijo de pronto el loco sin dejar de escribir–, el
asunto de Hungría... Aquel jefe de Gobierno que hay en Praga... ¿Qué
hacen en Londres? Y los franceses, ¿por qué no entienden, por qué no
entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? –El loco pronunció cada «por
qué» con voz cada vez más alta; hasta que, al llegar al último «por
qué», proferido casi en un alarido, el loco saltó de la silla y se
volvió, para enfrentarse con los visitantes. Marcello levantó la vista y
lo miró. Bajo los cabellos blancos e hirsutos, la cara delgada,
consumida, morena, surcada por profundas arrugas verticales, revelaba
una expresión de gravedad compungida, solemne, casi angustiada por el
esfuerzo realizado para adecuarse a una ocasión imaginaria, retórica y
ceremoniosa. El loco mantenía a nivel de sus ojos una de las hojas de
papel. Y sin más, con una precipitación extraña y jadeante, empezó a
leerlo–: Duce, jefe de los héroes, rey de la tierra, del mar y del
cielo, Príncipe, Papa, Emperador, comandante y soldado –el loco hizo
aquí un gesto de impaciencia moderada, pero con cierta ceremoniosidad,
como para significar «etc., etc.»–; Duce, en este lugar –el loco hizo un
nuevo gesto, como para decir: «paso a más adelante, porque son cosas
superfinas», luego prosiguió–: en este lugar he escrito un memorial, que
te ruego leas desde la primera –el loco se detuvo y miró a los
visitantes– hasta la última línea. –Tras este exordio, el loco arrojó la
hoja al aire, se volvió hacia la mesa, cogió otra hoja y empezó a leer
el memorial. Pero esta vez, Marcello no captó ni una sola palabra. El
loco leía con voz clara y muy alta, desde luego, pero una prisa singular
le hacía encajar una palabra dentro de la otra, como si todo el discurso
hubiese sido un solo vocablo de longitud jamás vista. Marcello pensó que
las palabras debían de fundirse en su lengua aun antes de que las
pronunciase, cómo si el fuego devorador de la locura escogiese las
formas cual si se tratase de cera, para amalgamarlas en una sola materia
oratoria blanda, huidiza e indistinta. A medida que leía, las palabras
parecían entrar más profundamente las unas en las otras, acortándose y
contrayéndose, hasta que incluso el propio loco empezó a parecer
desbordado por aquella especie de alud verbal. Cada vez con más
frecuencia, empezó a arrojar las hojas de papel tras haber leído apenas
las primeras líneas. Hasta que, de pronto, dejó de leer del todo, saltó
sobre la cama con agilidad sorprendente y allí, contrayéndose en el
ángulo de la cabecera, de pie contra el muro, empezó, al parecer, a
arengar.
A Marcello le pareció que arengaba más por los gestos que por las
palabras, las cuales seguían siendo incoherentes e insensatas. En
efecto, el loco, como un orador asomado a un balcón imaginario, ora
levantaba ambos brazos hacia el techo; ora se inclinaba y adelantaba una
mano, como para insinuar alguna sutileza; ora amenazaba con el puño
cerrado; ora levantaba a la altura de la cara las dos palmas abiertas.
Al llegar a cierto punto debieron de partir, sin duda, aplausos de la
imaginaria multitud a la que se dirigía el loco, porque éste, con un
gesto característico de la palma abierta hacia abajo, pareció pedir
silencio. Pero, evidentemente, no cesaron los aplausos, antes bien, se
recrudeció su intensidad. Entonces el loco, tras haber pedido silencio
de nuevo con gesto suplicante, saltó de la cama, corrió hacia el
profesor y, aferrándolo por una manga, rogó con voz de llanto:
–Por favor, haga que se callen... ¿Qué me importan los aplausos? Una
declaración de guerra, ¿cómo se puede hacer una declaración de guerra,
si con los aplausos te impiden hablar?
–Mañana haremos la declaración de guerra, mayor –dijo el profesor
mirando al loco desde lo alto de su imponente humanidad.
–¡Mañana, mañana, mañana! –aulló el loco entrando en una repentina
furia, mezcla de enojo y desesperación–. ¡Siempre mañana! ¡La
declaración de guerra se ha de hacer inmediatamente!
–¿Y por qué, mayor? ¿Qué más da? ¿Con este calor? ¿Quiere usted que los
pobres soldados hagan la guerra con este calor? –El profesor se encogió
de hombros con ademán picaresco. El loco lo miró, perplejo.
Evidentemente, la objeción lo había desconcertado. Luego gritó:
–Los soldados comerán helados. En verano se comen los helados, ¿no?
–Sí –respondió el profesor–, en verano se comen los helados.
–Por tanto –dijo el loco con aire triunfal–, ¡helados, muchos helados,
helados para todos! –Refunfuñando, se dirigió a la mesita y, de pie,
empuñó el lápiz, escribió apresuradamente algunas palabras sobre una
última hoja y luego se la entregó al médico–. Aquí tiene la declaración
de guerra. No la haré yo al fin. Llévela usted a quien corresponda...
¡Esas campanas...! ¡Oh, oh, esas campanas! –Entregó el papel al médico y
luego fue a acurrucarse en el ángulo junto a la cama, como un animal
aterrorizado, apretándose la cabeza entre las manos y repitiendo con
angustia–: ¡Esas campanas...! ¿No podrían dejar de sonar por un momento
esas campanas?
El médico miró de pasada la hoja de papel y luego se la alargó a
Marcello. En la parte alta del papel había escrito: «Matanza y
melancolía», y más abajo: «La guerra ha sido declarada», todo ello con
su acostumbrada caligrafía ampulosa y llena de rasgos aéreos. El médico
dijo:
–«Matanza y melancolía» es un lema. Lo encontrará usted escrito en todos
los papeles. Esas dos palabras se han convertido en una idea fija para
él.
–¡Las campanas! –aullaba el loco.
–Pero, ¿las oye de verdad? –preguntó, perpleja, la madre de Marcello.
–Probablemente, sí. Son alucinaciones auditivas. Como antes los
aplausos. Los enfermos pueden oír varias clases de ruidos, e incluso
voces que dicen palabras, o bien sonidos de animales o ruidos de
motores, por ejemplo, de una motocicleta.
–¡Las campanas! –aulló el loco con voz terrible.
La madre de Marcello retrocedió hacia la puerta, murmurando:
–Pero, ¡debe de ser espantoso...! ¡Pobrecito mío, Dios sabe cómo
sufrirá! Yo, si me encuentro bajo una torre cuando tocan las campanas,
me parece que voy a enloquecer.
–Pero, ¿sufre? –preguntó Marcello.
–¿No sufriría usted si durante horas y horas oyese tocar grandes
campanas de bronce muy cerca de usted? –El profesor se volvió hacia el
enfermo y añadió–: Ahora haremos callar las campanas. Mandaremos al
campanero a dormir. Le daremos algo de beber y no las oirá más. –Hizo
una señal al enfermero, que salió inmediatamente de la estancia. Luego,
dirigiéndose a Marcello, dijo–: Son formas de angustia graves. El
enfermo pasa de una euforia frenética a una profunda depresión. Hace un
rato, cuando leía, estaba exaltado; ahora está deprimido. ¿Quiere usted
decirle algo?
Marcello contempló a su padre, que seguía emitiendo alaridos lastimeros,
con la cabeza entre las manos, y dijo con voz fría:
–No, no tengo nada que decirle. Además, ¿para qué serviría? De todas
formas, no me entendería.
–A veces entienden –dijo el profesor–. Entienden más de cuanto pueda
parecemos. Reconocen a las personas e incluso nos engañan, en este
sentido, a nosotros, los médicos. No es tan fácil como parece.
La madre de Marcello se acercó al loco y dijo con afabilidad:
–Antonio, ¿me reconoces? Éste es Marcello, tu hijo. Pasado mañana se
casa. ¿Has entendido? Se casa.
El loco miró hacia arriba, hacia la mujer, casi con esperanza, de la
misma forma que un perro herido mira a su amo que se inclina sobre él y
le pregunta, con palabras humanas, qué es lo que tiene.
–¡Casamiento..., casamiento...! –exclamó el médico volviéndose hacia
Marcello–. ¡Querido doctor, no sabía nada! ¡Me alegro mucho! ¡Mis
felicitaciones más sinceras!
–Gracias –contestó Marcello secamente.
Su madre dijo con ingenuidad, dirigiéndose hacia la puerta:
–¡Pobrecito mío, no entiende...! Si entendiera, no estaría contento de
la misma forma que yo tampoco lo estoy.
–¡Mamá, por favor! –exclamó Marcello brevemente.
–No importa, tu mujer ha de gustarte a ti y no a los demás –respondió la
madre, conciliadora. Se volvió hacia el loco y dijo–: Hasta la vista,
Antonio.
–¡Las campanas! –siguió vociferando el loco.
Salieron al pasillo y se tropezaron con Franz, el cual entraba trayendo
en un vaso la poción calmante. El profesor cerró la puerta y dijo:
–Es curioso, doctor, la forma en que los dementes están al día respecto
a los acontecimientos, la sensibilidad que muestran por todo cuanto
conmueve a la colectividad. Tenemos el fascismo y tenemos al Duce: pues
bien, verá usted a muchísimos enfermos que fijan sus ideas, como su
padre de usted, en el fascismo y en el Duce. Durante la guerra, eran
innumerables los enfermos que se creían generales y que querían
sustituir a Cadorna o a Díaz. Y más recientemente, cuando el vuelo de
Nobile al Polo Norte, hubo por lo menos tres enfermos que sabían con
seguridad dónde se levantaba la famosa tienda roja y habían inventado un
aparato especial para socorrer a los náufragos... Los locos están
siempre actualizados. En el fondo, pese a su locura, no dejan de
participar en la vida pública, y precisamente la demencia es el medio de
que se valen para participar en ella... naturalmente, como buenos
ciudadanos locos que son. –El médico rió fríamente, muy complacido de su
buen humor. Luego, volviéndose hacia la señora, pero con clara intención
alusiva a Marcello, dijo–: Por lo que respecta al Duce, todos estamos
locos como su marido, ¿verdad, señora? Todos estamos locos de atar,
locos a los que se ha de tratar con la ducha y la camisa de fuerza. Toda
Italia no es más que un inmenso manicomio, ¿eh?
–En este sentido, mi hijo es un loco, sin duda alguna –dijo la madre
secundando ingenuamente la adulación del médico–. Precisamente cuando
veníamos hacia aquí le decía que ése era uno de los puntos de contacto
entre él y su pobre padre.
Marcello enlenteció el paso para no oírlos. Los vio dirigirse hacia el
final del pasillo, dar la vuelta en un recodo y desaparecer de su vista,
sin dejar de hablar. Se detuvo; tenía aún en la mano la hoja de papel
sobre la que su padre había escrito la declaración de guerra. Titubeó un
instante, se sacó, al fin, la cartera del bolsillo y metió en ella el
papel. Luego apresuró el paso y alcanzó al médico y a su madre en la
planta baja.
–Entonces, hasta la vista, profesor –decía su madre–. Pero ese pobrecito
mío, ¿no hay manera alguna de curarlo?
–Por ahora, la ciencia no puede hacer nada –respondió el médico sin
solemnidad alguna, como repitiendo una fórmula mecánica y manida.
–Hasta la vista, profesor –dijo Marcello.
–Hasta la vista, doctor, y, de nuevo, mis más entusiastas y sinceras
felicitaciones.
Caminaron por el sendero de grava, salieron a la calle y se dirigieron
hacia el coche. Alberi estaba allí, junto a la portezuela abierta y con
la gorra en la mano. Subieron sin decir palabra, y el coche se puso en
marcha. Marcello permaneció un momento en silencio y luego preguntó a su
madre:
–Mamá, quisiera hacerte una pregunta. Crees que puedo hablarte
francamente, ¿verdad?
–¿Qué pregunta? –dijo la madre distraídamente, mientras se miraba y
arreglaba la cara ante el espejo de la polvera.
–Ése al que yo llamo mi padre y al que acabamos de visitar, ¿es
realmente mi padre?
Su madre se echó a reír.
–En verdad que a veces eres muy extraño. ¿Y por qué no habría de ser tu
padre?
–Mamá, tú ya tenías entonces... –Marcello titubeó, para decir,
finalmente–: amantes... ¿Y no crees que...?
–¡Oh, pero no pudo ocurrir nada...! –exclamó la madre con tranquilo
cinismo–. La primera vez que me decidí a traicionar a tu padre, tú ya
tenías dos años... Lo más curioso –añadió ella– es que la locura de tu
padre empezó precisamente con esta idea de que tú pudieras ser hijo de
otro. Se le metió en la cabeza que tú no eras hijo suyo y... ¿sabes qué
hizo un día? Cogió una fotografía en la que estamos yo y tú cuando eras
niño...
–Y perforó los ojos de ambos –concluyó Marcello.
–¡Ah!, ¿lo sabías? –exclamó la madre de Marcello, algo sorprendida–.
Pues bien, ése fue el comienzo de su locura. Estaba obsesionado por la
idea de que tú fueses hijo de un hombre al que yo veía entonces de vez
en cuando. Es inútil decir que todo era producto de su imaginación. Eres
hijo suyo... Bastaría mirarte.
–En realidad me parezco más a ti que a él –no pudo por menos de decir
Marcello.
–A ambos –replicó la madre. Metió la polvera en el bolso y añadió–: Ya
te lo he dicho: si no otra cosa, ambos tenéis, por lo menos, la obsesión
de la política.
Pero él, como loco, y tú, en cambio, gracias a Dios, como persona sana.
Marcello no dijo nada y se puso a mirar hacia la ventanilla. La idea de
parecerse a su padre le inspiraba un intenso hastío. Las relaciones
familiares referidas a la sangre y a la carne le habían repugnado
siempre, con una determinación impura e injusta. Pero la semejanza a la
que aludía su madre, además de repugnarle, lo asustaba oscuramente. ¿Qué
nexo corría entre la locura paterna y lo más profundo de su ser? Recordó
la frase leída en el papel: «Matanza y melancolía», y se estremeció
pensativamente. La melancolía la tenía encima de él como una segunda
piel, más sensible que la verdadera; en cuanto a la matanza...
El coche atravesaba ahora las calles del centro de la ciudad, a la
mortecina y azulada luz del crepúsculo. Marcello dijo a su madre:
–Yo me bajaré aquí –y se inclinó para tocar con los nudillos en el
cristal, a fin de advertir a Alberi.
–Entonces te veré a tu regreso –dijo la madre sobrentendiendo
implícitamente que no iría a la boda. Y a él le gustó la reticencia. Por
lo menos servían para esto la ligereza y el cinismo. Bajó, cerró con
fuerza la portezuela y se alejó entre la multitud.
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Tan pronto como el tren se puso en movimiento Marcello abandonó la
ventanilla a la que se había asomado para hablar con la suegra o, mejor
dicho, para oír las palabras de la misma, y se metió en el
compartimiento. Giulia siguió pegada a la ventanilla. Desde el
compartimiento, Marcello podía verla en el pasillo, inclinada hacia
delante y agitando el pañuelo con un ímpetu tan ansioso, que hacía
patético aquel ademán, tan corriente por lo demás. Pensó que, sin duda,
seguiría agitando el pañuelo mientras le pareciese entrever, de pie en
el andén, la figura de su madre, allá a lo lejos. Y, para ella, el dejar
de entreverla sería la señal más clara de la separación definitiva de su
vida de muchacha. Separación temida y deseada a la vez y que, con la
partida del tren, mientras la madre se quedaba en tierra, adquiría un
carácter dolorosamente concreto. Marcello miró una vez más a su esposa
inclinada sobre la ventanilla, envuelta en un vestido claro, que el
gesto del brazo fruncía sobre sus formas salientes, y luego se dejó caer
hacia atrás sobre los almohadones y cerró los ojos. Cuando los abrió, al
cabo de unos minutos, su mujer no estaba ya en el pasillo, y el tren
corría por el campo abierto: una llanura árida, sin árboles, envuelta ya
en las penumbras del crepúsculo, bajo un cielo verde. De cuando en
cuando, el terreno se levantaba en peladas colinas, y entre éstas
aparecían pequeños valles, que se extrañaba de ver desiertos de casas y
de figuras humanas. Algunos montones de ladrillos, en la cima de las
colinas, confirmaban esta sensación de soledad. Era un paisaje lleno de
paz –pensó Marcello–, que invitaba a la reflexión y a dejar volar la
fantasía. Mientras tanto, al fondo de la llanura, sobre el horizonte, se
había levantado la Luna, redonda, de un rojo sanguinolento, con una
brillante estrella blanca a su derecha.
Su mujer había desaparecido, y Marcello deseó que tardase en volver por
lo menos algunos minutos: quería reflexionar y, por última vez, sentirse
solo. Ahora volvía con la memoria a las cosas que había hecho los
últimos días y se daba cuenta de que, al recordarlas, experimentaba una
convencida y profunda complacencia. Pensaba que aquélla era la única
forma de cambiar su propia vida y cambiarse a sí mismo: actuar, moverse
en el tiempo y en el espacio. Como de costumbre, le gustaban, sobre
todo, las cosas que reforzaban sus lazos con un mundo normal, común,
previsto. La mañana de su boda: Giulia, vestida ya de novia, que corría
alegremente de una estancia a otra, entre un rumor de seda; él, que se
metía en el ascensor con un ramillete de convalaria en la enguantada
mano; su suegra, que, tan pronto como él entró, se arrojó en sus brazos
sollozando; Giulia, que tiró de él hasta llevarlo tras la puerta de un
armario para besarlo a su talante; dos amigos de Giulia, un médico y un
abogado, y dos amigos suyos, del Ministerio; la salida para la iglesia,
desde la casa, con la gente que miraba desde las ventanas, balcones y
aceras, en tres coches: en el primero, él y Giulia; en el segundo, los
testigos, y en el tercero, su suegra y dos amigas. Durante el trayecto
había ocurrido un incidente singular. El automóvil se había detenido en
un semáforo y, de pronto, alguien, desde fuera, se asomó a la
ventanilla: una cara rojiza, barbuda, de frente calva y nariz saliente.
Un mendigo. Pero en vez de pedir una limosna dijo, con voz ronca: «¿Me
dan un caramelo, novios?», y, al mismo tiempo, metió la mano por la
ventanilla. La súbita aparición de aquel rostro en la ventanilla y
aquella mano indiscreta extendida hacia Giulia habían irritado a
Marcello, que, tal vez con severidad excesiva, había contestado:
«¡Fuera, fuera, nada de caramelos!» A lo cual el hombre, probablemente
borracho, dijo a voz en grito: «¡Maldito seas!», y desapareció. Giulia,
asustada, se había apretado a él, murmurando: «Nos traerá mala suerte»;
y él, dándole golpecitos en la espalda, había contestado:
«¡Tonterías..., era sólo un borracho!» Luego el coche volvió a ponerse
en marcha, y la escena se borró en seguida de su memoria.
En la iglesia, todo se había desarrollado de una manera normal, o sea,
tranquilamente solemne, ritual, ceremonioso. Una pequeña multitud de
parientes y amigos se había distribuido entre los primeros bancos ante
el altar mayor: los hombres, con trajes oscuros; las mujeres, con
vestidos claros y primaverales. La iglesia. La iglesia, muy rica y
adornada, estaba dedicada a un santo de la Contrarreforma. Tras el altar
mayor, tras un dosel de bronce dorado, figuraba precisamente una estatua
de este santo, en mármol gris, de tamaño superior al natural, con la
mirada dirigida hacia lo alto y las palmas abiertas. Tras la estatua, el
ábside se veía lleno de frescos a la manera barroca, agitada y vivaz.
Giulia y él se habían arrodillado ante la balaustrada de mármol, sobre
almohadones de terciopelo rojo. Los testigos se pusieron detrás de
ellos, dos a dos, de pie. La función había sido larga, ya que la familia
de Giulia había querido darle la máxima solemnidad. Desde el comienzo de
la ceremonia, allá arriba, en el coro levantado sobre la puerta de
entrada, un órgano había empezado a tocar, y no dejó de hacerlo durante
toda la función, ora roncando en sordina, ora propagándose triunfalmente
en notas clamorosas bajo las resonantes bóvedas. El sacerdote había
estado muy lento, por lo que Marcello, tras haber observado con
complacencia todos los pormenores de la ceremonia, que era precisamente
tal como él la había imaginado y querido; tras haberse convencido de que
estaba haciendo cuanto habían hecho millones de novios centenares de
años antes que él, empezó a distraerse observando la iglesia. No era una
iglesia bonita, pero sí muy grande, concebida y construida con intentos
de solemnidad teatral, como todas las iglesias de los jesuitas. La
enorme estatua del santo, arrodillado bajo el dosel en actitud estática,
se erguía sobre un altar pintado de falso mármol, saturado de
candelabros de plata, de recipientes llenos de flores, de estatuillas
decorativas, de lámparas de bronce. Tras el altar se curvaba el ábside
pintado al fresco por un artista de la época: Vaporosas nubes, que
habrían podido muy bien figurar en el telón de un teatro de ópera, se
hinchaban en un cielo azul atravesado por las espadas de luz de un sol
oculto. Sobre las nubes había sentados varios personajes sagrados,
audazmente pintados con más sentido decorativo que espíritu religioso.
Entre ellos sobresalía, superándolos a todos, la figura del Padre
Eterno. Y, de pronto, Marcello no pudo por menos de identificar, en
aquella cabeza barbuda ornada con el triángulo, al mendigo que poco
antes se había asomado a la ventanilla del coche para pedir caramelos y
que luego lo había maldecido. En aquel momento, el órgano tocaba fuerte,
con una severidad casi amenazadora, que no parecía dejar paso a ninguna
dulzura. Y entonces, aquella semejanza, que en otras circunstancias lo
habría hecho sonreír –el Padre Eterno vestido de mendigo asomándose a la
ventanilla de un taxi para pedir caramelos–, había traído a su mente,
sin saber por qué, los versículos de la Biblia, referente a Caín, que
años después del asunto de Lino, al abrir un día la Biblia, cayeron
casualmente bajo su mirada: «¿Qué has hecho? ¡Siento la sangre de tu
hermano clamar a mí desde la tierra! Ahora tú eres maldito lejos de la
tierra cuya boca ha sido abierta por tu mano para recibir la sangre de
tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te dará ya su producto;
andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Dijo Caín a Yavé: ¿Tan
grande es mi culpa como para no merecer perdón? He aquí que tú me
expulsas hoy de la faz de esta tierra, y yo me habré de esconder lejos
de tu presencia; andaré errante y fugitivo sobre la tierra, para que me
mate cualquiera que me encuentre. Pero Yavé le dijo: ¡No será así!
Cualquiera que mate a Caín, sufrirá una venganza siete veces mayor. Yavé
puso así una señal sobre Caín, para que no lo matara cualquiera que
pudiese encontrarlo.» Estos versículos le parecieron aquel día escritos
expresamente para él, maldecido por su delito involuntario, pero, al
mismo tiempo, convertido en sagrado e intangible precisamente por
aquella maldición. Luego, tras haberlos releído y meditado varias veces,
se había cansado, como suele ocurrir, de pensar en ellos, y los había
olvidado. Pero aquella mañana en la iglesia, al contemplar la figura
representada en el fresco, habían vuelto de nuevo a su memoria y, una
vez más, le habían parecido a propósito para definir su caso. Fríamente,
aunque no sin una profunda convicción de que ahondaba el instrumento del
pensamiento en un terreno fértil en analogías y significados, mientras
proseguía la ceremonia, había especulado sobre este punto. Si la
maldición existía en realidad, ¿por qué había sido lanzada? Ante esta
pregunta volvió a su mente la tenaz melancolía que lo oprimía, como la
de aquel que se pierde, sabe que es inevitable el perderse y se dice que
por lo menos con el instinto, si no con la consciencia, sabía que era un
maldito. Mas no por haber matado a Lino, sino porque había tratado y
seguía tratando aún de liberarse del peso del arrepentimiento, de
corrupción y de anormalidad de aquel lejano delito, fuera de la religión
y de sus sedes. Pero, ¿qué podía hacer? –pensó una vez más–; así era él
y no podía cambiarse. En suma, no había en él mala voluntad alguna, sino
sólo la aceptación honesta de la condición en que había nacido, del
mundo en que vivía. Una condición lejana de la religión, un mundo que
parecía haber sustituido la religión por otras cosas. Habría preferido
sin duda confiar su vida a las antiguas y afectuosas personas de la
religión cristiana: el Señor, tan justo; a la Virgen, tan maternal; a
Cristo, tan misericordioso. Pero en el momento mismo en que sentía este
deseo, se daba cuenta de que aquella vida no le pertenecía y, sin
embargo, no podía confiarla a quien quisiera; que estaba fuera de la
religión y no podía volver a ella, ni siquiera para purificarse y
convertirse en normal. Pensó que la normalidad era ya otra cosa, o quizá
se hallaba aún por venir y estaba siendo reconstruida fatigosa, dudosa,
sangrientamente.
Casi como para confirmar estos pensamientos, en aquel momento miró, a su
lado, a aquella que dentro de unos minutos sería su esposa. Giulia
estaba arrodillada, con las manos juntas, el rostro y los ojos vueltos
hacia el altar, como si estuviera arrebatada en un éxtasis alegre y
lleno de esperanza. Y, sin embargo, al mirarla él, como si hubiese
advertido en su persona aquella mirada de una manera semejante al
contacto de una mano, se volvió en seguida y le sonrió con los ojos y
con la boca. Fue una sonrisa tierna, humilde, grata, de una inocencia
casi animal. Él le devolvió la sonrisa, aunque menos abiertamente, y
luego, como brotado de aquella sonrisa, sintió, quizá por primera vez
desde que la conocía, un impulso, si no propiamente de amor, por lo
menos de profundo afecto, una mezcla de compasión y de ternura. Luego,
por un momento, y extrañamente, le pareció desnudarla con la mirada,
quitarle de su persona el atuendo nupcial, las ropas más íntimas, y ver
sus senos, su vientre, verla florida, sana y joven, arrodillada,
completamente desnuda, sobre aquel almohadón de terciopelo rojo, a su
lado, en acción de cogerle las manos. Y también él se hallaba desnudo
como ella. Y, fuera de toda consagración ritual, se disponían a unirse
de verdad, como se unen los animales en los bosques. Y esta unión,
creyese o no creyese él en el rito en que estaba participando, habría
sido real, y de ella, como deseaba, habrían nacido hijos. Por primera
vez, al hacer esta reflexión, le había parecido pisar un terreno firme y
había pensado: «Dentro de poco, ésta será mi mujer... y la poseeré... y
ella, una vez poseída, concebirá hijos... y esto, por ahora, a falta de
algo mejor, será el punto de partida de la normalidad.» Pero en aquel
momento vio a Giulia mover los labios en acto de oración, y ante aquel
fervoroso movimiento de la boca le había parecido que, de pronto, se
cubría su desnudez como por encanto, que quedaba vestida de nuevo con el
ropaje nupcial, y comprendió que ella, por el contrario, creía
firmemente en la consagración ritual de su unión. Y no le disgustó aquel
descubrimiento; más aún, le causó una especie de alivio. Para Giulia, la
normalidad no era, como para él, algo que se había de encontrar ni de
reconstruir. Existía. Y Giulia estaba inmersa en tal normalidad, y,
ocurriera lo que ocurriese, jamás saldría de ella.
Así, la ceremonia había concluido con suficiente emoción y afecto por su
parte. Una emoción y un afecto de los que antes se había creído incapaz
y que había sentido inspirados por motivos profundos y muy personales y
no por la sugestión del lugar ni del rito. En resumidas cuentas, todo se
había desarrollado según las reglas tradicionales, de modo que había
satisfecho no sólo a aquellos que creían en estas reglas, sino también a
él, que no creía en ellas, pero que actuaba de la misma forma que si
creyese. Al salir del brazo de su esposa, en el momento que se detenía
bajo la puerta, ante la escalinata de la iglesia, oyó que la madre de
Giulia, detrás de él, decía a una amiga: «¡Es más bueno... más bueno...!
¿Has visto lo emocionado que estaba? ¡La ama tanto! Desde luego, Giulia
no podría haber encontrado un marido mejor.»
Ahora, como colofón de estas reflexiones, sentía una impaciencia acre y
celosa de reanudar su parte de marido en el punto en que, tras la
ceremonia nupcial, la había dejado. Apartó la mirada de la ventanilla,
que entretanto, al haber llegado la noche, se había llenado de una
oscuridad negra y débilmente brillante, y miró hacia el pasillo, en
busca de Giulia. Se dio cuenta de que casi sentía irritación por su
ausencia, y esto le causó placer, porque le pareció un indicio de la
naturaleza con la que, desde ahora, desempeñaría su papel. Al llegar a
este punto se preguntó si debería poseer a Giulia en la incómoda litera
del coche-cama, o bien esperar a que llegaran a S., donde acabaría la
primera etapa de su viaje, y se dio cuenta de que, al pensar en esto, le
acometía un repentino y fuerte deseo, y decidió poseerla ya en el tren.
Así debía de ocurrir en semejantes casos –pensó–, y, por lo demás, así
se sentía inclinado a actuar, ya por apetito carnal, ya por complacida
fidelidad a su parte de esposo. Pero Giulia era virgen, de ello estaba
bien seguro, y no sería fácil poseerla. Advirtió que casi le gustaría el
que, tras haber intentado en vano violar aquella virginidad, tuviese que
esperar la llegada al hotel de S. y la comodidad de una cama de
matrimonio. Estas cosas –ridículas a fuerza de normalidad– les ocurrían
a los recién casados, y él quería parecerse al más normal entre los
normales, aun a costa de pasar por impotente.
Se disponía ya a asomarse al pasillo cuando se abrió la puerta y
apareció Giulia. Llevaba sólo la falda y la blusa, pues se había quitado
la chaqueta, que traía en el brazo. Sus florecientes senos pugnaban,
exuberantes, por estallar bajo el lino blanco de la blusa, a la que
transfundían un tenue color sonrosado de desnudez. En su rostro se
reflejaba la luz de una alegre satisfacción. Sólo los ojos, más grandes,
extenuados y lánguidos que de costumbre, parecían revelar un temblor
anhelante, una turbación casi temerosa. Marcello observó todas estas
cosas con complacencia: Giulia era verdaderamente la esposa que se
disponía a entregarse por primera vez. Ella se inclinó torpemente (se
movía siempre torpemente –pensó él–, pero era una torpeza amable, de
animal sano e inocente) para cerrar la puerta y correr la cortinilla:
luego, de pie ante él, trató de colgar la chaqueta en un gancho del
portaequipajes. Pero el tren corría a gran velocidad. Al tomar
impetuosamente un cambio de agujas, todo el coche pareció inclinarse y
Giulia cayó encima de él. No sin malicia, ella remedió la caída
sentándose en sus rodillas y rodeándole el cuello con los brazos.
Marcello sintió sobre sus delgadas piernas todo el peso del cuerpo de
ella y, maquinalmente, la ciñó por la cintura. Ella dijo lentamente:
–¿Me amas? –y, al mismo tiempo, inclinó el rostro buscando con su boca
la de él. Se besaron largamente, mientras el tren seguía corriendo, al
parecer, con una velocidad cómplice de aquel, beso, ya que, a cada
sacudida, sus dientes chocaban entre sí, y la nariz de Giulia parecía
querer entrar en la de él. Al fin se separaron, y Giulia,
concienzudamente, sin bajar de sus rodillas, sacó del bolso un pañuelito
y le limpió los labios mientras le decía–: Tienes por lo menos un kilo
de carmín en los labios. –Marcello, dolorido, aprovechó una nueva
sacudida del tren para hacer deslizar sobre el asiento aquel cuerpo
pesado. Ella dijo–: ¡Malo! ¿No me quieres?
–Aún tienen que venir a preparar la litera –replicó él con cierto
embarazo.
–Piensa –continuó ella sin transición, mirando alrededor– que es la
primera vez que viajo en coche-cama.
Marcello no pudo por menos de sonreír ante la ingenuidad de aquel tono y
preguntó:
–¿Te gusta?
–Sí, me gusta mucho –ella volvió a mirar en torno–. ¿Cuándo vendrán a
preparar las camas?
–Pronto.
Callaron. Luego Marcello miró a su esposa y advirtió que también ella lo
miraba, pero con una expresión distinta, casi con timidez y aprensión,
aún conservando en su rostro la expresión encendida y feliz de pocos
minutos antes. Ella se sintió observada y le sonrió como para excusarse
y, sin abrir la boca, le cogió una mano entre las suyas. Luego, de sus
ojos tiernos y líquidos, rodaron dos lágrimas por sus mejillas, seguidas
de otras dos. Sin dejar de mirarlo, Giulia lloraba, tratando, a duras
penas, de sonreírle entre las lágrimas. Finalmente, con ímpetu
repentino, inclinó la cabeza y empezó a besarle furiosamente la mano.
Marcello quedó desorientado ante aquel llanto. Giulia era de carácter
alegre y poco sentimental, y era la primera vez que la veía llorar. Sin
embargo, Giulia no le dio tiempo a formular suposición alguna, porque,
poniéndose de pie, dijo apresuradamente:
–Perdóname si lloro. Pero he pensado que eres mucho mejor que yo y que
soy indigna de ti.
–Ahora te pones a hablar como tu madre –dijo Marcello sonriendo.
La vio sonarse la nariz y luego responder con calma:
–No; mamá dice esas cosas sin saber por qué. Yo, en cambio, tengo mis
razones.
–¿Qué razones son ésas?
Ella lo miró largamente y luego explicó:
–Debo decirte una cosa, después de la cual tal vez dejarás de amarme.
Pero debo decírtela.
–¿De qué se trata?
Ella respondió lentamente, mirándolo con atención, como si hubiese
querido sorprender en su rostro los inicios de la expresión de desprecio
que temía:
–No soy como tú me crees.
–¿Qué quieres decir?
–Que no soy... bueno, que no soy virgen.
Marcello la miró y comprendió de improviso que no existía en realidad
aquel carácter normal que había atribuido hasta entonces a su mujer. No
sabía lo que podía esconderse bajo aquellos inicios de confesión, pero
ya sabía con toda seguridad que Giulia no era, según sus palabras, la
que él había creído. Sintió una sensación de anticipada saciedad ante la
idea de lo que se disponía a oír, y casi un deseo de rechazar la
confidencia. Pero, ante todo, debía tranquilizarla. Y esto le resultaría
fácil, porque no le importaba realmente nada el hecho de que existiera
aquella famosa virginidad. Respondió en tono afectuoso:
–No te preocupes... Me he casado contigo porque te quería mucho, y no
porque fueses virgen.
Giulia dijo moviendo la cabeza:
–Sabía que tenías una mentalidad moderna y que no le darías mucha
importancia a eso... Pero, de todas formas, tenía que decírtelo.
«Mentalidad moderna», no pudo por menos de pensar Marcello, casi
divertido. La frase se parecía a Giulia y compensaba su falta de
virginidad. Era una frase inocente, aunque de una inocencia distinta de
la que él había supuesto. Tomándola por una mano, le dijo:
–Vamos, no pensemos más en ello –y le sonrió. Giulia le devolvió la
sonrisa. Pero de nuevo, mientras le sonreía, se le llenaron los ojos de
lágrimas y rebosaron por sus mejillas. Marcello protestó–: ¡Vamos,
vamos!, ¿qué te pasa ahora? ¿No te he dicho que no me importa?
Giulia hizo algo singular. Le rodeó el cuello con los brazos, pero
aplastó la cara contra el pecho de él y bajó la cabeza para que no
pudiera verla Marcello.
–Debo decírtelo todo.
–¿Todo qué?
–Todo lo que me ha ocurrido.
–Ya te he dicho que no importa.
–Te lo ruego... Tal vez sea una debilidad, pero si no te lo digo, me
parecería que te oculto algo.
–Pero, ¿por qué? –dijo Marcello acariciándole los cabellos–. Habrás
tenido algún amante, alguien al que te parecería que querías mucho... o
al que quizá querías de verdad. ¿Por qué habría de saberlo?
–¡No, no lo quería –respondió ella inmediatamente, casi con desprecio–,
y jamás he creído que lo quería! Fuimos amantes puede decirse que hasta
el día en que me prometí contigo. Pero no era un joven como tú, sino un
viejo de sesenta años: repugnante, duro, malo, exigente. Un amigo de la
familia. Ya lo conoces.
–¿Quién es?
–El abogado Fenizio –dijo ella brevemente.
Marcello se sobresaltó:
–Pero, ¿no era uno de los testigos?
–Sí. Hube de hacerlo por la fuerza. Yo no quería, pero no podía
rechazarlo... Y ya es una gran cosa que me haya permitido casarme.
Marcello recordó que jamás había sentido simpatía por el tal abogado
Fenizio, con el que se había encontrado con mucha frecuencia en casa de
Giulia: un hombrecillo rubio, calvo, con gafas de oro, nariz puntiaguda
que se arrugaba cuando reía y boca sin labios. Un hombre –como recordó
también– muy tranquilo y frío, aunque, dentro de su calma y frialdad,
agresivo y petulante de una manera característicamente desagradable. Y
robusto. Un día en que hacía mucho calor, se había quitado la americana
y remangado las mangas de la camisa, lo cual le permitió exhibir unos
brazos blancos y gruesos, de turgentes músculos.
–Pero, ¿qué le encontrabas? –no pudo por menos de exclamar Marcello.
–Fue él el que encontró algo en mí. Y muy pronto. Fui su amante no un
mes, ni un año, sino seis años.
Marcello hizo un rápido cálculo mental. Giulia tenía ahora veintiún años
o poco más. Por tanto... Asombrado, repitió:
–¡Seis años!
–Sí, seis años... Tenía yo quince cuando... ¿me entiendes? –Como pudo
observar, Giulia, aunque hablase de cosas que, según todas las
apariencias, seguían doliéndole, conservaba el acostumbrado tono
arrastrado y cándido de sus charlas más intrascendentes–. Se aprovechó
de mí, puede decirse que el mismo día en que murió el pobre papá. Bueno,
si no fue aquel mismo día, sí fue aquella semana... Por lo demás, puedo
decirte incluso la fecha precisa: apenas ocho días después del funeral
de mi padre, de quien –fíjate bien– era amigo íntimo y su hombre de
confianza. –Calló por un momento, como para subrayar con su silencio la
maldad de aquel hombre; luego prosiguió–: Mamá no hacía más que llorar,
y, naturalmente, iba mucho a la iglesia. Él vino una tarde en que yo
estaba sola en casa. Mamá había salido, y la criada estaba en la cocina.
Yo estaba en mi cuarto, sentada a la mesita, tratando de hacer mis
deberes escolares. Yo estudiaba entonces el quinto de secundaria y me
preparaba para obtener mi diploma. Él entró de puntillas, se puso detrás
de mí, se inclinó sobre los deberes y me preguntó qué estaba haciendo.
Yo se lo dije, sin volverme. No sospechaba nada, en primer lugar, porque
era inocente –y esto puedes creerlo, como una niña de dos años–, y luego
porque él para mí era casi como un pariente. ¡Figúrate que lo llamaba
tío! Pues bien, le dije que estaba preparando el tenía de latín; y
entonces, ¿sabes qué hizo? Me cogió por los cabellos, con una sola mano,
pero fuertemente... Me lo hacía a menudo en son de juego, porque yo
tenía unos cabellos magníficos, largos y ondulados, y él decía que eran
una tentación para sus dedos. Al sentir que me tiraba de ellos, creí que
se trataba de nuevo de una de sus acostumbradas bromas y le dije:
«Déjame, que me haces daño»; pero él, en vez de dejarme, me obligó a
ponerme de pie y, manteniendo siempre el brazo extendido, me guió hasta
la cama, que, como ahora, se encontraba en el rincón junto a la puerta.
¡Fíjate si yo era inocente entonces, que aún no comprendí nadar Y
recuerdo que le dije: «Déjame, tengo que hacer los deberes.» En aquel
momento, él me soltó de los cabellos y..., pero no; no puedo decírtelo.
–Marcello estaba a punto de decirle que continuara, creyendo que Giulia
se avergonzaba de proseguir su confesión. Pero ella se había detenido
sólo para graduar los efectos, y no tardó en continuar–: Aunque no había
cumplido aún los quince años, estaba muy desarrollada, como una mujer...
Bien, no quería decírtelo, porque sólo el recordarlo me causa
malestar... Me soltó de los cabellos y me cogió por el pecho, pero tan
fuerte, que no pude ni siquiera gritar y estuve a punto de
desvanecerme... y tal vez me desvanecí de verdad... Luego, después de
aquel apretón, no sé lo que ocurrió. Yo estaba tendida en la cama y él
se hallaba a mi lado. Entonces medí cuenta de todo, me encontraba sin
fuerzas y era como un objeto entre sus manos, pasiva, inerte, sin
voluntad. Así, pudo hacer de mí lo que quiso. Más tarde lloraba, y él,
para consolarme, me dijo que me amaba, que estaba loco por mí... en fin,
las cosas de costumbre... Me dijo también –previendo que yo no me dejase
convencer– que no le dijera nada a mamá si no quería que él nos
arruinase. Al parecer, papá, últimamente, se había metido en algún
negocio que había salido mal, y nuestra vida material dependía solamente
de él. Después de aquel día volvió otras veces... pero sin regla,
siempre cuando menos lo esperaba. Entraba en mi habitación de puntillas,
se inclinaba sobre mí y me preguntaba con voz severa: «¿Has hecho ya los
deberes? ¿No? Entonces, ven a hacerlos conmigo.» Y, como de costumbre,
me cogía por el pelo y me llevaba a la cama con el brazo extendido. Ya
te he dicho que tenía la manía de cogerme por el pelo –ella rió al
recordar esta costumbre de su ex amante, y lo hizo casi cordialmente,
como quien se ríe de un rasgo característico y amable–. Así estuvimos
casi un año. Él seguía jurándome que me amaba y que si no hubiese tenido
mujer e hijos, se habría casado conmigo. Yo no digo que no fuese
sincero, pero si en verdad me quería, como afirmaba, había una sola
manera de demostrármelo: dejándome en paz. Pues bien, al cabo de un año,
desesperada ya, hice un intento por liberarme. Le dije que no lo quería
y que no lo querría jamás; que no podía seguir adelante de aquel modo,
que ya no me salía nada a derechas; que, por más que lo había intentado,
no había podido obtener el diploma y que, si no me dejaba, tendría que
abandonar los estudios. Y fíjate entonces lo que hizo: Fue a decirle a
mamá que, habiendo comprendido mi carácter, estaba convencido de que yo
no servía para estudiar y que, como ya tenía dieciséis años, lo más
conveniente para mí era empezar a trabajar. Para comenzar me ofrecía un
puesto de secretaria en su bufete. ¿Has entendido? Naturalmente, yo
resistí cuanto pude; pero la pobrecita de mamá me dijo que era una
ingrata, que él nos había ayudado y seguía ayudándonos mucho, que no
debía dejar escapar una ocasión como aquélla. Total, qué al fin me vi
obligada a aceptar. Una vez en el bufete, todo el día a su lado, no
podía ni siquiera pensar en dejar «aquello». Así, reanudamos nuestras
relaciones íntimas y, al fin, me acostumbré a ello y renuncié a
rebelarme. Ya sabes lo que pasa en estos casos. Me parecía que ya no
había esperanza para mí. Llegué a convertirme en fatalista. Mas cuando,
hace ya un año, me dijiste que me querías, me fui directamente a verlo y
le dije que aquella vez había terminado todo definitivamente. Pero, como
es un hombre vil, protestó y me amenazó con ir a verte y explicártelo
todo. Entonces, ¿sabes lo que hice yo? Cogí un abrecartas de punta muy
aguda que había sobre la mesa y le puse la punta en la garganta
diciéndole: «¡Si lo haces, te mato...!»; y poco después le precisé: «Él
sabrá lo nuestro, como es justo, pero seré yo quien se lo diga, no tú.
Tú, desde hoy, has dejado de existir para mí. Y si sólo intentas
interponerte entre yo y él, te mataré. Yo iré a la cárcel, pero te
mataré.» Y lo dije con un tono tal, que comprendió que hablaba en serio.
Lo cierto es que desde entonces no ha vuelto a dar señales de vida,
excepto para vengarse escribiendo aquella carta anónima en la que se
habla de tu padre.
–Conque fue él, ¿verdad? –no pudo por menos de exclamar Marcello.
–Desde luego. Reconocí inmediatamente el papel y la máquina de escribir.
–Ella calló por un momento, y luego, con repentina ansiedad, cogiendo a
Marcello por la mano, añadió–: Ahora que te lo he contado todo, me
parece encontrarme mejor. Pero quizá no habría debido decírtelo. Tal vez
no puedas seguir soportándome y me odies. –Marcello no contestó, y
durante largo rato permaneció en silencio. El relato de Giulia no había
despertado en él ni odio contra el hombre que había abusado de ella, ni
piedad hacia ella, víctima del abuso. Ya la propia manera apática y
razonable, incluso en la expresión de la repugnancia y de la
indignación, con que ella había hecho el relato, excluía sentimientos
como el odio y la piedad. Por tanto, él mismo, como por contagio,
sentíase inclinado a una consideración no diferente, mezcla de
indulgencia y de resignación. Como máximo, tenía una sensación de
estupor completamente física, desligada de todo juicio; algo así como si
cayera en un vacío imprevisto. Y, de rebote, un recrudecimiento de su
melancolía frente a aquella inesperada confirmación de una regla de
decadencia respecto a la cual, por un momento, había esperado que Giulia
pudiese constituir una excepción. Pero, extrañamente, no había resultado
ilesa su convicción del carácter profundamente normal de la persona de
Giulia. La normalidad –como comprendió en un momento– no consistía tanto
en mantenerse alejados de ciertas experiencias, cuanto en el modo de
valorarlas. La casualidad había querido que tanto él como Giulia
tuviesen algo que ocultar en sus vidas y, en consecuencia, que
confesarlo. Pero mientras él se sentía incapaz por completo de hablar de
Lino, Giulia, por el contrario, no había titubeado en revelarle sus
relaciones con el abogado, escogiendo para ello el momento más adecuado,
según sus ideas, o sea, el de su matrimonio, que, en su concepto, debía
abolir el pasado y abrirle un modo de vida completamente nuevo. Este
pensamiento le causó cierto placer, porque, pese a todo, confirmaba la
normalidad de Giulia, que consistía precisamente en la capacidad de
redimirse con los medios tan habituales como antiguos de la religión y
de los afectos. Abstraído en estas reflexiones, dirigió la mirada hacia
la ventanilla, sin darse cuenta de que aquel silencio espantaba a su
mujer. Sintió que ella trataba de abrazarlo y oyó su voz que le decía–:
¿No hablas? Luego es verdad... Te doy asco... Di la verdad: no puedes
seguir soportándome y te doy asco.
Marcello habría querido tranquilizarla, e hizo un movimiento para
volverse y corresponder a su abrazo. Pero un brusco sobresalto del tren
desvió el gesto, por lo cual, sin quererlo, le dio un codazo en la cara.
Giulia interpretó aquel golpe involuntario como un gesto de repulsa y se
puso de pie inmediatamente. En aquel momento, el tren había entrado en
un túnel, con un largo y plañidero silbido y un espesamiento de la
oscuridad en los cristales de las ventanillas. Entre aquel fragor,
redoblado por el eco de las bóvedas, le pareció oír como un lamento de
llanto que partía de Giulia mientras ella, con los brazos extendidos
hacia delante, vacilando y tropezando, se dirigía hacia la puerta del
compartimiento. Sorprendido, sin levantarse, la llamó:
–¡Giulia!
La vio, por toda respuesta, siempre y de aquella forma vacilante y
dolorosa, abrir la puerta y desaparecer en el pasillo.
Por un momento permaneció quieto, y luego, alarmado de improviso, se
levantó y salió también. El compartimiento se encontraba a mitad del
vagón, y en seguida vio a su mujer que se dirigía apresuradamente, por
el desierto pasillo, hacia el extremo del vagón, hacia la puerta de
salida. Al verla huir sobre la suave y gruesa alfombra, entre las
paredes de caoba, acudió a su mente la frase que ella dijo a su ex
amante: «¡Si hablas, te mato!» Y pensó que quizá hasta ahora había
ignorado un aspecto de su carácter, al interpretar su cobardía por
candidez. En aquel instante la vio inclinarse y agitar el tirador de la
portezuela. De un salto llegó junto a ella, la cogió por los brazos y la
obligó a ponerse derecha.
–Pero, ¿qué haces, Giulia? –preguntó en voz baja, pese al fragor del
tren–. ¿Qué has creído? Ha sido el tren... Quería volverme y, sin
querer, te he hecho daño.
Ella permanecía rígida entre sus brazos, como disponiéndose a agitarse.
Pero al oír su voz, tan tranquila y sinceramente sorprendida, pareció
calmarse de pronto. Tras un momento, e inclinando la cabeza, dijo:
–Perdóname; tal vez me haya equivocado, pero he tenido la impresión de
que me odiabas y entonces he sentido el deseo de acabar para siempre...
No era ningún gesto: si no hubieses venido, lo habría hecho.
–Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que has pensado?
La vio encogerse de hombros.
–Pues que no quería sufrir más... Para mí, casarme ha sido mucho más
importante de lo que puedas imaginarte... Cuando me ha parecido entender
que ya no podías soportarme más, he pensado: todo ha terminado... –Se
encogió de nuevo de hombros y añadió, levantando finalmente la mirada
hacia él y sonriéndole–: Piensa que te habrías quedado viudo apenas
casado.
Marcello la miró durante un momento sin hablar. Evidentemente –pensó–,
Giulia era sincera. No cabía la menor duda de que había dado al
matrimonio mucha más importancia de cuanto él pudiera imaginarse.
Entonces, con una sensación de estupor, comprendió que la sencilla frase
indicaba una participación completa en el rito nupcial, el cual, para
Giulia, a diferencia de él, había sido en realidad lo que debía ser, ni
más ni menos. Por tanto, no es sorprendente que, tras una rendición tan
apasionada, al llegar la primera desilusión, hubiese pensado en
suicidarse. Se dijo que la actitud de Giulia era casi un chantaje: o me
perdonas, o me quito la vida. Y una vez más experimentó una sensación de
alivio al encontrarla tan semejante a como la había deseado. Giulia se
había vuelto de nuevo y parecía mirar hacia la ventanilla. La ciñó por
la cintura y le murmuró al oído:
–Ya sabes que te quiero.
Súbitamente, ella se volvió y lo besó, con una pasión tan impetuosa, que
Marcello casi se asustó. Pensó que de aquel modo besan algunas devotas
en las iglesias los pies de las estatuas, las cruces y las reliquias.
Entretanto, el fragor del túnel se extinguía en el habitual traqueteo
veloz de las ruedas que corrían al aire libre. Y ellos se separaron.
Luego permanecieron el uno junto al otro ante la ventanilla, cogidos por
las manos, contemplando la oscuridad de la noche.
–Mira –dijo finalmente Giulia con voz normal–, mira allí abajo. ¿Qué
será? ¿Un incendio?
En efecto, un fuego, semejante a una flor roja, brillaba ahora en medio
del cristal oscuro. Marcello dijo:
–Tal vez –y bajó la ventanilla. Desapareció de la noche el resplandor
reflejado en el vidrio, el viento frío de la marcha rápida le azotó el
rostro, pero la flor roja permaneció, no podría decirse si lejana o
cercana, si alta o baja, misteriosamente suspendida en las tinieblas.
Entonces, tras haber mirado largamente aquellos cuatro o cinco pétalos
de fuego que parecían moverse y palpitar, dirigió la mirada hacia el
talud de la vía férrea, sobre el cual, junto con su sombra y la de
Giulia, corrían las débiles luces del tren, y sintió de pronto una
sensación de agudo extravío. ¿Por qué estaba en aquel tren? ¿Y quién era
la mujer que estaba a su lado? ¿Y adonde iba? ¿Y quién era él mismo? ¿Y
de dónde venía? No le molestaba aquel extravío; por el contrario, le
gustaba como una sensación que le era familiar y constituía tal vez el
fondo mismo de lo más íntimo de su ser. «Soy como aquel fuego –pensó
fríamente–, allá abajo, en la noche... Arderé y me apagaré sin razón,
sin sucesión... Un poco de destrucción suspendida en la oscuridad.»
Se sobresaltó al oír la voz de Giulia que le advertía:
–Mira, ya deben de haber preparado las camas –y comprendió que para
ella, mientras él se perdía en la contemplación de aquel fuego lejano,
la cuestión era siempre el amor de ambos; o mejor, más precisamente aún,
la próxima unión de sus dos cuerpos. Era, en suma, lo que estaba
haciendo en aquel momento y nada más. Ella se había dirigido, no sin una
especie de contenida impaciencia, hacia el compartimiento; y Marcello la
siguió a cierta distancia. Se detuvo en la puerta para dejar salir al
revisor y luego entró a su vez. Giulia, de pie ante el espejo, sin
preocuparse de la puerta, que aún permanecía abierta, se quitaba la
blusa, desabrochándola de abajo arriba. Le dijo sin volverse–: Coge tú
la litera de arriba; yo me acostaré en la de abajo.
Marcello cerró la puerta, trepó a la litera y empezó a desnudarse
inmediatamente, dejando sobre las redes prenda tras prenda. Desnudo,
sentóse sobre la colcha, con las rodillas entre los brazos, esperando.
Oyó a Giulia moverse, un vaso tintinear en el soporte de metal, un
zapato caer sobre la alfombra del pavimento y otros ruidos. Luego, con
un golpe seco, se apagaron las luces más fuertes, sustituidas por la
claridad violeta de las luces nocturnas; y la voz de Giulia dijo:
–¿Quieres venir?
Marcello dejó colgando las piernas en su litera, dio media vuelta, puso
un pie en la litera de abajo y se dobló en parte para entrar en ella. Al
hacer aquel movimiento, vio a Giulia desnuda, en posición supina, un
brazo en los ojos y las piernas extendidas y separadas. A la luz
mortecina e incierta, el cuerpo aparecía de una fría blancura de
madreperla, moteado de negro en las ingles y en las axilas y de rosa
oscuro en los senos. Y se habría dicho exánime no sólo por aquella
palidez mortuoria, sino también por la perfecta y abandonada
inmovilidad. Pero tan pronto como Marcello se le puso encima, ella se
agitó de repente, con un sobresalto violento de cepo que salta y se
cierra y lo atrajo hacia sí echándole los brazos al cuello, a la vez que
abría las piernas y reunía los pies a la altura de los riñones de
Marcello. Más tarde lo rechazó con dureza y se acurrucó contra la pared,
completamente doblada sobre sí misma, con la frente contra las rodillas.
Y Marcello, tumbado junto a ella, comprendió que lo que ella le había
sustraído con tanta furia y luego había cerrado y guardado con tanto
celo en su propio vientre, no le pertenecía ya y crecería en ella. Y
pensó que él había hecho aquello para poderse decir, por lo menos una
vez: «He sido un hombre semejante a todos los demás hombres... He amado,
me he unido a una mujer y he engendrado a otro hombre.»
CAPÍTULO II
Apenas le pareció que Giulia se había adormecido, Marcello se levantó de
la cama, se puso de pie y empezó a vestirse. La habitación estaba
inmersa en una penumbra fresca y transparente, que permitía adivinar la
bella luz de junio en el cielo y sobre el mar. Era una habitación de
hotel en la Riviera, alta y blanca, decorada con estucos azules en forma
de flores, tallos y hojas, con muebles de madera clara del mismo estilo
floreal que los estucos y, en un rincón, una gran palmera verde. Cuando
estuvo vestido, se dirigió, de puntillas, hacia las persianas, las
corrió un poco y miró hacia el exterior. Inmediatamente vio el mar,
enorme y sonriente, que parecía más vasto por la perfecta claridad del
horizonte, de un azul casi violeta, y en el que una ligera brisa parecía
encender en cada ola diminutas flores brillantes de luz solar. Marcello
transfirió su mirada del mar al paseo: Estaba desierto, no había nadie
sentado en los bancos dispuestos cara al mar, a la sombra de las
palmeras; nadie caminaba sobre el asfalto gris y terso. Tras contemplar
largamente aquel cuadro, corrió las persianas y se volvió para mirar a
Giulia, tendida en la cama. Estaba desnuda y dormía. La posición del
cuerpo, reclinado de lado, ponía de relieve la redondez pálida y amplia
de la cadera, cuyo tronco, como el tallo de una planta marchitada en un
recipiente, parecía pender fláccido y sin vida. La espalda y las caderas
–como Marcello sabía muy bien– eran las únicas partes sólidas y tensas
de aquel cuerpo. En la otra parte, invisible, pero presente en su
memoria, estaba la morbidez de su vientre, que rebosaba en suaves
pliegues sobre la cama, y de sus senos, inclinados por el peso y uno
sobre el otro. La cabeza, oculta tras los hombros, no se veía. Y
Marcello, al recordar que había poseído a su mujer hacía sólo unos
minutos, tuvo por un momento la sensación de estar mirando no a una
persona, sino a una máquina de carne, bella y amable, pero brutal, hecha
para el amor y sólo para el amor. Como arrancada del sueño por sus
implacables miradas, ella se movió de pronto, suspiró profundamente y
dijo con voz clara:
–Marcello.
Él se acercó solícito y respondió con afecto:
–Estoy aquí.
La vio volverse, transfiriendo de una parte a otra aquel peso de carne
femenina, levantar los brazos a ciegas y ceñirlo por la cintura. Luego,
con el rostro ofuscado por los cabellos, en una fricción lenta y tenaz
de la nariz y de la boca, le buscó las ingles. Se las besó con una
especie de humilde y apasionado fetichismo, permaneció un momento
inmóvil abrazada a él y luego se derrumbó de nuevo sobre la cama,
vencida por el sueño y con el rostro envuelto en los cabellos. Había
vuelto a quedarse dormida en la misma posición de antes, sólo que había
cambiado de lado y ahora dormía sobre el costado izquierdo en vez de
sobre el derecho. Marcello cogió la americana de la percha, se dirigió,
de puntillas, hacia la puerta, y salió al pasillo.
Bajó la amplia y sonora escalera, cruzó el umbral del hotel y salió al
paseo. El sol, reverberado por el mar en miríadas de puntitos luminosos,
lo deslumbró por un momento. Cerró los ojos, y entonces, como reclamado
por la oscuridad, hirió su olfato un intenso y acre olor de orina de
caballo. Los coches estaban allí, tras el hotel, en una fila de tres o
cuatro, protegidos bajo una franja de sombra, con los cocheros dormidos
sobre los pescantes y los asientos cubiertos con fundas blancas.
Marcello se dirigió al primero de la fila, subió a él y dio en voz alta
la dirección:
–Via dei Glicini.
Vio cómo el cochero le lanzaba una breve mirada significativa y luego,
sin decir palabra, estimulaba al caballo con el látigo.
El coche rodó un buen trecho por el paseo junto al mar, para entrar, al
fin, en una breve calle de villas y de jardines. En el fondo de la calle
se levantaba la colina ligur, ataviada con viñedos, luminosa, punteada
por olivos grises, con alguna que otra casa rojiza, de grandes ventanas,
erguida sobre la pendiente. La calle marchaba en línea recta hacia el
flanco de la montaña. De pronto cesaron las aceras de asfalto, que
cedieron su lugar a una especie de trazado herboso. El coche se detuvo,
y Marcello levantó la mirada. Al fondo de un jardín se levantaba una
casa de tres pisos, gris, de tejado negro compuesto por fragmentos de
pizarra imbricados, y ventanas tipo buhardilla. El cochero dijo
secamente:
–Es aquí –cogió el dinero y dio la vuelta rápidamente al caballo.
Marcello pensó que tal vez se había ofendido por haberlo tenido que
llevar a aquel lugar. Pero quizá –como reflexionó mientras empujaba la
verja– atribuía a aquel hombre la repugnancia que sentía él mismo.
Recorrió el sendero, encajonado entre dos setos polvorientos, y se
dirigió hacia la puerta de vidrios policromados. Siempre había odiado
aquellas casas, y no había estado en ellas más que dos o tres veces, en
los años de su adolescencia, y siempre había salido con una sensación de
repugnancia y de arrepentimiento, como de cosa indigna y que no habría
tenido que hacer. Con verdadero asco, subió dos o tres escalones, empujó
la puerta-vidriera, oyóse una escandalosa campanilla y se encontró en un
vestíbulo pompeyano, ante una escalera de barandilla de madera.
Reconoció el hedor dulzaino de polvos, de sudor y de semen masculinos.
La casa estaba sumida en el silencio y en el torpor de la tarde estival.
Mientras miraba a su alrededor, y saliendo sin saber de dónde, una
especie de camarera vestida de negro, pequeña, avispada, con el rostro
aguzado de un hurón animado por dos ojillos brillantes, se detuvo ante
él con un «buenos días» retumbante, pronunciado con voz alegre.
–Tengo que hablar con la dueña –dijo él, quitándose el sombrero, tal vez
con excesiva urbanidad.
–Sí, guapazo, hablarás con ella –respondió la mujer en dialecto–.
Mientras tanto, ve a la sala. La dueña vendrá... Entra ahí. –Marcello,
ofendido por aquel tuteo y por el equívoco, se dejó, sin embargo,
empujar hacia una puerta entreabierta. Apareció ante él, envuelta en la
leve penumbra, la sala común, ancha y rectangular, desierta, con los
pequeños sofás forrados de tela roja alineados junto a las paredes. El
suelo estaba lleno de polvo, como la sala de espera de una estación.
También la tela de los sofás, lisa y sucia, confirmaba la desolación del
lugar público, dentro de la intimidad y secreto de la casa. Marcello,
vacilante, sentóse en uno de aquellos sofás. Al mismo tiempo, y a la
manera de un vientre cuyas vísceras, tras una larga inmovilidad, se
descargan de pronto de su peso, oyóse en toda la casa como una
disgregación, una barahúnda, un escandaloso estrépito de pies bajando la
escalera. Y luego ocurrió lo que había temido. Abrióse la puerta, y la
descarada voz de la camarera anunció–: Aquí tienes a las chicas: todas
para ti.
Entraron indolentemente, con desgana, algunas muchachas semidesnudas,
otras con alguna ropa más, dos morenas y tres rubias, tres de mediana
estatura, una francamente pequeña, y otra, enorme. Esta última fue a
sentarse junto a Marcello, dejándose caer de golpe en el sofá con un
suspiro de fatigada satisfacción. Marcello apartó instantáneamente la
mirada de ella; pero luego, fascinado, se volvió algo para mirarla. Era
realmente enorme, de forma piramidal: las caderas, más anchas que la
cintura; la cintura, más ancha que los hombros, y los hombros, más
anchos que la cabeza, verdaderamente exigua, con un rostro chato y una
trenza negra envuelta en torno a la frente. Un sostén de seda amarilla
aguantaba sus senos, hinchados y caídos. Bajo el ombligo, la falda roja
se abría ampliamente, como un telón, al espectáculo de las negras ingles
y de los muslos robustos y blancos. Al verse observada, sonrió
alusivamente a una de sus compañeras sentada contra la pared de
enfrente, exhaló un suspiro y se pasó una mano entre las piernas como
para abrirlas y tener menos calor. Marcello, irritado por aquel impudor
indiferente, habría querido retirar la mano que la mujer se refregaba
bajo el vientre; pero no tuvo fuerzas para moverse. Lo que más lo
molestaba de aquel ganado femenino era el carácter irremediable de la
decadencia, aquello mismo que lo hacía temblar de horror ante la
desnudez materna y la locura paterna y que se hallaba en el origen de su
amor casi histérico por el orden, la tranquilidad, la limpieza y la
compostura. Al fin, la mujer dijo con voz benévola y festiva,
volviéndose hacia él:
–Bueno, ¿te gusta o no tu harén? ¿Te decides?
Pero súbitamente, con un impulso de disgusto frenético, se levantó y
salió corriendo de la sala, despedido, según le pareció, por una
carcajada y alguna que otra frase obscena en dialecto. Furioso, se
dirigió hacia la escalera, con la intención de subir al primer piso e ir
en busca de la dueña. Pero en aquel momento oyó de nuevo a sus espaldas
la campanilla de la puerta y, al volverse, vio en el umbral la figura
sorprendida y, para sus ojos, en aquella situación embarazosa, casi
paterna del agente Orlando.
–Buenos días, doctor... Pero, ¿adónde va, doctor? –exclamó en seguida el
agente–. No es en modo alguno ahí arriba adonde ha de ir usted.
–La verdad –dijo Marcello deteniéndose y calmándose de pronto– es que
creo que me han tomado por un cliente.
–¡Estúpidas mujeres! –exclamó el agente sacudiendo la cabeza–. Venga
conmigo, doctor. Ya lo llevaré yo. Lo esperan, doctor. –Precedió a
Marcello, a través de la puerta-vidriera, hasta el jardín. Andando uno
detrás del otro, recorrieron el sendero bordeado de setos y dieron la
vuelta al edificio. El sol abrasaba aquella parte del jardín, con un
calor seco y acre de polvo y de vegetación silvestre. Marcello vio que
todas las persianas del edificio estaban cerradas, como si estuviese
deshabitado. Incluso el jardín, lleno de hierbas silvestres, parecía
abandonado. El agente se dirigía ahora hacia un edificio bajo y blanco
que ocupaba todo el fondo del jardín. Marcello recordó haber visto
casitas por el estilo, en el fondo de jardines y tras edificios
semejantes á aquél, en lugares de veraneo. En efecto, al multiplicarse
sensiblemente la población flotante, los propietarios de aquellas casas
se retiraban durante el verano a casitas muy parecidas a aquélla,
restringiéndose a dos habitaciones, impulsados por la ganancia que ello
les proporcionaba. El agente, sin llamar, abrió la puerta, se asomó al
interior y anunció–: El doctor Clerici.
Marcello se adelantó y se encontró en una pequeña estancia amueblada
sumariamente como oficina. La atmósfera estaba cargada de humo. A la
mesa había sentado un hombre con las manos juntas y el rostro dirigido
hacia él. El hombre era albino. Su cara tenía la transparencia brillante
y sonrosada del alabastro, punteada por manchitas amarillentas. Sus ojos
eran de un azul intenso, casi rojizo, y sus blancas cejas parecían las
de algunas fieras que viven entre las nieves polares. Acostumbrado al
desconcertante contraste entre el insípido estilo burocrático y las
misiones, a menudo terribles, de muchos de sus colegas del Servicio
Secreto, Marcello tuvo que decirse que, por lo menos aquel hombre, se
hallaba perfectamente en su marco. Había algo más que crueldad en aquel
rostro espectral: casi una especie de furor despiadado, si bien
contenido en la rigidez convencional de una actitud militar. Tras un
momento de embarazosa inmovilidad, el hombre se levantó bruscamente y
puso de manifiesto su pequeña estatura:
–Gabrio. –Sentóse en seguida y prosiguió en tono irónico–: Bueno, por
fin tenemos aquí al doctor Clerici.
Su voz era de tono metálico, desagradable. Marcello, sin esperar a que
lo invitaran a hacerlo, sentóse a su vez y dijo:
–He llegado esta misma mañana.
–Y precisamente le esperaba esta mañana.
Marcello titubeó: ¿debería decirle que se hallaba en viaje de novios?
Decidió que no y dijo con tranquilidad:
–No me ha sido posible presentarme antes.
–Ya lo veo –replicó el hombre. Empujó hacia Marcello la caja de
cigarrillos con un «¿fuma?» carente por completo de amenidad: Luego
empezó a leer, con la cabeza baja, una hoja de papel que había sobre la
mesa–. Me dejan aquí en esta casa, todo lo acogedora que se quiera, pero
en modo alguno secreta, sin informaciones, sin direcciones y casi sin
dinero... ¡y arréglatelas como puedas! –Volvió a leer de nuevo durante
un buen rato y luego, levantando la mirada, añadió–: Se le dijo en Roma
que tenía que verme aquí, ¿verdad?
–Sí, el agente que me ha introducido ante su presencia fue a advertirme
que había de interrumpir mi viaje y presentarme a usted.
–Exactamente. –Gabrio se quitó el cigarrillo de la boca y lo dejó, con
precaución, en el borde del cenicero–. Según parece, a última hora han
cambiado de idea... Se ha modificado el programa.
Marcello no parpadeó; pero, llegada sin saber de dónde, sintió que lo
invadía una oleada de alivio y de esperanza, que henchía su espíritu.
Tal vez le sería permitido desdoblar su viaje, reducirlo a sus motivos
aparentes: su boda. París. Sin embargo, preguntó con voz clara:
–¿Cómo queda, pues, todo?
–De la siguiente forma: El plan ha sido modificado y, en consecuencia,
también la misión de usted –continuó Gabrio–. Tenemos que, de acuerdo
con el primitivo plan, Quadri era vigilado, usted había de ponerse en
contacto con él, inspirarle confianza, lograr incluso que le encomendara
algún encargo... Pero ahora, en la última comunicación de Roma, Quadri
es considerado como persona incómoda, a la que se ha de suprimir.
–Gabrio cogió de nuevo el cigarrillo, aspiró una bocanada y lo volvió a
dejar en el cenicero–. En resumen –explicó en tono más discursivo–, la
misión de usted queda reducida a casi nada. Se pondrá usted en contacto
con Quadri valiéndose del hecho de que ya lo conoce, a fin de que tome
buena nota de ello el agente Orlando, que se traslada también a París...
Podrá invitarlo incluso a cualquier lugar público, en el que se
encontrará también Orlando: un café, un restaurante... Bastará que
Orlando lo vea con usted y se asegure de su identidad... Esto es todo lo
que se le pide. Luego podrá dedicarse a su viaje de bodas como mejor le
guste.
¡Conque Gabrio sabía también lo de su viaje de bodas!, pensó extrañado.
Pero este primer pensamiento, como se dio cuenta en seguida, era sólo
una máscara apresurada con la que su espíritu trataba de ocultarse a sí
mismo su propia turbación. En realidad, Gabrio le había revelado algo
más importante que su conocimiento del viaje de bodas: la decisión de
suprimir a Quadri. Haciendo un violento esfuerzo, se obligó a examinar
objetivamente esta extraordinaria y funesta novedad. Y en seguida hizo
una comprobación fundamental: Para eliminar a Quadri no eran en modo
alguno necesarios su presencia y su concurso en París; el agente Orlando
podía muy bien encontrar e identificar por sí solo a su víctima. En
realidad –pensó– se lo quería involucrar en una complicidad efectiva,
aunque no necesaria, comprometerlo a fondo y de una vez para siempre. En
cuanto al cambio de plan, no cabía la menor duda de que era sólo
aparente. Estaba claro que, en el momento de su visita al Ministerio, el
plan que le acababa de exponer Gabrio se hallaba ya decidido y definido
en todos sus pormenores. Y el aparente cambio se debía al cuidado
característico de dividir y confundir las responsabilidades. Ni él ni
quizá Gabrio habían recibido órdenes escritas. De esta manera, en la
suposición de que las cosas salieran mal, el Ministerio podría proclamar
su propia inocencia. Y la responsabilidad del asesinato recaería sobre
él, sobre Gabrio, sobre Orlando y sobre los restantes ejecutores
materiales. Titubeó y luego, para ganar tiempo, objetó:
–Me parece que Orlando no me necesita para encontrar a Quadri... Creo
que incluso está en el listín de teléfonos.
–Son órdenes –replicó Gabrio con rapidez casi precipitada, como si
hubiese previsto la objeción.
Marcello bajó la cabeza. Se daba cuenta de que había sido arrastrado a
una especie de trampa; y que, habiendo ofrecido un dedo, ahora, con un
subterfugio, se le tomaba un brazo. Pero extrañamente, pasada la primera
sorpresa, se daba cuenta de que no experimentaba repugnancia alguna por
el cambio de plan, sino sólo un sentimiento de resignación terca y
melancólica, como frente a un deber que, para hacerse más ingrato,
seguía, empero, inalterado e inevitable. Tal vez el agente Orlando no
tenía conocimiento del mecanismo interno de este deber, mientras que él
sí lo tenía; pero a esto sólo se limitaba toda la diferencia. Ni él ni
Orlando podían sustraerse a aquello que Gabrio llamaba las órdenes y que
eran en realidad condiciones personales ya consolidadas, fuera de las
cuales, para ambos, no había más que desorden y arbitrio. Finalmente,
dijo levantando la cabeza:
–Bien, y ¿dónde podré ver a Orlando en París?
Gabrio respondió echando una mirada a la habitual hoja de papel que
tenía en la mesa:
–Deje usted su dirección. Orlando se encargará de buscarlo.
O sea –no pudo por menos de pensar Marcello–, que no se fiaban por
completo de él, y de una u otra forma, no creían oportuno revelarle la
dirección del agente Orlando en París. Dio el nombre del hotel en el que
pensaba hospedarse, y Gabrio lo apuntó al pie de la hoja de papel. Luego
añadió en tono más amable, Como para indicar que había terminado la
parte oficial de la visita:
–¿Ha estado alguna vez en París?
–No; es la primera vez.
–Yo estuve dos años antes de acabar en este agujero –dijo Gabrio con su
amargura burocrática–. Una vez que se ha estado en París, hasta Roma
parece un villorrio... ¡Figúrese usted, un lugar como Roma...! –Encendió
un cigarrillo con la colilla del anterior y añadió, con árida
jactancia–: Yo estuve en París a lo grande... Apartamento, automóvil,
amistades, relaciones femeninas... Ha de saber usted que, en este último
aspecto, París es ideal.
Marcello, aunque con repugnancia, creyó un deber secundar de alguna
forma la afabilidad de Gabrio y dijo:
–Pues con esta casa aquí al lado no lo debe usted echar mucho de menos.
Gabrio movió la cabeza:
–¡Bah! ¿Cómo quiere usted divertirse con esa carnaza de soldados a tanto
el kilo? ¡No! –añadió–. El único recurso aquí es el casino. ¿Juega
usted?
–No, nunca.
–Sin embargo, es interesante –dijo Gabrio tirándose hacia atrás en la
silla, como para significar que había terminado la entrevista–. La
fortuna puede sonreírle a cualquiera, a usted o a mí. No en vano es
mujer. Todo está en atraparla a tiempo. –Se levantó, se dirigió hacia la
puerta y la abrió. Era verdaderamente pequeño, como pudo observar
Marcello, con las piernas cortas y el tronco rígido envuelto en una
chaqueta de color verde y de corte militar. Gabrio permaneció un momento
inmóvil mirando a Marcello, bajo un rayo de sol que parecía acentuar la
brillante y rosada transparencia de su piel y luego dijo–: Supongo que
no nos volveremos a ver. Usted, después de París, volverá directamente a
Roma, ¿no?
–Sí, casi seguramente.
–¿Necesita usted algo? –preguntó de pronto Gabrio de mala gana–. ¿Le han
provisto de fondos? Yo no tengo aquí mucho dinero, pero si necesita
algo...
–No, gracias, no me hace falta nada.
–Entonces, buena suerte y a la guarida del lobo.
Se dieron la mano, y Gabrio, a toda prisa, cerró la puerta. Marcello se
dirigió hacia la verja.
Pero cuando estuvo en el sendero de los setos, diose cuenta de que, al
huir violentamente de la sala común, había olvidado el sombrero.
Titubeó. Le repugnaba volver a entrar en aquel cuartucho que hedía a
zapatos, a polvos y a sudor y, por otra parte, temía las pullas y los
arrumacos de las mujeres. Luego se decidió, volvió sobre sus pasos,
empujó la puerta y se oyó la acostumbrada campanilla.
Esta vez no acudió nadie, ni la camarera de cara de hurón ni ninguna de
las muchachas. Pero de la sala común llegó hasta él, a través de la
puerta abierta, la voz bien conocida, grave y bonachona, del agente
Orlando. Y, animado, se asomó a la puerta.
La sala estaba vacía. El agente estaba sentado en el rincón de la puerta
junto a una mujer que Marcello no recordó haber visto entre las que se
habían presentado cuando entró allí por primera vez. El agente, con un
zafio gesto confidencial, tenía un brazo en torno a la cintura de la
mujer y no trató de recomponer su figura al aparecer Marcello. Con
evidente embarazo y vagamente irritado, apartó su mirada de Orlando y la
fijó en la mujer.
Ella estaba sentada en actitud rígida, como si hubiese tratado de alguna
forma de rechazar o, por lo menos, alejar a su compañero. Era morena, de
frente alta y blanca, ojos claros, cara larga y delgada y boca grande,
reavivada por un oscuro carmín y de expresión tal vez desdeñosa. Iba
vestida de manera casi normal: un traje de noche, descolado y sin
mangas, de color blanco. Lo único que delataba en ella su género de vida
era la hendidura de la falda, que se abría algo más abajo de la cintura,
dejando al descubierto el vientre y las piernas, cruzadas una encima de
la otra, largas, secas y elegantes, de una belleza casta de danzarina.
Sostenía entre dos dedos el cigarrillo encendido, pero no fumaba: con
una mano apoyada en un brazo del diván, el humo ascendía en el aire. La
otra mano la tenía abandonada sobre la rodilla del agente, como –pensó
Marcello– sobre la cabeza fiel de un enorme perro. Pero lo que lo
sorprendió más fue su frente, no tanto blanca cuanto iluminada
misteriosamente por la intensa expresión de sus ojos: una pureza de luz
que le hizo pensar en una de aquellas diademas de brillantes que en otro
tiempo lucían las mujeres en los bailes de gala. La mirada de Marcello
se prolongaba, atónita; y al mirarla se daba cuenta de que experimentaba
no sabía qué dolorosa sensación de lástima y enojo. Entretanto,
intimidado por aquella insistente mirada. Orlando se había levantado.
–Mi sombrero –dijo Marcello. La mujer, que seguía sentada, lo miraba
ahora, a su vez, sin curiosidad. El agente, solícito, atravesó la sala
para ir a coger el sombrero, que se hallaba en un sofá distante.
Entonces, de improviso, comprendió Marcello por qué la vista de aquella
mujer le había inspirado aquella dolorosa sensación de pena. En
realidad, como advirtió, él no quería que ella fuese el objeto del
placer del agente, y el verla soportar el abrazo de éste, lo había hecho
sufrir como si se hubiese tratado de una profanación intolerable. Sin
duda, ella no sabía nada de la luz que irradiaba de su frente y que no
le pertenecía, de la misma forma que, en general, no pertenece la
belleza al que es bello. Sin embargo, le parecía casi como un deber
impedirle inclinar aquella frente luminosa para satisfacer los caprichos
eróticos de Orlando. Por un momento pensó en valerse de su propia
autoridad para llevársela de la sala. Charlarían un poco, y luego, tan
pronto como hubiese estado seguro de que el agente había elegido otra
mujer, se marcharía. Incluso se le ocurrió la loca idea de arrancarla de
aquel burdel y encaminarla hacia otro género de vida. Pero al pensar
estas cosas, se daba cuenta de que eran fantasías. Ella no podía por
menos de no ser semejante a sus compañeras y, como ellas, estar
irreparable y casi inocentemente viciada y perdida. Luego notó que le
tocaban el brazo: Orlando le tendía el sombrero. Lo cogió maquinalmente.
Pero Orlando había tenido tiempo de reflexionar acerca de la singular
mirada de Marcello. Se adelantó un paso y, señalando a la mujer de la
misma forma que hubiese indicado una comida o una bebida a un huésped de
consideración, le propuso:
–Doctor, si quiere usted, si ésta le gusta... yo puedo esperar.
Marcello no lo entendió inmediatamente. Luego vio la sonrisa de Orlando,
respetuosa y maliciosa, y sintió que enrojecía hasta las orejas. O sea,
que Orlando no renunciaba, sino que sólo se avenía, por cortesía de
compañero y disciplina de inferior, a dejarlo pasar delante, como en el
mostrador de un bar o en la mesa de un buffet. Marcello dijo
apresuradamente:
–¿Está loco, Orlando? Haga usted lo que quiera, yo tengo que marcharme.
–En tal caso, doctor... –replicó el agente con una sonrisa. Marcello lo
vio hacer una señal de llamada a la mujer y observó, con dolor, cómo
ésta, obediente, alta y erguida, con su diadema de luz en la frente, sin
titubear ni protestar, con sencillez profesional, se dirigió hacia el
agente. Éste dijo a Marcello–: Doctor, nos veremos pronto –y se apartó
para dejar paso a la mujer. También Marcello, casi contra su voluntad,
se echó hacia atrás. Y ella se puso en marcha entre los dos, sin prisa,
con el cigarrillo entre los dedos. Pero cuando estuvo delante de
Marcello, se detuvo un instante y dijo:
–Si me quieres, me llamo Luisa.
Su voz, como había temido Marcello, era grave y ronca, carente de
gracia. Luisa creyó un deber añadir a estas palabras algún gesto
sugerente, por lo que sacó la lengua y se lamió el labio superior. A
Marcello le pareció que tanto las palabras como el gesto le aliviaban en
parte del remordimiento de no haberle impedido irse con Orlando.
Entretanto la mujer, precediendo siempre al agente, había llegado a la
escalera. Arrojó al suelo el cigarrillo encendido, lo aplastó con el
pie, se levantó la falda con ambas manos y empezó a subir los escalones
apresuradamente, seguida, un peldaño más abajo, por Orlando. Al fin
desaparecieron tras el rincón del primer piso. Ahora, unas personas, tal
vez una de las muchachas con su cliente, bajaban la escalera. Marcello
salió de la casa a toda prisa.
CAPÍTULO III
Tras haber encargado al conserje del hotel que llamara al número de
Quadri, Marcello fue a sentarse en un rincón del vestíbulo. Era un hotel
grande, y el vestíbulo, muy espacioso, con columnas que sostenían las
bóvedas, grupos de butacas y escaparates en que se hallaban expuestos
artículos de lujo, escritorios y mesas. Mucha gente iba y venía desde la
puerta de entrada hasta el ascensor, desde el mostrador del
recepcionista hasta el de la dirección, desde la puerta del restaurante
hasta los salones que se abrían más allá de las columnas. Marcello
habría querido distraerse, mientras esperaba, con el espectáculo de
aquel vestíbulo tan alegre y lleno de movimiento. Pero, como arrastrado
hacia el fondo de la memoria por la angustia actual, su pensamiento se
dirigió, casi contra su voluntad, a la primera y única visita que
hiciera a Quadri muchos años antes. Marcello era entonces estudiante, y
Quadri, su profesor. Había ido a casa de Quadri, un viejo edificio rojo,
en las proximidades de la estación, para consultarlo sobre la tesis
doctoral. Apenas hubo entrado, Marcello quedó sorprendido por la enorme
cantidad de libros acumulados en todos los rincones del apartamento. Ya
en la antesala había observado unas viejas cortinas que parecían ocultar
puertas; pero, al separarlas, vio montones y montones de libros
alineados en salientes de las paredes. La camarera lo había precedido
por un larguísimo y tortuoso pasillo que parecía dar vueltas en torno al
patio del edificio, y también aquel pasillo, a ambas partes, estaba
lleno de estanterías atestadas de libros y papeles. Finalmente,
introducido en el despacho de Quadri, Marcello se encontró entre cuatro
paredes densamente repletas de libros, desde el suelo hasta el techo.
También sobre la mesa había libros, dispuestos uno sobre otro en dos
pilas ordenadas, entre las cuales, como por medio de una tronera,
asomaba la cara barbuda del profesor. Marcello notó en seguida que
Quadri tenía un rostro curiosamente chato y asimétrico, semejante a una
máscara de cartón piedra, con ojos circuidos de rojo y nariz triangular
en cuya parte inferior se hubiesen pegado, de manera sumaria, una barba
y unos bigotes postizos. También sobre su frente, los cabellos,
demasiado negros y como húmedos, sugerían la idea de una peluca mal
aplicada. Entre los bigotes de cepillo y la barba de escobilla, ambos de
un negro sospechoso, se entreveía una boca muy roja, de labios informes.
Y Marcello no pudo por menos de pensar que todo aquel pelo mal
distribuido tal vez escondiera alguna deformidad, como, por ejemplo, una
carencia total de mentón o una horrible cicatriz. Era, en suma, una cara
en la cual no había nada seguro y verdadero y en la que todo era falso,
como en una careta. El profesor se había levantado para recibir a
Marcello, y al hacer aquel gesto había revelado su pequeña estatura y la
joroba, o, mejor aún, la deformación del hombro izquierdo, que añadía un
aspecto doloroso a la excesiva dulzura y suavidad de sus maneras. Al
estrecharle la mano a través de los libros, Quadri, con gesto de miope,
miró a su visitante por encima de sus gruesas gafas, por lo que
Marcello, durante unos segundos, tuvo la impresión de ser examinado no
por dos, sino por cuatro ojos. Había notado también el estilo anticuado
del traje de Quadri: levita negra, con dobladillos de seda; pantalón a
rayas, también negro, camisa blanca con cuello y puños almidonados y
cadena de oro en el chaleco. Marcello no sentía simpatía alguna por
Quadri: lo sabía antifascista y, en su mente, el antifascismo de Quadri,
su aspecto de cobarde, malsano y sucio; su erudición, sus libros, todo,
en suma, le parecía contribuir a formar la imagen convencional, y
continuamente invitada al desprecio por la propaganda del partido, del
intelectual negativo e impotente. Por otra parte, la extraordinaria
dulzura de Quadri repugnaba a Marcello como un rasgo de falsedad. Le
parecía imposible que un hombre pudiese ser tan dulce y suave sin
mentira ni segundas intenciones.
Quadri había recibido a Marcello con sus acostumbradas expresiones de
afecto casi melindroso. Intercalando a menudo palabras como «querido
hijito», «hijito mío» e «hijito querido»; agitando sobre los libros sus
pequeñas manos blancas, le había hecho una enorme cantidad de preguntas,
primero sobre su familia y luego sobre él personalmente. Al enterarse de
que el padre de Marcello estaba internado en una clínica de enfermedades
mentales, había exclamado: «¡Oh, pobre hijito mío! ¡No lo sabía! ¡Qué
desgracia! ¡Qué terrible desgracia! Y la ciencia, ¿no puede hacer nada
para devolverle la razón?» Pero no oyó la respuesta de Marcello y pasó
en seguida a otro tema. Tenía una voz de garganta, modulada y armoniosa,
muy suave, llena de aprensiva solicitud. Sin embargo, y ansiosamente, a
través de esta solicitud, tan empalagosa y declarada, como una filigrana
en la transparencia de un papel, Marcello había creído adivinar una
total indiferencia: Quadri, pese a interesarse verdaderamente por él,
tal vez ni siquiera lo veía. Marcello había quedado también impresionado
por la falta de matices y de énfasis en el tono de la voz de Quadri:
hablaba siempre con el mismo acento uniformemente afectuoso y
sentimental, ya se tratase de cosas que requerían este acento, como de
otras que no lo precisaban en modo alguno. Como conclusión de sus
numerosas preguntas, Quadri trató de saber, finalmente, si Marcello era
fascista. Y al recibir una respuesta afirmativa, sin cambiar de tono y
sin que se trasluciera en él reacción alguna, le explicó, de una manera
aparentemente casual, lo difícil que resultaba para él, cuyos
sentimientos antifascistas eran bien notorios, proseguir, en un régimen
como el fascista, la enseñanza de materias como la Filosofía y la
Historia. Al llegar a este punto, Marcello, molesto, había tratado de
dirigir la conversación hacia el motivo de su visita. Pero Quadri lo
había interrumpido inmediatamente: «Tal vez se pregunte usted por qué le
digo todas estas cosas. Querido hijito, se las digo no ociosamente ni
por desahogo personal. No me permitiría hacerle perder un tiempo
precioso, que debe dedicar al estudio. Se lo digo para justificar en
cierta forma el hecho de que no podré ocuparme ni de usted ni de su
tesis. Abandono la enseñanza.»
«¿Deja usted la enseñanza?», había repetido Marcello sorprendido.
«Sí –confirmó Quadri mientras, con un gesto habitual en él, se atusaba
el bigote y la barba–. Aunque con dolor, con verdadero dolor, porque
hasta ahora he dedicado toda mi vida a ustedes, me veo obligado a
abandonar la escuela.» Tras un momento de silencio, sin énfasis y con un
suspiro, el profesor había añadido: «Sí, he decidido pasar del
pensamiento a la acción... Tal vez la frase no le parezca nueva, pero
refleja fielmente mi situación.»
Al oír aquello, Marcello no había podido por menos de sonreír. En
efecto, le había parecido cómico aquel profesor Quadri, aquel
hombrecillo vestido de levita, jorobado, miope, barbudo que, entre sus
pilas de libros, sentado en su sillón, le declaraba que había decidido
pasar del pensamiento a la acción, del dicho al hecho. Sin embargo, el
sentido de la frase no era dudoso: Quadri, tras haberse alineado durante
años en las filas de la oposición pasiva, encerrado en sus pensamientos
y en su profesión, había decidido pasar a la política activa, tal vez
entregarse a la conspiración. Marcello, con repentino sobresalto de
antipatía, no había podido por menos de advertirle, con frialdad
amenazadora: «Hace usted muy mal en decírmelo a mí. Yo soy fascista y
podría denunciarlo.»
Pero Quadri le contestó con extremada dulzura, pasando del usted al tú:
«Sé que eres un chico bueno, querido hijito, un honrado y estupendo
muchacho, y que no harías nunca una cosa semejante.»
«¡Váyase al diablo!», había pensado Marcello, exasperado. Y, con
sinceridad, había contestado: «Pero aun así podría hacerlo. Para
nosotros los fascistas, la honradez consiste precisamente en denunciar a
personas como usted y ponerlas en la imposibilidad de hacer daño.»
El profesor había agitado la cabeza: «Querido hijito; mientras hablas,
tú sabes que lo que dices no es verdad. Lo sabes, o, mejor aún, lo sabe
tu corazón. En efecto, tú, como joven honrado que eres, has querido
advertirme. ¿Sabes qué hubiese hecho otro, otro que hubiese sido un
verdadero delator? Habría fingido aprobarme, y luego, una vez que me
hubiese comprometido con cualquier declaración verdaderamente
imprudente, me habría denunciado. En cambio, tú me has advertido.»
«Le he advertido –había contestado Marcello con dureza– porque creo que
usted no es capaz de lo que se llama acción. ¿Por qué no se contenta con
actuar como profesor? ¿De qué acción habla?»
«La acción... no importa decir cuál», había contestado Quadri mirándolo
fijamente. Al oír aquellas palabras, Marcello no había podido por menos
de levantar la vista hacia las paredes, hacia los anaqueles llenos de
libros. Quadri cazó al vuelo aquella mirada y, siempre con
extraordinaria suavidad, había añadido: «Te parece extraño, ¿verdad?,
que hable de acción. ¿Entre todos estos libros? En este momento estás
pensando: “Pero, ¿de qué acción puede presumir este hombrecillo
jorobado, contrahecho, miope y barbudo?” Di la verdad, eso es lo que
piensas... Los periodiquillos de tu partido te han descrito tantas veces
al hombre que no sabe ni puede actuar, al intelectual, que has sonreído
compasivamente al reconocerme en aquella imagen, ¿no es así?»
Sorprendido de tanta agudeza, Marcello había exclamado: «¿Cómo ha podido
darse cuenta de ello?»
«¡Oh, querido hijito mío –había contestado Quadri levantándose–, querido
hijito mío, lo he comprendido inmediatamente! Pero nunca se ha dicho que
para actuar sea necesario llevar un águila de oro en la gorra de plato
ni galones en las bocamangas... Hasta la vista... De todas maneras,
hasta la vista, hasta la vista y buena suerte... Hasta la vista.» Y
mientras decía esto, suave e implacablemente había ido empujando a
Marcello hacia la puerta.
Y ahora Marcello, al evocar aquella entrevista, se daba cuenta de que en
su irreflexivo desprecio por aquel Quadri jorobado, barbudo y pedante,
habían entrado mucha impaciencia e inexperiencia juveniles. Por otra
parte, el propio Quadri le había demostrado su error con hechos:
Exiliado en París, pocos meses después de la entrevista que sostuviera
con él, no había tardado en convertirse en uno de los cabecillas del
antifascismo, tal vez el más hábil, el más preparado, el más agresivo.
Según parecía, su especialidad era el proselitismo. Aprovechando su
experiencia didáctica y su conocimiento de la mentalidad juvenil,
lograba a menudo convertir a jóvenes indiferentes, e incluso de
sentimientos opuestos, para empujarlos luego a empresas audaces,
peligrosas y casi siempre desastrosas, si no para él, que era su
inspirador, por lo menos para ellos, que eran sus ingenuos ejecutores.
Sin embargo, no parecía sentir, al arrojar a aquellos adeptos suyos a la
lucha de la conspiración, ninguna de las preocupaciones humanitarias
que, dado su carácter, se sentiría uno tentado de atribuirle; más aún,
los sacrificaba sin miramientos en acciones desesperadas que se podían
justificar sólo en planes a muy largo plazo y que comportaban,
precisamente, por necesidad, una cruel indiferencia hacia la vida
humana. En suma, Quadri poseía algunas de las raras cualidades de los
grandes políticos o, por lo menos, de una cierta categoría: era astuto
y, al mismo tiempo, entusiasta; intelectual y, al mismo tiempo, activo;
ingenuo y, al mismo tiempo, cínico; reflexivo y, al mismo tiempo,
imprudente. Marcello, por obligaciones de su profesión, se había ocupado
a menudo de Quadri, definido como elemento peligrosísimo por los
informes de la Policía, y siempre había quedado impresionado por la
capacidad que tenía aquel hombre de acumular a vez tantas cualidades
contrastantes en un solo carácter profundo y ambiguo. Así, poco a poco,
a través de cuanto había logrado enterarse a distancia, y por medio de
informaciones no siempre precisas, había trocado aquel primitivo
desprecio por una enojada consideración. Sin embargo, seguía inamovible
su antipatía de principio, porque estaba convencido de que Quadri, pese
a tener muchas cualidades, carecía de la del valor, como le parecía
demostrar el hecho de que expusiera a sus secuaces a gravísimos
peligros, pero jamás se arriesgara él personalmente.
Absorto en estos pensamientos, se sobresaltó al oír la voz de un botones
del hotel que pasaba rápido por el vestíbulo pronunciando su nombre en
alta voz. Llegó a pensar por un momento en que tal vez se tratara del
nombre de otro, ayudado en esa ilusión por la pronunciación francesa del
botones. Sin embargo, aquel «Monsieur Clerici» se refería a él, como se
dio cuenta, con una especie de náuseas, cuando, fingiéndose a sí mismo
creer que en realidad era otro, trató de imaginarse cómo podía ser: él,
con su cara, su persona, su atuendo. Entretanto, el botones se alejaba
hacia la sala de escritura, sin dejar de llamarlo. Marcello se levantó y
marchó directamente hacia la cabina telefónica.
Tomó el auricular colocado sobre la repisa y se lo llevó al oído. Una
voz femenina, limpia y algo cantarina, preguntó, en francés, quién
estaba al aparato. Marcello respondió en la misma lengua:
–Soy italiano... Clerici, Marcello Clerici, y quisiera hablar con el
profesor Quadri.
–Está muy ocupado... No sé si se podrá poner al aparato... ¿Ha dicho
usted que se llama Clerici?
–Sí, Clerici.
–Espere un momento.
Oyóse el ruido de un auricular dejado sobre una mesa, luego el de pasos
que se alejaron y, finalmente, el silencio. Marcello esperó largo rato,
pensando en que otro ruido de pasos le anunciaría el regreso de la mujer
o la llegada del profesor. Pero en vez de ello, de pronto se oyó la voz
de Quadri que brotaba, sin previo aviso, de aquel profundísimo silencio.
–Aquí Quadri... ¿Quién habla?
Marcello explicó apresuradamente:
–Me llamo Marcello Clerici... Era un discípulo suyo, de cuando usted
enseñaba en Roma. Me gustaría verlo.
–Clerici –repitió Quadri dubitativamente. Y luego, tras un momento, con
decisión–: Clerici: no lo conozco.
–Sí, profesor, me ha de conocer usted –insistió Marcello–. Fui a verlo a
su casa pocos días antes de que abandonara usted la enseñanza. Quería
someter a su consideración un proyecto de tesis.
–Un momento, Clerici –dijo Quadri–; no recuerdo en absoluto su nombre,
pero eso no quiere decir que no tenga usted razón. ¿Y dice que quiere
verme?
–Sí.
–¿Para qué?
–Para nada en particular –respondió Marcello–. Pero como era alumno
suyo, he sentido en estos últimos tiempos la necesidad de hablar con
usted. Quería verlo. Eso es todo.
–Bien –dijo Quadri en tono flexible–, venga a verme a mi casa.
–¿Cuándo?
–Hoy mismo... esa tarde... después del almuerzo. Venga a tomar café... a
eso de las tres.
–Debo decirle que estoy en viaje de bodas –manifestó Marcello–. ¿Podría
llevar a mi mujer?
–Naturalmente. Hasta luego.
Quadri colgó el teléfono, y Marcello, tras un momento de reflexión, hizo
lo mismo. Pero no tuvo tiempo de salir de la cabina, porque el mismo
botones que poco antes voceara su nombre por el vestíbulo, asomó la
cabeza y dijo:
–Lo llaman por teléfono.
–Ya he hablado –dijo Marcello haciendo ademán de salir.
–No, ahora es otra persona.
Mecánicamente, volvió a entrar en la cabina y levantó de nuevo el
auricular.
Inmediatamente una voz grave, bonachona y festiva, le gritó al oído:
–¿Es usted, doctor Clerici?
Marcello reconoció la voz del agente Orlando y respondió con tono
tranquilo:
–Sí, soy yo.
–¿Ha tenido buen viaje, doctor?
–Sí, magnífico.
–Y su señora, ¿está bien?
–Muy bien.
–¿Y qué me dice usted de París?
–Aún no he salido del hotel –respondió Marcello algo molesto por aquella
familiaridad.
–Mire usted... París es París. Entonces, doctor, ¿podemos vernos?
–Desde luego. Orlando. Dígame usted dónde.
–Usted no conoce París, doctor. Lo citaré en un lugar fácil de
encontrar. El café que hace esquina a la plaza de la Magdalena. No tiene
pérdida, está a la izquierda conforme se viene de la rue Royale. Tiene
todas las mesitas fuera, pero yo lo esperaré dentro. No habrá nadie en
el interior.
–Muy bien, ¿ya qué hora?
–Yo ya estoy en el café, pero esperaré cuanto sea necesario.
–Dentro de media hora.
–Estupendo, doctor. Dentro de media hora.
Marcello salió de la cabina y se dirigió al ascensor. Pero cuando se
disponía a entrar en éste, oyó por tercera vez al botones de siempre
pronunciar su nombre, y entonces sí que se extrañó de verdad. Casi tuvo
la esperanza de una intervención sobrenatural, como si, sirviéndose del
cuerno de ebonita negra del teléfono, la voz de un oráculo se dispusiera
a decirle una palabra decisiva sobre su vida. Con el alma en vilo,
volvió sobre sus pasos y penetró por tercera vez en la cabina.
–¿Eres tú, Marcello? –preguntó la voz acariciante y lánguida de su
mujer.
–¡Ah!, ¿eres tú? –no pudo por menos de exclamar, no sabía si con
desilusión o alivio.
–Naturalmente..., ¿quién crees que pudiera ser?
–Pues nadie... Es que esperaba una llamada...
–¿Qué haces? –preguntó ella con una inflexión de derretida ternura.
–Nada... Precisamente ahora me disponía a subir para advertirte que
salía y que regresaría dentro de una hora.
–No, no subas, ahora me voy a meter en el baño.
–Bien, entonces te esperaré dentro de una hora en el vestíbulo del
hotel.
–Más bien dentro de una hora y media.
–Está bien, hora y media... Pero no tardes, te lo ruego.
–Te lo he dicho para no hacerte esperar. Pero verás cómo será una hora.
Ella dijo apresuradamente, como temiendo que Marcello se fuese:
–¿Me quieres mucho?
–Naturalmente; ¿por qué me lo preguntas?
–¿Tanto que si ahora estuvieras a mi lado me darías un beso?
–Desde luego; ¿quieres que suba?
–No, no, no subas... Y dime...
–¿Qué?
–Dime, ¿te gusté anoche?
–¡Qué preguntas, Giulia! –exclamó él algo avergonzado.
Ella añadió inmediatamente:
–Perdóname, no sé ni siquiera lo que me digo... Entonces, ¿me quieres
mucho?
–Ya te he dicho que sí.
–Perdóname. Así, de acuerdo; te espero dentro de hora y media. Hasta la
vista, amor.
Esta vez –pensó mientras colgaba el auricular– no era posible que
volvieran a llamarlo. Se dirigió a la puerta y, empujando el tambor de
ébano y cristal, salió a la calle.
El hotel se levantaba a orillas del Sena. Cuando se asomó al umbral,
permaneció un momento inmóvil, sorprendido del alegre espectáculo de la
ciudad y del sereno día. Hasta donde llegaba la vista, a lo largo del
pretil del río, se elevaban de las aceras grandes y frondosos árboles,
cargados de brillante follaje primaveral. Eran árboles que no conocía:
tal vez castaños de Indias. El sol del hermoso día brillaba en todas las
hojas transmutado en verdor claro, luminoso, sonriente. Alineados a lo
largo del pretil, los puestos de los revendedores ofrecían pilas de
libros usados y montones de otros impresos. La gente caminaba sin prisa
a lo largo de los puestos, bajo los árboles, entre los caprichosos
juguetees del sol y de las sombras, en un ambiente de pacífico y
tranquilo paseo dominical. Marcello atravesó la calle y fue a asomarse
al pretil, entre dos puestos de libros, Al otro lado del río se veían
los edificios grises, con sus tejados en buhardilla; más lejos, las dos
torres de Notre-Dame, y más lejos aún, las agujas de otras iglesias,
perfiles de bloques de viviendas, de tejados, de aleros. Notó que el
cielo era más pálido y más espacioso que en Italia, como si fuera
consciente de la invisible y hormigueante presencia de la inmensa ciudad
extendida bajo su bóveda. Bajó la mirada hasta el río: encajado entre
los murallones de piedra al sesgo, flanqueado por limpios muelles,
parecía, en aquel punto, un canal. El agua, densa y grasienta, de un
verde turbio, ensortijaba de brillantes remolinos las blancas pilastras
del puente más cercano. Una barcaza negra y amarilla se deslizaba,
rápida y sin estela, sobre aquella agua densa, mientras la chimenea
eructaba humo a impetuosas bocanadas; a proa iban charlando dos hombres:
el uno, con jersey azul, y el otro, con camisa blanca. Un gorrión
rechoncho y familiar se posó sobre el pretil junto a su brazo, gorjeó
vivazmente como si tratara de decirle algo, y luego emprendió de nuevo
el vuelo, en dirección al puente. Le llamó la atención un joven delgado,
tal vez un estudiante, mal vestido, tocado con boina y con un libro bajo
el brazo. Caminaba en dirección a Notre-Dame, sin prisa, deteniéndose de
cuando en cuando ante los puestos de libros para echar un vistazo. Al
observarlo, le impresionó su propia disponibilidad, pese a todos los
compromisos que lo oprimían. Habría podido ser aquel joven, y entonces
el cielo, el Sena, los árboles, todo París habrían tenido para él otro
sentido. En aquel mismo instante vio venir hacia él, sobre la calzada, a
marcha lenta, un taxi libre, y lo detuvo con un gesto que casi le
extrañó. No había pensado en ello un momento antes. Al subir, dio la
dirección del café en que lo esperaba Orlando.
Arrellanado en el asiento, contempló las calles de París mientras corría
el taxi. Notó la alegría de la ciudad, del todo gris y vieja y, pese a
ello, sonriente y encantadora, llena de una dulzura inteligente, que
parecía entrar a ráfagas por la ventanilla junto con el viento de la
marcha. Sin saber por qué, le gustaron los guardias de pie en los cruces
de las calles: le parecían elegantes, con su quepis redondo y duro, su
corta esclavina, sus piernas delgadas. Uno de ellos se inclinó ante la
ventanilla para decir algo al chófer. Era un joven rubio, enérgico y
pálido, con el silbato apretado entre los dientes y el brazo armado de
una porra blanca, extendida hacia atrás para detener la circulación. Le
gustaban los grandes castaños de Indias, que levantaban sus ramas hacia
los centelleantes cristales de las viejas fachadas grises; le gustaban
los letreros de los establecimientos, anticuados, con sus letras blancas
y llenas de rasgos aéreos sobre fondos marrones o vinosos; le gustaba
incluso la antiestética forma de los taxis y de los autobuses, con
aquellos capós que parecían hocicos de perros inclinados que anduviesen
husmeando el suelo. El taxi, tras una breve parada, pasó ante el
edificio neoclásico de la Cámara de los Diputados, embocó el puente y
marchó raudo hacia el obelisco de la Plaza de la Concordia. Así –pensó
mientras contemplaba la inmensa plaza militar, cerrada al fondo por
pórticos alineados como regimientos de soldados preparados para un
desfile–, así, ésta era la capital de aquella Francia que era preciso
destruir. Ahora le parecía que amaba desde hacía mucho tiempo a la
ciudad que se extendía ante sus ojos, desde mucho antes de aquel día en
que se encontraba en ella por primera vez. Y, sin embargo» precisamente
esta admiración por la belleza majestuosa, gentil y alegre de la ciudad,
confirmaba en él la sensación tétrica del deber que se disponía a
cumplir. Pensó que tal vez, si París hubiese sido menos bella, habría
podido eludir aquel deber, huir, liberarse del destino. Pero la belleza
de la ciudad lo confirmaba de nuevo en su parte hostil y negativa, de la
misma forma que muchos de los aspectos repugnantes de la causa a la que
servía. Al pensar en estas cosas, se daba cuenta de que se explicaba a
sí mismo el absurdo de su propia condición. Y comprendía que la
explicaba de este modo porque no había otra manera de explicarla y, por
tanto, de aceptarla libre y conscientemente.
El taxi se detuvo, y Marcello se apeó ante el café designado por
Orlando. Las mesas alineadas en la acera, tal como le advirtiera por
teléfono el agente, estaban llenas; en cambio, el interior del café
estaba desierto. Orlando estaba sentado a una mesita junto a una
ventana. Tan pronto como lo vio, lo llamó y le hizo señas de que se
acercara.
Marcello se encaminó hacia él sin prisa y se sentó de cara al agente. A
través del cristal de la ventana se veían las espaldas de las personas
sentadas fuera, a la sombra de los árboles y, más lejos, parte de la
columnata y del frontón triangular de la iglesia de la Magdalena.
Marcello pidió un café. Orlando esperó que el camarero se hubiese
alejado, y entonces dijo:
–Tal vez crea usted, doctor, que le van a servir un café exprés, como en
Italia; pero es una ilusión. En París no hay café bueno como en Italia.
Ya verá usted el calducho que le traen.
Orlando hablaba con su acostumbrado tono respetuoso, bonachón,
tranquilo. «Una cara honrada –pensó Marcello mirando de reojo al agente
mientras éste se tomaba, con un suspiro, otro sorbo de aquel detestado
café–, una cara de campesino, de aparcero, de pequeño propietario
rural.» Esperó que Marcello se hubiese bebido el café y luego preguntó:
–¿De dónde es usted, Orlando?
–¿Yo? De la provincia de Palermo, doctor.
Sin motivo, Marcello había pensado siempre que Orlando era oriundo de la
Italia Central, de Umbría o de las Marcas. Pero ahora, mirándolo mejor,
comprendió que había sido inducido, a error por el aspecto rústico y
cuadrado del agente. Pero en su rostro no había huellas de la
apacibilidad de los nativos de Umbría o de la placidez de los hijos de
la Marcas. Era, sí, una cara honrada y bonachona, pero sus ojos, negros
y como cansados, tenían una gravedad femenina y casi oriental que no era
de aquellas tierras, y no era tranquila ni plácida, bajo su pequeña
nariz, mal conformada, la sonrisa de aquella ancha boca sin labios. Dijo
como en un susurro:
–Jamás me lo habría imaginado.
–¿De dónde me creía usted? –preguntó Orlando con vivacidad.
–De la Italia Central.
Orlando pareció reflexionar un momento. Al fin dijo con franqueza,
aunque con respeto:
–Lamento decirle, doctor, que también usted participa del prejuicio
general.
–¿Qué prejuicio?
–El prejuicio del Norte contra la Italia meridional y, en particular,
contra Sicilia. También usted, doctor, y perdóneme que se lo diga. Pero
es así. –Orlando movió la cabeza, dolorido. Marcello protestó:
–Puedo jurarle que no pensaba para nada en eso. Lo creía de la Italia
Central por su aspecto físico.
Pero Orlando no lo oía ya.
–Le diré: es un estilicidio –prosiguió con énfasis, evidentemente
satisfecho de la insólita palabra–. Por la calle, en la casa, por todas
partes, incluso durante el servicio... algunos colegas del Norte llegan
a reprocharnos los spaghetti. Y yo respondo: En primer lugar, los
spaghetti no los comemos ya sólo nosotros, sino también ustedes. Y, en
segundo lugar, ¡cuan dulce es la polenta de ustedes! –Marcello no dijo
nada. En el fondo no le disgustaba que Orlando hablase de cosas no
pertenecientes a su misión. Era una forma de eludir la familiaridad
sobre un tema terrible y que no podía soportar. Orlando dijo de pronto,
con fuerza–: Sicilia: la gran calumniada. Por ejemplo, la mafia. ¡Si
supiera usted las cosas que se han dicho sobre la mafia! Para ellos no
hay siciliano que no pertenezca a la mafia... aparte el hecho de que
ignoran todo sobre la mafia.
Marcello dijo:
–Ya no existe la mafia.
–Ya sé que no existe –respondió Orlando, no del todo convencido–. Pero,
doctor, créame usted que, si aún existiera, sería siempre mucho mejor,
infinitamente mejor que los fenómenos análogos del Norte; los teppisti
de Milán, los barabba de Turín..., ésos sí que son bribones,
explotadores de mujeres, ladrones, prepotentes con los débiles. La
mafia, si no otra cosa, al menos era una escuela de valor.
–Perdóneme, Orlando –dijo Marcello fríamente–, pero me gustaría que me
explicara en qué consistía la escuela de valor de la mafia.
La pregunta pareció desconcertar a Orlando, no tanto por la frialdad
casi burocrática del tono de Marcello, cuando por la complejidad del
tema, que no admitía una respuesta inmediata y exhaustiva.
–Pues bien, doctor –contestó con un suspiro–, me hace usted una pregunta
a la que no es fácil responder... En Sicilia el valor es la primera
cualidad de un hombre de honor, y la mafia se llama a sí misma sociedad
honrada. ¿Qué quiere que le diga? El que no ha estado allí ni ha visto
con sus propios ojos, es difícil que pueda entender. Imagínese usted,
doctor, un local, un bar, un café, una fonda, una cantina, donde se
encontrase reunido un grupo de hombres armados y hostiles al miembro de
la mafia... Pues bien ¿qué podría hacer éste? No se encomendaba a los
carabineros, ni huía del país. Por el contrario, salía de su casa
limpio, recién afeitado, se presentaba en aquel local, solo y desarmado,
y decía las dos o tres palabras que bastaban y que querían... ¿Y qué
creía usted? Todos, el grupo de los enemigos, los amigos, el pueblo
entero, tenían los ojos fijos en él. Él lo sabía, y sabía también que si
mostraba con una mirada no lo bastante firme, con una voz no lo bastante
tranquila, con un rostro no del todo sereno, que tenía miedo, estaba
perdido... Por eso todo su empeño se cifraba en superar este examen:
miradas resueltas, voces tranquilas, ademanes mesurados, aspecto normal.
Son cosas que parecen fáciles de decir. Pero hay que encontrarse en
ellas para ver cuan difíciles resultan. Doctor, ésta era, y sólo para
dar un ejemplo, la escuela del valor de la mafia.
Orlando, que se había ido entusiasmando al hablar, lanzó, al llegar este
momento, una mirada fría y llena de curiosidad en dirección al rostro de
Marcello, como diciendo: «Pero, si no me equivoco, no es de la mafia de
lo que hemos de hablar.» Marcello entendió aquella mirada y, de manera
ostentosa, echó una mirada a su reloj de pulsera.
–Bueno, ahora hablemos un poco de nuestras cosas, Orlando –dijo con
autoridad–. Hoy debo entrevistarme con el profesor Quadri. Según las
instrucciones, debo indicar a usted cuál es el profesor, al objeto de
que pueda usted asegurarse bien de su identidad. Ésta es mi parte,
¿verdad?
–Sí, doctor.
–Pues bien, yo invitaré al profesor Quadri a cenar o a tomar café esta
noche. Aún no puedo decirle dónde. Telefonéeme usted al hotel esta tarde
hacia las siete, y entonces sabré el lugar... En cuanto al profesor
Quadri, establezcamos desde ahora una manera para designarlo. Por
ejemplo, digamos que el profesor Quadri será la primera persona a la que
estreche la mano al entrar al café o al restaurante. ¿Va bien así?
–Entendido, doctor.
–Y ahora es necesario que me vaya –dijo Marcello consultando de nuevo el
reloj. Dejó sobre la mesa el precio del café, se levantó y salió,
seguido a distancia por el agente.
Ya en la acera. Orlando abarcó con la mirada el denso tránsito de la
calle, en la que dos filas de coches se movían casi al paso en dos
direcciones opuestas, y dijo en tono enfático:
–¡París!
–No es la primera vez que viene usted a París, ¿verdad, Orlando?
–preguntó Marcello mientras buscaba con los ojos, entre los coches, un
taxi libre.
–¿La primera vez? –contestó Orlando con una estúpida vanidad, muy
característica de él–. ¡Qué va! Trate usted, doctor, de dar un número.
–No podría decir ninguno.
–Doce –contestó el agente–. Ésta es la decimotercera.
El chófer de un taxi captó al vuelo la mirada de Marcello y se detuvo
ante él.
–Hasta la vista. Orlando –dijo Marcello subiendo al vehículo–. Así,
esperaré su llamada esta tarde, ¿estamos?
El agente hizo con la mano una señal de inteligencia. Marcello subió al
taxi y dio al chófer la dirección del hotel.
Pero mientras corría el taxi, las últimas palabras del agente, aquel
«doce» y aquella «decimotercera» (había estado doce veces en París, y
aquélla era la decimotercera) parecían resonar aún en sus oídos y
despertar en su memoria ecos remotos. Le ocurría como a alguien que se
asomase a una cueva gritando y descubriese que la propia voz resuena en
profundidades insospechadas. Luego, de pronto, reclamado por aquellos
números, recordó haber dicho al agente que podría reconocer a Quadri en
la primera persona a la que él estrechara la mano, y se preguntó por
qué, en vez de informar simplemente a Orlando que Quadri era reconocible
por su joroba, había recurrido a aquella señal del saludo. Eran las
lejanas e infantiles reminiscencias de la Historia Sagrada las que le
habían hecho olvidar la deformidad del profesor, deformidad que era
mucho más adecuada que el apretón de manos para los fines de un seguro
conocimiento. Los apóstoles eran doce, y el decimotercero era él,
precisamente el que besó a Cristo para que pudieran reconocerlo y
detenerlo los guardias escondidos en el huerto. Ahora, las figuras
tradicionales de las estaciones de la Pasión, tantas veces contempladas
en las iglesias, se superponían en el escenario moderno de un
restaurante francés, con las mesas puestas; los clientes sentados para
comer; él, levantándose y adelantándose al encuentro de Quadri y
tendiéndole la mano, y el agente Orlando, sentado aparte, observando a
ambos. Luego la figura de Judas, el apóstol número trece, se confundía
con la suya propia, adoptaba sus rasgos, era él mismo.
Sintió una voluntad especulativa, casi divertida, de reflexión ante
aquel descubrimiento. «Probablemente Judas hizo lo que hizo por los
mismos motivos por los que yo lo hago –pensó–. Y seguramente él hubo de
hacerlo aunque no le gustase porque, después de todo, era necesario que
alguien lo hiciera... Pero, ¿por qué espantarse? Admitamos, sin más, que
haya escogido yo la parte de Judas. Bien, ¿y qué?»
Se dio cuenta de que, en efecto, no estaba asustado en modo alguno. Como
máximo –comprobó–, invadido por su habitual melancolía fría, que, en el
fondo, no era desagradable en modo alguno. Pensó aún –no para
justificarse, sino para profundizar en aquel parangón y reconocer sus
límites– que Judas era, desde luego, semejante a él, pero sólo hasta
cierto punto. Hasta el apretón de manos. Quizá también, si se quería
–aunque él no fuese un discípulo de Quadri–, hasta la traición,
entendida ésta en un sentido muy genérico. A partir de aquí cambiaba
todo. Judas se ahorcaba, o por lo menos se pensaba que no podía por
menos de ahorcarse, porque aquellos mismos que le habían sugerido y
pagado la traición, no tuvieron luego el valor de apoyarlo y de
justificarlo. Pero él no se mataría y ni siquiera se desesperaría,
porque detrás de él... vio a la multitud congregada en las plazas,
aplaudiendo a quien lo mandaba e, implícitamente, justificándolo a él,
que obedecía. Al fin, pensó que él no recibía absolutamente nada por lo
que hacía. Nada de treinta denarios. Sólo el servicio, como decía el
agente Orlando. La analogía iba perdiendo color y se disolvía, para
dejar detrás de sí sólo una estela de orgullo y suficiente ironía. Como
máximo –concluyó–, lo que importaba era que el parangón hubiese acudido
a su mente, que lo hubiese desarrollado y que, por un momento, lo
hubiese encontrado justo.
CAPÍTULO IV
Después de comer, Giulia quiso volver al hotel para cambiarse de
vestido, antes de ir a casa de Quadri. Pero cuando hubieron salido del
ascensor, ella le pasó un brazo en torno a la cintura y le susurró:
–No es cierto que quisiera cambiarme... Quería únicamente estar un poco
a solas contigo. –Caminando por el largo pasillo desierto entre dos
filas de puertas cerradas, cor( la cintura rodeada por aquel brazo
afectuoso, Marcello no pudo por menos de decirse que mientras para él
aquel viaje a París era también, y sobre todo, la misión, para Giulia
era, por el contrario, sólo un viaje de bodas. De ello se seguía –pensó–
que no le estaba permitido descuidar la parte de recién casado que, al
subir al tren con ella, había aceptado desempeñar, aunque a veces, como
ocurría ahora, experimentaba un sentimiento angustioso muy lejano de la
turbación del amor. Pero ésta era la normalidad que tanto había
anhelado: este brazo en torno a su cintura, estas miradas, estas
caricias. Y lo que se disponía a hacer junto con Orlando no era sino el
precio de sangre de semejante normalidad. Entretanto, habían llegado a
su habitación. Giulia, sin soltarle la cintura, abrió la puerta cotí la
otra mano y entró junto con él. Una vez dentro, ella lo soltó, cerró con
llave y le dijo–: Entorna la ventana, ¿quieres? –Marcello se dirigió a
la ventana y corrió la persiana. Y, cuando se volvió, vio que Giulia, de
pie junto a la cama, se sacaba el vestido por la cabeza. Y le pareció
comprender lo que ella había querido decirle al comunicarle: «Quería
únicamente estar un poco a solas contigo.» En silencio, fue a sentarse
en el borde de la cama, al otro lado de Giulia. Ella se había quedado
ahora en viso y con medias. Dispuso con mucho cuidado el vestido sobre
una silla, junto a la cabecera de la cama, se quitó los zapatos y,
finalmente, con gesto desmañado, primero una pierna y luego la otra, se
tumbó detrás de él en posición supina, con un brazo bajo la nuca. Calló
por un momento y luego dijo–: Marcello.
–¿Qué hay?
–¿Por qué no te acuestas a mi lado? –Obediente, Marcello se inclinó,
quitóse los zapatos y se tendió al lado de su esposa. Giulia se acercó
inmediatamente a él, solícita, apretando el cuerpo contra el de su
marido y preguntándole afanosamente–: ¿Qué te pasa?
–¿A mí? Nada. ¿Por qué?
–No sé. Me pareces algo preocupado.
–Es una impresión que deberías tener muy a menudo –respondió él–. Ya
sabes que mi humor normal no es alegre. Pero esto no quiere decir en
modo alguno que esté preocupado.
Ella calló, abrazándolo. Luego dijo:
–No es cierto que quisiera venir aquí para prepararme, pero tampoco es
verdad que quisiera estar a solas contigo. La verdad es otra.
Esta vez, Marcello se extrañó y casi sintió remordimiento de haber
sospechado que lo que ella tenía era, simplemente, ansia erótica.
Bajando la mirada, vio sus ojos, llenos de lágrimas, que lo miraban de
arriba abajo. Afectuosamente, pero con cierto malestar, le preguntó:
–Ahora soy yo el que debo preguntarte qué es lo que te pasa.
–Tienes razón –respondió ella. Y empezó de pronto a llorar con
silenciosos sollozos, cuyas sacudidas advertía contra su propio cuerpo.
Marcello aguardó unos instantes, esperando que acabase aquel llanto
incomprensible. Pero en vez de ello, el llanto pareció redoblar de
intensidad. Entonces preguntó, fijando la mirada en el techo:
–Pero, ¿se puede saber por qué lloras?
Giulia sollozó un poco más y luego contestó:
–Por ningún motivo... Porque soy una estúpida –y había ya un indicio de
consuelo en su dolorida voz.
Marcello inclinó sus ojos hacia los de ella e insistió:
–¡Vamos!, ¿por qué lloras?
La vio mirarlo con aquellos ojos lagrimosos, en que parecía reflejarse
ya una luz de esperanza. Luego Giulia esbozó una ligera sonrisa y le
sacó el pañuelo del bolsillo. Secóse los ojos, se sonó la nariz, le
metió el pañuelo en el bolsillo y, abrazándose de nuevo, le susurró:
–Si te digo por qué lloraba, creerás que estoy loca.
–¡Animo! –dijo él acariciándola–, dime por qué llorabas.
–¡Figúrate! –dijo ella–. Durante el almuerzo te he visto tan distraído,
e incluso preocupado, que pensé que ya te habías hartado de mí y estabas
arrepentido de haberte casado conmigo... Tal vez por aquello que te
expliqué en el tren, lo del abogado, ¿sabes?; o quizá porque te habías
dado cuenta de que habías cometido una tontería, tú, con el porvenir que
tienes, con tu inteligencia e incluso con tu bondad, al casarte con una
desgraciada como yo. Y entonces, al pensar todas estas cosas, creí lo
más conveniente adelantarme a ello, o sea, irme sin decirte nada, para
evitarte hasta la molestia de la despedida. Y decidí que, apenas
llegáramos al hotel, haría las maletas y me marcharía... regresaría
inmediatamente a Italia, dejándote en París.
–No hablarás en serio, ¿verdad? –exclamó Marcello sorprendido.
–Y bien en serio –contestó ella sonriendo, halagada, por su estupor–.
Piensa que mientras estábamos en el vestíbulo del hotel, y cuando tú te
separaste de mí un momento para comprar cigarrillos, me dirigí al
recepcionista para rogarle que me reservara un billete en el coche-cama
de esta noche para Roma... Como ves, no te lo digo en broma.
–Pero, ¿estás loca? –exclamó Marcello levantando la voz contra su
voluntad.
–Ya te he dicho –contestó ella– que pensarías que estoy loca. Sin
embargo, en aquel momento estaba segura, absolutamente segura de que te
haría un bien marchándome, yéndome. Sí, estaba tan segura –añadió ella
incorporándose hasta rozarle la boca con sus labios– como lo estoy ahora
de que te doy este beso.
–¿Por qué estabas tan segura? –preguntó Marcello turbado.
–No lo sé... pues como se está seguro de muchas cosas... sin motivo
alguno.
–Y luego –no pudo por menos de exclamar él, con un remoto matiz de
dolor–, ¿por qué cambiaste de idea?
–¿Por qué? ¿Quién puede saberlo? Quizá porque en el ascensor me miraste
de cierta manera o, por lo menos, tuve la impresión de que me mirabas de
cierta manera... Pero luego me acordé de que había decidido partir y de
que había encargado el billete para el coche-cama, y al pensar entonces
que ya no podía volverme atrás, me eché a llorar. –Marcello no dijo
nada. Giulia interpretó a su modo este silencio y preguntó–: ¿Estás
enfadado por... estás enfadado por lo del coche-cama...? Pero no te
preocupes... que se lo vuelven a quedar pagando sólo el veinte por
ciento, ¿sabes?
–¡Qué absurdo! –respondió él lentamente y como reflexionando.
–Entonces –dijo ella sofocando una carcajada incrédula en la que, sin
embargo, temblaba aún cierto temor–, ¿estás enfadado porque no me he
marchado de verdad?
–Otro absurdo –respondió él. Pero esta vez le pareció que no era del
todo sincero. Y como para suprimir una última indecisión o un último
remordimiento, añadió–: Si te hubieses ido, toda mi vida habría quedado
destrozada. –Y esta vez le pareció haber dicho la verdad, aunque de
manera ambigua.
¿No habría sido acaso deseable que su vida, aquella vida que había
constituido a partir del hecho de Lino, se hundiera del todo en vez de
sobrecargarse con otros pesos y otros compromisos, como un edificio
absurdo al que su propietario engreído añadiera azoteas, torrecillas y
balcones hasta comprometer su solidez? Sintió los brazos de Giulia
envolverlo aún más estrechamente, en un abrazo amoroso. Luego la voz de
ella le susurró:
–¿Lo dices de verdad?
–Sí –respondió él–, de verdad.
–Pero, ¿qué habrías hecho –insistió ella con su complacida y casi
vanidosa curiosidad– si te hubiese dejado de verdad y me hubiese
marchado? ¿Habrías corrido detrás de mí?
Él titubeó un momento, para contestar al fin, y de nuevo le pareció que
en su voz resonaba aquella lejana compasión:
–No... no lo creo... ¿Acaso no te he dicho que toda mi vida se habría
derrumbado?
–¿Te habrías quedado en Francia?
–Sí, tal vez.
–¿Y tu carrera? ¿Habrías destrozado tu carrera?
–Sin ti no habría tenido ya sentido –explicó él con calma–. Hago lo que
hago porque estás tú.
–Pero, ¿qué habrías hecho entonces? –Ella parecía sentir un placer cruel
en imaginarlo solo, sin ella.
–Habría hecho lo que hacen todos los que abandonan su país y su
profesión por motivos de esta índole. Me habría adaptado a cualquier
oficio: pinche, marinero, chófer..., o bien me habría enrolado en la
Legión Extranjera... Pero, ¿por qué te interesa tanto saberlo?
–Porque sí... por hablar... ¿En la Legión Extranjera? ¿Con otro nombre?
–Probablemente.
–¿Dónde tiene su sede la Legión Extranjera?
–En Marruecos, creo... y también en otras partes.
–En Marruecos... Pero como yo me he quedado... –murmuró ella apretándose
más contra él, con una fuerza ávida y celosa. Luego siguió el silencio.
Ahora Giulia había dejado de moverse, y cuando Marcello la miró, vio que
había cerrado los ojos: parecía dormir. Entonces, también él cerró los
ojos, con deseos de amodorrarse. Pero no logró dormir, aunque sentíase
postrado por un cansancio y un torpor mentales. Experimentaba una
sensación dolorosa y profunda, como de rebelión contra todo su ser. Y
acudía con insistencia a su mente un singular parangón: él era un hilo,
nada más que un hilo de humanidad, a cuyo través pasaba sin descanso una
corriente de energía terrible que no estaba en sus manos rechazar o
aceptar. Un hilo semejante a los de la alta tensión, atados a postes
sobre los que hay escrito: «Peligro de muerte.» Él era uno de aquellos
hilos conductores, y la corriente pasaba a veces a través de su cuerpo
sin molestarle, más aún, infundiéndole una mayor vitalidad; en cambio,
otras veces, como, por ejemplo, ahora, le parecía demasiado fuerte,
demasiado intensa, y entonces habría querido ser hilo no ya tenso y
vibrante, sino arrancado y abandonado a la herrumbre sobre un montón de
detritos, en el fondo del patio de una fábrica. Por otra parte, ¿por qué
precisamente él tenía que soportar el transmitir la corriente mientras
muchos otros no eran ni siquiera rozados por ella? Además, ¿por qué la
corriente no se interrumpía nunca, no cesaba jamás, ni un solo instante,
de fluir a través de él? El parangón se articulaba, se ramificaba en
preguntas sin respuestas; y, entretanto, crecía su doloroso y deseoso
torpor, nublándole la mente, oscureciéndole el espejo de la conciencia.
Finalmente, se adormeció, y le pareció como si el sueño hubiese
interrumpido de una forma u otra la corriente y él fuese en realidad,
por una vez, un rollo de hilo herrumbroso, arrojado en un rincón junto
con otros desechos. Pero en el mismo instante sintió que una mano le
tocaba el brazo, sentóse de un salto en la cama y vio a Giulia de pie
junto a la cama, ya vestida y con sombrero:
–¿Duermes? ¿No hemos de ir a ver a Quadri?
Marcello se levantó perezosamente, y por un momento fijó en silencio los
ojos en la penumbra de la estancia y tradujo mentalmente: «¿No hemos de
matar a Quadri?» Luego preguntó, como bromeando:
–¿Y si no fuésemos a ver a Quadri y durmiéramos una buena siesta?
Era una pregunta importante, pensó mirando a Giulia de abajo arriba; y
tal vez no sería demasiado tarde para mandarlo todo a paseo. La vio
considerarlo incierta, casi descontenta, al parecer, de que le
propusiese quedarse en el hotel ahora que había hecho los preparativos
para salir. Luego dijo ella:
–Pero ya has dormido casi una hora... Además, ¿no me habías dicho que la
visita al tal Quadri era importante para tu carrera?
Marcello calló por unos momentos y luego contestó:
–Si, es cierto... Es muy importante.
–Entonces –contestó ella con jovialidad inclinándose y dándole un beso
en la frente–, ¿qué es lo que sigues pensando? ¡Vamos, arriba, no seas
perezoso!
–Pero no quisiera ir –dijo Marcello fingiendo bostezar–. Querría sólo
dormir –añadió, y esta vez le pareció ser sincero–, dormir, dormir y
dormir.
–Ya dormirás esta noche –dijo Giulia ligeramente mientras se encaminaba
hacia el espejo y se contemplaba en él con atención–. Has adquirido un
compromiso y ahora ya es tarde para cambiar de idea. –Hablaba con
ingenua sensatez, como de costumbre. Y era sorprendente –pensó Marcello–
y, al mismo tiempo, oscuramente significativo que dijese siempre las
cosas justas sin saberlo. En aquel momento sonó el teléfono en la mesita
de noche. Marcello, inclinándose sobre un codo, levantó el auricular y
se lo llevó al oído. Era el conserje, que informaba haber reservado el
coche-cama para Roma aquella misma noche.
–Anúlelo –dijo Marcello sin titubear–, la señora no se marcha, por fin.
–Giulia, desde el espejo en que estaba mirándose, le dirigió una mirada
de tímida gratitud. Marcello dijo, colgando el aparato–: Ya está hecho.
Lo anularán y así no te marcharás.
–¿Estás enfadado conmigo?
–¿Por qué se te ocurre pensar eso?
Bajó de la cama, se puso los zapatos y se dirigió al cuarto de baño.
Mientras se lavaba y peinaba, pensó qué le habría dicho Giulia si le
hubiese revelado la verdad sobre su profesión y sobre el viaje de
novios. Le pareció poder contestar, sin más, que no sólo no lo habría
condenado, sino que, al final, lo habría incluso aprobado, aun
asustándose y tal vez preguntándole si era realmente necesario que
hiciera lo que hacía. Giulia era buena, sin duda, pero no fuera de los
sagrados límites de los afectos familiares. Más allá de estos límites
empezaba para ella un mundo oscuro y confuso en el que podía incluso
ocurrir que un profesor jorobado y barbudo fuese asesinado por motivos
políticos. De la misma forma –concluyó para sí saliendo del cuarto de
baño– debía de razonar y sentir la esposa del agente Orlando.
Giulia, que esperaba sentada en la cama, se puso de pie diciendo:
–¿Estás enfadado porque no te he dejado dormir? ¿Habrías preferido no ir
a casa de Quadri?
–Por el contrario, has hecho muy bien –respondió Marcello mientras la
precedía por el pasillo.
Ahora se sentía robustecido y le parecía no experimentar ya sentimiento
alguno de rebelión contra su propio destino. La corriente de energía
fluía de nuevo por su cuerpo, pero sin dolor ni dificultad, como por un
conducto natural. Fuera ya del hotel, frente al Sena, contempló el
perfil gris de la inmensa ciudad, al otro lado de los pretiles, bajo el
vasto cielo sereno. Ante él se alineaban los puestos de libros usados, y
los paseantes caminaban lentamente, deteniéndose a observarlos. Le
pareció incluso ver de nuevo al joven mal vestido, con el libro bajo el
brazo, que andaba lentamente a lo largo de los puestos, para subir de
nuevo a la acera en dirección a Notre-Dame. O tal vez era otro,
semejante en su forma de vestir, en su actitud e incluso en su destino.
Pero le pareció mirarlo sin envidia, si bien con frialdad y cierta
sensación de impotencia: él era él, y el joven era el joven y no se
podía hacer nada. Pasaba un taxi, lo detuvo con una señal de la mano,
subió detrás de Giulia y dio al chófer la dirección de Quadri.



VOLVER A CUADERNOS DE LITERATURA