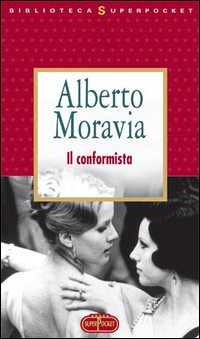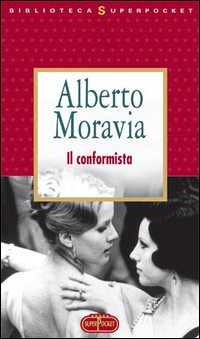
CAPÍTULO V
Cuando Marcello
entró en casa de Quadri, quedó sorprendido inmediatamente de la diferencia
con el apartamento en que lo viera por primera y única vez en Roma. Ya el
edificio –levantado en un barrio moderno, en el fondo de una pequeña calle
serpenteante, parecido, con sus muchos balcones rectangulares que se proyectaban
de la lisa fachada, como una cómoda con todos los cajones abiertos– le había
dado la impresión de un vivir obvio y anónimo, informado por una especie
de mimetismo social, como si Quadri, al establecerse en París, hubiese tratado
de confundirse con la masa uniforme de la burguesía acomodada francesa.
Luego, una vez dentro, se acentuó aún más la diferencia: la casa romana
era vieja, oscura, estaba atestada de objetos, libros y papeles, se veía
polvorienta y abandonada. Esta de París, por el contrario, era luminosa,
nueva, limpia, con escasos muebles y ninguna señal de estudios. Esperaron
unos minutos en el salón, una estancia espaciosa y desnuda, con un solo
grupo de butacas confinadas en un ángulo, en torno a una mesa con cubierta
de cristal. El único pormenor de gusto menos habituad era un gran cuadro
colgado en una de las paredes, obra de un pintor cubista: una mezcla fría
y decorativa de esferas, cubos, cilindros y paralelas diversamente coloreadas.
En cambio, libros –aquellos libros que tanto habían sorprendido a Marcello
en Roma– no se veía ni uno. Aquello parecía –pensó, considerando el pavimento
de madera brillante de cera, las largas y claras cortinas, las paredes vacías–
el proscenio de un teatro moderno, un escenario sumario y elegante dispuesto
para la representación de un drama de pocos personajes y de una sola situación.
¿Qué drama? Sin duda, el suyo y el de Quadri; pero mientras que la situación
le era ya conocida, le parecía, sin saber por qué, que no todos los personajes
se le habían manifestado. Todavía faltaba alguno, cuya intervención tal
vez modificaría por completo la situación misma.
Casi como para confirmar este oscuro presentimiento, se abrió la puerta
del salón del fondo, y en vez de Quadri entró una mujer joven, probablemente
la misma –pensó Marcello– que le había hablado en francés por teléfono.
Se acercó a través del brillante pavimento, alta y singularmente elástica
y graciosa en su forma de andar, con un blanco vestido estival, de falda
acampanada. Por un momento, Marcello no pudo impedirse mirar, con una especie
de furtivo placer, la sombra de aquel cuerpo, perfilada en la transparencia
del vestido: sombra opaca, pero de contornos precisos, elegantes, como de
gimnasta o de danzarina. Luego levantó los ojos hasta su rostro y estuvo
seguro de haberla visto ya antes, aunque sin poder explicarse cuándo ni
dónde. Se acercó a Giulia, le apretó ambas manos con familiaridad casi afectuosa
y le explicó en correcto italiano, pero con un sensible acento francés,
que el profesor estaba ocupado y que vendría dentro de unos minutos. Menos
cordialmente –como le pareció a Marcello–, casi de pasada, lo saludó desde
lejos. Luego los invitó a sentarse. Mientras ella hablaba con Giulia, Marcello
la estudió atentamente, curioso por definirse a sí mismo el oscuro recuerdo
por el que le parecía haberla conocido ya. Era alta, de manos y pies grandes,
anchos hombros y cintura de increíble ligereza, realzada por el exuberante
pecho y las ampulosas caderas. El cuello, largo y sutil, sostenía un rostro
pálido, carente de polvos o coloretes, poco fresco y como macerado, aunque
juvenil, de expresión avispada, ansiosa, inquieta y presta. ¿Dónde la había
visto antes? Como si se hubiera sentido observada, se volvió de pronto hacia
él. Y entonces, por el contraste entre la mirada inquieta e intensa y la
luminosa serenidad de la alta frente blanca, comprendió dónde la había visto
antes o, mejor, dónde había visto a una persona semejante a ella: en el
burdel de S., cuando, al volver a la sala común para recoger su sombrero,
encontró a Orlando en compañía de la prostituta Luisa. A decir verdad, toda
la semejanza se reducía a la forma particular, blancura y luminosidad de
la frente, semejante, también en ésta, a una diadema real; por lo demás,
ambas diferían sensiblemente. La prostituta tenía la boca ancha y sutil;
ésta, pequeña, carnosa, compacta, comparable –pensó– a una rosa exigua de
pétalos densos y algo marchitos. Otra diferencia: la mano de la prostituta
era femenina, suave, sensual. Por el contrario, ésta tenía una mano casi
de hombre, dura, rojiza, nervuda. Finalmente, la prostituta tenía esa horrible
voz ronca tan frecuente entre las mujeres de su profesión. Por el contrario,
la voz de ésta era seca, límpida, abstracta, agradable, como una música
racional y sutil: una voz de sociedad.
Marcello notó estas semejanzas y estas diferencias. Además, mientras la
mujer hablaba con su esposa, observó también la extrema frialdad de su actitud
hacia él. Tal vez había sido informada por Quadri de sus pasados sentimientos
políticos, y habría preferido no recibirlo. Se preguntó también quién podría
ser. Por lo que le parecía recordar, Quadri no estaba casado. Y aquella
mujer, por sus modos oficiosos, se habría dicho una secretaria o, por lo
menos, una admiradora en funciones de secretaria. Pensó de nuevo en el sentimiento
experimentado en la casa de S., cuando vio a la prostituta subir la escalera
delante de Orlando: sentimiento de rebeldía impotente, de piedad desgarrada.
Y, de pronto, comprendió que aquel sentimiento no había sido en realidad
más que deseo de los sentidos enmascarado por un celo espiritual, deseo
que ahora volvía en su integridad, y sin enmascarar, por la mujer que estaba
sentada frente a él. Le gustaba de una manera nueva y desconcertante; y
él deseaba gustarle a ella; y aquella hostilidad que rezumaban todos los
gestos de la mujer le dolía amargamente. Al fin dijo, casi contra su voluntad,
pensando no en Quadri, sino en ella:
–Tengo la impresión de que nuestra visita no es muy del agrado del profesor.
Tal vez se halla demasiado ocupado.
La mujer respondió inmediatamente, sin mirarlo:
–Por el contrario, mi marido me ha dicho que los recibirá con mucho gusto.
Se acuerda muy bien de usted. Todos los que vienen de Italia son bien recibidos
aquí. Es cierto, está muy ocupado, pero su visita le es particularmente
grata. Espere, voy a ver si viene.
Estas palabras fueron pronunciadas con una solicitud inesperada, que caldeó
el corazón de Marcello. Cuando hubo salido la mujer, Giulia preguntó a Marcello,
aunque sin mostrar curiosidad alguna:
–¿Por qué crees que al profesor Quadri no le gustará recibirnos?
Marcello respondió con calma:
–Me ha hecho pensar en ello la actitud hostil de esta señora.
–¡Es extraño! –exclamó Giulia–, a mí me ha causado la impresión contraria.
Me ha parecido tan contenta de vernos... Como si ya nos conociésemos. ¿Tú
la habías visto ya antes?
–No –respondió Marcello con la sensación de que mentía–, nunca antes de
hoy. No sé ni siquiera quién pueda ser.
–¿No es la mujer del profesor?
–No sé. Ignoro que Quadri esté casado. Tal vez sea su secretaria.
–¡Pero ella ha dicho mi marido! –exclamó Giulia, sorprendida–. ¿Dónde tienes
la cabeza? Lo ha dicho bien claro: mi marido. ¿En qué pensabas?
Esto quería decir –no pudo por menos de reflexionar Marcello– que aquella
mujer lo turbaba aún al extremo de hacerlo distraído hasta la sordera. Este
descubrimiento le causó placer, y por un momento, extrañamente, deseó hablar
de ello a Giulia, como si ella no fuese parte en causa, sin una persona
extraña a la que hubiese podido confiarse libremente:
–Me había distraído... Conque su esposa, ¿eh? Debe de haberse casado hará
poco.
–¿Porqué?
–Porque cuando lo conocí era soltero.
–Pero, ¿os escribíais tú y Quadri?
–No; era mi profesor. Luego se vino a establecer en Francia, y hoy es la
primera vez que lo veo desde entonces.
–Es curioso. Creía que erais amigos.
Siguió un largo silencio. Luego se abrió la puerta en la que Marcello fijaba
los ojos sin impaciencia, y en el umbral apareció alguien en quien, a primera
vista, no reconoció a Quadri. Pero después su mirada pasó de los ojos al
hombro y encontró la prominencia que lo elevaba casi hasta la oreja. Entonces
comprendió que Quadri, simplemente, se había afeitado la barba. Ahora volvía
a encontrar de nuevo la forma peregrina, casi hexagonal, del rostro, aquella
su consistencia unidimensional, como de máscara chata pintada y provista
de peluca negra. Reconocía también los ojos, fijos y brillantes, circuidos
de rojo; la boca informe, una especie de anillo de carne roja y viva. La
única novedad era el mentón, escondido antes tras la barba. Era pequeño
y ganchudo, profundamente replegado bajo el labio inferior, de una fealdad
significativa, que tal vez denotaba un carácter del hombre.
Pero Quadri no vestía ya la levita que Marcello le había visto la primera
y la única vez que lo viera en Roma, sino, por el contrario –con esa preferencia
que sienten los jorobados por los tonos claros–, un traje deportivo color
tórtola. Bajo la chaqueta se veía una camisa de cuadritos rojos y verdes,
de estilo americano, y una vistosa corbata. Dirigiéndose hacia Marcello
dijo en tono cordial, pero, al mismo tiempo, indiferente por completo:
–Clerici, ¿verdad? Sí, estoy seguro, me acuerdo muy bien de usted, entre
otras cosas, porque fue el último estudiante que fue a visitarme antes de
mi partida de Italia. Estoy contento de volverlo a ver, Clerici.
También la voz –pensó Marcello– seguía siendo la misma: suavísima y, a la
vez, casual; afectuosa y, a la vez, distraída. Entretanto presentó su esposa
a Quadri, el cual, con una galantería tal vez ostentosa, se inclinó para
besar la mano que le tendía Giulia. Cuando se hubieron sentado, Marcello
dijo, con cierto embarazo:
–He venido en viaje de novios a París, y he pensado en venir a verlo. Era
mi profesor... Pero tal vez lo haya molestado.
–¡No, en modo alguno, querido hijito! –exclamo Quadri con su acostumbrada
dulzura empalagosa–. Por el contrario, me ha gustado mucho. Ha hecho usted
muy bien en acordarse de mí. Todo el que venga de Italia, si no por otra
cosa, al menos por hablarme en la bella lengua italiana, es bien recibido
por mí. –Tomó de la mesa una caja de cigarrillos, miró en su interior y,
al ver que contenía sólo uno, lo ofreció, con un suspiro a Giulia–. Tome,
señora; yo no fumo, y mi esposa, tampoco, por lo cual olvidamos siempre
que a los demás les gusta fumar... ¿Le gusta París? Supongo que no será
la primera vez que viene, ¿verdad?
Estaba visto que Quadri quería plantear un diálogo de tipo convencional.
Respondió por Giulia:
–No; es la primera vez para ambos.
–En tal caso –dijo Quadri solícitamente– los envidio. Siempre es digno de
envidia el que viene por primera vez a esta bellísima ciudad, y, por añadidura,
en viaje de bodas y en la estación del año en que nos encontramos, que es
la mejor para París. –Suspiró de nuevo y preguntó cortésmente a Giulia–:
¿Y qué impresión le ha causado París, señora?
–¿A mí? –exclamó Giulia mirando no a Quadri, sino a su marido–. En realidad,
aún no he tenido tiempo de verlo... Llegamos ayer.
–Verá, señora, es una ciudad muy bella, mejor aún, bellísima –dijo Quadri
con acento genérico y como pensando en otro–. Y cuanto más se vive en ella,
más conquistado se siente uno por su belleza. Pero, señora, no visite sólo
los monumentos, que son notables, sin duda, pero no superiores a los de
las ciudades italianas. Dé vueltas por ahí, haga que su marido la acompañe
por los barrios de París. La vida de esta ciudad tiene una variedad de aspectos
sorprendente en verdad...
–Por ahora hemos visto poco –dijo Giulia, que no parecía darse cuenta del
carácter convencional y casi irónico de las palabras de Quadri. Y luego,
vuelta hacia el marido, y tendiéndole una mano hasta tocar y acariciar la
suya–: ¿Verdad que daremos una vuelta por ahí, Marcello?
–Desde luego –contestó Marcello.
–Deberían –prosiguió Quadri, siempre con el mismo tono–, deberían, sobre
todo, conocer al pueblo francés. Es un pueblo simpático, inteligente, libre,
y también, aunque ello contradiga en parte la idea que suele tenerse de
los franceses, bueno. En ellos, la inteligencia, tan fina y sensible, se
ha convertido en una forma de bondad. ¿Conocen a alguien en París?
–A nadie –respondió Marcello–, y, por otra parte, temo que no será posible.
Estaremos aquí escasamente una semana.
–¡Es lástima, una verdadera lástima! No se puede apreciar en su justo valor
un país si no se conoce a sus habitantes.
–París es la ciudad de las diversiones nocturnas, ¿no es verdad? –preguntó
Marcello, que parecía sentirse a sus anchas en esta conversación de manual
turístico–. Aún no hemos visto nada, pero queremos verlo. Hay muchas salas
de baile y locales nocturnos, ¿no es cierto?
–¡Ah, sí! Los tabarins, las boîtes, las cajas, como las llaman aquí –dijo
el profesor con aire distraído–: Montmartre, Montparnasse. A decir verdad,
nosotros no las hemos frecuentado mucho. Algunas veces, con motivo del paso
por París de algún amigo italiano, hemos aprovechado su ignorancia en tal
materia para instruirnos a nosotros mismos... Siempre las mismas cosas...,
aunque también siempre hechas con la gracia y la elegancia propias de esta
ciudad. Mire usted, señora, el pueblo francés es un pueblo serio, muy serio,
con unas costumbres sensiblemente familiares. Tal vez se extrañará si le
digo que la gran mayoría de los parisienses no ha puesto jamás un pie en
una boîte. La familia aquí es muy importante, mucho más que en Italia. Y
a menudo son buenos católicos..., más que en Italia, con una devoción menos
formal, pero más sustanciosa. Así, no es de extrañar que dejen las boîtes
para nosotros, los extranjeros, boîtes que, por lo demás, constituyen una
magnífica fuente de ingresos. París debe una buena parte de su prosperidad
precisamente a las boîtes y, en general, a su vida nocturna.
–¡Es curioso! –exclamó Giulia–. Yo creía, por el contrario, que los franceses
se divertían mucho de noche. –Enrojeció y añadió–: Me habían dicho que los
tabarins están abiertos toda la noche y que están siempre llenos, como en
Italia antes por carnaval.
–Sí –contestó el profesor distraídamente–, pero los que van a ellos son,
predominantemente, extranjeros.
–No importa –dijo Giulia–, me gustaría mucho ver por lo menos uno, para
poder decir que he estado en él.
Se abrió la puerta y entró la señora Quadri trayendo una bandeja con la
cafetera y las tazas.
–Perdónenme –dijo alegremente mientras cerraba la puerta con un pie–, pero
las camareras francesas no son como las italianas... Hoy es el día libre
para mi camarera y se ha marchado inmediatamente después de la comida...
Hemos de hacerlo todo nosotros. –Era realmente alegre, pensó Marcello, de
una manera realmente imprevista. Y había mucha gracia en la alegría y en
los ademanes de aquella persona grande, ligera y desenvuelta.
–Lina –dijo el profesor, perplejo–, la señora Clerici querría ver una boîte...
¿Cuál podemos recomendarle?
–¡Oh, hay tantas! No puede decirse que no haya dónde elegir –replicó ella
jovialmente, vertiendo el café en las tazas, con todo su cuerpo apoyado
en una pierna, y la otra extendida hacia fuera, como para mostrar aquel
pie grande, calzado con un zapato sin tacón–. Hay para todos los gustos
y para todos los bolsillos. –Entregó a Giulia la taza y añadió como al acaso–:
Pero si pudiéramos llevarlos nosotros, Edmondo, a una boîte, sería una buena
ocasión para que pudieras distraerte tú también un poquito.
El marido se pasó una mano por el mentón, como si hubiese querido acariciarse
la barba y respondió:
–Sí, ¿por qué no?
–¿Saben qué haremos? –prosiguió ella mientras servía el café a Marcello
y a su marido–. Como de todas formas hemos de cenar fuera, cenaremos juntos
en un pequeño restaurante de la orilla derecha, no caro, pero donde se come
bien. Le coq au vin, y luego, después de cenar, podemos ir a ver un local
muy singular..., pero la señora Clerici no deberá escandalizarse.
Giulia rió, contenta al ver aquella alegría:
–No me escandalizo tan fácilmente.
–Es una boîte llamada La cravate noire, la corbata negra –explicó ella sentándose
en el sofá al lado de Giulia–, y un local al que van personas un tanto particulares
–añadió mirando a Giulia y sonriendo.
–¿Qué tipo de personas?
–Pues mujeres de gustos especiales... verá... la dueña y las camareras van
vestidas de smoking y llevan corbata negra. Ya verá: ¡se ven tan graciosas!
–¡Ahora lo entiendo! –exclamó Giulia algo confusa–. Pero ¿pueden ir también
los hombres?
Esta pregunta hizo reír a la mujer.
–Desde luego que sí... Es un lugar público, una pequeña sala de baile, dirigida
por una mujer de gustos particulares, muy inteligente por lo demás, y puede
ir a ella todo el que quiera, pues no se trata de ningún convento. –Reía
a pequeñas sacudidas, mirando a Giulia; luego añadió con vivacidad–: Pero
si no le gusta podemos ir a otro lugar, aunque, eso sí, menos original.
–¡No! –exclamó Giulia–, podemos ir ahí. Siento curiosidad.
–Desgraciadas... –dijo el profesor genéricamente. Se levantó–: Querido Clerici,
quiero decirle que he sentido un gran placer al verlo y que me gustará mucho
cenar esta noche con usted y con su esposa... ¿Sigue usted con las mismas
ideas y los mismos sentimientos de entonces?
Marcello respondió con calma:
–No me ocupo de política...
–Tanto mejor, tanto mejor. –El profesor le cogió una mano y, apretándosela
entre las suyas, añadió–: Quizá podamos tener entonces la esperanza de conquistarlo
para nuestra causa –en un tono dulce, angustiado y anhelante, como el de
un sacerdote que hablase a un ateo. Se llevó la mano al pecho, junto al
corazón, y Marcello pudo ver con estupor, en aquellos ojos redondos y salientes,
un brillo de llanto que desviaba y hacía implorante la mirada. Luego, como
para esconder aquella emoción, Quadri se dirigió apresuradamente a despedirse
de Giulia y salió diciendo–: Mi esposa se pondrá de acuerdo con usted para
esta noche.
Cerróse la puerta, y Marcello, algo tímidamente, sentóse en una butaca,
ante el sofá en el que estaban las dos mujeres. Ahora, una vez que se había
ido Quadri, la hostilidad de la mujer le parecía evidente. Ella trataba
de ignorar su presencia y hablaba sólo a Giulia:
–¿Y ha visto usted ya las tiendas de modas, las modistas y los modistas?
¿Rue de la Paix, Faubourg Saint-Honoré, Avenue Martignon?
–La verdad –contestó Giulia con el aire del que oye por primera vez aquellos
nombres–, la verdad es que no los he visto.
–¿Le gustaría ver aquellas calles, entrar en cualquier tienda, visitar alguna
casa de modas? Le aseguro que es muy interesante –continuó la señora Quadri
con una afabilidad insistente, insinuante, envolvente, protectora.
–Desde luego. –Giulia miró a su marido y añadió–: Me gustaría comprar algo;
por ejemplo, un sombrero.
–¿Quiere que la acompañe yo? –propuso la mujer como llegando a la conclusión
obligada de todas las preguntas–. Conozco bien algunas casas de modas, e
incluso podría darle algún consejo.
–¡Ojalá! –exclamó Giulia con insegura gratitud.
–¿Podemos ir ahora, esta tarde, dentro de una hora? ¿Permite usted, verdad,
que lo prive de la presencia de su mujer durante unas horas? –dirigió estas
últimas palabras a Marcello, pero en un tono muy distinto del empleado para
dirigirse a Giulia: expeditivo, casi despectivo. Marcello se sobresaltó
y respondió:
–Desde luego, si le gusta a Giulia.
Le pareció entender que su esposa habría preferido sustraerse a la tutela
de la señora Quadri; por lo menos, a juzgar por la mirada interrogativa
que le dirigió ella; y se dio cuenta de que, a su vez, él le contestaba
con una mirada que le ordenaba aceptar. Pero inmediatamente después se preguntó:
¿Lo hago porque esta mujer me gusta y quiero volver a verla, o bien porque
estoy cumpliendo una misión y no me conviene que esté descontenta? De pronto
le pareció muy angustioso no saber si hacía las cosas porque le gustaba
hacerlas o porque convenía a sus planes. Entretanto, Giulia objetó:
–Pero antes me gustaría haber ido un momento al hotel.
La otra no la dejó acabar:
–¿Quiere usted descansar algo antes de salir? ¿Arreglarse un poco? Si es
así, no es necesario que vaya al hotel. Puede descansar aquí, en mi cama.
Sé lo fatigoso que es, cuando se viaja, dar vueltas todo el día, sin un
solo momento de descanso, sobre todo para nosotras las mujeres... Venga,
venga conmigo, querida. –Antes de que Giulia hubiese tenido tiempo de respirar,
ella la había obligado a levantarse del sofá, y ahora la empujaba, suave,
pero firmemente, hacia la puerta. Ya en el umbral, y como si tratara de
tranquilizarla, le dijo en tono agridulce–: Su marido la esperará aquí.
No tenga miedo, no lo perderá. –Luego, ciñéndole la cintura con un brazo,
la sacó al pasillo y cerró la puerta. Al quedar solo, Marcello se puso en
pie de un salto y dio algunos pasos por la estancia. Le parecía claro que
la mujer sentía una aversión irreductible contra él y quería conocer el
motivo. Pero, al llegar a este punto, sus sentimientos se hacían confusos:
De una parte, le dolía la hostilidad de una persona como aquélla, por la
que, contrariamente a lo que parecía ocurrir, habría querido ser amado.
De otra, le preocupaba la idea de que ella supiera la verdad sobre él, porque
en tal caso, la misión, además de difícil se haría peligrosa. Pero lo que
más lo hacía sufrir tal vez fuese el sentir cómo estas dos inquietudes,
tan distintas, se confundían, y él era casi incapaz de distinguir la una
de la otra; la del amante que se ve rechazado, de la del agente que se teme
descubierto. Por otra parte –como comprendió con un asalto rebosante de
su antigua melancolía–, aunque hubiese logrado disipar la hostilidad de
la mujer, se habría visto obligado, una vez más, a poner al servicio de
su misión las relaciones que hubieran podido seguirse de ello. Como cuando
propuso al Ministerio combinar el viaje de bodas con la misión política.
Como siempre. A su espalda abrióse la puerta y volvió a entrar la señora
Quadri. Se acercó a la mesa y dijo–: Su esposa está muy cansada y creo que
se ha quedado dormida en mi cama... Más tarde saldremos juntas.
–Eso quiere decir –dijo Marcello con calma– que me despide usted.
–¡Oh, Dios mío, no! –respondió ella en tono frío y mundano–. Pero yo tengo
mucho que hacer, también el profesor, y usted se vería obligado a permanecer
solo aquí en el salón. Podría usted hacer algo mucho mejor en París.
–Perdone –dijo Marcello poniendo ambas manos sobre el respaldo de una butaca
y mirándola–, pero me parece que siente usted hostilidad hacia mí, ¿no es
verdad?
Ella contestó rápidamente, con precipitada intrepidez:
–¿Y le extraña?
–La verdad, sí –dijo Marcello–; no nos conocemos para nada y hoy es la primera
vez que nos vemos.
–Yo lo conozco muy bien –lo interrumpió ella–, aunque usted no me conozca
a mí.
«Ya está», pensó Marcello. Comprobó que la hostilidad de la mujer, confirmada
ahora de manera indudable, despertaba en su corazón un dolor agudo, casi
como para hacerlo gritar. Suspiró, angustiado, y dijo lentamente:
–¡Ah!, ¿me conoce usted?
–Sí –respondió ella con los ojos brillantes de luz agresiva–, sé que es
usted un funcionario de la Policía, un soplón pagado por su Gobierno. ¿Se
extraña ahora de que le sea hostil? No sé si los otros podrán hacerlo, pero
yo no he podido sufrir jamás a les mouchards, a los soplones –añadió traduciendo
del francés con una cortesía insultante.
Marcello bajó la cabeza y calló por un momento. Sufría terriblemente. El
desprecio de aquella mujer era como un hierro sutil que le hurgase sin piedad
en una herida abierta. Finalmente, dijo:
–Y su marido, ¿lo sabe?
–Desde luego –respondió ella con injurioso estupor–. ¿Cómo puede usted pensar
que no lo sepa? Ha sido él el que me lo ha dicho.
«¡Ah, están bien informados!», no pudo por menos de pensar Marcello. Prosiguió
en tono equitativo:
–¿Por qué, entonces, nos han recibido? ¿No habría sido más fácil negarse
a hacerlo?
–En efecto, yo no habría querido hacerlo –dijo ella–, pero mi marido es
distinto... Mi marido es una especie de santo. Aún sigue creyendo que la
bondad es el mejor sistema.
«Un santo muy taimado», habría querido contestar Marcello. Pero se le ocurrió
pensar que era precisamente así: todos los santos debieron de haber sido
muy taimados; y calló. Añadió:
–Me disgusta mucho que me sea usted hostil. Porque, la verdad es que usted
me resulta muy simpática.
–Gracias: pero su simpatía me horroriza. Más tarde, Marcello se preguntó
qué le había ocurrido en aquel momento: fue como un deslumbramiento que
parecía partir de la luminosa frente de la mujer, y, al mismo tiempo, un
profundo impulso violento, poderoso, mezclado de turbación y de desesperado
afecto. De pronto se dio cuenta de que había cogido a la señora Quadri,
de que le rodeaba la cintura con un brazo, de que la atraía hacia sí y le
decía en voz baja:
–Y también porque me gusta usted mucho.
Apretada contra él de forma que Marcello podía sentir la inflamada blandura
del pecho de ella palpitar contra el suyo, la mujer lo miró por un momento
como sobresaltada; luego:
–¡Magnífico! –gritó con voz penetrante–. ¡De viaje de bodas y ya empieza
a traicionar a su mujer! –Hizo un furioso ademán para liberarse del brazo
de Marcello y añadió–: ¡O me deja, o llamo a mi marido! –Marcello la soltó
inmediatamente; pero la mujer, arrebatada por su impulso hostil, se volvió
contra él, como si la sujetara aún entre sus brazos, y le dio una bofetada.
Ella pareció arrepentirse inmediatamente de su acción. Se dirigió a la ventana,
miró un momento fuera y luego, volviéndose, dijo bruscamente–: Perdóneme.
Pero a Marcello le pareció que no sentía tanto arrepentimiento como temor
del efecto que podía producir la bofetada. Pensó que había más cálculo y
buena voluntad que remordimiento en el tono reacio e incluso malévolo de
su voz. Él dijo con decisión:
–Bueno, lo único que me queda por hacer es retirarme. Le ruego que advierta
a mi esposa y la haga venir aquí... Y excúsenos ante su marido para esta
noche... Dígale que había olvidado que tenía otro compromiso..
Pensó que aquella vez había terminado todo, y que hasta la misión, a causa
de su amor por la mujer, estaba comprometida.
Trató de apartarse del camino que ella debía recorrer para dirigirse a la
puerta. Pero vio que ella lo miraba fijamente unos momentos, esbozaba una
mueca de descontento caprichoso y luego se dirigía hacia él. Marcello notó
que en sus ojos se había encendido una llama turbia y resuelta. Cuando se
hallaba a un paso de él, ella levantó lentamente un brazo y, de lejos, extendió
la mano hasta la mejilla de Marcello y dijo:
–No, no se vaya. También usted me gusta mucho. No se vaya y olvide cuanto
ha pasado. –Entretanto, con la mano le acariciaba lentamente la mejilla,
con un ademán cursi, pero seguro, lleno de voluntad imperiosa, como si tratara
de quitar de ella el escozor del reciente bofetón.
Marcello la miraba, miraba su frente, y bajo la mirada de ella, al contacto
algo áspero de la mano masculina, sentía con estupor –porque era la primera
vez que la experimentaba– una turbación profunda, emocionada, llena de afecto
y de esperanza, que le llenaba el pecho y le impedía la respiración. Ella
estaba ante él con el brazo extendido, acariciándolo, y él, con una sola
mirada, tuvo la sensación de que su belleza era algo que estaba destinado
para él desde siempre, casi como una vocación de toda su vida: y comprendió
que la había amado siempre, antes de aquel día, antes aún de haberla presentido
en la mujer de S. Sí –pensó–, éste era el sentimiento de amor que habría
de tener por Giulia si la hubiese amado y que, por el contrario, sentía
por aquella mujer, a la que no conocía. Luego se acercó a ella, con los
brazos extendidos y con ademán de abrazarla. Pero la mujer se separó en
seguida, aunque de una manera que le pareció afectuosa y cómplice; y, poniéndose
un dedo en los labios, murmuró:
–Ahora vete. Nos veremos esta noche.
Y antes de que Marcello pudiera darse cuenta, ella lo había hecho salir
del salón, empujado hacia el pasillo y abierto la puerta. Luego se cerró
ésta, y Marcello se encontró de nuevo en el descansillo de la escalera.
CAPÍTULO VI
Lina y Giulia descansarían y luego irían a visitar las casas de modas. Después,
Giulia volvería al hotel, y más tarde, los Quadri irían a recogerlos para
ir todos juntos a cenar. Eran casi las cuatro, por lo que faltaban aún más
de cuatro horas para la cena. Pero sólo tres para que Orlando telefonease
al hotel con objeto de enterarse de la dirección del restaurante. Marcello
disponía, pues, de tres horas para estar solo. Cuanto había ocurrido en
casa de Quadri le hacía desear la soledad, si no por otra cosa, al menos
para tratar de comprenderse mejor a sí mismo. Porque –como pensó al bajar
la escalera– mientras la conducta de Lina –con un marido mucho más viejo
que ella y absorbido del todo por la política– no era sorprendente, el suyo,
por el contrario, pocos días después de su matrimonio y en pleno viaje de
bodas, lo espantaba y, aunque vagamente, lo halagaba. Hasta ahora había
creído que se conocía bastante bien y que estaba en condiciones de dominarse
siempre que lo quisiera. Pero ahora se daba cuenta –no sabía si con más
miedo que complacencia– de que tal vez estaba equivocado.
Caminó un trozo de una callejuela a otra, hasta desembocar, finalmente,
en una ancha calle, que trepaba en ligera pendiente: la Avenue de la Grande
Armée, como leyó sobre la pared de una casa. Y, en efecto, cuando levantó
la mirada, imprevisto y enorme, apareció ante sus ojos el erguido rectángulo
del Arco del Triunfo, que se perfilaba de lado en lo alto de la calle. Macizo,
pero fantasmagórico a la vez, parecía suspendido del pálido cielo, tal vez
a causa de la neblina estival, que le daba un tono azulado. Mientras andaba,
con los ojos fijos en la mole triunfal, Marcello experimentó de pronto una
sensación nueva para él, embriagadora, de libertad y de disponibilidad,
como si, de improviso, le hubiesen quitado de encima un gran peso que lo
oprimiese y anduviese más ligero, casi volando. Se preguntó por un momento
si habría de atribuir este sensible alivio al simple hecho de encontrarse
en París, lejos de las habituales estrecheces, frente a aquel grandioso
monumento: había ocasiones en que confundía con movimientos profundos del
espíritu efímeras sensaciones de bienestar físico; luego, al pensar nuevamente
en ello, comprendió que aquella sensación derivaba, por el contrario, de
la caricia de Lina. Advirtió el flujo de pensamientos tumultuosos e inquietantes
que afloraban a su mente ante el recuerdo de aquella caricia. Maquinalmente
se pasó una mano por la mejilla, allí donde se había posado la palma de
ella. Y no pudo por menos de cerrar los ojos con dulzura, para saborear
de nuevo el contacto de la mano áspera e intrépida que dio vueltas en torno
a su mejilla, casi como para reconocer afectuosamente su contorno. ¿Qué
era el amor –se preguntó Marcello mientras subía por la ancha acera, con
la mirada dirigida hacia el Arco del Triunfo–, qué era el amor por el que
ahora –y se daba perfecta cuenta de ello– se disponía tal vez a destrozar
toda su vida, a abandonar a la mujer apenas desposada, a traicionar su fe
política, a arrojarse a los riesgos de una aventura irreparable? Recordó
que muchos años atrás, al contestar a esta pregunta, formulada por una compañera
de universidad, que rechazaba obstinadamente sus galanteos, le había dicho,
despechado, que, para él, el amor era una vaca detenida en medio del prado,
en primavera, y el toro levantándose sobre sus patas delanteras para montarla.
Aquel prado –pensó una vez más– era la alfombra burguesa del salón de Quadri;
Lina, la vaca, y él, el toro. Desnudo, pese a la diferencia del lugar y
a los miembros no animales, se comportarían de una manera semejante por
completo a los dos animales. Y el furor del deseo, desfogado con desmañada
y urgente violencia, sería también el mismo. Pero aquí acababan las semejanzas,
al mismo tiempo tan obvias y tan poco importantes. Porque, por una misteriosa
y espiritual alquimia, aquel furor no tardaba en transformarse en pensamientos
y sentimientos lejanísimos, los cuales, aun recibiendo el sello de la necesidad,
no habrían podido en modo alguno referirse sólo a él. El deseo era, en realidad,
únicamente la ayuda decisiva y poderosa de la naturaleza a algo que existía
antes que ella y sin ella. La mano de la naturaleza que extraía de las vísceras
del porvenir al niño completamente humano y moral de las cosas futuras.
«En pocas palabras –pensó, tratando de reducir y amortiguar la exaltación
extraordinaria que se había apoderado de su ánimo–, en pocas palabras, deseo
abandonar a mi esposa durante el viaje de bodas, desertar de mi puesto durante
una misión, para convertirme en el amante de Lina y vivir con ella en París.
En pocas palabras –continuó–, haré sin duda estas cosas si reconozco que
Lina me ama como yo la amo, por los mismos motivos y con la misma intensidad.»
Si le quedaba alguna duda respecto a la seriedad de esta decisión, no tardó
en desaparecer, porque, llegado al término de la Avenue de la Grande Armée,
levantó los ojos hacia el Arco del Triunfo. En efecto, ahora, reclamado
por la analogía de la vista de aquel monumento levantado para celebrar las
victorias de una gloriosa autocracia, le pareció como si se compadeciera
de aquella otra autocracia a la que hasta ahora había servido y a la que
se disponía a traicionar. Aligerado y hecho casi inocente por la sensación
anticipada de esta traición, el papel que había desempeñado hasta aquella
mañana se le mostraba ahora más comprensible y, sin embargo, más aceptable;
no ya, como se le había mostrado hasta entonces, el fruto de una voluntad
externa de normalidad y de rescate, sino casi como una vocación o, por lo
menos, una inclinación no del todo artificiosa. Por otra parte, este lamento
tan indiferente y ya retrospectivo era un indicio seguro de la irrevocabilidad
de su decisión.
Esperó largo rato a que se interrumpiese el carrusel de los coches que giraban
en redondo en torno al monumento y, una vez atravesada la plaza, marchó
directamente hacia el Arco y penetró, sombrero en mano, bajo la bóveda donde
se hallaba la lápida del Soldado Desconocido. He aquí, en las paredes del
Arco, la lista de las batallas ganadas, cada una de las cuales había significado
para multitud de hombres una fidelidad y entrega muy parecidas a aquellas
que lo habían ligado a su Gobierno hasta pocos minutos antes. He aquí la
tumba velada por la llama perennemente encendida, símbolo de otros sacrificios
no menos completos. Al leer los nombres de las batallas napoleónicas, no
pudo por menos de recordar la frase de Orlando: «Todo por la familia y por
la patria»; y comprendió, de pronto, que lo que lo distinguía del agente
tan convencido y, a la vez, tan impotente para justificar de una manera
racional su propia convicción, era sólo su capacidad de elección, acechada
por la melancolía que lo perseguía desde tiempo inmemorial. Sí –pensó–,
él había elegido ya en el pasado, y ahora se disponía a elegir de nuevo.
Y su melancolía era precisamente la melancolía mezclada con el lamento que
suscita el pensamiento de las cosas que habrían podido ser y a las que,
al elegir, era preciso renunciar.
Salió de debajo del Arco, esperó de nuevo que se interrumpiese el paso de
los coches y alcanzó la acera de los Campos Elíseos. Le pareció como si
el Arco se extendiese cual una sombra invisible sobre la rica y alegre calle
que bajaba de él, y como si corriera un nexo indudable entre aquel belicoso
monumento y la prosperidad pacífica y alegre de la multitud que llenaba
las aceras. Pensó entonces que también éste era un aspecto de aquello a
lo que renunciaba: una grandeza sangrienta e injusta que se transmutaba
más tarde en alegría y en riqueza ignorante de sus orígenes, un sacrificio
cruento que, con el tiempo, se convertía, para las generaciones posteriores,
en poder, libertad y comodidad. He aquí otros tantos argumentos en favor
de Judas, pensó humorísticamente.
Pero la decisión estaba ya tomada y sólo tenía un deseo: pensar en Lina
y en por qué y cómo la amaba. Con el alma llena de este deseo, bajó lentamente
los Campos Elíseos para detenerse de cuando en cuando a observar los escaparates,
los periódicos expuestos en los quioscos, la gente sentada en los cafés,
los carteles de los cines, los letreros de los teatros. La multitud que
se apiñaba en las aceras los rodeaba por todas partes con un pululante movimiento
que le parecía el movimiento mismo de la vida. Las cuatro filas de coches,
dos en cada sentido, que subían y bajaban por la larguísima calle, las veía
con su ojo derecho; ante el izquierdo se alternaban los fastuosos comercios,
los alegres letreros, los atestados cafés. A medida que caminaba, apresuraba
el paso, casi deseoso de dejar tras él el Arco del Triunfo, que ya, como
comprobó en determinado momento al volverse, se había hecho remoto y, por
la lejanía y la calina estival, inmaterial por completo. Cuando llegó al
fondo de la calle, buscó un banco a la sombra de los árboles de los jardines
y se sentó en él, contento de poderse dedicar en paz al pensamiento de Lina.
Quiso trasladarse con la memoria a la primera vez que había advertido su
existencia: en la visita al burdel de S. ¿Por qué la mujer entrevista en
la sala común junto al agente Orlando le había inspirado un sentimiento
tan nuevo y violento? Recordó que había quedado impresionado por la luminosidad
de la frente de ella, y comprendió que lo que le había atraído, primero
en aquella mujer y luego, más cumplidamente, en Lina, era la pureza que
le había parecido entrever, mortificada y profanada en la prostituta, y
triunfante en Lina. La repugnancia de la decadencia, de la corrupción y
de la impureza que lo había perseguido toda la vida y que no había logrado
mitigar su matrimonio con Giulia, comprendía ahora que sólo podía disiparla
la radiante luz de que estaba circuida la frente de Lina. Le pareció una
señal de buen agüero la coincidencia de los nombres: Lino, que le había
inspirado por primera vez aquella repugnancia, y Lina, que lo liberaba de
ella. Así, natural y espontáneamente, por la sola fuerza del amor, encontraba
de nuevo, a través de Lina, la tan ansiada normalidad. Pero no la normalidad
casi burocrática que había perseguido durante todos aquellos años, sino
otra normalidad, de especie casi angelical. Frente a aquella normalidad
luminosa y etérea, la pesada carga de sus compromisos políticos, de su matrimonio
con Giulia, de su vida conveniente y lánguida de hombre de orden, se revelaba
sólo con un simulacro embarazoso que había adoptado en la inconsciente espera
de un destino más digno. Ahora se liberaba de él y se volvía a encontrar
a sí mismo a través de los mismos motivos que, contra su voluntad, se lo
habían hecho aceptar.
Mientras, sentado en el banco, se abandonaba a estos pensamientos, su vista
cayó de improviso sobre un coche grande que, bajando en dirección a la plaza
de la Concordia, parecía enlentecer gradualmente la marcha; y, en efecto,
se detuvo junto a la acera, a poca distancia de él. Era un coche negro y
viejo, aunque de lujo, de forma anticuada, que parecía realzada por el brillo
y limpieza casi excesivos de los metales de la carrocería. Un Rolls Royce,
pensó. Y de pronto fue asaltado por una temerosa inquietud mezclada, sin
saber por qué, con una horrenda sensación de familiaridad. ¿Dónde y cuándo
había visto antes aquel coche? El chófer, un hombre delgado y canoso, con
uniforme gris oscuro, tan pronto como se detuvo el coche, bajó para abrir
la portezuela, y entonces, aquel ademán trajo a la memoria de Marcello una
imagen en respuesta a su pregunta: el mismo coche, del mismo color y de
la misma marca, parado en la esquina de la calle, en el camino cercano a
la escuela, y Lino inclinándose para abrirle la portezuela, a fin de que
él subiese a su lado. Entretanto, mientras el chófer permanecía junto a
la portezuela con la gorra en la mano, una pierna masculina –embutida en
un pantalón de franela gris y terminada en un pie calzado con un zapato
de un amarillo bruñido y brillante como los metales del coche– salía con
precaución; luego el chófer tendió la mano y apareció a la vista de Marcello
la persona entera, mientras bajaba fatigosamente a la acera. Era un hombre
anciano, como pudo juzgar, delgado y muy alto, de cara rojiza y cabellos
aún rubios, al parecer; de paso vacilante y que se apoyaba en un bastón
rematado en una goma, pese a lo cual, daba una impresión singularmente juvenil.
Marcello lo observó con atención mientras se acercaba con lentitud al banco,
y se preguntó de dónde le venía al viejo aquel aire de juventud; luego comprendió:
le daba aquel aspecto joven la forma del peinado, con la raya a un lado,
y la corbata de mariposa, verde, sujeta al cuello de una camisa vivaz, de
rayas rojas y blancas. El viejo caminaba con la cabeza baja; pero tan pronto
como llegó al banco, la levantó, y Marcello pudo ver que tenía los ojos
azules, límpidos, de una dureza ingenua y también juveniles. Finalmente
se sentó, con gran trabajo, junto a Marcello, y el chófer, que lo había
seguido paso a paso, le alargó inmediatamente un pequeño envoltorio de papel
blanco. Luego, tras una breve inclinación, volvió al coche, subió al mismo
y permaneció firme en su puesto, tras el parabrisas.
Marcello, que había seguido con los ojos la llegada del viejo, los mantenía
ahora bajos, reflexionando. Habría querido no haber experimentado jamás
tanto horror a la vista de aquel coche, tan parecido al de Lino; y ya sólo
esto era para él motivo de turbación. Pero lo que más lo espantaba era la
viva, turbia y acre sensación de sumisión, de impotencia y de servidumbre
que acompañaba a la repugnancia. Era como si todos aquellos años no hubiesen
pasado o, peor aún, hubiesen pasado en vano, y él fuese aún el muchacho
de otro tiempo, y en el coche lo esperase Lino, y él se dispusiera a subir
al auto, obediente a la invitación de Lino. Le parecía sentir una vez más
el antiguo chantaje, pero esta vez no era ya Lino el que se lo hacía, con
el señuelo de una pistola, sino su propia carne, memorable y turbada. Aterrorizado
por la reaparición imprevista y perturbadora de un fuego que creía ya apagado,
exhaló un suspiro y se hurgó mecánicamente en los bolsillos, en busca de
los cigarrillos. Inmediatamente, una voz le dijo, en francés:
–¿Cigarrillos? Aquí los tiene. –Volvióse y vio que el viejo, con su rojiza
mano, algo temblorosa, le alargaba un paquete, intacto, de cigarrillos americanos.
Mientras tanto lo miraba con expresión singular, imperiosa y benévola a
la vez. Marcello, lleno de embarazo, y sin darle las gracias, tomó el paquete,
lo abrió apresuradamente, sacó un cigarrillo y devolvió el paquete al viejo.
Pero éste, cogiendo el paquete y metiéndolo, con mano autoritaria, en el
bolsillo de Marcello, dijo en tono alusivo–: Son para usted. Puede quedárselos.
Marcello sintió que enrojecía y luego empalidecía, por no sabía que mezcla
de ira y de vergüenza. Por suerte para él, detuvo la mirada en sus propios
zapatos; estaban blancos de polvo y deformados por lo mucho que había andado.
Entonces pasó por su mente la idea de que tal vez el viejo lo hubiese confundido
con algún mendigo o desocupado; y entonces se apagó su cólera.
Sin ostentación, simplemente, se sacó el paquete del bolsillo y lo dejó
sobre el banco, entre los dos.
Pero el viejo no advirtió su restitución, pues no reparaba ya en él. Marcello
lo vio abrir el paquete que le había entregado el chófer y sacar de él un
trozo de pan. Lo partió lenta y laboriosamente, con sus temblorosas manos,
y tiró al suelo dos o tres pedacitos. Inmediatamente, de uno de los frondosos
árboles que daban sombra al banco, voló hasta el suelo un gorrión gordito
y familiar. Dando saltitos, llegó hasta uno de los pedazos de pan, volvió
la cabeza dos o tres veces para mirar a su alrededor y luego cogió con el
pico el pan y empezó a devorarlo. El viejo dejó caer tres o cuatro pedazos
más, y otros pájaros bajaron de las ramas a la acera. Con el cigarrillo
encendido entre los labios y los ojos entreabiertos, Marcello observaba
la escena. El viejo, aunque inclinado y con las manos temblorosas, conservaba
en realidad algo de la adolescencia, o, mejor aún, no era necesario realizar
un gran esfuerzo para imaginarlo adolescente. De perfil, su boca sonrosada
y caprichosa; su nariz recta y grande; sus cabellos rubios, que le caían
en un mechón casi travieso sobre la frente, hacían incluso pensar en que
había sido un adolescente agraciado; tal vez uno de aquellos atletas nórdicos
que unen la gracia de la muchacha a la fuerza viril. Doblado sobre sí mismo,
con la cabeza pensativamente inclinada sobre el pecho, desmenuzó todo el
pan y se lo echó a los pajaritos. Luego, sin moverse ni volverse, y siempre
en francés, preguntó:
–¿De qué país es usted?
–Italiano –respondió brevemente Marcello.
–¿Cómo no se me habrá ocurrido? –exclamó el viejo dándose, con vivacidad
colérica, un fuerte golpe en la frente–. Me estaba preguntando precisamente
dónde habría podido yo ver un rostro como el suyo, tan perfecto. ¡Estúpido,
pues en Italia, qué diablos! ¿Y cómo se llama usted?
–Marcello Clerici –respondió Marcello, tras un momento de titubeo.
–Marcello –repitió el viejo levantando la cabeza y mirando ante sí. Siguió
un largo silencio. El viejo parecía reflexionar o, mejor –como pensó Marcello–,
esforzarse en recordar algo. Finalmente, con aire triunfal, se volvió hacia
Marcello y recitó–: «Heu miserande puer, si qua fata aspera rumpas, tu Marcellus
eris.» –Eran versos que Marcello conocía muy bien, por haberlos traducido
en la escuela y porque entonces le habían atraído las bromas de sus compañeros.
Pero dichos en aquel momento, tras el ofrecimiento del paquete de cigarrillos,
aquellos famosos versos adquirieron un sentido desagradable de estúpida
lisonja. Este sentido se trocó en irritación cuando vio que el viejo le
lanzaba una mirada que lo abarcó de la cabeza a los pies y luego le informó–:
Virgilio.
–Sí, Virgilio –repitió secamente–. Y usted, ¿de dónde es?
–Inglés –contestó el viejo hablando de pronto, peregrinamente, en un italiano
áulico y, tal vez, irónico. Luego, más peregrinamente aún, mezclando el
napolitano con el italiano–: Yo he vivido en Nápoles muchos años. ¿Eres
napolitano?
–No –contestó Marcello, desconcertado por aquel tuteo inesperado.
Ahora los pájaros, tras haber acabado con el pan, habían vuelto a las ramas
de los árboles; unos pasos más allá, junto a la arena, el Rolls Royce estaba
parado, esperando. El viejo cogió el bastón y se puso en pie fatigosamente,
diciendo a Marcello en tono de mando, esta vez en francés:
–¿Quiere acompañarme hasta el coche? ¿Le molestaría darme el brazo? –Mecánicamente,
Marcello le extendió el brazo. El paquete de cigarrillos había quedado en
el banco, en el mismo sitio en que Marcello lo había dejado–. Olvida usted
los cigarrillos –dijo el viejo designando el objeto con la punta del bastón.
Marcello fingió no haberlo oído y dio el primer paso hacia el coche. Pero
esta vez el viejo no insistió y se puso a andar a su lado. El viejo caminaba
lentamente, con mucha mayor lentitud que cuando, antes, andaba solo; y con
la mano se apoyaba en el brazo de Marcello. Pero esta mano no permanecía
quieta: iba arriba y abajo por el brazo del joven, con una caricia ya posesiva.
Marcello sintió de pronto que le faltaba la respiración y, levantando los
ojos, comprendió por qué: el coche estaba allí, los esperaba a ambos, y
él, como comprendió, sería invitado a subir al mismo, como muchos años antes.
Pero lo que más lo aterraba era saber que no rechazaría la invitación. Con
Lino había habido, además del deseo de poseer la pistola, una especie de
inconsciente coquetería. Con éste –como se dio cuenta con estupor–, casi
la memorable sujeción de quien, habiendo estado ya sometido en el pasado
a una oscura tentación, cogido por sorpresa, tras muchos años, por la misma
insidia, no encuentra razones para oponerse a ella. Como si Lino hubiese
gozado con él, pensó; como si él, en realidad, no hubiese resistido a Lino
y no lo hubiese matado. Estos pensamientos pasaron con toda rapidez por
su mente, como si, más que pensamientos, hubiesen sido iluminaciones. Luego
levantó la vista y vio que habían llegado junto al coche. El chófer se había
apeado y esperaba junto a la portezuela abierta, con la gorra en la mano.
El viejo, sin soltarle el brazo, dijo–: ¿Quiere usted subir?
Marcello respondió en seguida, contento de su propia resolución:
–Gracias, pero tengo que ir a mi hotel. Me espera mi esposa.
–¡Pobrecita! –exclamó el viejo con maliciosa familiaridad–. Hágala esperar
un poco. Le hará bien.
O sea, que había que explicarse, pensó Marcello. Dijo:
–No nos entendemos. –Titubeó unos momentos y luego captó con el rabillo
del ojo a un joven vagabundo que se había detenido junto al banco en el
que había quedado el paquete de cigarrillos y añadió–: Yo no soy lo que
usted cree... Tal vez busque usted a uno de aquéllos –y señaló al vagabundo,
que, en aquel momento, con un rápido movimiento, se metía furtivamente el
paquete en el bolsillo.
El viejo miró también hacia el banco, sonrió y contestó con descarada jocosidad:
–De ésos tengo cuantos quiero.
–Lo lamento –dijo fríamente Marcello, sintiéndose del todo seguro; e hizo
ademán de marcharse. El viejo lo retuvo:
–Permítame, por lo menos, que lo acompañe.
Marcello titubeó y luego miró el reloj.
–Muy bien, acompáñeme, si es que eso le gusta.
–Me gusta mucho. –Subieron, en primer lugar, Marcello, y luego, el viejo.
El chófer cerró la portezuela y subió rápidamente a su puesto–. ¿Dónde?
–preguntó el viejo. Marcello dio el nombre del hotel. El viejo, volviéndose
hacia el chófer, dijo algo en inglés. El coche partió. Era un coche silencioso
y cómodo, como comprobó Marcello mientras el automóvil corría rápida y tácitamente
bajo los árboles de las Tullerías, en dirección a la plaza de la Concordia.
El interior estaba forrado de fieltro gris; un florero de cristal, de forma
antigua, fijado en la portezuela, contenía algunas gardenias. El viejo,
tras un momento de silencio, se volvió hacia Marcello y dijo–: Perdóneme
por lo de los cigarrillos. En verdad lo había confundido con un pobre.
–No importa –respondió Marcello.
Después de un nuevo silencio, prosiguió el viejo:
–Raramente me equivoco... Habría jurado que usted... Estaba tan seguro,
que casi me avergoncé de recurrir al pretexto de los cigarrillos. Estaba
convencido de que bastaría una mirada.
Hablaba con desenvoltura cínica, alegre, cortés. Y no cabía duda de que
el viejo seguía considerando a Marcello un invertido. Su tono de complicidad
era tan autoritario, que Marcello sintióse casi tentado a complacerlo y
contestar. «Sí, quizá tenga usted razón. Lo soy... sin saberlo, contra mi
voluntad... Y he tenido la confirmación de ello al aceptar subir a su coche.»
Pero, en vez de ello, dijo secamente:
–Se ha equivocado usted; eso es todo.
–Ya. –El coche daba ahora la vuelta en torno al obelisco de la plaza de
la Concordia. Luego se detuvo de pronto ante el puente. El viejo dijo–:
¿Sabe usted qué me lo hizo pensar?
–¿Qué?
–Sus ojos... tan dulces, tan acariciadores, pese a esforzarse por mostrarse
duros. Ellos hablan, contra su voluntad.
Marcello no dijo nada. El coche, tras una breve parada, reanudó su marcha,
cruzó el puente y, en vez de coger la calzada que corría a lo largo del
Sena, se adentró por la calle abierta tras la Cámara de los Diputados. Marcello,
sobresaltado, se dirigió al viejo:
–Mi hotel está junto al Sena.
–Vamos a mi casa –dijo el viejo–. ¿No quiere usted venir a beber algo? Lo
entretendré sólo un rato. Luego podrá volver al lado de su esposa.
De pronto, Marcello pareció experimentar de nuevo aquella sensación de humillación
y de furor impotente de muchos años atrás, cuando los compañeros le pusieron
una falda al grito de «¡Marcellina!». Lo mismo que aquellos compañeros,
el viejo no creía en su virilidad; y lo mismo que sus compañeros, se obstinaba
en considerarlo como una especie de mujer. Dijo entre dientes:
–Le ruego que me lleve al hotel.
–Pero, ¿por qué? Si se trata sólo de un momento...
–He subido sólo porque se me había hecho tarde y me resultaba cómodo que
me acompañara usted... Pues bien, acompáñeme.
–Es extraño. Habría dicho que le gustaba que lo raptaran. Todos ustedes
son así. Tienen necesidad de ser tratados con violencia.
–Le aseguro que se equivoca al adoptar ese tono conmigo. No soy en modo
alguno lo que usted cree. Ya se lo he dicho y se lo repito ahora.
–¡Cuan sospechoso es usted...! ¡No creo nada...! ¡Vamos, no me mire de esa
forma!
–Usted lo ha querido –dijo Marcello; y se llevó la mano al bolsillo interior
de la americana. Al salir de Roma había cogido una pistola pequeña; y, en
vez de dejarla en la maleta, para que Giulia no sospechara, la llevaba siempre
consigo. Sacó el arma del bolsillo y la apuntó discretamente, de modo que
el chófer no pudiera verla, hacia la americana del viejo. Éste lo contemplaba
con aire de afectuosa ironía; luego bajó la cabeza. Marcello vio que se
ponía serio de pronto, con una expresión perpleja y casi incomprensiva.
Dijo–: ¿Ha visto usted? Y ahora ordene a su chófer que me lleve al hotel.
–Inmediatamente, el viejo tomó la bocina y gritó el nombre del hotel de
Marcello. El coche enlenteció su marcha y se desvió por una calle transversal.
Marcello se metió la pistola en el bolsillo y dijo–: Así está bien.
El viejo no dijo nada. Parecía como si se hubiera repuesto de su sorpresa
y miraba atentamente a Marcello, como estudiando su cara. El coche desembocó
en la calzada que corría a lo largo del Sena y se deslizó junto al pretil.
Marcello reconoció de pronto la entrada del hotel, con la puerta en tambor
bajo la marquesina de cristal. El coche se detuvo.
–Permítame que le ofrezca esta flor –dijo el viejo, cogiendo una gardenia
del recipiente y tendiéndosela a Marcello. Éste titubeó, y el viejo añadió–:
Para su esposa.
Marcello cogió la flor, le dio las gracias y se apeó ante el chófer, que
esperaba, descubierto, junto a la portezuela abierta. Le pareció oír –aunque
tal vez fuera una alucinación– la voz del viejo que se despedía: «Adiós,
Marcello», en italiano. Sin volverse, apretando la gardenia entre dos dedos,
penetró en el hotel.
CAPÍTULO VII
Se dirigió al mostrador del conserje y pidió la llave de su estancia.
–Está arriba –dijo el conserje tras haber mirado el casillero–; la ha cogido
su esposa... Ha subido con una señora.
–¿Una señora?
–Sí.
Turbado sobremanera y, al mismo tiempo, inmensamente feliz –tras el encuentro
con aquel viejo– al ver que se turbaba de aquella forma ante la sola noticia
de que Lina se encontraba en su habitación con Giulia, Marcello se dirigió
hacia el ascensor. Al entrar en el mismo consultó su reloj de pulsera y
vio que aún no eran las seis. Tenía tiempo de sobra para llevarse a Lina
con cualquier pretexto, apartarse con ella a algún salón del hotel, decidir
sobre el porvenir. Inmediatamente después, se desharía del agente Orlando,
que debía telefonear a las siete. Estas coincidencias le parecieron felices.
Mientras subía el ascensor, contempló la gardenia, que aún mantenía entre
sus dedos y, de pronto, estuvo seguro de que el viejo se la había dado no
para Giulia, sino para su verdadera mujer: Lina. Ahora le correspondía a
él entregársela como prenda de amor.
Recorrió apresuradamente el pasillo, se dirigió a su habitación y entró
en ella sin llamar. Era una habitación grande, de matrimonio, con un pequeño
vestíbulo, al que daba también el cuarto de baño. Marcello, sin hacer ruido
alguno, se acercó a la puerta y titubeó un momento en la oscuridad del vestíbulo.
Entonces advirtió que la puerta de la habitación estaba entornada y que
por el intersticio salía luz. Y sintió un gran deseo de espiar a Lina sin
ser visto por ella, como si le pareciera que de aquella forma tendría la
seguridad de que ella lo amaba verdaderamente. Miró a través de la hendidura
de la puerta.
Una luz brillaba en la mesita de noche; el resto de la habitación estaba
envuelto en sombras. Sentada junto a la cabecera de la cama, con la espalda
contra las almohadas, vio a Giulia envuelta por completo en un paño blanco:
la esponjosa toalla del baño. Sujetaba con ambas manos, junto al pecho,
la toalla; mas no parecía poder o querer impedir que se abriese ampliamente
por debajo, lo cual le dejaba al descubierto el vientre y las piernas. Acuclillada
en el suelo, a los pies de Giulia, en el círculo de su amplia falda blanca,
en ademán de rodearle las piernas con ambos brazos, la frente contra las
rodillas y el pecho contra las espinillas, Marcello vio a Lina. Sin reprobación,
más aún –se habría dicho–, con una especie de divertida e indulgente curiosidad,
Giulia tendía el cuello para observar a la mujer, a la que, por su posición,
algo inclinada hacia atrás, sólo podía ver imperfectamente. Al fin dijo
Lina, sin moverse y en voz baja:
–¿No te disgusta que esté así un ratito más?
–No. Pero dentro de poco tendré que vestirme.
Tras un momento de silencio, y como reanudando una conversación anterior.
Lina dijo:
–¡Qué tonta eres! Pero, ¿qué te haría? Si tú misma has dicho que si no estuvieses
casada no tendrías nada en contra...
–Tal vez lo haya dicho –respondió Giulia casi con coquetería– para no ofenderte...
Y, además, es verdad que estoy casada.
Marcello, que miraba, vio que ahora Lina, sin dejar de hablar, había retirado
uno de los brazos con que rodeaba las piernas de Giulia, y con la mano,
lenta y tenazmente, subía a lo largo del muslo, rechazando, de paso, el
borde de la toalla.
–Casada –dijo con intenso sarcasmo, sin interrumpir su lenta aproximación–,
pero hay que ver con quién.
–A mí me gusta –dijo Giulia. La mano de Lina se acercaba ahora, por el lado,
hacia las desnudas ingles de Giulia, indecisa e insinuante como la cabeza
de una serpiente. Pero Giulia la cogió por la muñeca y la empujó firmemente
hacia abajo, a la vez que decía en tono indulgente, como una institutriz
que amonesta a un niño inquieto:
–No creas que no te veo.
Lina cogió la mano de Giulia y empezó a besarla lenta y reflexivamente,
frotando de cuando en cuando con fuerza todo el rostro contra la palma como
un perro. Luego dijo:
–¡Tontuela! –casi en un suspiro, con intensa ternura.
Siguió un largo silencio. La pasión concentrada que emanaba de todos los
ademanes de Lina, contrastaba de manera singular con la distracción y la
indiferencia de Giulia, la cual, ahora, no parecía ni siquiera mostrar curiosidad;
y aun abandonando la mano a los besos y a los frotamientos de Lina, miraba
a su alrededor como quien busca un pretexto. Finalmente, retiró la mano
e hizo ademán de levantarse, mientras decía:
–Bien, ahora tengo que vestirme de verdad.
Lina, dando un brinco, se puso de pie y exclamó:
–¡No te muevas! Dime sólo dónde está la ropa. Ya te vestiré yo.
De pie, de espaldas a la puerta. Lina ocultaba por completo a Giulia. Marcello
oyó la voz de su esposa decir en medio de una risa:
–¿Quieres también servirme de camarera?
–¿Qué más te da? A ti no te importa nada y a mí me causa un gran placer.
–No; me vestiré yo sola. –Como por desdoblamiento, Giulia salió fuera de
la figura de Lina, completamente desnuda, pasó de puntillas antes los ojos
de Marcello y desapareció en el fondo de la estancia. Luego llegó hasta
él su voz, que decía–: Te ruego que no me mires... Mejor aún, vuélvete...
Me da vergüenza.
–¿Vergüenza de mí? Yo también soy una mujer.
–Eres una mujer, por decirlo así. Pero me miras como miran los hombres.
–Entonces, di de una vez que quieres que me vaya.
–No. Puedes quedarte, pero no me mires.
–Pero si no te miro, ¡tonta! ¿Acaso crees que me importa mirarte?
–No te enfades..., compréndeme. Si antes no me hubieses hablado de aquella
forma, ahora no me avergonzaría y podrías mirarme cuanto quisieras. –Hablaba
con voz velada, como si lo hiciera desde dentro de un vestido que se estuviera
metiendo por la cabeza.
–¿No quieres que te ayude?
–¡Oh, sí! Precisamente ahora lo deseo tanto... –Con decisión, aunque desmañada
en los movimientos; titubeante, aunque agresiva; excitada, pero humillada.
Lina se movió, se perfiló un momento ante Marcello y desapareció, dirigiéndose
hacia la parte de la estancia de la que llegaba la voz de Giulia. Hubo un
momento de silencio, y luego Giulia exclamó, impaciente, pero no hostil–:
¡Uf, qué pesada eres!
Lina no dijo nada. Ahora, la luz de la lámpara caía sobre la cama vacía,
iluminando la depresión dejada por las caderas de Giulia en la toalla húmeda.
Marcello se retiró de la entornada puerta y volvió al pasillo.
De pronto, cuando se hubo alejado algunos pasos de la puerta, diose cuenta
de que la sorpresa y la turbación le habían hecho realizar algo significativo:
entre los dedos había aplastado la gardenia que le diera el viejo y que
él había destinado a Lina. Dejó caer la flor en la alfombra y se dirigió
hacia la escalera.
Descendió a la planta baja y salió a la calle, a la falsa y caliginosa luz
del crepúsculo. Las luces se habían encendido ya: las blancas, a racimos,
de los puentes; las amarillas, a pares, de los coches; las rojas, rectangulares,
de las ventanas, y la noche subía como un humo lúgubre, hasta el cielo verde
y sereno, tras el negro perfil de las agujas y de los tejados de la orilla
opuesta. Marcello se dirigió al pretil y apoyó en él los codos y miró hacia
abajo, hacia el Sena oscurecido, que ahora parecía arrastrar en sus negras
olas fajas de gemas y aros de brillantes. Lo que sentía ahora era más semejante
a la mortal quietud que sigue al desastre, que al tumulto del desastre mismo.
Comprendía que por algunas horas, durante aquella tarde, había creído en
el amor. Y, por el contrario, se daba cuenta de que se movía en un mundo
completamente trastornado y árido en el que no se daba el verdadero amor,
sino sólo la relación de los sentidos, desde el más natural y común, hasta
el más anormal e insólito. Sin duda, no había sido amor lo de Lina por él;
ni amor lo de Lina por Giulia; no se podía hablar de amor en las relaciones
con su mujer; y quizá hasta Giulia, tan indulgente, casi tentada por los
ofrecimientos de Lina, no lo amaba a él con verdadero amor. En este mundo
vacilante y oscuro, semejante a un crepúsculo tempestuoso, estas figuras
ambiguas de hombres-mujeres y de mujeres-hombres, que se entrecruzaban redoblando
y mezclando su ambigüedad, parecían aludir a un significado también ambiguo,
ligado, sin embargo, como le parecía, a su destino y a la comprobada imposibilidad
de salir de él. Y puesto que no había amor, y sólo por eso, él seguiría
siendo lo que había sido hasta entonces, llevaría a cabo su misión, persistiría
en su intento de crearse una familia junto con la animal e imprevisible
Giulia. Ésta era la normalidad: este expediente, esta forma vacía. Fuera
de ella, todo era confusión y arbitrio.
Sentíase animado a actuar de esta forma también por la claridad que iluminaba
ya la conducta de Lina. Ella lo despreciaba y, probablemente, incluso lo
odiaba, como había declarado ya cuando era aún sincera; pero para no romper
las relaciones y cerrarse así la posibilidad de seguir viendo a Giulia,
había sabido fingir con él el sentimiento del amor. Marcello comprendía
ahora que no se podía esperar de ella ni siquiera comprensión o piedad.
Y experimentaba una sensación de dolor agudo e impotente ante esta hostilidad
irremediable, definitiva, abroquelada en la anormalidad sexual, en la aversión
política y en el desprecio moral. Así, aquella luz de sus ojos y de su frente,
tan pura y tan inteligente, que lo había fascinado, no se inclinaría más
sobre él para iluminarlo y calmarlo afectuosamente. Lina preferiría siempre
bajarla y humillarla en lisonjas, súplicas y cópulas infernales. Recordó
en este punto que, al verla apretar su rostro contra las rodillas de Giulia,
había experimentado el mismo sentimiento de profanación que experimentara
en la casa de S. al ver a la prostituta Luisa dejarse abrazar por Orlando.
Giulia no era Orlando, pensó; pero él habría deseado que aquella frente
no se humillase ante nadie; y había quedado desilusionado.
Entre estas reflexiones se había hecho de noche. Marcello se enderezó y
se volvió hacia el hotel. Tuvo el tiempo justo de ver la blanca figura de
Lina que salía de él y que se dirigía apresuradamente hacia un automóvil,
aparcado a poca distancia, junto a la acera. Lo sorprendió el aire alegre
y, a la vez, casi furtivo de la mujer, como de garduña o comadreja que escapa
de un gallinero llevando consigo la presa. Pensó que no era la actitud de
quien ha sido rechazado, sino todo lo contrario. Quizá Lina había conseguido
arrancar alguna promesa a Giulia. O tal vez Giulia, por cansancio o pasividad
sexual, le habría permitido algunas caricias, sin valor para ella, tan indulgente
para sí misma y para los demás, pero preciosas para Lina. Entretanto, la
mujer había abierto la portezuela del coche, se había sentado de través
y luego había metido las piernas dentro. Marcello la vio pasar, con su bello
rostro altivo y erguido de perfil, con las manos en el volante. El coche
se alejó y él volvió a entrar en el hotel.
Subió a su cuarto y entró en él sin llamar. La habitación estaba en orden.
Giulia estaba sentada, completamente vestida, ante el tocador, acabando
de peinarse. Preguntó tranquilamente, sin volverse:
–¿Eres tú?
–Sí, soy yo –contestó Marcello sentándose en la cama. Esperó un momento
y luego preguntó–: ¿Te has divertido mucho?
Inmediatamente, con vivacidad, la mujer se volvió a medias en el tocador
y respondió:
–¡Una barbaridad! Hemos visto muchas cosas bonitas, he dejado mi corazón
por lo menos en una docena de tiendas. –Marcello no dijo nada. Giulia acabó
de peinarse en silencio, y luego se levantó y fue a sentarse también en
la cama. Llevaba un vestido negro con un largo y floreado escote, del cual,
como dos hermosas frutas de un cesto, despuntaban las dos redondeces sólidas
y morenas del pecho. Su rostro dulce y joven, de grandes ojos sonrientes
y boca exuberante, tenía la acostumbrada expresión de alegría sensual. Al
esbozar una sonrisa tal vez inconsciente, Giulia descubrió, entre los labios
iluminados de vivaz carmín, sus dientes regulares, de una blancura brillante
y límpida. Le cogió una mano, afectuosamente, y le dijo–: ¿Sabes qué me
ha ocurrido?
–¿Qué?
–Pues que esa señora, la esposa del profesor Quadri... pues... bien... que...
no es una mujer normal.
–¿Qué quieres decir?
–Pues que es una de esas mujeres que aman a las mujeres... y... en resumidas
cuentas, figúrate que se ha enamorado de mí... así... una especie de flechazo...
Me lo dijo después de haberte ido tú. Por eso insistió tanto en que me quedara
a descansar en su casa. Me ha hecho una declaración de amor en toda regla.
¿Quién habría podido imaginárselo?
–¿Y tú?
–Yo no esperaba aquello, ni mucho menos. Me estaba quedando dormida, porque
en realidad estaba cansada. Al principio no entendí nada, hasta que, al
fin, me di cuenta y entonces no supe qué hacer. Porque se trata de una verdadera
pasión, furiosa, exactamente igual que un hombre. Di la verdad, ¿habrías
esperado tú una cosa así de una mujer como ésa tan controlada, tan dueña
de sí misma?
–No –respondió Marcello suavemente–, no lo habría esperado. Como, por lo
demás, tampoco habría esperado –añadió– que tú correspondieras a esas efusiones.
–Pero, ¿acaso estás celoso? –exclamó ella estallando en una carcajada llena
de adulación y gozo–. ¿Celoso de una mujer? Y aun suponiendo que le hubiese
hecho caso no deberías estar celoso. Una mujer no es un hombre. Pero puedes
estar tranquilo. Entre nosotras no ha habido casi nada.
–¿Casi?
–Digo casi –respondió ella en tono reticente–, porque, al verla tan desesperada,
mientras me acompañaba en coche al hotel, le he permitido que me cogiera
una mano.
–¿Sólo cogerte una mano?
–Pero, ¡estás celoso! –exclamó ella de nuevo, muy contenta–. Estás realmente
celoso. No te conocía en este aspecto. Pues bien, sí, si quieres realmente
saberlo –añadió tras un momento–. Le permití también que me diera un beso...
pero como de hermana a hermana. Y luego, como insistía y me importunaba,
la mandé a paseo. Eso es todo. Y ahora dime: ¿estás celoso?
Marcello había insistido a fin de que Giulia hablase de Lina, sobre todo
para encontrar una vez más la acostumbrada diferencia entre él y su mujer:
él, trastornado toda la vida por una cosa que no había acaecido; la mujer,
por el contrario, abierta a todas las experiencias, indulgente y olvidadiza
en la carne antes que en el espíritu. Preguntó dulcemente:
–En el pasado, ¿has tenido alguna vez relaciones de esta índole?
–¡No, jamás! –respondió ella con decisión. Este tono seco era tan insólito
en ella, que Marcello comprendió en seguida que mentía. Insistió:
–¡Adelante! ¿Por qué mentir? La que no conoce estas cosas no se comporta
como tú te has comportado con la señora Quadri. ¡Di la verdad!
–Pero, ¿por qué te importa saberlo?
–Me importa mucho.
Giulia calló un momento, con la vista baja, y luego dijo lentamente:
–¿Sabes aquella historia con aquel abogado? Hasta el día en que te conocí
me habían dado un verdadero horror los hombres. Por eso, tuve una amistad,
que duró muy poco, con una muchacha, una estudiante de mi edad... Me quería
de verdad, y fue sobre todo su afecto, en unos momentos en que tanta necesidad
tenía de él, lo que me convenció. Luego se hizo exclusiva, exigente, celosa
y entonces rompí las relaciones con ella. De cuando en cuando la veo en
Roma, acá y allá. ¡Pobrecilla! Sigue queriéndome. –Ahora sobre su rostro,
tras un momento de reticencia y embarazo, se veía de nuevo su acostumbrada
expresión plácida. Añadió, cogiéndole la mano–: Puedes estar tranquilo y
no sentir celos, pues sabes bien que sólo te amo a ti.
–Lo sé –dijo Marcello. Ahora recordaba las lágrimas de Giulia en el coche-cama,
su intento de suicidio, y comprendió que era sincera. Mientras que, convencionalmente,
había visto la traición en su taita de virginidad, no daba en realidad importancia
alguna a aquellos errores de su adolescencia. Al cabo de un rato, prosiguió
Giulia:
–Me parece que aquella mujer está realmente loca. ¿Sabes lo que quiere?
Que dentro de unos días nos vayamos todos a Saboya, donde tienen una casa.
Es> más: ya ha trazado incluso un programa.
–¿Qué programa?
–Su marido marcha mañana, mientras que ella se quedará unos días más en
París. Dice que lo hace por asuntos suyos, pero yo estoy convencida de que
lo hace por mí. Nos propone partir juntos y pasar una semana con ellos en
la montaña. No le cabe en la cabeza que estamos en viaje de novios. Para
ella, es como si tú no existieras. Me ha escrito la dirección de su casa
en Saboya y me ha hecho jurar que te persuadiría a aceptar la invitación.
–¿Y cuál es esa dirección?
–Ahí está –dijo Giulia señalando un pedazo de papel que había sobre el mármol
de la mesita de noche–. Pero, ¿es que acaso piensas aceptar?
–Yo, no, pero quizá tú sí.
–Pero, ¡por el amor de Dios!, ¿acaso crees que yo le doy importancia a esa
mujer? ¿No te he dicho que la he mandado a paseo porque me molestaba con
sus insistencias? –Entretanto se había levantado de la cama y, sin dejar
de hablar, salió de la habitación–. A propósito –gritó desde el baño–, hace
una media hora, alguien ha telefoneado preguntando por ti. Una voz de hombre,
un italiano. No ha querido decir quién era. Me ha dejado un número, rogándote
que le telefonees lo más pronto posible. Lo he apuntado en ese mismo pedazo
de papel.
Marcello cogió el papel, se sacó del bolsillo una libreta y anotó con cuidado
tanto la dirección de la casa que los Quadri tenían en Saboya, como el número
de Orlando. Ahora le parecía haber entrado de nuevo en sí mismo tras la
efímera exaltación de aquella tarde; y lo advertía, sobre todo, por el automatismo
de sus actos y por la resignada melancolía que los acompañaba. Así, todo
había terminado –pensó mientras se metía la libreta en el bolsillo–, y aquella
fugaz aparición del amor en su vida había sido, a fin de cuentas, sólo una
sacudida de asentamiento de esa misma vida en su forma definitiva. Volvió
a pensar en Lina por un momento y le pareció entrever una señal manifiesta
del destino en su repentina pasión por Giulia, pasión que, mientras le había
permitido a él conocer la dirección de su casa en Saboya, al mismo tiempo
actuaba de forma que cuando Orlando y sus hombres se presentaran en ella.
Lina no estaría aún allí. La partida solitaria de Quadri y la permanencia
de Lina en París se combinaban, en suma, perfectamente con el plan de la
misión. Si las cosas hubieran rodado de otra forma, no veía la manera de
que él y Orlando hubiesen podido llevarla a cabo.
Se levantó, dijo a su mujer, gritando, que bajaba y la esperaba en el vestíbulo,
y salió. Había una cabina telefónica al final del pasillo y se dirigió a
ella sin prisa, casi automáticamente. Sólo al oír la voz del agente que,
desde el cuerno de ebonita del receptor, le preguntaba humorísticamente:
–Y bien, doctor, ¿dónde haremos la comidita? –le pareció salir de la niebla
de sus propios pensamientos. Con calma, hablando con lentitud y claridad,
empezó a informar a Orlando del viaje de Quadri.
CAPÍTULO VIII
Cuando bajaron del taxi, en una callejuela del Barrio Latino, Marcello levantó
los ojos hacia el letrero: Le coq au vin, se leía, escrito en letras blancas
sobre fondo marrón, a la altura del primer piso de una vieja casa gris.
Entraron en el restaurante. Un sofá de terciopelo rojo, pegado a la pared,
daba la vuelta a la sala. Las mesas estaban alineadas frente al sofá. Viejos
espejos rectangulares, de marcos dorados, reflejaban, en una luz tranquila,
la lámpara central y las cabezas de los escasos clientes. Marcello reconoció
en seguida a Quadri, sentado en un rincón, al lado de su mujer; le llegaba
a su esposa a los hombros, vestía de negro y consultaba, por encima de las
gafas, la lista de los platos. Por el contrario. Lina, erguida e inmóvil,
con un vestido de terciopelo negro que ponía de relieve la blancura de sus
brazos y su pecho y la palidez del semblante, parecía vigilar ansiosamente
la puerta. Se levantó de golpe al ver a Giulia, y tras Lina, y casi tapado
por ella, se levantó, a su vez, el profesor. Las dos mujeres se apretaron
la mano. Marcello levantó casualmente la mirada, y entonces, suspendida
en la luz amarilla y opaca de uno de los espejos –increíble aparición–,
vio la cabeza de Orlando que los miraba. En el mismo momento, el reloj de
péndulo del restaurante se agitó, empezó a retorcerse y a lamentarse con
sus vísceras metálicas y, finalmente, comenzó a sonar.
–¡Las ocho! –oyó exclamar a Lina con voz llena de contento–. ¡Qué puntuales
sois!
Marcello sintió un escalofrío y mientras el péndulo seguía batiendo con
aquellos golpes llenos de lúgubre y solemne sonoridad, extendió la mano
para estrechar la que le alargaba Quadri. El péndulo dio con fuerza el último
golpe, y él, entonces, al estrechar contra la suya la palma de Quadri, recordó
que aquel apretón de manos, según lo convenido, debía designar la víctima
a Orlando, y sintió de pronto casi la tentación de inclinarse y besar a
Quadri en la mejilla izquierda, precisamente como hizo Judas, con el cual,
humorísticamente, se había comparado aquella tarde. Más aún, le pareció
advertir bajo los labios el áspero contacto de aquella mejilla y se maravilló
de aquella potente sugestión. Luego levantó de nuevo los ojos al espejo:
la cabeza de Orlando seguía allí, suspendida en el vacío, con la mirada
fija en ellos. Finalmente, se sentaron los cuatro: él y Quadri, en sillas,
y las dos mujeres, frente a ellos, en el sofá.
Vino el camarero, y Quadri empezó por pedir, con toda minuciosidad, los
vinos. Parecía absorto por completo en esto y discutió largamente con el
camarero sobre la calidad de aquellos vinos, que parecía conocer muy bien.
Al fin ordenó un vino blanco, seco, para el pescado, un vino tinto para
el asado y champán en hielo. Tras aquel camarero vino otro, con el que se
repitió la misma escena: discusiones competentes sobre los platos, titubeos,
reflexiones, preguntas, respuestas y encargo final de tres platos: uno,
de entremeses, otro de pescado y otro de carne. Entretanto Lina y Giulia
hablaban en voz baja, y Marcello, con los ojos fijos en Lina, había caído
en una especie de obnubilación. Le parecía oír aún los maniáticos golpes
del péndulo resonar tras él mientras estrechaba la mano de Quadri; le parecía
ver de nuevo la cabeza decapitada de Orlando, que lo miraba desde el espejo,
y comprendió que nunca como en aquel momento se había encontrado frente
a su destino, como si hubiese sido una piedra erigida en medio de una encrucijada,
a ambos lados de la cual partían dos caminos distintos, aunque igualmente
definitivos. Se sobresaltó al oír a Quadri preguntarle, con su acostumbrado
tono indiferente:
–¿Ha visto ya París?
–Sí, un poco.
–¿Le ha gustado?
–Mucho.
–Sí, es una ciudad amable –dijo Quadri como hablando por su cuenta y como
si hiciera una concesión a Marcello–, pero me gustaría que detuviera usted
su atención sobre este punto al que ya me he referido hoy: que no es la
ciudad viciosa y llena de corrupción de la que hablan los periódicos en
Italia. Sin duda tiene usted también esa idea, que no responde en absoluto
a la realidad.
–Yo no comparto esa idea –dijo Marcello, algo sorprendido.
–Me extrañaría que no la compartiera –dijo el profesor sin mirarlo–. Todos
los jóvenes de su generación tienen ideas de esta índole. Piensan que no
se es fuerte si no se es austero, y para sentirse austero, se fabrican cabezas
de turco que no existen.
–No me parece ser particularmente austero –dijo Marcello en un tono seco.
–Estoy seguro de que lo es, y se lo demostraré –dijo el profesor. Esperó
a que el camarero sirviera los platos con los entremeses y luego prosiguió–:
Veamos... Apuesto a que mientras yo pedía los vinos, usted se extrañaba
en su interior de que yo pudiese apreciar semejantes cosas, ¿no es así?
¿Cómo es posible que se hubiese dado cuenta? Marcello admitió de mala gana:
–Tal vez tenga usted razón. Pero no hay nada malo en ello. Lo he pensado
porque precisamente tiene usted un aspecto, según sus palabras, austero.
–Pero nunca como el suyo, querido hijito, nunca como el suyo –repitió el
profesor placenteramente–. Pues bien, continuemos. Diga la verdad: a usted
no le gusta ninguna clase de vino y no entiende de ellos ni sabe distinguirlos,
¿verdad?
–No; a decir verdad, no bebo casi nunca –replicó Marcello–. Pero, ¿qué importancia
tiene eso?
–Mucha –replicó Quadri tranquilamente–. Muchísima importancia. Y, de la
misma forma, apuesto a que no sabe apreciar la buena mesa.
–Como... –empezó a decir Marcello.
–... Por comer –acabó el profesor con acento triunfal–, como se trataba
de demostrar. Finalmente, usted, sin duda, tiene cierta prevención contra
el amor. Si, por ejemplo, en un parque, ve usted una pareja que se besa,
su primer impulso será de condena y de disgusto, y, con mucha probabilidad,
deducirá de ello que la ciudad en que se encuentra el parque es una ciudad
desvergonzada..., ¿no es así?
Marcello comprendía ahora adonde quería ir a parar Quadri. Dijo con esfuerzo:
–No deduzco nada. Lo único cierto es que tal vez no haya nacido con el gusto
para estas cosas.
–No, no es sólo eso, sino que para usted son culpables y, por tanto, despreciables
las personas que tienen tales gustos. Confiese la verdad.
–En modo alguno. Creo que son personas distintas de mí. Eso es todo.
–Quien no está con nosotros, está contra nosotros –dijo el profesor haciendo
una brusca irrupción en el campo de la política–. Ése es uno de los lemas
que se repiten gustosamente en Italia y en otras partes hoy día, ¿no es
cierto? –Entretanto había empezado a comer, y lo hacía tan a gusto, que
las gafas se le habían salido de su sitio.
–No creo que la política tenga nada que ver con esto –dijo secamente Marcello.
–¡Edmondo! –exclamó Lina.
–Sí, querida.
–Me has prometido que no hablaríamos de política.
–Y, en efecto, no hablamos de política –replicó Quadri–, sino de París...
Y he llegado a la conclusión de que como París es una ciudad en la que a
la gente le gusta beber, comer, bailar, besarse en los parques y, en resumen,
divertirse, estoy seguro de que su juicio sobre París sólo puede ser desfavorable.
Esta vez, Marcello no dijo nada. Giulia respondió por él, sonriendo:
–A mí, por el contrario, me gusta mucho la gente de París. ¡Es tan alegre!
–¡Bien dicho! –aprobó el profesor–. Usted, señora, debería curar a su marido.
–Pero no está enfermo.
–Sí, está enfermo de austeridad –dijo el profesor con la cabeza inclinada
sobre el plato. Y añadió casi entre dientes–: O, mejor dicho, la austeridad
es sólo un síntoma.
Ahora veía Marcello con toda claridad que el profesor –el cual, según le
había dicho Lina, lo sabía todo de él–, se divertía jugando con él un poco
a la manera del ratón con el gato. Sin embargo, no pudo por menos de pensar
que éste era un juego bien inocente en comparación con el suyo, tan tétrico,
iniciado aquella tarde en casa de Quadri y destinado a terminar de manera
sangrienta en la villa de Saboya. Preguntó a Lina, casi con melancólica
coquetería:
–¿De verdad le parezco tan austero... también a usted?
La vio considerarlo con una mirada fría y reluctante, en la que adivinó,
con dolor, la profunda aversión que sentía hacia él. Luego, evidentemente.
Lina decidiría limitarse al papel de mujer enamorada que había resuelto
desempeñar, porque contestó, sonriendo con esfuerzo:
–No lo conozco lo suficiente. Desde luego, da la impresión de ser muy serio.
–¡Ah, eso sí! –exclamó Giulia mirando con afecto a su marido–: Piense usted
que lo habré visto sonreír una docena de veces. Serio es la palabra adecuada.
Lina lo miraba ahora fijamente, con maligna atención.
–No –replicó la mujer lentamente–, no. Me he equivocado. La palabra adecuada
no es serio. Mejor sería decir preocupado.
–¿Preocupado por qué?
Marcello la vio encogerse de hombros con indiferencia.
–Eso sí que no sabría decirlo.
Pero al mismo tiempo, y con profunda sorpresa, sintió el pie de ella que
lentamente, y con intención, rozaba al principio y oprimía luego el suyo.
Quadri dijo con bondad:
–Clerici, no se preocupe demasiado de parecer preocupado. Son todo palabras
para pasar el rato. Está usted en viaje de bodas... Sólo eso debe preocuparle.
¿No es cierto, señora? –Sonrió a Giulia, con aquella sonrisa que parecía
la mueca de una mutilación, y Giulia sonrió, a su vez, diciendo alegremente:
–Tal vez sea precisamente eso lo que le preocupa. ¿No es así, Marcello?
El pie de Lina seguía oprimiendo el suyo, y Marcello, ante aquel contacto,
casi experimentaba una sensación de desdoblamiento, como si de las relaciones
amorosas se hubiese transferido la ambigüedad a toda su vida y, en vez de
una situación, hubiese habido dos: La primera, en la que él señalaba a Quadri
para que lo viera Orlando y luego volvía a Italia con Giulia; la segunda,
en la que salvaba a Quadri, abandonaba a Giulia y se quedaba en París con
Lina. Las dos situaciones, como dos fotografías superpuestas, se intersecaban
y se confundían con los distintos colores de sus sentimientos de pesar y
de horror, de esperanza y de melancolía, de resignación, de rebelión. Sabía
muy bien que Lina le oprimía el pie sólo para engañarlo y permanecer fiel
a su papel de mujer enamorada y, sin embargo, como por un absurdo, esperaba
que esto no fuese cierto y que ella lo amase de verdad. Entretanto se preguntaba
por qué ella había elegido, entre muchos otros, precisamente aquel medio
de complicidad sentimental, tan tradicional y tan burdo, y, una vez más,
le pareció encontrar de nuevo en aquella elección el acostumbrado desprecio
por él, como si se tratase de alguien que no requiriese demasiada sutileza
para ser engañado. Sin dejar de oprimirle el pie, mirándolo fijamente, y
con intención. Lina dijo:
–Y a propósito de su viaje de bodas... Ya le he hablado de ello a Giulia,
pero como sé que Giulia no tendrá valor para hablarle de ello a usted me
permito hacerle yo directamente el ofrecimiento. ¿Por qué no vienen ustedes
a acabarlo en Saboya? ¿En nuestra casa? Nosotros estaremos allí todo el
verano. Tenemos una estupenda habitación para los huéspedes. Pueden ustedes
estar una semana, diez días, lo que quieran, y luego volver desde allí directamente
a Italia.
Así –se dijo Marcello casi con disgusto–, éste era el motivo de aquella
presión del pie. Pensó de nuevo –pero esta vez con despecho– que la invitación
a Saboya coincidía demasiado bien con el plan de Orlando: al aceptar la
invitación, lograrían que Lina se quedase en París y, mientras tanto. Orlando
tendría el tiempo suficiente para deshacerse de Quadri allá arriba, en la
montaña.
Dijo lentamente:
–Por lo que a mí respecta, no tengo nada en contra de una excursión a Saboya.
Pero no antes de una semana. .. Después de que hayamos visto París.
–Perfecto –dijo Lina de pronto en un tono triunfal–. Así viajarán ustedes
conmigo hasta Saboya. Mi marido se marcha mañana. También yo he de quedarme
una semana en París.
Marcello sintió que el pie de la mujer dejó de oprimir el suyo. Acabada
la necesidad que la había inspirado, cesaba también el aliciente. Y Lina
no había querido ni siquiera darle las gracias con la mirada. Desde Lina,
sus ojos pasaron a los de su esposa y vio que estaba descontenta, pues dijo:
–Lamento no estar de acuerdo con mi marido, y me disgusta también parecer
descortés con usted, señora Quadri, pero es imposible que vayamos a Saboya.
–¿Por qué? –no pudo menos de exclamar Marcello–. Después de París.
–Sabes que después de París hemos de ir a la Costa Azul, a ver a nuestros
amigos.
Era una mentira, no tenían amigos en la Costa Azul. Marcello comprendió
que Giulia mentía para deshacerse de Lina y, al mismo tiempo, para demostrarle
su propia indiferencia hacia la mujer. Pero se corría el peligro de que,
disgustada por el rechazo de Giulia, Lina partiese con Quadri. Convenía,
pues, repararlo en seguida, hacer que la esposa recalcitrante aceptara,
sin más, la invitación. Dijo apresuradamente:
–¡Oh, aquéllos...! Podemos renunciar muy bien. Siempre tendremos tiempo
de verlos.
–La Costa Azul..., ¡qué horror! –exclamaba entretanto Lina, contenta con
la ayuda de Marcello. Alegre e impetuosamente, y como si entonara un estribillo,
dijo–: ¿Quién va a la Costa Azul? Los nuevos ricos sudamericanos y las cocottes.
–Sí, pero tenemos un compromiso –dijo Giulia con obstinación.
Marcello notó de nuevo el pie de Lina oprimir el suyo.
Con un esfuerzo, preguntó:
–¡Vamos, Giulia!, ¿por qué no hemos de aceptar?
–Si lo deseas así... –respondió ella inclinando la cabeza.
Al decir estas palabras, vio cómo Lina se volvía hacia Giulia con rostro
inquieto, triste, irritado y sorprendido.
–Pero, ¿por qué? –gritó con una especie de consternación reflexiva en la
voz–. ¿Por qué? ¿Por ver aquella horrible Costa Azul? Pero si es un deseo
provinciano... Sólo los provincianos quieren visitar la Costa Azul. Les
aseguro que nadie dudaría en el lugar de ustedes... ¡Vamos, vamos! –añadió
de pronto, con una vivacidad desesperada–, debe de haber algún motivo que
usted no se atreve a decir. Tal vez mi marido y yo le seamos antipáticos.
Marcello no pudo por menos de admirar aquella violencia pasional, que permitía
a Lina hacer casi una escena de amor a Giulia en presencia suya y de Quadri.
Algo sorprendida, Giulia protestó:
–Pero, ¡por Dios!, ¿qué está usted diciendo?
Quadri, que comía en silencio, saboreando, al parecer, la comida, mucho
más que escuchando la conversación, observó con su acostumbrada indiferencia:
–Lina, estás poniendo en situación comprometida a la señora. Aun cuando
fuese verdad que le somos antipáticos, como tú dices, no nos lo dirá jamás.
–Sí, le somos antipáticos –continuó la mujer sin hacer caso del marido–
o, mejor, tal vez sea yo la que le soy antipática, ¿no es verdad, querida?
Le soy antipática. Se cree uno que es simpático –añadió, dirigiéndose a
Marcello, siempre con la misma desesperada vivacidad mundana y alusiva–
y, por el contrario, a veces, precisamente las personas a las que desearía
uno ser simpático, no nos pueden sufrir... Diga la verdad, querida, no puede
usted sufrirme. Y mientras le hablo e insisto estúpidamente en tenerla con
nosotros en Saboya, usted piensa: «Pero, ¿qué quiere de mí esta loca...?
¿Cómo es posible que no se dé cuenta de que no puedo soportar su cara, su
voz, sus maneras, en fin, toda su persona...?» Diga la verdad; usted, en
este momento, piensa cosas de esta índole.
Marcello pensó que Lina había abandonado toda clase de prudencia. Y si su
marido tal vez no atribuyera ninguna importancia a estas angustiosas insinuaciones,
él, para el que se prodigaban –según la ficción– todas aquellas insistencias,
difícilmente habría podido no advertir a quién se dirigían en realidad.
–Pero, ¿por qué se le ocurre pensar estas cosas? Me gustaría saber por qué
las piensa.
–Conque es verdad, ¿no? –exclamó la mujer, dolorida–. Le soy antipática.
–Y luego, volviéndose al marido, le dijo con febril y amarga complacencia–:
¿Ves, Edmondo? Tú decías que la señora no lo diría, y, en cambio, lo ha
dicho: le soy antipática.
–Yo no he dicho eso –dijo Giulia sonriendo–, y ni siquiera lo he pensado.
–No lo ha dicho, pero lo ha dado a entender.
Sin levantar los ojos del plato, Quadri dijo:
–Lina, no comprendo tu insistencia. ¿Por qué habrías de serle antipática
a la señora Clerici? Te conoce hace pocas horas, y probablemente no experimentará
ningún sentimiento particular.
Marcello comprendió que debía intervenir de nuevo. Así se lo imponían, airados,
casi insultantes de desprecio y de imperio, los ojos de Lina. Ella no le
oprimía ya el pie, pero, con una imprudencia alucinada, en un momento en
que él tenía la mano sobre la mesa, fingió coger la sal y le apretó los
dedos. Marcello dijo en tono conciliador y definitivo:
–Es todo lo contrario. Giulia y yo sentimos mucha simpatía por usted, y
aceptamos gustosamente su invitación. Iremos, sin más, ¿no es verdad, Giulia?
–Desde luego –dijo Giulia de pronto–. Yo lo decía, más que nada, por el
compromiso que teníamos. Pero queríamos aceptar.
–Muy bien. Entonces de acuerdo. Partiremos dentro de una semana los tres.
Lina, radiante, empezó a hablar, de pronto, sobre los paseos que darían
en Saboya, sobre la belleza de aquellos lugares, sobre la casa en que vivirían.
Sin embargo, Marcello notó que hablaba confusamente, se habría dicho que
obedeciendo más bien a un impulso de cantar, como un pajarillo que ve de
pronto alegrada su jaula por un rayo de sol, que a la necesidad de decir
ciertas cosas o proveer de ciertas informaciones. Y de la misma forma que
el pájaro se va animando por su: mismo canto, así también ella parecía embriagarse
con su propia voz, en la que temblaba y se exaltaba un gozo» imprudente
e indómito. Sintiéndose excluido de la conversación entre las dos mujeres,
Marcello levantó los ojos casi maquinalmente hacia el espejo colgado detrás
de Quadri: la honesta y bonachona cabeza de Orlando seguía allí, suspendida
en el vacío, decapitada, pero viva. Pero no estaba sola: de perfil, no menos
nítida ni menos absurda, ahora se veía otra cabeza, que hablaba a la de
Orlando. Era la cabeza de un individuo de aspecto rapaz, aunque sin nada
de aquilino, de una especie triste e inferior: ojos profundamente hundidos,
pequeños, apagados, bajo una frente baja; nariz grande, melancólica y curvada;
mejillas deprimidas, llenas de sombra ascética; boca pequeña, mentón contraído.
Marcello se entretuvo observando a aquel personaje, preguntándose si lo
había visto ya; luego se sobresaltó al oír la voz de Quadri, que le preguntaba:
–A propósito, Clerici. Si le pidiese un favor, ¿me lo haría usted?
Era una pregunta inesperada; y Marcello notó que Quadri había esperado,
para formularla, a que su mujer hubiese callado al fin. Dijo:
–Desde luego, si está dentro de mis posibilidades.
Le pareció que Quadri, antes de hablar, miraba a su mujer, como para recibir
la confirmación de un acuerdo ya discutido y establecido.
–Se trata de esto –dijo luego Quadri, en tono a la vez suave y cínico–:
Sin duda, usted no ignora cuál es mi actividad aquí en París y por qué no
he regresado ya a Italia. Ahora bien, tenemos amigos en Italia con los que
nos escribimos de la forma que podemos. Una de tales formas consiste en
confiar cartas a personas apolíticas y, de todas formas, no sospechosas
de desarrollar una actividad política. He pensado que usted podría llevarme
una de esas cartas a Italia y echarla en la primera estación por la que
pase. Por ejemplo, Turín.
Siguió el silencio. Marcello se daba cuenta ahora de que la petición de
Quadri no tenía más finalidad que la de ponerlo a prueba o, por lo menos,
en situación comprometida; y comprendía también que tal petición se le hacía
de acuerdo con Lina. Probablemente Quadri, fiel a sus sistemas de persuasión,
había convencido a su mujer de la oportunidad de semejante maniobra; pero
no tanto como para modificar la hostilidad de ella hacia Marcello. Le pareció
adivinarlo por el rostro tenso, frío y casi irritado de ella. Por el momento
le era imposible penetrar los fines que se proponía Quadri. Para ganar tiempo,
respondió:
–Pero si me descubren iré a parar a la cárcel.
Quadri sonrió y dijo humorísticamente:
–No sería un gran mal. Mejor aún, para nosotros casi sería un bien. ¿No
sabe usted que los movimientos políticos tienen necesidad de mártires y
de víctimas?
Lina arrugó el entrecejo, pero no dijo nada. Giulia miró a Marcello con
ansiedad. Estaba claro que deseaba que el marido se negara. Marcello dijo
lentamente:
–En el fondo, usted casi desea que la carta sea descubierta.
–Eso no –dijo el profesor sirviéndose vino, con alegre desenvoltura que,
sin saber por qué, inspiró de pronto a Marcello casi compasión–. Nosotros
deseamos que se comprometa y luche con nosotros el mayor número de personas
posible. Ir a la cárcel por nuestra causa es sólo una de las muchas maneras
de comprometerse a luchar... pero no sólo la única. –Bebió lentamente, y
luego añadió con seriedad, de manera inesperada–. Pero se lo he propuesto
de una manera protocolaria, porque sé que usted se negará.
–Lo ha adivinado –dijo Marcello, que entretanto había sopesado el pro y
el contra de la proposición–; lo lamento, pero me parece que no puedo hacerle
ese favor.
–Mi marido no se ocupa de política –explicó Giulia con una solicitud llena
de temor–. Es un funcionario del Estado. Está fuera de esas cosas.
–Es natural –dijo Quadri con aire indulgente y casi afectuoso–, es natural:
es funcionario del Estado.
A Marcello le pareció como si Quadri quedase extrañamente satisfecho de
su respuesta. Por el contrario, la mujer parecía irritada. Preguntó a Giulia,
en tono agresivo:
–¿Por qué tiene tanto miedo de que su marido se ocupe de política?
–¿Acaso sirve para mucho? –respondió Giulia con naturalidad–. Él debe pensar
en su porvenir, no en la política.
–Así razonan las mujeres en Italia –dijo Lina volviéndose a su marido–.
Y luego te extraña de que las cosas vayan como van.
Giulia pareció molestarse.
–Aquí no tiene nada que ver Italia. En ciertas condiciones, las mujeres
de cualquier país razonarían del mismo modo. Si usted viviera en Italia,
pensaría como yo.
–¡Vamos, vamos, no se enfade! –exclamó Lina con una risa sorda, triste y
afectuosa, pasando una mano, en rápida caricia, en torno al rostro enojado
de Giulia–. Era una broma. Es posible que tenga usted razón. Sea como fuere,
se pone tan deliciosa cuando defiende a su marido y se enfada por él...
¿No es cierto, Edmondo, que es deliciosa?
Quadri hizo un ademán de asentimiento distraído y algo enojado, como para
decir: «cosas de mujeres», y luego respondió seriamente:
–Tiene usted razón, señora. No se debería poner jamás al hombre en condiciones
de escoger entre la verdad y el pan. –Marcello pensó que el tema se había
agotado. Le quedaba, sin embargo, la curiosidad de conocer el verdadero
motivo de la proposición. El camarero cambió los platos y puso en la mesa
una frutera llena. Luego se acercó otro camarero y preguntó si podía destapar
la botella de champán–. Sí –dijo Quadri–, puede descorcharla. –El camarero
sacó la botella del cubo, envolvió el cuello de la misma en una servilleta,
la descorchó y vertió en seguida en las copas de champán el espumoso líquido.
Quadri se levantó con una copa en la mano–, Bebamos a la salud de la causa
–dijo; y luego, volviéndose a Marcello–: No ha querido llevar la carta,
pero al menos querrá brindar, ¿no es cierto?
Parecía conmovido, con los ojos brillantes de lágrimas. Sin embargo –como
notó Marcello–, tanto en el ademán del brindis como en la expresión del
rostro había cierta astucia y casi cálculo. Miró a su esposa y a Lina antes
de responder al brindis. Giulia, que se había puesto ya de pie, le hizo
una señal con los ojos como para decir: «Puedes hacer el brindis»; Lina,
con la cabeza baja y la copa en la mano, tenía aspecto de enojada, fría,
casi aburrida. Marcello se levantó y dijo:
–A la salud, pues, de la causa –y chocó su copa contra la de Quadri.
Por un escrúpulo casi pueril quiso, sin embargo, añadir mentalmente: «de
mi causa», aunque le pareció que ya no tenía causa alguna que defender,
sino sólo un doloroso e incomprensible deber que cumplir. Notó, con disgusto,
que Lina evitaba chocar la copa contra la suya. Giulia, por el contrario,
exagerando la cordialidad, buscaba la copa de cada uno, dando patéticamente
los nombres:
Lina, Señor Quadri, Marcello.
El tintineo del cristal, agudo, pero flexible, lo hizo estremecerse de nuevo,
como poco antes al oír las campanadas del reloj. Miró hacia arriba, hacia
el espejo, y vio la cabeza de Orlando, suspendida en el aire, que lo miraba
con ojos brillantes inexpresivos, verdaderos ojos de decapitado. Quadri
alargó la copa al camarero, que volvió a llenársela. Luego, poniendo cierto
énfasis sentimental en el ademán, se volvió hacia Marcello, con la copa
levantada, y dijo:
–Y ahora por su salud personal, Clerici... y gracias.
Subrayó la palabra «gracias» con tono alusivo, vació la copa de un trago
y se sentó.
Durante unos momentos bebieron en silencio. Giulia se había bebido ya dos
copas y miraba a su marido con expresión enternecida, agradecida y ebria.
De improviso exclamó:
–¡Qué bueno está el champán! Di, Marcello, ¿no te parece bueno el champán?
–Sí, es un vino muy bueno –admitió él.
–No lo aprecias debidamente –dijo Giulia–. Es en verdad delicioso..., y
yo ya estoy borracha. –Rió, agitó la cabeza y añadió de pronto, levantando
la copa–: ¡Vamos, Marcello, bebamos por nuestro amor! –Ebria, riendo, le
tendía la copa. El profesor miraba con aire lejano; Lina, fría y disgustada
en el fondo, no podía esconder su reprobación. De pronto, Giulia cambió
de idea–. ¡No –gritó–, tú eres demasiado austero, es cierto..., te avergüenzas
de brindar por nuestro amor! Entonces brindaré yo sola... ¡por la vida,
que tanto me gusta y que tan hermosa es..., por la vida! –Bebió con ímpetu
gozoso y torpe, por lo que parte del líquido se derramó por la mesa. Luego
gritó–: ¡Trae suerte! –y, mojando los dedos en el champán, hizo ademán de
mojar las sienes de Marcello. Él no pudo por menos de hacer un movimiento
para esquivarlo. Entonces, Giulia se levantó, exclamando–: ¡Te avergüenzas...!
Pues bien, yo no me avergüenzo –y, dando la vuelta a la mesa, fue a abrazar
a Marcello, para precipitarse sobre él y besarlo fuerte en la boca–. Estamos
en viaje de bodas –dijo en tono de desafío, volviendo a su sitio, ansiosa
y riente–. Estamos en viaje de bodas y no para hacer política ni llevar
cartas a Italia.
Quadri, al que parecían dirigidas estas palabras, dijo tranquilamente:
–Tiene usted razón, señora.
Marcello, tras la consciente alusión de Quadri y la inconsciente e inocente
de su mujer, prefirió callar y bajó los ojos. Lina esperó que hubiese pasado
un momento de silencio y luego preguntó como casualmente:
–¿Qué harán ustedes mañana?
–Iremos a Versalles –respondió Marcello mientras se limpiaba con el pañuelo,
de los labios, el carmín que le había dejado el beso de Giulia.
–También puedo ir yo –dijo Lina rápidamente–. Podemos salir por la mañana
y comer allí. Ayudaré a mi marido a hacer las maletas y luego pasaré a buscarles.
–Muy bien –dijo Marcello.
Lina añadió con escrúpulo:
–Me gustaría que fuéramos en automóvil, pero mi marido se lo lleva. Tendremos,
pues, que ir en tren. Es más alegre.
Quadri no parecía haber oído. Ahora pagaba la cuenta extrayendo de uno de
los bolsillos del pantalón a rayas, con ademán propio de jorobado, los billetes
de banco con cuatro dobleces. Marcello hizo ademán de pagar. Pero Quadri
lo rechazó, diciendo:
–Ya me lo devolverá... en Italia.
Giulia dijo de pronto, con voz de ebria y muy alta:
–En Saboya estaremos juntos, pero a Versalles quiero ir sola con mi marido.
–Gracias –dijo Lina irónicamente, levantándose de la mesa–. Por lo menos,
esto es hablar claro.
–No se ofenda –empezó a decir Marcello cohibido–. Es el champán.
–¡No; es el amor que siento por ti, estúpido! –gritó Giulia. Riendo, se
dirigió hacia la puerta al lado del profesor. Marcello la oyó decir–: ¿Le
parece injusto que durante mi viaje de bodas desee estar sola con mi marido?
–No, querida –respondió Quadri con dulzura–, es justísimo.
Entretanto, Lina comentaba en tono agrio:
–No había pensado en ello. Estúpida que es una... La excursión a Versalles
es ritual para los recién casados.
Al llegar a la puerta, Marcello quiso a toda costa que Quadri pasara antes
que él. Mientras salía, oyó de nuevo el reloj dar una hora: eran las diez.
[EN PROTECCION
DE LOS DERECHOS DE AUTOR FINALIZA EL FRAGMENTO DE EL CONFORMISTA]


VOLVER A CUADERNOS DE LITERATURA