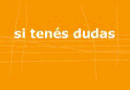Los
vecinos de Perón
Los
vecinos de Perón(8 de julio de 1973)
Cinco días después de aparecida esta crónica, una bufonada palaciega precipitada por José López Rega derribaba al gobierno de Héctor Cámpora.
Walter y Francisco Ruiz sabían, porque lo aprendieron en una villa de Gran Bourg, que cuando Perón estaba en la Argentina los únicos privilegiados eran los niños. No imaginaban, claro, que con el regreso del jefe justicialista se convertirían en los dos primeros chicos con un trabajo que les deja, a cada uno, dos mil pesos diarios. El 20 de junio, cuando Perón llegó a su casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, ellos dejaron sus cajones de lustrar zapatos y fueron hasta allí para conocerlo, «para verlo pasar y saber si es tan bueno». Todavía no pudieron acercarse a él, pero siguen montando guardia en la esquina de Penna y Gaspar Campos; ahora con sus cajones, con clientela segura entre periodistas y policías que velan el lugar día y noche. Trabajan despacio y no le sacan la vista de encima a esa casa blanca que de tan iluminada y limpia parece arrancada de un cuento de hadas.
Pero la sienten fría, lejana, impersonal. Como que detrás de sus muros un estratega piensa, organiza y conduce el destino que un pueblo se está dando a sí mismo. La cuadra donde está ubicada la casa del líder es, para los encargados de la seguridad, la «Zona Cero». En ella no puede entrar sino la policía y la custodia del expresidente. Los cronistas están autorizados a guardar su plantón en las esquinas. Pero ¿y los vecinos? ¿Qué cambios se han operado en sus vidas, en sus costumbres, desde que Perón se instaló allí? En noviembre del año pasado, cuando el general llegó a Buenos Aires por primera vez, la multitud les estropeó algunas flores de los jardines, cambió los nombres de las calles a golpe de carbonilla, anotó sus consignas combativas en las paredes que tantas preocupaciones les merecían, y ellos se enojaron.
La gran mayoría de esos vecinos apacibles, hombres de negocios, profesionales, votó contra Héctor Cámpora. No les gustaba la idea de volver a pintar, cambiar vidrios, llamar a los parientes para solicitar un dormitorio donde conciliar el sueño.
Pero la historia es así. Dinámica, ajena a esas preocupaciones triviales, hasta bucólicas. Cámpora ganó, Perón volvió, y casi todos sacaron ese día las banderas argentinas para saludarlo.
Desde entonces las cosas han cambiado en mayor o menor medida, aunque la mayoría de los vecinos digan que todo está igual, que nada les molesta y que viven a sus anchas. Setenta policías mandados por doce oficiales apostados en otros tantos puestos, custodian la zona. No hay, pues, peligro de que los roben. Antes era un barrio oscuro y ahora es tan luminoso que es posible encontrar un alfiler a las dos de la madrugada. Hasta el 20 junio, todas las tardes el barrio soportaba cortes de luz, sin que nadie oyera sus protestas. Se terminó: hoy la luz fluye sin pausa, la tensión mantiene las pantallas de los televisores a pleno y los cabos de las velas fueron a parar a la basura.
El basurero no necesita identificarse, porque siempre es el mismo. Saluda a los entumecidos policías de la regional San Martín, pregunta por su general, carga los desperdicios y se va. Los proveedores no necesitan consigna. Las caras que la custodia ha olvidado tienen que esperar y ser conducidas por un agente que los acompaña y aprovecha la visita a algún vecino para tomar un café o ir al baño. Los vigilantes llevan la peor parte, pues cumplen turnos de diez horas corridas, sin franco, ateridos, pitando un cigarrillo rápido para que la brasa no se apague por la humedad. La semana pasada se disponían a empezar un régimen de solo seis horas de servicio, un verdadero alivio.
Los que llegaron al barrio buscaban tranquilidad, calles sin tránsito, silencio. Los moradores, en su mayoría, no son demasiado comunicativos. Los días que el cronista de La Opinión recorrió el barrio encontró puertas cerradas y pocas ganas de hablar con desconocidos: «Acá no pasa nada», gruñó un vecino de Madero 1059 apartando a su esposa de todo contacto con el periodista. «Pregúntele a la policía», agregó antes de alejarse en su coche. No parecía contento. Otro, un arquitecto que vive en Haedo esquina Gaspar Campos, estaba lavando su Peugeot cuando se le acercaron dos periodistas para preguntarle cómo se sentía tan cerca de Perón. Dijo que bien, junto a su esposa y tres hijos, pero que se estaba quedando sin amigos. «Cuando vienen a visitarnos tengo que ir a buscarlos a la esquina, donde los para la policía y acompañarlos hasta mi casa. Nadie visita a sus amigos con un vigilante de pareja; así nos vamos quedando sin amigos que nos visiten». El interrogado no quiso dar su nombre. Casi nadie conoce allí más que a un par de vecinos, como si vivieran en el corazón de la gran ciudad, como si tanto tiempo de represión y bocas cerradas hubiera limitado las lenguas. Las mujeres se encuentran en la panadería, se saludan, comentan alguna cosa trivial y se despiden.
Los chicos, en cambio, cuentan que ahora no pueden jugar al fútbol en la calle —pateaban justo frente a la casa que hoy ocupa Perón—, porque la policía los espanta. Los adolescentes han dejado de organizar fiestas por el inconveniente que presenta a los invitados superar la guardia policial, pero se conforman. Todos los vecinos, sin excepción, deben llevar encima un pase oficial que les permita identificarse y circular por el barrio. También los coches tienen una identificación especial pegada en los parabrisas y el ómnibus 161 cambió su antiguo recorrido de la calle Haedo; para tomarlo hay que caminar hasta Meló.
Sin embargo, los vecinos, todos ellos propietarios de sus viviendas están preocupados por otra razón: ¿volverán las multitudes? Mientras ello no ocurra es posible superar cualquier inconveniente. El líder no molesta, lo peligroso es la multitud que rompe jardines y ensucia paredes; como dijo una señora en noviembre pasado «¿Por qué no ensucian las paredes de sus casas?».
Las columnas de peronistas pueden volver, y eso es una espada de Damocles sobre la cotización de las propiedades. Un vecino reconoció que si ahora tratara de vender su casa, la oferta sería sensiblemente menor que antes de haberse instalado en el barrio el general Perón. El informante reconoció que se sentiría aliviado si el líder decide trasladarse a la quinta de San Vicente: «Allí estará más cómodo —opinó—; él necesita de sus caminatas y acá no puede salir a la calle».
La casa de la calle José Penna 1077 está siempre abierta. Es la excepción en un barrio frío, aburrido. Desde hace cinco años viven allí Pedro Balsa Pastor, su mujer María Luisa (a la que todos conocen por Beba) y sus hijos Pedro, de 16 años. Lucrecia, de 14 y Carlos, de 10. El jefe de la familia es administrador de propiedades y trabaja, alternativamente, en su casa y en la Capital. No son peronistas. Él fue redactor en La Prensa de Alberto Gaínza Paz y no ha cambiado sus ideas: por eso fue uno de los pocos que el día de la llegada de Perón no enarboló una bandera.
En noviembre, cuando el jefe del justicialismo llegó al barrio y con él miles de personas, María Luisa abrió la puerta de la casa al primer periodista que le pidió usar el teléfono para transmitir una información a su diario. Tras aquel cronista llegaron otros y la casa quedó abierta. Allí se atendieron heridos, se guardaron chicos extraviados, se proveyó de agua a los manifestantes.
Ahora, cuando el barrio está tranquilo, la casa se ha convertido en el refugio de los que no tienen casa: periodistas, vigilantes. Cada mañana a las 6:45, Beba, saca la perra Treca, a la vereda. Es la señal que esperan los periodistas que duermen apretados en las cabinas de sus autos para correr hacia el teléfono. Entonces, la señora prepara grandes tazas de café y los primeros sandwiches. Vigilantes y cronistas usan por turno el baño, cediendo paso a don Pedro que se levanta y sale hacia su trabajo. Los hijos se van levantando de a uno, preparan sus carpetas y salen cada uno para su colegio. Nada de lo que ocurre en el barrio los molesta: ellos comparten la casa que todavía no han terminado de pagar y en la que están refaccionando el living, con todo el que llega. Para entrar no es necesario tocar timbre ni golpear. Cualquiera abre la puerta, entra, saluda y se instala. Cuando el olfato profesional permite a los cronistas estar seguros de que nada digno de contarse pasará en las inmediaciones de la casa de Perón, entran y se reúnen alrededor de una larga mesa que don Pedro usa para las barajas y juegan al truco, leen el diario, dejan descansar sus cámaras de televisión. Es tan así, que sobre el teléfono alguien colocó ya un cartel que dice: «Sala de periodistas Gaspar Campos».
Al mediodía, instaladas las guardias, algunos reporteros se corren hasta una carnicería y compran el asado. En un fogón del patio de la casa del señor Carlos Spangenberg se prenden las brasas y se cocina el almuerzo colectivo. Por la tarde, los periodistas compran factura, vuelven a instalarse en la casa de los Balsa Pastor y hacen su merienda mientras esperan el relevo.
Carlos, el menor de la familia Balsa Pastor, está chocho. Nunca soñó descubrir el mundo, para él fascinante, de las cámaras de televisión, de los patrulleros, de los autos de prensa. Casi no hace sus deberes por corretear entre los vigilantes y los periodistas, por trepar a los autos, hacerse amigo de Santos Biasatti o Juan Carlos Rousselot. Para él, Perón trajo un mundo diferente.
Para Osvaldo Abel Ibárcena, que vive en Joaquín González 1024, no hay más fiestas en su casa ni partidos de fútbol en la calle. Por lo menos puede andar en moto de un lado a otro sin que la policía le llame la atención. Se reúne con sus amigos Jorge y Ricardo y hablan de mujeres. «La política no me interesa, pero no soy peronista», confiesa, aunque asegura que su familia si votó al Frente. Cuando sale de noche lleva su pase de seguridad en la billetera, aunque los policías ya lo conocen. Dice que en el barrio hay muchos policías, pero que igual hubo un par de asaltos, aunque eso es difícil de creer. Uno de los muchachos de su barra dice que ha visto de cerca a Perón y a Cámpora. «El Tío es más simpático —conjetura—, tiene cara de bueno».
El señor Carlos Spangenberg vive en Gaspar Campos y Haedo desde hace treinta años. Cuando llegó, en el barrio solo había baldíos y media docena de casas, entre ellas la que ahora ocupa Perón. Recuerda que en ella vivía entonces el general Von der Becke, quien luego la dejó a su hijo Alfonso. La casa del propio Spangenberg fue construida a principio de siglo y formaba parte del casco de una estancia. Aún conserva un aire pastoril, casi de abandono, en un terreno que ocupa la esquina y sirve para que acampen allí manifestantes y policías.
Spangenberg se retiró hace cinco años, luego de dedicar su vida a la fabricación de dulces. Vive con su esposa y un hijo, porque el otro, casado, abandonó el hogar paterno. Recuerda que en noviembre último, la gente acampó en su terreno, hizo asados, durmió, se atendieron heridos y contusos. Cuando se fueron, llegaron los carteristas a recoger el botín. El 19 de junio último, su casa fue uno de los centros de operaciones ante el retorno de Perón: en la galería se instaló un teléfono directo con la Presidencia, que funcionó activamente el día 20.
La vida de los vecinos de la calle Gaspar Campos discurre con inconvenientes, pero sin sobresaltos. Tal vez la única víctima de todo ese movimiento operado en la zona haya sido un ingeniero de 45 años, cuyo nombre se ha convertido en símbolo de «mufa» para los cronistas apostados en el lugar. El 20 de junio, cerca de medianoche, el ingeniero abandonó una casa que alquila en la calle Penna junto a una amiga. Dos veces por semana llegaba al refugio silenciosamente, en su Peugeot flamante. Ese día, cuando se marchaba con sigilo de la casa quedó helado de pronto. Una luz intensa, enceguecedora, lo llenó de horror. Cierto joven periodista de televisión, sonriente, con cara de iniciar el último reportaje del día, le preguntó ante la cámara: «¿Qué significa para usted el regreso de Perón?». El hombre, bajo, de anteojos cuadrados y nariz colorada, respondió con un balbuceo; millones de personas, quizás entre ellas su esposa, lo estaban mirando. Desde ese día, se dice, su vida es una desgracia.
(De Artistas, locos y criminales, Osvaldo Soriano, 1984)