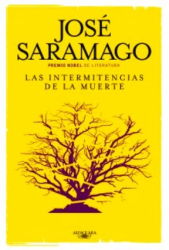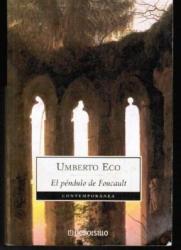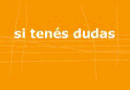 |
|
|
|
PARTE 2


|
|
|
Santamarina y su suegra llorando la muerte repentina de la hermosa esposa de él, tan joven como él, víctima de un accidente de tránsito. A Piaget su dolor le resultará completamente ajeno. Los moribundos nos imponen la ajenidad de nuestros seres queridos. No hay manera de estar unidos, no hay nada que compartir. Presumirá confabulaciones siniestras en la última hora de los muertos. Padres y madres deseosos de desprenderse de la sombra de sus menores, nietos y nietas distantes y aburridos: lo único que puede reconfortar en una situación así es el arte, al menos el oficio, que a pesar de todo lo que haga todavía sentirá que nunca lo tendrá del todo dominado, pero tal vez dentro de unos meses, dentro de unas horas, quiero decir más adelante, mañana, hoy, si sigue, si sigue.
De nada valdrá llorar por los ausentes, sí retratarlos. Y llorar luego sobre sus retratos.
Piaget sentirá fastidio por haber estado esperando, él también, ese momento. Ahora tendrá un muerto cercano para probar lo que sabía. Un arte no se practica en teoría. ¿Era una sanguijuela?
Algo así, será.
El cuerpo, imaginará, todavía estaría algo cálido con sus cánulas y bolsas; quizás ni siquiera le habrían vaciado el orín o la materia fecal. Será su hijo; sería.
¿Qué iba a salir de todo eso?
Unas fotos especiales. Lucirse. Impactar en los contemporáneos. Primeras imágenes en exclusiva del más allá, que estará muy acá, a veinticinco minutos en colectivo de su casa. Aunque tal vez cuando llegara ni siquiera esté destapado. La última vez que lo verá, entonces, será para las fiestas patrias. El horror en casa. Se le figurará un folletín aquella muerte horriblemente ansiada.
Lo tendrían dopado. ¿Lo habrían matado ellos con tanta medicación? Eso pensará de madrugada cuando no pueda recuperar el sueño. Y en cuanto piense eso, mientras pensará para no sentir, en duermevela pensará, pensando, que él lo iba a poder evitar. Voy a ir con mi inocencia y haré que le desconecten todos los tubos a mi hijo y dejen de darle morfina y sus pulmones sanarán milagrosamente y el corazón del pobre bebé seguirá latiendo hasta los cien y más y su cuerpo permanecerá incorrupto para toda la eternidad, como el de Paillet, y les dará una lección de vida a su madre que no sabe, que nunca supo más que odiarlo, y mucho menos comprenderlo, no como su padre, el artista, yo, al bebé, el bebé que se estará muriendo.
Preparar cámaras, pinceles. ¿Qué lente usaría?
Un f 4 con 13, 6 cm de distancia focal. Apropiado para primeros planos y trabajos interiores en general, retratos, ¿no es cierto? Permite fotografías rápidas hasta de 1/1000 de segundo.
Un trípode para evitar la vibración, el temblequeo de sus manos gordas y asegurar una distribución perfecta del sujeto en la película. No mantener la cámara en las manos, no creía poder sostenerla firmemente. Alguna lágrima se escaparía de él, quizás, así pues el visor no quedaría limpio de interferencias el tiempo que durase la exposición.
Mantenerse frío.
Pero lo que sintió fue el cansancio enorme. Si alguna vez había experimentado la felicidad como la facultad de percibir el movimiento estando acostado en el césped -¿el césped o el pasto?- ahora ninguna eclosión, ni terremoto ni maremoto, ni siquiera viaje en globo terráqueo, podía hacerle sentir algo semejante. La tristeza lo clavó en el lugar. Y ya no pudo salir de ese estado. Cuando Marcia Nadina lo vio llegar al sanatorio con su parafernalia de cámaras y equipo pudo sólo sentir lástima por Piaget. Dejar sus propias penas en un rincón, junto a la estantería donde había guardado los veinte pañales descartables que todavía quedaban en el paquete, y sentarse a su lado para que no se sintiera tan solo acariciando la cabeza amarilla del hijito. El cuerpo del bebé estaba frío y duro y en eso no era distinto a todos los otros cuerpos que Piaget había fotografiado. El distinto era él, Piaget.
La enfermera había cambiado el cuerpito pero no lavado y sin consultar a nadie decidió colocar la cabeza donde durante noches, las noches de su lenta agonía, habían reposado los pies. El cambio no le pareció extraño, a Piaget, hasta muchas horas más tarde cuando… ¿cuándo exactamente? Ya no lo recordaba. Sólo que la extrañeza de ese cambio de posición vino a ocupar un lugar en su conciencia el tiempo suficiente como para alejarlo de los ritos fúnebres. Y como no podía ser de otra manera, esa observación se transformó en deformación profesional: menos mal que no saqué las fotos antes, pensó, la luz que suponía iba a encontrar con el bebé acostado cabeza hacia la ventana decididamente no era la misma que obtendría ahora, con el rostro pétreo apuntando hacia el Oriente; es decir, con su mollera dura y cerosa, y pelada, la pelada se veía más blanca, entrando en el cono de sombra de la habitación.
No era que le hubiera faltado oficio para retratar el rostro eternamente sin la cálida luz que sí caía sobre el remanso de los pies; era que el resultado hubiese devenido algo incierto y por mínima que hubiese sido esa incerteza habría sido suficiente para justificar un resquemor; si hubiese querido acceder a esa excusa, cosa que no hizo.
Talento es también saber cuando abandonar un proyecto.
Porque lo cierto fue que no pudo hacer el retrato prometido al Capitán porque su voluntad trastabilló. No miento si digo que nunca le había pasado algo así, ni en sus inicios. O quizás una sola vez, con el hijito de Marcia Nadina. Nada grave, a juzgar por la perfidia que sus fotos develaron en los rostros de tantos muertos que debieron haber seguido estando vivos. Agradeció al sentimentalismo la oclusión momentánea que de sus dotes hizo.
Gracias a hacer estas fotos la náusea se fue. Y ahora puedo llamarla, evocarla sin miedo. Envolver a la chiquilina en la bolsa negra que encontré en la morgue del hospital cuando me di cuenta de que no iba a poder hacerle fotos al bebé; agradecer la intuición de haber pensado en volver a la morgue para cargar a esta chiquilina y dejarla escondida en el conteiner, primero, para volver después a la noche y sacarla de entre la mugre y cargármela otra vez, y sacarla como quien lleva una bolsa de sábanas sucias, y tomarme un taxi en la puerta, y decirle que doble y tome por la avenida del parque, y que siga por la diagonal, y mirar un rato, en el semáforo, la estatua de ese Perseo tan extraño que en la plazoleta tiene alitas en los pies, como en la leyenda, y una espada de hierro negra en la mano que contrasta con la blancura del mármol. Todo eso que vino después, sólo después de haber robado a la muertita nueva, y no como otras, las primeras veces _digo_ que miraba a los modelos tanto antes de hacerles los retratos que la náusea me hacía parar. Pero a ver, precisión, Waltercito… ¡Piaget!: paraba, paré en aquellas ocasiones frente a los muertos de las fotos y a sus detalles clínicos (resumidero putrífero, esas cosas). Hasta que ese día fui más lejos, ese día terminé el primer estudio que hice de la Muerte, por placer. (Y es como dice el francés ése, Ares o Ariés, que los condenados a muerte, a último momento se resignan, no luchan, no protestan). Y algo, mínimo, de eso de pronto supe que había encontrado: un brevísimo instante (el único que fotografié en mi vida quizás) en el que capté el estado de ánimo, las actitudes de unos que estaban a punto de ser fusilados, al borde de la fosa que ellos (uno de ellos) habían cavado. El hombre que hacía el pozo rezaba y lloraba. Nada más. Y también una mujer embarazada, a quien no la empujaron a la fosa las fuerzas de las balas, que caminó todavía unos pasos hacia adelante, malherida, antes de ser rematada por el Capitán. Y no el de mi fantasía, el capitán real. ¿Sus pasos tambaleantes fueron una reacción? No creo, probablemente mero reflejo.
Qué rápido estoy pensando, qué lindo es el ruido del obturador bajo mis dedos gordos, qué sensación tan vital, clic, clic, ahora voy a sacarle siempre a nenas jóvenes, clic, clic, las pestañas grises de la primer chiquilina arrojando una sombra gris sobre sus pómulos, clic, clic, la sonrisa irónica y astuta de las taimadas, clic, clic, dos tirabuzones bajando hasta los festones de la camisa arremangada por debajo de las axilas y que descubre ese vientre del mismo blanco azulado que se ve en algunas porcelanas de China, clic clic, el monte de Venus muy plano, muy liso, reluciendo ligeramente bajo la luz de lámpara del águila, con la base repujada en cobre y las alas… ¿qué pasaría si las afilo con la piedra de afilar? Buen cuchillo sería… y lo pensé y le saqué fotos a ella, que tenía cara de bebita a pesar de que era toda una adolescente ya, cara de Gabrielle tenía la chiquilina, carita de francesa chancha… El obturador de la máquina y mis dedos gordos que alguna vez fueron flacos _ qué me pasó, cómo pude cambiar, físicamente, tanto_ pero ah, qué bueno, qué bueno es estar otra vez creativo. ¿Y la muerte? ¿Y la náusea? Como una sorda trampa que yo mismo me tendí para neutralizar la verborragia, ¿como un dique a mi imaginación desbordada? Tal vez. Estas cosas pasan.
Va a ser muy violento para los familiares de esos desaparecidos saber un día que sus muertos, sus seres queridos no se rebelaron románticamente a la hora de la muerte. Quizás no deberían mostrarse mis fotos en parte alguna. Quizás debería ser menos antropológico que Ares o Ariés y recurrir a las lógicas de algunos personajes a punto de ser asesinados _fotografiados por mí, claro_, a la manera heroica de un Rodolfo Walsh, quizás (¡y cómo me hubiera gustado sacarle fotos también a ese de quien el Capitán hablaba tanto!). Todo un hito el suyo. Pero no. Uno imagina la muerte como uno la vive. ¿Y ese Walsh, ese propio Walsh se habrá resignado a morir cuando lo chuparon? Y yo, mi propio yo, ¿resignaré mis ansias de vivir cuando la muerte me toque? Hay uno _ahora dos_ pájaros _ahora uno solo_ en la ventana _al Oeste mío_ y ahora no hay ninguno _porque el que estaba voló_ lo que quiere decir que la pared se redondea, se abomba como una piel putrefacta, allí afuera donde el pájaro estaba _ ¿como una lápida algo alargada hacia los costados? Pero ya no hay ninguno. Sólo la voz del televisor que me viene desde el Sur. ¿Y Gabrielle? ¿Y mi muertita francesa? Qué lindas tetas. Lindas para coleccionar. ¿Y la náusea? Que espere. Creo empezar a controlarla. A poco más de veinte años de haber empezado con esta tarea impropia, creo haber empezado a controlarla. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Deshacerme de ella, antes que nada. Ya veremos cómo.
Violeta y gris y ancho, más de 300 páginas, bien fileteado, cosido por pliegos. En segunda persona. Hablar, pensar en segunda persona; nunca te sentó demasiado, o quizás sí. La Historia; nunca la conseguirás dominar del todo. Pero ahora que leés ese libro quizás... "Uber die Macht der Liebe": "Mis pensamientos rayan la melancolía y la autodisminución...". Pero mejor aún el "Von den Nutzen den die Mathematik einem bel espirit bringen kann": "para que una felicidad que nos parece indiferente se nos haga bien palpable..." ¿Dónde leíste eso, Piaget? Deberías recordarlo. Así nunca vas a conseguir que te acepten en el puto diario. ¿Dónde, Piaget? Si tan sólo pudieras recordarlo. ¿Filosofar vos, Piaget? Por favor. Aunque si lo leyeras todo quizás, más tarde, podrías intentar...
De todas formas, sos perezoso. En vez de reflexionar, preferís disfrutar el aire, el cielo, el sol. ¿Cuando? Ah, Piaget. Hace poco. Después de mucho. Tumbado en el césped pudiste haber sentido el leve movimiento giratorio del globo terráqueo, bajo tu cuerpo, como le pasará, como le pasó a Santamarina al corroborar sus premoniciones. Pero los hombres robustos como tú nunca. ¿Robusto? ¿Cómo tú? ¿Robusto? ¡Gordo! ¡Obeso, Piaget! Eres una mole de grasa. Sos. Una ballena. Tumbado, varado y tumefacto, gelatinoso cerebro el tuyo, Piaget. ¿Dónde? ¿En el césped? El pasto, Piaget. Sincerémonos. El pasto de Esperanza, cuanto menos. Arriba del pasto, un toallón mojado. Donde vos, no tú, vos, estuviste dorándote hasta que el sol hizo tu sudor tan abundante que fue preciso empapar todo el cuerpo con un baldazo de agua fría. Pero no es hora de recordar otra vez el pasado, Piaget. Siempre en el pasado, vos. Aprendé de Santamarina: él sí progresará. Estará desesperado pero seguirá confiando en Dios hasta último momento. No como tú, cerdo y ateo.
Si al menos pudieras pensar en algo más que en ese tonto baño de agua y de sol. Atender a este momento, no a los recuerdos falsos, los chistes, los equívocos. A este relampagueo de la tristeza. Fijarlo. "Denkt, blitz". Ya. Algo horrible le ocurrirá a Santamarina ahora, Piaget. O ya le ha ocurrido. No hay antes y después en el magma de la muerte, tal es eso. Será. Lo ha intentado decir durante toda la noche, con sus medias palabras. Pero vos estás sordo, Piaget. Todos ustedes están sordos. ¿Es que solamente podés pensar en vos, gigantón? ¿Solamente en ustedes, pueden pensar? Insisto: algo horrible le ocurrirá a Santamarina ahora, Piaget. Dejá ya de sentirte tranquilamente gordo y vivo. ¿Recordarás todo lo que él te vaya diciendo ahora, Piaget? No otra que tu oreja grasosa encontrará el muchacho. Ayudalo, Piaget. Ayudalo. ¡Oh, no! ¡Otra vez con eso no! ¡Egoísta del orto!
El césped. Desde donde estabas, podías ver la mitad superior de tu abdómen (panza moliente) reflejada en el pulido, bien pulido, gordamente pulido brillo de la puerta del auto de Marcia Nadina. No recordarás nada de lo que Santamarina te diga, Piaget, si vas por ese camino. Mucho tinto desde el almuerzo, me temo. Y ahora la indigestión, claro. La resaca, Piaget. Tenés un estómago débil. No como Hans, ése sí sabe comer. Cultura gástrica, Piaget. Así no serás nunca un buen filósofo. ¿Un historiador? Oh, Piaget. Menos que menos.
Registrá las palabras del chico. Escribilas en tu cabeza. Grabátelas. Y aprendé de él, aunque subestimes su juventud. El no tiene tus lecturas, so bruto. Para empezar: no más césped, Piaget. Pasto.
Un cuadrilátero. Porque al estar abierta una de las puertas del auto, los bordes verticales de ella producen una sombra que distorsiona, levemente pero bueno, tu reflejo. Cuando el sol pega de frente (cuando las nubes se corren) queda en el cerebro una impronta centellante, miles de figuras rojizas que distorsionan aún más, si cabe, la imagen gorda que tenés de vos mismo, Piaget. Junto a tu cabeza se forma un charco de otra sombra, como sangre, que surge de las orejas y la mandíbula relajada, satisfecha, y se esparce a su lado formando un segundo cuadrilátero. Pero apenas puede verla tu cerebro de morcilla si levantás un poco la cabeza, cosa que no estás, que no estabas, dispuesto a hacer. Eso te hubiera permitido, Piaget, tumbado y todo, al sol, Piaget, la posibilidad de detener, de captar el instante. El relampagueo, Piaget.
Pero ni antes ni ahora estás dispuesto al esfuerzo. Por eso, cuando lo horrible suceda, cuando Santamarina llore desconsoladamente mirando el piso del sanatorio, no entenderás nada, Piaget. Tendrás la ocasión de fotografiar el instante en que esto ocurra, pero no lo harás. Vos no sos Piaget. Esa es la verdad para ti. A menos que. Epa. ¿Qué está pasando? ¿Te aburrió la contemplación, el recuerdo de la auto contemplación? Al dar la vuelta una página del libro, una foto se caerá al piso de la redacción.
¿Qué es eso, Piaget?
¿Te habría molestado quizás oír nuevamente tu nombre? Por algo sería, Piaget; por algo sería.
¿Qué será eso?
-Cheng Ek, Camboya.
Lo habrás dicho con desprecio, Piaget. No te culpo del todo. El chico será realmente ignorante. Así que dará lo mismo mentirle que decirle la verdad. Pero al levantar el papel fotográfico, al sacarlo de entre las hojas pautadas que Santamarina irá arrojando descuidadamente al piso, en bollos nerviosos, tu mano carnosa buscará, casualmente, ocultarlo de su vista. ¿Te quemará? ¿Estará recalentado por el incesante manoseo? Ah, no es posible, Piaget. Ni siquiera serán las doce. Ni serán doce las calaveras en la foto. Serán cincuenta o cien, una piel de cráneos apilados en prolijas filas, como tazones en un bazar. Y además, las fotografías no se calientan así como así.
Como quiera que vaya a ser, ahora el ruido, si no de las palabras de Santamarina, que no han dejado de oírse desde que entró esta noche, perturbado porque algo horrible le ocurrirá a su esposa embarazada y a su bebé por venir, en menos de quince horas, el de las máquinas, Piaget, el tipitap tipitap como un corazón que bombea sangre de papel, Piaget, entró en tu cerebro adormilado.
¿Hará mal al cerebro tanta exposición sonora?
Algún día la hijita de Santamarina sabría que a muchos padres les da la misma debilidad: escribirles una carta o varias a su hijo por venir. Aunque las cartas no fueran su fuerte, Santamarina también habría pensado hacer algo así. Lo que todavía no sabrá será de qué escribirle exactamente. Hans decía que era fundamental mostrarles el mundo al que estaban por llegar sin escamotear los detalles más sórdidos. Santamarina, en cambio, planeaba contarle algunas cosas que tenían que ver con ella y con ellos. Por ejemplo, que Sabrina se había puesto ese día, antes de subirse al micro de NECE, el vestido rojo que a Santamarina nunca le gustó, a pesar de que era el mismo que tenía puesto el día que se le tiró. Y que ahora, ahora que le escribía esa carta a él le había parecido relindo. Relindo, como se decía entonces; entonces con respecto a ahora; ahora con respecto a antes, claro; es decir con respecto a ella, cuando leyera, cuando lea, cuando le lean, cuando le leyeran, esa carta. Esta que te escribo ahora, hijita porque bueno, tu mamá, Sabrina, era una mujer bellísima. Pelo largo, ondulado, piel muy blanca. Los ojos chiquitos pero de una intensidad que impide apartar los de uno, los propios ojos de uno, de su mirada, sobre todo cuando se han propuesto verte, hijita, o que la vieran bien. Santamarina creía que la clave de su intensidad estaba en las pupilas. Las pupilas en movimiento constante, como persiguiendo la niña del ojo del otro, cazadoras, copiaría Santamarina, de un libro de Hans. ¿Entendés cómo es? Los ojos de Sabrina lo enamoraron desde que la vio cuidando a un grupo de niños con guardapolvos a cuadritos, en el Ital Park, y a pesar de que alguna vez su hijita los habría de ver discutir, Santamarina se sentía en la obligación moral de darle, por escrito, para siempre, una tranquilidad: se querían muchísimo. Siempre se iban a querer. Siempre se habían querido. Pero al llegar a este punto, Santamarina cambió de rumbo.
-Sería mejor que le dieras algunas enseñanzas. Datos, verdades, esclarecerla para que sepa manejarse en el futuro...
-dijo Hans.
Por ejemplo, la realidad de esos días, aunque fuera una pálida. Y Hans le dictaría unos párrafos acerca de la Historia. La historia de la palabrita: que era un argot, que había surgido a principios de la década como jerga exclusiva de los rockeros; que después, con el tiempo, se fue popularizando, como siempre ocurre con las novedades: los viejos terminan aceptándolas, aunque a veces se las va la vida en el intento... El ahora podría decir que entendía las dos posiciones: los jóvenes se chivan porque su lenguaje no es aceptado por la sociedad, los viejos nos ponemos a la defensiva hasta poder digerir lo que se viene, en fin. El tiempo todo lo soluciona. Todo gran enfrentamiento termina haciéndose prenda de paz o algo así. Por qué no se callaba un poco, pensó Santamarina.
Deseó.
Porque el presentimiento que venía molestándolo desde hacía varios días volvió a su cabeza.
-Algo malo va a pasar -dijo.
-Contale lo triste y preocupada que anda la gente por la calle, estos días
-dijo Hans-. Que no tienen un mango. Que no hay trabajo. O mejor dicho, empleo. Que en el gobierno está un palurdo peronista. Patilludo. Una persona en quien los pobres confiaban mucho pero que después los traicionó, contale; que él nunca va a aceptar eso, naturalmente; pero que los cambios que tuvo que hacer eran necesarios para mejorar la situación heredada. ¿Heredada de quién? Decile, contale, que él decía que del gobierno anterior, los radicales. Y que los radicales tuvieron un presidente blando, como es su costumbre, contale. A mí me parece, no sé a vos, claro, Santamarina, que sos el padre, el padre de la chica quiero decir...
-Mi hija. Marina.
-Lindo nombre. Bueno, coincidirás que al principio hizo cosas buenas, pero después empezó a decir otras que no eran ciertas, y sobre todo a hacerlas, ¿no?, como los juicios a los comandantes y toda esa mierda contra la Escuela de Mecánica de la Armada ¿no? ¿Marina como Sabrina? Suena parecido. Mirá vos. Bueno, a ella, a Sabrina, siempre le pareció un hijo de puta también, ¿no?
-Su insulto preferido.
-Sí, sí.
-¿Hans?
-¿Qué?
-Va a pasar algo horrible. Lo siento en la máquina. Mirá cómo suenan las teclas ahora.
-¿Cómo suenan? ¿Qué tiene? No seas pesado. ¿Qué querés? ¿Que te de mi computadora nueva querés? Ah, no viejito, estas cosas son muy delicados…
-Perdoname, yo...
-Vos pensá en la carta; en la carta pensá. Te la termino enseguida: yo digo... decile... que ése era un hijo de puta, como dice Marina, a secas. Quiero decir, Sabrina. Pero que éste es peor. Fundamentalmente porque si bien fue él quien, después de los radicales, les dio el indulto a los comandantes, también dejó libres a los jerarcas subversivos. Ahí está. Que por no tener huevos dejó libre a todo un grupo, doscientos, trescientos, mil quinientos decile, ponele, que hace ya como diez años... mejor quince, o veinte, ponele... ¿Qué edad va a tener la pendeja cuando lea esto? No importa. Que asesinaron a muchísima gente, ponele, con la excusa de que encarnaban la voluntad del pueblo. Y ahí tenés otra cosa jugosa, central, para enseñarle, ¿ves? Ponele, decile, que tal vez en sus libros de historia alguien, algún jodido amigo tuyo, historiador ponele, por decir algo, haya escrito que el proceso militar que duró de 1976 a 1983 concluyó, obtuvo, mejor, la victoria contra la subversión apátrida. Y que nunca se lo reconocieron.
Junto a tu cabeza grasosa, en el pasto, antes, en Esperanza, un ejemplar del diario del Che en Bolivia, abierto, ¿puro azar?, un relampagueo, denk, blizt, febrero 26 ¿Cuántos años han pasado: veinte, treinta, cuarenta, cien?
Benjamín se había quedado atrás, por dificultades en su mochila y agotamiento físico; cuando llegó a nuestro lado le di órdenes de que siguiera y así lo hizo; caminó unos 50 ms. y perdió el trillo de subida, poniéndose a buscarlo arriba de una laja; cuando le ordenaba a Urbano que le advirtiera la pérdida, hizo un movimiento brusco y cayó al agua. No sabía nadar. La corriente era intensa y lo fue arrastrando mientras hizo pie; corrimos a tratar de auxiliarlo y , cuando nos quitábamos la ropa desapareció en un remanso. Rolando nadó hacia allí y trató de bucear, pero la corriente lo arrastró lejos. A los 5 minutos renunciamos a toda esperanza. Era un muchacho débil y absolutamente inhábil, pero con una gran voluntad de vencer; la prueba fue más fuerte que él, el físico no lo acompañó y tenemos ahora nuestro bautismo de muerte a orillas del Río Grande, de una manera absurda. Acampamos sin llegar al Rosita a las 5 de la tarde. Nos comimos la última ración de frijoles…
Y también las hojas brillosas, que desde aquí parecen simplemente revistas de actualidad, pero que yo sé que son, que eran, las de la izquierda, de esas chicas en polleritas de colegio; resumiendo, se ve tu cabeza, el libro del Che, las chicas caminando en polleritas de colegio, meneando el culo por las calles, agarradas de la cintura, riéndose descaradamente, el Chevy azul, espacioso, sobre todo en el sitio del conductor, ¿eh, panzón?, parte del bosquecito de Esperanza, solaz heredado, con su historieta y todo, y el calor. También el calor se ve. En las hojas resecas de los eucaliptus se ve. En la botella de vino ya tibio, caída, se ve. En la luz que enceguece se ve. En la distorsión de la historia. ¿Intencionalidad o fuga?
Pero la pereza, el recuerdo de la pereza de esa siesta es, con mucho, superior a tu capacidad de entender las cosas. Y además, deberías tener por lo menos treinta kilos menos, no los ciento cincuenta que vas camino a conseguir. Algunos sonidos: la vibración que producen los autos que pasan a lo lejos, por la ruta, un chasquido de gota de grasa que cae sobre los carbones de una parrilla tardía, sonidos que parecen venir y existir en otra dimensión. Pero el calor. El calor, Piaget, ballenato perezoso; el calor no te deja pensar bien, Piaget. La historia es algo más que fragmentos sueltos, Piaget. La Historia, dirías vos, siempre tan solemne, son Versiones de los Escritores. Te caen gotitas de sudor por los costados del abdómen, y de las axilas, y de la frente. Y tenés un pie apoyado en una piedra caliente, casi dirías que roja, por la impresión que te produce en la planta con sólo rozarla; casi dirías que sin pulir, por las rugosidades de estilo que percibís, como si la naturaleza, cuando la fabricaba, hubiera tenido la misma pereza que sentís vos ahora. ¿No Dios, Piaget? No, claro. Dios la hubiera hecho completamente lisa, sin fisuras, perfecta. La naturaleza es más carnal, más carnosa. Como vos, Piaget. A vos no te va tan mal, gordito, ¿eh? ¿Quién había dicho eso?
Pero Santamarina era un pobre benjamín en la vida. Absolutamente inhábil. Y de pronto, en la redacción, Hans recordó otra cosa, que interrumpe su sermón histórico, y quizás se deba a que Santamarina dejó de tipiar en su máquina de escribir para escucharlo, o que ya estába lleno el tacho con bollos de hojas pautadas, filetes de la realidad, y era hora de un descanso. Los cerámicos del piso del baño del diario estaban hechos por cientos de pedacitos de piedras o marmolcitos, que debieron haber sido incrustados allí por alguien, no casualmente, como quien construye una pieza de arte aprovechando los trozos desperdiciados de los cerámicos más caros o podridos, vaya uno a saber cuánto tiempo atrás, cuánto tiempo adelante.
Pobre de la hija de Santamarina, pensás. Pero no es el caso. Se trata de registrar un instante absolutamente privado, el relampagueo Piaget, la búsqueda de la verdad histórica, más allá de las contingencias morales, ¿eh Piaget? Ah, qué soberbio te vas volviendo con los kilos que no dejan de aumentar. Nada es comparable, para tu conciencia, con esa tarde del pasado; nada es comparable, no, ni la hijita que tanto ansía tu compañero, ni su hermosa joven esposa, ni el Che ni Dios; nada es comparable cuando el sol te dora. ¿Como a un pollo al spiedo, Piaget?
Junto al rectángulo de la puerta del Chevy donde se reflejaba tu torso, cuya descripción se habría de convertir en una suerte de marco, de obsesión, se vería el resto de tu cuerpo. Es decir, junto al borde de la puerta, a cinco metros de donde estarías tumbado, en el futuro recuerdo del pasado, y tendría la propiedad de aislarte del entorno, como si fuera el zoom de una cámara de video de los policías yanquis, que iban a estar tan de moda. Es decir, permitiendo ver también, casi sin modificarlo, el foco de tus ojos, aunque un poco modificado, en verdad, por el centelleo violeta y amarillo y azul que te cegaría cada vez que se corriesen las nubes. Y si levantabas un poquito, nada más que un poquito la cabeza, podía ver trozos del interior del auto también, a su vez enmarcados por cada una de las ventanillas. Parecerían un espejo reconstruido, cuyos pedazos mal pegados intentaran alejar, inútilmente, el conjuro de la desgracia que su rotura desencadenó. Entonces se vería el cuero marrón, aparentemente brilloso como tu cuerpo, aunque puede que haya sido una ilusión óptica también.
Es infernal cómo engaña la vista el sol, ¿eh Piaget? Parecía imposiblel reconstruir la realidad que habías, que estabas que estaría empezando a dejar atrás antes de que Santamarina empezara con su cantilena lloricosa. La traición, Piaget. Nadie está libre de traicionar a otros en esta viña de mala muerte, ¿no es eso? Todos habían sido traidores. Incluso los de la fosa de San Vicente, o los torurados. Todos habían terminado delatando a alguien, ¿no es cierto? De eso te habías querido convencer mientras les sacabas tus fotos. Si eran traidores, no se merecían el anonimato eterno. Pero tal vez sea inútil lamentarse por la dignidad perdida. Santamarina estará zumbando alrededor de ustedes toda el día con sus tristes pensamientos.
Y será mostrarle lo que hiciste tu manera de ocultarle la verdad. Será tu piadosa, paradójica manera de impedirle mirar las cosas como fueron. ¿Una forma de no aceptar que el remordimiento te carcome como nunca lo habías sentido? ¿Pura y sucia y gorda manera de tergiversarlo todo para protegerte del juicio de la Historia? De la historia a secas.
Lástima el sudor y la pesadez de estómago, Piaget. "La historia incluye sólo relatos de hombres despiertos, ¿acaso los de los durmientes deberían valer menos?". ¿Dónde leíste eso antes? ¿Lo has recordado por azar? Vamos, Piaget. Somos grandes. Después de todo, lo único que te interesó fue pasar un buen momento. Ser feliz, como Santamarina. ¿A qué complicarse la vida con cuestionamientos éticos? Y ahora tenés sed, y el sonido leve que venía de la ruta aumenta, y te levantás, te levantaste, para sacar el bidón del piso del Chevy. Y al llegar junto al asiento del conductor, al apoyar tu gordo culo en la toalla, miraste la fotografía. Nítida y excitante en tus manos, ahora, entre las hojas del libro. No la de Camboya, no Piaget. Vos y yo sabemos. Pero, ¿qué más da? Santamarina seguirá con mala cara, y si fueras Hans querrías decirle todavía algunas cosas para que le escribiera a su hijita por venir, pero el calor del pasado ahora está metido en la redacción, y es como si no pudieras resistir la tentación de volver a echar una miradita a esa foto acusadora. Cuando terminó de felarte, molesta porque se lo habías exigido antes de darle las fotos de su hijito, Marcia Nadina dijo una frase muy adecuada para lo que sentís ahora (ahora con respecto al pasado, el pasado con respecto a antes):
-Lo tuyo es no querer perderte los platos más exóticos del banquete.
Por eso estás tan gordo, Piaget. Por eso fuiste y seguirás engordando hasta que tus fotos sean públicas. Vergüenza ajena me das. Y tu imaginación me asquea. Pero tenemos que seguir todavía un poco más.
-Pena -dijo Santamarina mecánicamente.
-¿Qué cosa?
-Pena.
-Yo me muero de calor.
-No, en serio. Sé que las cosas ya no van a ser igual.
-Así es la vida en este país, che.
-Vos porque no sabés lo que es una mujer que te ame.
-La felicidad sólo existe en el Paraíso, mi querido. Acordate donde estamos. Mi sentido pésame.
-Mi mujer me va a hacer el hombre más feliz.
-Si vos lo decís...
-No, en serio. Y mi nena también va a hacerlo.
-¿Hacerte feliz?
-Feliz. La historia de la felicidad todavía está por escribirse.
-Frases hechas, Santito. Frases hechas.
Escribirle únicamente la verdad entonces. Que no era día para iniciar proyectos de amor ni de navegación. Que había estado conversando con Hans del asunto ése de la felicidad. Que se había portado mal con ella. Que la había traicionado. No, eso no. La verdad, pero no toda. Que tenía cosas muy importantes para confesarle, que por favor no lo malinterpretara. Que lo perdonara. Sí, éso. El no era una mala persona, a pesar del desliz aquel. Se habría reído Coca de leer sus pensamientos. Ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad pero él iba a ser un buen padre, en fin. De todas formas, la beba jamás llegaría a enterarse de esos rollos. En verdad, de nada le serviría confesarse confundido buscando un utópico, como diría Hans, perdón; sobre todo porque ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente de ómnibus. Rápido, rápido, rápido, sin releer le escribiría la carta Santamarina a Sabrina. Porque en realidad era a Sabrina, no a la beba, a quien quería contarle ciertas cosas. Rápido, cortando la infidelidad en pedacitos, como a las hojas pautadas de ese maldito cable que no lograba refritar con sentido: media hora o quizás un poco más le tomaría; total, Hans estaba ahí controlando; total Roque, el narrador que únicamente contaba sus historias los lunes, en el taller, se sentía pletórico después de haber logrado sorprenderlos una vez más con sus hazañas sexuales. Y es que por muchísimo amor que sintiera por su linda esposa, esa mujer lo había fascinado. Caramba, no podía escribirle esas cosas. ¿Qué enseñanza moral le transmitiría? Pero la carta no era en verdad para la Marina sino para Sabrina. Peor: ¿acaso ella podría aceptar que se hubiera acostado nada menos que con su partera? No, Santamarina iba a ser un buen padre de familia. No era manera de empezar a ser feliz, ésa. Pero ella, Sabrina, pobre, ocho personas resultaron heridas en un accidente de ómnibus, dos de ellas de gravedad, como consecuencia de un choque ocurrido en la ruta 2. O bueno, no pobre porque estuviera incapacitada, en ese momento, para competir con la seductora delgadez de la partera, que en verdad era más bien gordita, sino pobre por ser tan corta, tan puritana. ¿O después de todo las mujeres embarazadas no podían tener ganas como cualquier hija de vecina? Qué hijo de puta sos, turrito. Pero Sabrina le conocía bien las mañas...
Le escribiría que él había intentado ser discreto, pensó Santamarina mientras hacía un nuevo bollo con la quinta versión del mismo refrito, juego de niños que debería haber sacado en quince minutos, pero bueno. Quizás, desde otro punto de vista, la aventura podría haber sido una especie, en fin, de adelanto del amor que iba a sentir por su hija. ¿O no habían dicho en el curso que era importante vencer los celos que la diademía entre madre e hijo producían en el padre? Bueno, amar a otra había sido, como decirlo, una manera de practicar lo que era, lo que iba a ser, amar a dos mujeres a la vez. ¡Eso! Porque bueno, Marinita, aunque la siga queriendo a tu mamá también te voy a seguir queriendo a vos, ¿no? Y porque bueno, Sabrinita, escribiría Santamarina, te quiero, sobre todo te quiero, a vos. Sos el objeto único de mis desvelos, escribiría. Sonaba lindo. Tal vez a Sabrina le gustase leer una cosa así, Santamarinacito. Yo te entiendo. Pero lamentablemente tu vida va en camino de otra cosa.
-Otra cosa... -dijo Hans interrrumpiendo lo que Santamarina leía.
-¿Cómo otra cosa?
-dijo Santamarina.
-No te hagás el inocente, hacé el favor. Te calentaste y punto.
Otra cosa, Santamarina. ¿Qué cosa? Ocho personas heridas y dos de gravedad, Santamarina, en un accidente ocurrido este mediodía raíz de un choque entre un ómnibus de la línea Antón en la ruta 2 y un camión (tachado) un choque en la ruta dos entre un ómnibus de la línea Antón y un camión con acoplado. Dos de ellas de gravedad, Santamarina.
-Hans... ¿Me das una mano? La conocés tan bien a Sabrina...
-Bueno, yo no... No te quise inhibir.
-No es eso.
-¿Y qué es entonces?
-Este cable de mierda.
-¿El cable? ¿Qué tiene?
-Mirá la noticia,che.
-Maradona es el mejor del mundo. No hay derecho a que lo traten así.
-El de Maradona no. El del choque.
-¿Qué choque?
-Hay dos heridos de gravedad, mirá, leé. No dieron los nombres. Yo sabía que algo malo iba a pasar...
-No seas supersticioso.
-¡También Sabrina! Maldita su costumbre de meterse con cualquiera...
-Qué decís?
-Nada, nada.
-¿Qué estás queriendo decirme con eso?
Ustedes son muy distintos, ¿verdad Piaget? Puesto a abrirte un camino, ni la elección de Coca Nieves, ni la de Santamarina, ni la de Margulis, ni la de Belula, ni la de Nilda Mucci, ni la de Rosarito, ni la de Hans con su diario de los muertos. Ni siquiera esa. Soberbio. Pero la tuya tampoco es fácil de sobrellevar, ¿o sí? Por alguna razón optaste por abandonar a la vasca Garay cuando enfermó de cirrosi, como cuando te quisiste quitar de encima a Marcia Nadina haciéndola pasar por loca. Y ahora, ahora te sentís vacío. Si al menos no tuvieras tantos motivos para arrepentirte. Pero siempre fuiste un desgraciado, Piaget. Y ahora vas a quedarte solo para siempre. No te interesa el sexo, ya a esta altura. La pija se te murió bajo la grasa. Ni la historia. Lo único que te importa es el poder. Tu idea de familia está muerta. Se murió con el nenito como se le murió a Marcia Nadina. Ustedes no sirven, Piaget. Están mal hechos. Son la mierda que respira. ¿Cómo harás para ser feliz vos ahora, Piaget?
Santamarina sí que sabe cómo soñar un futuro, ¿eh? Es el más trabajador de la redacción. Santamarina y sus fantasmas. El va a llegar, pensás. Lástima que no tenga talento. ¿Y vos, Piaget? Todavía estás a tiempo para labrarte un nombre en la historia; si no en las páginas de Arte en las policiales. Pensalo. Vos tenés las fotos, los testimonios, las pruebas. Los juicios están abiertos, Piaget. Si vos llevaras todos esos negativos el Capitán ya no vendría a molestarte. Ni el Capitán ni Feced. Ni Acdel Vilas ni ninguno. Ya están muy viejos todos los que pueden hacerte daño, Piaget. Pero vos tenés las pruebas. Entregalas, Piaget. Sacalas del ropero. Sobre todo ahora que Santamarina va a tener que aceptar como una fatalidad que los cuerpos de Sabrina y la bebé estén despanzurrados. Te pensás que vas a poder pagarles un buen funeral con los derechos de autor que cobres por ese manual sobre cuerpos muertos que quizás finalmente termines escribiendo. Qué estupidez. Lo único que podrías aportar vos, gordo, es un lugar en La Ley.
No sos ningún tierno, Piaget. No sos un blandito. Pero podrías ser histórico. Pensalo.
Y entonces pensás en Dios. Pero por favor. Por favor te lo pido. ¡Y rezás! Rezás para que Dios te impida seguir pensando cosas terribles. Vergüenza debería darte, Piaget. ¿O es que Dios va a poder hacer que Sabrina se salve? No, y tampoco el tuyo, que salió asqueroso. Ni el de Marcia Nadina. Sólo la beba del pibe puede sobrevivir, son las leyes que te digo. Pero ya lo aceptaste. Ahora está adentro tuyo, la decisión. Dejate llevar. No, el diablo no tiene nada que ver en todo esto. Eso fue un invento literario, Piaget. Acá lo único concreto es que vos fuiste testigo y que en tu poder están las pruebas. No hay nada más que eso. No puedo creer que seas tan necio. ¿No te das cuenta de la trampa? Como si la religión pudiera darte el consuelo que la realidad te elude. Apenas salga del sanatorio, le dirás a Santamarina, pero en voz tan baja que no te escuchará, que pase por la Medalla Milagrosa a confesarse. Los curas siempe perdonan los pecados del poder, ¿no, Piaget? ¿Y los de los cobardes?
De vuelta en la redacción, Belula fue la primera en percibir que algo no funcionaba bien
-¡Teclas de porquería! -dijo Santamarina empujando la Remington al piso.
Belula era la única experta en arte y antiguedades conocedora de su oficio que conservaba el diario. Los días que ella entregaba sus notas de arte colonial argentino era capaz de quedarse hasta la madrugada.
- ¡No entiendo cómo podemos seguir con este sistema prehistórico todavía!
-No te pongás así -dijo Belula.
-No sabía que te molestaban tanto las erratas
-dijo Hans.
-Pero, ¿estás llorando? -dijo Belula.
-Perdió Ferro, je -dijo Hans-. ¿Sabés a cuántos de Ferro me cogí yo? ¡Pero bien cogidos!
-No, pará. Santa está llorando -dijo Belula-. ¿Qué pasó?
Lo rodearon.
-Santamarina. ¿Qué te pasa, lindo? -dijo Belula-. ¿Qué es eso?
-Una desgracia, Belu. Pasó una cosa horrible. ¡Yo le dije que no tenía que viajar en un día como ahora!
-dijo Santamarina.
-¿Por qué decís eso, criatura? -dijo Belula. Se interrumpió. Leyó rápidamente el cable.- No debían viajar en el NECE, seguro...
-Hay un amigo de mi cuñado que es conductor de una ambulancia. Si quieren lo llamo
-dijo Coca corriendo desde la otra punta de la redacción.
-¿Y vos qué hacés todavía acá?
-le gritó Belula.
-¡Epa, te desconozco, che! -dijo Coca- ¿Qué bicho te picó?
-Por una vez en tu vida, ¿querés hacer el favor de callarte? -dijo Nilda-. ¿No ves que está mal en serio?
-...soy un desastre, perdón, soy un desastre… -dijo Santamarina.
-Todo el día estuvo así
-dijo Hans. -No sé qué le pasa.
-Déjenlo hablar -dijo Belula.
-Sabrina y el bebé
-dijo Santamarina. -Estoy seguro que se accidentaron...
-¿Cómo que se accidentaron? ¿De dónde sacaste esa pelotudez?
-dijo Hans.
-En el cable de la agencia dijeron...
-Los periodistas mienten todo
-dijo Belula.
-¡Siempre haciéndose mala sangre por boludeces! -dijo Hans.
-Pero no. Pasó. Créanme que pasó -dijo Santamarina-. Sabía que iba a pasar desde la mañana. Lo soñé, yo. ¿No entienden?
-En una de ésas tiene razón -dijo Coca-. Yo tenía una prima que venía en un micro y el micro agarró mal una curva y terminó caído de costado en el badén. Una boludez, ¿no? Se salvaron todos. Menos mi prima y la señora que iba al lado, parece mentira. Se desmayaron por el susto y se ahogaron en treinta centímetros de agua.
-¿Te querés callar la boca, pájaro de mal de agüero? -dijo Belula. -A la señora de Santamarina no le pasó nada y punto.
-Bueno, le pasó a mi prima -dijo Coca-. No lo inventé yo...
-A ver, ¿da nombres la noticia? ¿Estaba tu señora en la lista de víctimas?
-No lo sacudás así, Belula Lo vas a desarmar -dijo Coca.
-¡Que te calles!
-Carácter -dijo Coca.
-A ver, Santa, santito mío, hijito. ¿Hay alguna otra información sobre el choque de Antón?
-Na... nada más, creo.
-Entonces, por ahora, no pasó nada.
-¿Estás segura?
-Segura -dijo Belula-. Ahora, vos y yo, nos paramos, así, y nos vamos a ir a hablar por teléfono a otro lado...Tu señora iba derecho para casa, ¿no?
-Y si no, a saludar a su mamá...
-¿Cómo se llama?
-Sabrina.
-Tu señora, no, zonzo. Tu suegra. La mamá de tu señora.
-Ah. Mabel.
-Mabel. Bárbaro. Vamos a agarrar el teléfono. Y vamos a llamarla a Mabel. Y vamos a preguntarle si Sabrina ya llegó, ¿sí? Bien. ¿Estás más tranquilo?
-Más tranquilo, sí...
-Si quieren, yo voy a pedirle a alguno de los muchachos a ver si pueden dar sangre, ¿no? Yo digo...
-dijo Hans.
-A Roque pedile leche en polvo mejor. Seguro que le sobra -dijo Coca Nieves.
-Siempre la misma pelotuda vos -dijo Belula.
-Realmente, eh: te desconozco, querida.
-Hacete una enema.
Santamarina dijo:
-Tuve un sueño yo. Iba acostado en una camilla, con la cabeza envuelta en una gorra de baño. Había caras de médicos y de enfermeras que se acercaban e iban para atrás, como en las películas. Pero yo no era yo. Era otro. Otra. Mi madre, creo. Cuando estaba viva.
-¿Quién te dio cuerda ahora? -dijo Hans.
-No te hagás mala sangre -dijo Belula.
-¿Hace mucho que no ve a su chica? -dijo Coca Nieves.
-No entendiste nada
-dijo Belula.
Bajaron al taller. Los armadores rodeaban a un hombre robusto, de manos cuadradas y prolijas, que les contaba una historia ejemplar.
-¿Qué hiciste esta vez?
-¡Qué no pude dejar de hacer!
-¡Andá!
-Dejalo contar.
-Me quiero morir. Hay que tener estómago.
-Contá, contá.
-Bueno, fui y le dije, le digo, le dije: una cosita tan linda acá solita, ¿no tenés miedo de que te arrebaten, Chuchi?
-¿Chuchi?
-Chuchi, sí. Estuve pelma, ¿eh?
-¿Y después?
-Me miró, puta divina. Una pollerita tableada que te quitaba la respiración.
-Ah, era puta entonces.
-Me quedo más tranquilo.
-De lujo era.
-Cómo de lujo si estaba en la Panamericana.
-Eso no tiene nada que ver. La Chuchi...había bajado ahí porque es la zona, ¿entendés? Y además...
-Está bien, Roque, al grano.
-Voy y le digo, me dice, le digo: si querés, yo digo, ¿no?, le digo: podemos tomar un cafecito...
-¡¿Un cafecito?!
-Sí, me puse romántico, ¿qué tiene?
-Romántico para que te tirara el fideo, andá.
-No, boludo, en serio. Me sentía medio solo. La patrona no estaba...Más que nada yo quería un poco de...
-¡De garcha!
-¿Pero te la cogiste o no te la cogiste?
-Pará. Le dije, le digo eso y ella, él, ella se debió haber dado cuenta que yo había entrado como un caballo porque me mira con sus ojitos divinos, porque los ojitos eran divinos, y me dice: ¿Por qué no?
-¡No lo puedo creer!
-¡Vamos Roque bufa todavía!
-¿Y...a dónde te gustaría ir, Chuchi?, le digo.
-¿Todo eso desde el auto, vos?
-No, ya me había bajado. Estábamos los dos debajo del puente, ella con la piernita así para atrás, apoyada en la pared, medio tapándose con el bolsito...
-De ahí al telo, ¿no Roque?
-Pará, pará...Fuimos a comer unas medialunas con café con leche. Eran como las tres de la mañana y yo tenía una languidez de la puta madre. Nos sentamos al lado de la escalera, medio al fondo, ¿no? Yo me decía: ¿es o no es? Porque de cara era una mina perfecta. Un bombón.
-¿Y tetas? ¿No tenía tetas?
-Bueno, a mí siempre me gustaron las flacas.
-Como tu mujer, Roque.
-¿Sabés que no lo pensé? Tenés razón.
-No lo interrumpan. Dale, seguí.
-Bueno, nos fuimos con la Chuchi...
-¿Cómo, se fueron sin pagar?
-No, no. Es que ella se metía cada medialuna en la boca y se la dejaba un rato chupándole la punta, le caía una gotita de café con leche por la pera pero a ella no le importaba y hasta hacía ruidito...
-¡Qué asquerosa!
-Bueno, yo me estaba poniendo al palo ya, pero no estaba seguro de si era o no. Para que se definiera le dije: ¿vamos a coger?
-¿Así le dijiste?
-Y sí, me moría de curiosidad yo.
-¿Y ella?
-El.
-¿Cómo él?
-Es que en realidad no era una mina. Miraba como una mina, no sabés. Pero era un chabón.
-¡A la mierda!
-Medio se asombró él, de que yo no me hubiera dado cuenta, ¿no? Y de lo que le dije también, calro. ¿Así me decís?, dijo. ¿Por? ¿Qué se dice? ¿O no vamos a coger vos y yo? Bueno, podías decir, no sé, si quería ir a un lugar...más tranqui..., dijo. ¿Querés ir? Sí, pero yo...
-La apuraste; en una palabra, la apuraste, grande Roque.
-¡Pero era un trolo!
-Y bueno, sí, pero no sabés lo fuerte que estaba. Además, no sé, me dio calor arrugar...Y cambié un poco de tema: ¿y tu familia?, le dije. Tres hermanas eran, me dijo, y un hermanito, Fausto. De Formosa, me dijo. Cómo le dieron a la impresora tus viejos, eh, je,je,je. Un poco se rió, y ahí yo le toqué el pecho.
-¿Y él?
-Las siliconas hacen mal, dijo. Si fuera mina me corto las tetas. ¿No te gusta el pavito?
-¿Y vos?
-Bueno, sí..., le dije. Adoro que me hagan el pavito, dijo. De una manera... Entonces se puso seria. Porque insistía en que la llamara como a una mina. Claro que no sé si vos, va y me dice. Y le digo: parate. ¿Que me pare? Sí, quiero verte bien. Bueno, se paró. Tenía un culo perfecto te juro. Una pera. No; un durazno.
-Mirá vos el guacho.
-Es que además de la noche me parece que tenía otro trabajo. O hacía gimnasia especial, no sé. Yo ya estaba lanzado, ¿no?
-¡Y en la cama te rompió al culo a vos, eh¡ ¡Ja, ja!
-Pará, yo me cagué de la risa y le dije: si querés ésta ponete.
-¡Macho solo nomás!
-¿Qué? ¿Te pagó él?
-Bueno, no exactamente...Lo que pasa es que ahí le noté que tenía unos aritos raros, como yilets.
-¿Yilets?
-¿Yilets? ¿Era punk?
-Medio punk, sí.
-Pero...¿eran yilets de verdad?
-Y sí, boludo, ¿qué iban a ser?
-Mierda.
-Pagué los fecas y salimos, ya eran como las cuatro. Vamos, le digo; vamos, me dice, yo conozco un lugar. En el auto se sentó apoyada en la puerta, como estudiándome. Yo quería que me la chupara mientras manejaba, pero se hacía rogar. Entonces, un duque, subí por la Panamericana y enfilé para donde me decía ella: ¡un telo finoli!
-¡Y encima te gastaste una fortuna! No lo puedo creer.
-Un día de vida es vida, che.
-¿Mucho lujo, Roque, ahí?
-Puf. Oro en las paredes, cama con sábanas de seda, champán gratis, televisión color, bañera con masaje. Dinastía.
-¡Y vos con un puto, me quiero morir!
-La metí de cabeza en la bañera. Quería que estuviera limpita, viste, por las dudas.
-¿Y el nabo?
-¿Vos sabés que era una cosa rarísima? Nunca vi algo así.
-Mirá vos.
-Sí. Vérselo un poco me enfrió, ¿no? Pero él se dio cuenta porque me dijo: ahora vení vos. Me senté en la bañera yo y él, ella, empezó a pasarme jaboncito por la espalda y por los brazos, y si cerraba los ojos la verdad que tenía una cancha increíble, y las burbujas me hacían cosquillas y bueno, mientras el que la ponga sea yo, me dije. Porque el culo realmente era una gloria. Pero de repente me empezó a pasar el jaboncito por la pierna, se agachó como para meter la cabeza abajo del agua y, zaz, ahí estaban las yilets.
-¿No se las había sacado?
-No. Bueno, se me bajó de nuevo. ¿Por qué no te las sacas, Chuchi? ¿Qué? ¿Te da miedo? Miedo no, es que...
-¡Cagazo! ¡Otra que miedo!
-Y sí, che, pero no se lo iba a andar reconociendo. Entonces me paré en la bañera, le agarré el cuello y le hice meter la cabeza dónde tenía que tenerla.
-¿Buena lengua, Roque?
-¡De diosa! Mejor que una mina, te juro.
-Andá a cagar.
-Pensé que me la sacaba ahí nomás, haciendo sopapita. Y entonces empezó a decir, bajito, entre chupada y chupada, qué papo, qué papo, qué lindo papo.
-¿Y eso qué quiere decir?
-Papi, me quería decir papi. Pero se confundió, ¿entendés?
Santamarina dijo:
-No lo soporto más.
-Eh, pará, pará, que la historia está buena -dijo Hans-. ¿Qué apuro tenés?
-¿En dónde estaba?
-En el tonel.
-Te estaban por cortar la pija.
-Prosit.
-Ah, sí. Bueno, salimos del agua y fuimos a la cama. ¡Qué cama! Redonda, colchón de agua. Espejos finísimos. El champán servido en copas y...
-¿Cuándo habías pedido el champagne?
-Te lo ponen con el precio. Bueno, hicimos un brindis y... ¡Mi Dios! ¡Se movía como un pez! Meta irme por arriba con la lengua, por arriba y por abajo. ¿Saben qué? ¡Me chupó los dedos de los pies! ¡Me quería morir! Después meta darme masaje por todos lados. Y entonces me dijo: date vuelta, Roque. Me di vuelta. Se me subió encima. Yo sentía su pijita en la espalda; era raro. Me apretó el cuello con los dedos, las vértebras, no sé qué. Bueno, y medio que me empezó a dar sueño. Cerré los ojos. Así, Roque, relajate, decía. Y de repente ya no me pareció que fuera un tipo. Ni una mina. Era un ángel. Me empecé a imaginar que era esa pendeja de la tele.
-¿Cuál?
-La flacucha. Esa que habla todo frú frú.
-¡Pero es una nena!
-¿Qué tendrá, quince?
-Como mucho, doce.
-Bueno, no importa. Era tan liviana arriba mío. Una gloria. Me pasó las uñas desde el cuello al culo. Me empezó a acariciar los cachetes. Y después, ay, Dios, se acostó encima. Lo sentí apretado en mi espalda mientras me daba besitos en la nuca. Pasó las manos por abajo y dijo: levantá la pancita, Roque. La levanté tan rápido que casi la hago rodar. Ah, no, eso no, le dije. Pero me agarró el nabo con las manos y empezó a decirme: hico, hico. Yo me puse tenso. Tenso cuando lo agarró quiero decir. Qué hacés, dije. Te monto, Roque. Así no, dije yo. Intenté darme vuelta, pero ella me trabó las piernas con las suyas con una fuerza que me sorprendió. Así sí, dijo. Vas a ver cómo te gusta. Ponete en cuatro patas. Pará, che..., le dije. Era una mariconada. No seas tontito, dijo ella mordiéndome la oreja. Ponete en cuatro.
-¿Y qué hiciste?
-¿Y qué iba a hacer? Había chupado mucho champán, no sé. Hice lo que ella quería.
-¿Y?
-Y bueno, se apretó todavía más arriba mío, me agarró el nabo más fuerte que antes, con una sola mano, y empezó a decir: vamos, vamos.
-¿Y vos?
-Y yo, ¿qué iba a hacer? Estaba recaliente, y la guacha tenía una mano...Empecé a moverme para adelante y para atrás.
-¿Y ella?
-Ella seguía diciendo, agarrada a caballito: vamos, vamos. Y después, solamente: os, os, os.
-¿Y vos?
-Y yo me estaba volviendo loco. Empecé a gritar también.
-¿Y ella?
-Os, os, os. ¡Os, os, os! Me metió un dedo en el culo. Largué un lechazo que nunca en mi vida. Y me quedé tirado arriba de la cama, muerto.
-¿Con el puto arriba?
-Sí.
-Qué trolo sos, Roque.
-Pero no terminó ahí, no te creas.
-¿Cómo no?
-No, él todavía estaba recaliente.
-Son y media.
-¡Pero bueno, Santamarina, qué carajo! ¡Andate si querés!
-¿Y entonces, Roque? ¿Qué pasó entonces?
-Entonces la nami, el tipo, el coso va y se sale de la habitación y vuelve con una camarita de fotos.
-¿De fotos? ¿Para qué quería fotos el trolo?
-Para que le sacara.
-¿Que le sacaras?
-Sí. Y lo que le saqué fue esto. Se acostó de vuelta en la cama. Boca abajo. Yo pensé que me iba a pedir que le hiciera el pavito pero no. Estiró el brazo y agarró una de las yilets. Me dijo: “Ahora saca esto. Alguien tiene que ser mi testigo”. Y dicho eso estiró el brazo, lo torció para arriba, se hundió la yilet en la muñeca y la deslizó clavada como estaba y todo casi hasta la mitad del brazo por la vena.
-¡Noooo! Nada, qué iba a hacer. Saqué las fotos que me había pedido. Tampoco iba a ser tan desagradecido, con lo bien que me la chupó.
Una impresión como de naúsea, pero menos abstracta. Una sequedad en la garganta. Y sobre todo, la terrorífica idea de estar tentando al diablo. Santamarina bajó las escaleras del diario rezando. Mabel le había dado la dirección del sanatorio donde Sabrina estaba internada. En el taxi, se reprochó por haberle permitido ir sola a lo de la tía. Y el diablo había hecho todo lo demás. Se salva, se salva, se salva, repitió, una sílaba por escalón, una sílaba por escalón, mientras subía las escaleras del sanatorio. Y además, la opresión en la boca del estómago. Como después de hacer muchos abdominales. Angustia de comprobar que su presentimiento había sido cierto. ¿Podía uno anticipar el futuro? El había podido. ¿Anticiparlo era provocarlo? Eso era incierto. Y entonces la angustia le produjo arcadas. Se paró junto a la puerta del ascensor de la planta baja, apretándose el estómago. Por fin, pasó una enfermera.
-Mi esposa... ¿revivió? Por favor, venga... -dijo Santamarina.
-¿En qué sala está?
-dijo la enfermera.
-En terapia intensiva.
-Habló con la enfermera jefa de terapia, usted?
-Yo... No... no vi a nadie.
-¿Se siente bien?
-Sí, sí.
La enfermera tocó el botón del segundo piso.
-Tranquilícese -dijo-. Va a estar todo bien. Su esposa es la embarazada.
Antes de que pudiera preguntarle cómo lo sabía, un camillero les chistó para que esperasen. Empujaba una camilla con una mujer (qué hace mi madre acá, pensó Santamarina sorprendido: la imagen que había soñado; pero no era su madre) que tenía los ojos cerrados y una especie de cofia en la cabeza. Santamarina volvió a sentir que el estómago se le revolvía cuando vio oscilar la bolsita de suero frente a su nariz. Bajaron todos en el segundo piso.
-Permiso -dijo el camillero empujándolo con el codo.
El médico de guardia estaba junto a Sabrina.
-Mary, bueno... -decía. Y repentinamente: -¿Usted es el marido?
Santamarina asintió.
-¿Está mejor? -dijo Santamarina.
-Pase por acá -dijo el médico.
Cuando salieron, el médico le dijo, en un susurro, que todavía tenía una posibilidad si no perdían el tiempo. Era un milagro que los signos vitales hubieran permanecido funcionando después de semejante accidente. Era imperioso que Santamarina firmara una autorización para la cesárea. ¿Significaba eso que Sabrina estaba bien? Bueno, había que esperar. ¡Pero él la había oído hablar! En cuadros como ése, muy raramente. ¿Qué estaba diciendo el médico? Que no se engañara. Pero Sabrina iba a volver; tenía que volver. No. No era así: con suerte, podrían salvar al bebé; si se apuraban, claro... Estaba todo mal. No era así cómo lo habían planeado. Decididamente, él no podía tomar esa decisión. El bebé, no. La prioridad era Sabrina. Si ella se salvaba, ya podrían tener otros bebés.
-Su esposa está muy delicada -dijo el médico-. Hacemos todo lo posible...
-No puedo... Yo...
Santamarina se sintió avergonzado por ser tan débil. En su lugar, Sabrina habría sabido qué hacer exactamente. Ese medicucho. ¿Qué estaba diciéndole? ¿Por qué no le habían dicho nada de esto en el curso preparto?
-Necesito un café -dijo apoyándose en la pared amarilla del pasillo.
El médico inhaló profundamente. Era joven. Apretó el hombro de Santamarina con su mano perfumada con agua de colonia. Señaló a una mujer que había estado todo el tiempo en el pasillo.
-¿Quién es ella?
-La madre, creo -dijo la enfermera que se llamaba Mary.
-Llámela -dijo. Y a Santamarina: -Mejor descanse un poco, usted.
El murmullo doble de las voces del médico y de Mabel, que pegó un solo, agudo suspiro, y enseguida calló, le vino desde un sitio muy lejano, desconcertándolo. Después, la enfermera que se llamaba Mary trajo una carpeta.
-¿Dónde hay que firmar? -dijo Mabel.
-Firme acá -dijo la enfermera- ¿Es donante voluntaria?
 A principios de los setenta, varios grupos armados funcionaban paralelamente en la Argentina. Uno de ellos, el ERP, era el desprendimiento de un pequeño partido independiente de izquierda llamado PRT, escribió Hans, por Santamarina. Nada que ver con los comunistas propiamente dichos, que nunca salieron a pelear... ni hicieron mucho, concreto, por defender a los más pobres... Otro grupo de izquierda eran los montoneros, jóvenes peronistas disconformes con la manera de hacer las cosas que tenían Isabel y López Rega. Los montoneros eran los montos y surgieron antes de que Isabel fuera nombrada presidente debido al fallecimiento de su marido, Perón. Perón. Bueno, Perón fue un tipo muy contradictorio, como todos los héroes de la historia argentina. Su primera esposa, Evita, que después murió de cáncer, también se mandó sus grandes cagadas, tiránica como era. Reivindicaciones para los pobres: condiciones mejores de trabajo, aguinaldo, cosas así, pura demagogia. La autoridad le venía a Perón de sus orígenes: típico hijo natural, como era, desde chico fue un resentido. El colegio militar le dio las herramientas para hacerse valer, para vengarse del mundo. De puro cabrón persiguió a cuánto gil no estuviera de acuerdo con él, peronistas incluidos, y eso fue meterlos presos, cagarlos a golpes, a veces fusilarlos (aunque no picanearlos sistemáticamente ni tirarlos al río, como pasó después), en fin. En 1955 un grupo de ex compañeros suyos, tal vez envidiosos de su arrastre popular, dieron un golpe que llamaron, mirá lo que son las cosas, hijita, escribió Hans, por Santamarina, revolución libertadora. Libertadora sobre todo para ellos, claro, que se sintieron mejor después de que el tirano fuera echado de la Casa de Gobierno. Después de haber sido derrocado Perón se exilió durante un montón de años. Vivía en España, de donde no podía volver por expresa prohibición de sus ex camaradas, quienes iban gobernando el país, peleando entre ellos año tras año, hasta que se dieron cuenta de que llevar adelante un país no era tan fácil o quizás fueron presionados desde afuera, eso yo no lo sé. Lo cierto es que llamaron a nuevas elecciones. El peronismo fue proscripto y Perón mandó órdenes desde su exilio para que todos los peronistas se abstuvieran de votar. Ellos lo hicieron, respetuosos, y así subió al gobierno un civil radical, que mucho no pudo hacer, pobre, escribió Hans, por Santamarina, porque el poder lo sacó de los fondillos con el pleno convencimiento de que sus intereses, en verdad, serían mejor cuidados por guerreros que por ovejas, obvio. Ahora, claro, hijita, en una de ésas te preguntás qué opinaba la gente, ¿no? ¿Protestaba? ¿Le daba todo lo mismo? Yo me pregunto lo mismo. Y llego a esta conclusión: los problemas familiares siempre preocupan más que los problemas del país. Y quizás esté bien que ocurra así. La Patria es una abstracción, escribió Hans, por Santamarina, un invento pergeñado por los escritores. La Historia es una ciencia abstracta, alejada de la vida cotidiana, y está bien que sea así. Hay que construir la historia de este país de nuevo, como hicieron Mitre, Roca, nuestros hombres... Hagamos los próceres de nuevo, hijita. Yo los escribiré para vos. Los subversivos creyeron poder transformar la mentalidad de los argentinos para hacerlos participar en un gran movimiento solidario, armas mediante, capaz de hacerles sentir las decisiones de los jerarcas como algo propio. ¿Eran guerreros o loquitos? No sé. Quizás ambas cosas. Aunque yo diría que eran sobre todo unos péndex ansiosos de adquirir las reliquias de sus enemigos: el cetro, el sillón, la autoridad, las fotos. Las imágenes son cruciales. Por eso cuidaron hasta último momento la iconografía de sus padres. Las de la madre Evita en principio, que las quería atesorar el brujo y se les terminaron yendo de las manos. Como a mí se me fueron de las manos, hijita, las que uno que no conocés, y que espero nunca conozcas, hizo de tu madre cuando agonizaba tirada en la banquina, pero esa es una historia que no te conviene ni saber. Por tu salud mental lo digo. Lo importante es que entiendas cómo en el delgado que involuntariamente recibieron estuvo la acción de apoyar sus argumentos con el estilo que querían destruir. Ojo por ojo, ¿no es cierto? Algo habrás visto en el colegio cuando te lleguen estas cartas. La Ley de Talión. Y que al hacerlo cometieron su peor error, escribió Hans, por Santamarina, su error más temible. Se convirtieron en un Soviet. Porque aunque Perón era el líder, y había vuelto recién del exilio para presentarse a elecciones, que, achacoso y todo, ganó sin más ni más, la gran sorpresa fue descubrir que el viejo había vuelto para cagarlos. Antes de morirse tuvo tiempo todavía de llamar imberbes a quienes lo silbaban (y eso que las barbas, desde el Che, se habían convertido en símbolo de status juvenil) criticándolo por sus incongruencias y ambigüedades. Entonces los echó, nos echó, los echó, viste, vieron, decían, decíamos, en la Plaza de Mayo, los que éramos jóvenes como él, como yo, tu papá, escribió Hans, por Santamarina, todos nosotros, en el 73. Y yo pienso ahora (ahora con respecto a antes, claro), sin saber muchos detalles íntimos de la cosa, que algo de razón teníamos en sentirnos molestos. Pensá, hijita, que durante todos los años del exilio los montos eran (tachado) fuimos (tachado) fueron (tachado) creyeron ser los adalides del peronismo, los que le sostuvieron la vela al líder hasta que regresara. Y que después viniese y les diera vuelta la cara, como hizo, les rompió francamente las pelotas. De ahí a la lucha armada, quedó un solo paso, escribió Hans, por Santamarina. Y a que los militares derrocaran a Isabel asumida en la presidencia después de la muerte de Perón, y que se consideraran en la obligación moral de exterminar a cuánto subversivo cayera en sus manos, con el alto objetivo de salvar a la Patria, otro.
A principios de los setenta, varios grupos armados funcionaban paralelamente en la Argentina. Uno de ellos, el ERP, era el desprendimiento de un pequeño partido independiente de izquierda llamado PRT, escribió Hans, por Santamarina. Nada que ver con los comunistas propiamente dichos, que nunca salieron a pelear... ni hicieron mucho, concreto, por defender a los más pobres... Otro grupo de izquierda eran los montoneros, jóvenes peronistas disconformes con la manera de hacer las cosas que tenían Isabel y López Rega. Los montoneros eran los montos y surgieron antes de que Isabel fuera nombrada presidente debido al fallecimiento de su marido, Perón. Perón. Bueno, Perón fue un tipo muy contradictorio, como todos los héroes de la historia argentina. Su primera esposa, Evita, que después murió de cáncer, también se mandó sus grandes cagadas, tiránica como era. Reivindicaciones para los pobres: condiciones mejores de trabajo, aguinaldo, cosas así, pura demagogia. La autoridad le venía a Perón de sus orígenes: típico hijo natural, como era, desde chico fue un resentido. El colegio militar le dio las herramientas para hacerse valer, para vengarse del mundo. De puro cabrón persiguió a cuánto gil no estuviera de acuerdo con él, peronistas incluidos, y eso fue meterlos presos, cagarlos a golpes, a veces fusilarlos (aunque no picanearlos sistemáticamente ni tirarlos al río, como pasó después), en fin. En 1955 un grupo de ex compañeros suyos, tal vez envidiosos de su arrastre popular, dieron un golpe que llamaron, mirá lo que son las cosas, hijita, escribió Hans, por Santamarina, revolución libertadora. Libertadora sobre todo para ellos, claro, que se sintieron mejor después de que el tirano fuera echado de la Casa de Gobierno. Después de haber sido derrocado Perón se exilió durante un montón de años. Vivía en España, de donde no podía volver por expresa prohibición de sus ex camaradas, quienes iban gobernando el país, peleando entre ellos año tras año, hasta que se dieron cuenta de que llevar adelante un país no era tan fácil o quizás fueron presionados desde afuera, eso yo no lo sé. Lo cierto es que llamaron a nuevas elecciones. El peronismo fue proscripto y Perón mandó órdenes desde su exilio para que todos los peronistas se abstuvieran de votar. Ellos lo hicieron, respetuosos, y así subió al gobierno un civil radical, que mucho no pudo hacer, pobre, escribió Hans, por Santamarina, porque el poder lo sacó de los fondillos con el pleno convencimiento de que sus intereses, en verdad, serían mejor cuidados por guerreros que por ovejas, obvio. Ahora, claro, hijita, en una de ésas te preguntás qué opinaba la gente, ¿no? ¿Protestaba? ¿Le daba todo lo mismo? Yo me pregunto lo mismo. Y llego a esta conclusión: los problemas familiares siempre preocupan más que los problemas del país. Y quizás esté bien que ocurra así. La Patria es una abstracción, escribió Hans, por Santamarina, un invento pergeñado por los escritores. La Historia es una ciencia abstracta, alejada de la vida cotidiana, y está bien que sea así. Hay que construir la historia de este país de nuevo, como hicieron Mitre, Roca, nuestros hombres... Hagamos los próceres de nuevo, hijita. Yo los escribiré para vos. Los subversivos creyeron poder transformar la mentalidad de los argentinos para hacerlos participar en un gran movimiento solidario, armas mediante, capaz de hacerles sentir las decisiones de los jerarcas como algo propio. ¿Eran guerreros o loquitos? No sé. Quizás ambas cosas. Aunque yo diría que eran sobre todo unos péndex ansiosos de adquirir las reliquias de sus enemigos: el cetro, el sillón, la autoridad, las fotos. Las imágenes son cruciales. Por eso cuidaron hasta último momento la iconografía de sus padres. Las de la madre Evita en principio, que las quería atesorar el brujo y se les terminaron yendo de las manos. Como a mí se me fueron de las manos, hijita, las que uno que no conocés, y que espero nunca conozcas, hizo de tu madre cuando agonizaba tirada en la banquina, pero esa es una historia que no te conviene ni saber. Por tu salud mental lo digo. Lo importante es que entiendas cómo en el delgado que involuntariamente recibieron estuvo la acción de apoyar sus argumentos con el estilo que querían destruir. Ojo por ojo, ¿no es cierto? Algo habrás visto en el colegio cuando te lleguen estas cartas. La Ley de Talión. Y que al hacerlo cometieron su peor error, escribió Hans, por Santamarina, su error más temible. Se convirtieron en un Soviet. Porque aunque Perón era el líder, y había vuelto recién del exilio para presentarse a elecciones, que, achacoso y todo, ganó sin más ni más, la gran sorpresa fue descubrir que el viejo había vuelto para cagarlos. Antes de morirse tuvo tiempo todavía de llamar imberbes a quienes lo silbaban (y eso que las barbas, desde el Che, se habían convertido en símbolo de status juvenil) criticándolo por sus incongruencias y ambigüedades. Entonces los echó, nos echó, los echó, viste, vieron, decían, decíamos, en la Plaza de Mayo, los que éramos jóvenes como él, como yo, tu papá, escribió Hans, por Santamarina, todos nosotros, en el 73. Y yo pienso ahora (ahora con respecto a antes, claro), sin saber muchos detalles íntimos de la cosa, que algo de razón teníamos en sentirnos molestos. Pensá, hijita, que durante todos los años del exilio los montos eran (tachado) fuimos (tachado) fueron (tachado) creyeron ser los adalides del peronismo, los que le sostuvieron la vela al líder hasta que regresara. Y que después viniese y les diera vuelta la cara, como hizo, les rompió francamente las pelotas. De ahí a la lucha armada, quedó un solo paso, escribió Hans, por Santamarina. Y a que los militares derrocaran a Isabel asumida en la presidencia después de la muerte de Perón, y que se consideraran en la obligación moral de exterminar a cuánto subversivo cayera en sus manos, con el alto objetivo de salvar a la Patria, otro.
Cómo es la memoria de cruel. ¿Cómo se llamaba la chica? Sabrina intenta recordarlo, acaso porque recuperar ese nombre, intuye, puede obturar en algo la sensación de vacío que, entre brumas, le ha dejado la voz del médico, en esta horrible sala de terapia intensiva que ni siquiera alcanzó a vislumbrar cuando le trajeron, a un paso ya de entrar en el estado vegetativo. En verdad, no es que esté exactamente en coma, Sabrina, pero nadie da dos pesos por su recuperación. Las contracciones se aceleraron y es muy probable que la lleven a la sala de partos para extraer algo de ella, y que gracias a la cesárea que autorizó Mabel al menos eso, eso que lleva en el vientre, la bebé Marina, sobreviva. ¿Y Santa? No puede hacer nada por él, Sabrina. Le gustaría sentarse sorpresivamente en la cama y acunarlo. Tampoco por la beba puede hacer mucho en realidad. Apenas transmitirle un poquito más de vida intrauterina. Milagros de la naturaleza, dirán mañana los médicos que la atienden ahora. La supervivencia de la especie. Qué maravilla, pobre chica. Así que intenta una vez más recordar, al menos, el sonido de la voz, la historia de ese muchacho que murió instantáneamente al lado suyo cuando chocaron. Aurora. La hermana del muchacho se llamaba Aurora. Qué nombre mersa, pensó Sabrina. Padres anarquistas, seguro. Argentinos hasta la muerte. Y el muchacho Gálvez, como el aguilucho. Desconfiada, Sabrina pensó que él era una especie de rufián melancólico. A ver si pretendía seducirla. Por eso reclinó su asiento junto a la ventanilla y puso las dos manos sobre el abdómen. Bien. ¿Qué le había pasado a la hermana? La memoria se traba. Deben ser las drogas, piensa Sabrina. Y abandona la pretensión de recordar. Es notable la buena predisposición con que ha decidido aceptar lo irreversible, Sabrina. Lo que le molesta es esa llamarada repentina, como un fogonazo contra los ojos, que le hace recordar repentinamente los mediodías de verano en Punta del Este, cuando se entretenía encegueciéndose con la cabeza dirigida al sol. Entonces un punto rojo se iba poniendo naranja y luego se dividía en partes rojas y negras como una célula que se reproduce a toda velocidad. Como no los abre, no puede hacerlo, supone que las impresiones lumínicas son un anticipo de la muerte. Como es creyente, confunde la realidad exterior con algo así como los famosos destellos divinos que esperan a los seres humanos al final del túnel. No siente miedo, sólo curiosidad. Pero ahora lo recuerda todo. Nunca se sintió atraída por las historias de desaparecidos, pero lo que había sabido, el juicio a los ex comandantes por la tele, tan serios como Alfredo Alcón en el Santo de la Espada, los cuerpos arrojados con capuchas al río, dibujados torpemente en alguna revista, le producía rechazo profundo. En el Antón su cuerpo respondió con lo que la boca no pudo articular: una contracción. ¿Te sentís bien?, preguntó Gálvez. Sí, sí. No es nada.Y le agarró la mano para que sintiera la dureza de la panza, tensa como el cuero de un tambor, con una familiaridad que la electrizó. ¿Fue entonces que el chico Gálvez se puso a llorar? No, no puede ser. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salieron? ¿Una hora? ¿Dos? No, el llanto tuvo que venir después, antes de que el micro volcara. ¿O acaso lloró más de una vez? La realidad de esto que ha ocurrido hace muy poco le resulta, a Sabrina, dadas las circunstancias, más difícil de recordar que ningún otro pasado. ¿Quién grita ahí afuera? No, nadie. Pero sí. Es su mamá. Ay, Dios, cómo le gustaría estar muerta ya para no tener que oír los lamentos de sus seres queridos. Siempre imaginó que lo peor de la muerte debía ser la ausencia repentina que uno causa en los demás. Más de una vez fabuló una muerte súbita en la que su espíritu brotaba, como un vapor, desde el cuerpo todavía tibio hacia arriba (arriba con respecto al cuerpo vacío, vacío con respecto al alma) y desde allí escuchaba los quejidos de las personas que rodeaban su cadáver. Pero ahora lo único que siente es que la agonía es como una migraña pertinaz. Lo único que ella quiere es que pase pronto. Y que la toquen lo menos posible. Los próceres debieron sentir lo mismo, se le ocurre de pronto. La verdad, puede estar en todas partes a la vez; ser la lengua que cuenta, la muerte que habla. La cesárea alivió un poco sus entrañas. Marina es una beba saludable.
Salieron del sanatorio varias horas más tarde, demudados. A Santamarina le pareció reconocer la silueta enorme de Hans caminando por un pasillo interior. Tal vez había ido a visitarlos. Pero no estaba seguro. Iba a pegarle el grito pero Mabel lo tironeó del brazo.
-Oí los trinos, mi viejo -dirá Piaget encendiendo el mini componentes en su barroca casa de altos de fachada rosa: las paredes de la sala estarán extrañamente revestidas de papel entelado con formas inquietas, dibujo escocés hecho de rayas verticales y horizontales de diferente grosor, capas ambigüas en las que será imposible determinar cuál raya va por encima y cuál por abajo-. Los arabescos y las cadencias. Mirá cómo se impone lo convencional. Nada de acabar con la retórica, eh. Simplemente dejarla libre de subjetividad, mi viejo. ¡Basta de apariencias! ¡El arte odia las apariencias del arte! ¡Dim dada! Oí la melodía aplastada por el peso del acorde. Oí. Mirá. Se hace estática, mi viejo. Monótona. Dos veces re, tres veces re. Una detrás de la otra. ¡Ah, los acordes! ¡Los acordes son todo! ¡Dim dada! Oí lo que va a pasar ahora...
Pero en vez de oir, Santamarina fijará su atención en una reproducción en blanco y negro que, enmarcada en un recuadro plateado del tamaño de una ventana, representará unas manchas blancuzcas y grises.
-No tenés mal ojo, eh -dirá Piaget sin dejar de acompañar la música con sus trinos gangosos.
Le indicará que se siente en un sillón y mientras suba el volumen le confesará su admiración por sus colegas de los Estados Unidos: seguidores modernos del arte de difuntos, dirá, que habían conseguido encauzar sus instintos macabros en una labor útil para la sociedad. Más que eso: la fotografía para ellos, dirá, ha sido relegada a un plano primitivo, al compás de las videocámaras, dirá Piaget al compás de Beethoven y se lamentará por haber nacido en un país subdesarrollado. Sus colegas de la otra parte del globo trabajaban para la ley. La justicia contrata sus servicios como alguna vez el ejército había contratado los suyos. Un día Piaget vio por la televisión cómo esa gente increíble filmaba asesinatos de toda calaña y encima daba clases prácticas a videastas novatos.
-Al principio pensé que lo que el jurado quería era ver sangre -dirá y en la televisión un policía estará caminando por un modesto departamento de inmigrantes. La cámara lo acompañará en su recorrida pistola reglamentaria en mano y así la imagen de la pantalla enseguida estará mostrando cuerpos ensangrentados por el piso de esa típica casa yanqui, y hasta un curioso recorrido visual terminando en el refrigerador de la cocina: ahí, doblado sobre sí mismo como un feto gigante, marrón, la videocámara mostrando el cuerpo de un mestizo muerto. ¿En qué año había sido tomada esa imagen? Piaget no lo sabrá ni los presentadores habrán abundado en detalles. Pero era probable
-las imágenes provendrían de un archivo personal- que esos policías incorruptibles, hermanos de sangre, hubieran trabajado aquellos cuerpos en la misma época que él, Piaget, hacía sus planos para la dictadura.
-Pero ellos encontraron comprensión -lamentará-. En cambio yo... Yo estaba solo… Vení, sentate, mirá
-dirá y apretará el brazo de Santamarina para que no se moviese del sillón con acolchado de anclas y barcos frente al televisor, donde de pronto Santamarina habrá quedado como empotrado. Sin bajar el volumen de la música Piaget apretará el botón de retroceso de la videocasetera y Santamarina estará verá, atónito, las torpes, malogradas escenas con que aquellos principiantes de lo macabro se jactaban de servir a la justicia norteamericana. Por supuesto los jurados habían quedado muy impresionados por los efectos logrados por las máquinas de mirar por ellos. Y la condena a los asesinos, caída sobre ellos con molicie, había sido empero entusiasta. La pereza no era contradictoria con el entusiasmo, y Piaget lo sabría bien porque sus fotos habían siempre producido sueño a quien las mirara por mucho tiempo. Sueño después de la impresión primera, claro. Porque la impresión primera de la muerta o el muerto así expuesto era casi siempre repugnancia, él lo sabía bien. Con tal de sacarse de encima la repugnancia la gente operaba en acto; en el caso de los jurados yanquis, castigando, venciendo el dolor interno de ver esas escenas con un golpe ejemplar.
De pronto, sin que medie ningún otro indicio de la maldad, Piaget recordará cariñosamente el nombre y el estilo de Feced. ¿Augusto o Aníbal? Feced, a secas. El jefe de gendarmes de Rosario, el responsable de la represión en el sur de la provincia de Santa Fe. El jefe de policía. El comandante Feced. Muerto de cáncer o de un paro respiratorio durante la democracia ganada a la guerrilla. A Santamarina le resultará extraordinariamente difícil prestar atención a los gritos de Piaget, que habrá ido levantado la voz, los carrillos de la cara rojos, inflados, y al mismo tiempo a la música y las imágenes en el televisor. El estará ahí sólo para que le cuente algo acerca de cómo tomó esas fotos de Sabrina. No entenderá realmente porqué habrá ido y se repetirá que esa fue su motivación. A diferencia del Capitán, Feced había sido sistemático y correcto con Piaget. Y no sólo porque sus apellidos, igual de cortitos, igual de sonoros, como latigazos verbales los dos, casi mellizos en un contexto musical, remitieran a las mismas bajas pulsiones humanas. Feced llevaba registradas todas sus acciones en gruesas carpetas fotográficas que Piaget, virtuoso como era, solía proveer con copias de tamaño interesante. Feced utilizaba esas carpetas como registro de lo actuado para la posteridad y de vez en cuando las sacaba a relucir para hacer más breve la angustia de los familiares de los terroristas que iban a consultarlo en busca de hijos, maridos o hermanos. Feced había sido malinterpretado, recordará Piaget, durante la parafernalia aquella de la Conadep: una mujer contó que él le había mostrado unos álbumes con fotos de gente malograda y todos opinaron que la intención del militar había sido cínica, por no decir monstruosa, que muchos lo dijeron. Piaget bien sabrá cuánto apreciaba aquel hombre su trabajo. Conocería del orgullo de haber sido un guerrero de la patria. De su pasión por las cosas prolijas. Alguna vez habían conversado sobre el punto: Feced creía, como él, Piaget, que la imagen de los cuerpos torturados tenía que ser guardada para toda la eternidad como escarmiento futuro que sirviera de parate pedagógico, buen ejemplo, para que a nadie se le ocurriese volver a poner en peligro las instituciones de la democracia. Había sido sarmientino en eso el gendarme Feced. La dureza, la falta de sensibilidad que algunos pudieran cuestionarle era parte esencial de toda la figurada representación. Otros llegarían en el futuro, muchos otros, y las imágenes que vería Santamarina en la televisión se lo habrían corroborado, que emplearían el recurso de la imagen de difunto para causas públicas. Ya habría de llegar el momento. Esto era, dirá Piaget, lo que conversábamos con Feced, y a veces con el Capitán, y con algunos otros hombres del arma, como Acdel Vilas, en Tucumán, tiempos dichosos en que la sociedad reivindicaba esas acciones. Pero para que eso ocurriera las fotos tenían que ser muy buenas.
El video terminará de pasar milagrosamente al mismo tiempo que la música. No sin volver a sentir conmiseración por el artista que no habría llegado a ser, Piaget guardará un largo silencio, dejará el televisor chirriando con la pantalla lluviosa y le hará una seña a Santamarina para que lo siga. Subirán entonces una empinada escalera metálica que irá hacia la azotea. El cielo estará claro y la luna, que habrá estado llena, aún se recortará nítidamente entre dos edificios.
Habrá una piecita cerrada con un candado. Piaget buscará la llave del candado y abrirá. El hueco de la puerta será muy angosto, de modo que su corpachón casi no encontrará espacio para pasar. Pero así como será de angosta la entrada el resto del estudio se extenderá inesperadamente hacia adentro a lo largo de cinco o seis metros, y por lo menos otros tres o cuatro hacia arriba. En los rincones del techo, insertas entre los ladrillos sin revocar, las arañas habrán hecho sus nidos. Una alfombra de motivos florales estará enrollada contra la pared del fondo a la manera de un sillón turco. Por encima de ella, prácticamente contra el cielorraso, rollos de esos papeles de colores que los fotógrafos llaman Infinito. En un costado, arriba, en un largo y desordenado tirante de pinotea pintado de rojo, papeles y diarios viejos. El archivo ocupará otro estante que a primera vista pasará inadvertido. El maniático ocupante de esa casa lo había convertido ese espacio en su depósito de materiales, escondrijo y territorio de sus trabajos diarios. Un poco cansado, temblando de frío, Santamarina lo verá estirar el brazo hacia arriba para palpar la primera de las cajas. Las habrá blancas, de telgopor, y marrones, de cartón. Más atrás, cuadernos y carpetas, pero esto ya saldrá de su campo visual. Pese a la luz de la luna, en ese estudio todo estará oscuro. Húmedo no: por fuera del cuarto, por fuera y por arriba, Piaget se habrá ocupado personalmente de pasar manos y manos de tapa goteras; una sustancia gomosa que parecerá alquitrán pero de color rojo.
-¿Te gusta mi bulín? -dirá Piaget con una sonrisa, indicando a Santamarina una banqueta tapizada junto a una mesita de tres tapas de madera de cerezo, con forma de corazón-. Vení, sentate.
-Me gustaría tomar algo, tengo mucha sed -dirá Santamarina descubriendo la heladerita y yendo automáticamente hacia ella con una decisión que lo sorprenderá así como a Piaget, que estará saltando prácticamente de dos trancos, casi encima suyo, interponiendo su mole entre la puerta blanca y la mano.
-¡Esto no! -dirá con furia homicida, y enseguida, cambiando el tono, simpático:- No todavía… Cuando terminemos te lo voy a mostrar. Ahora sentate y mirá.
Verá primero a una mujer rubia, de pelo tirante hacia atrás, que debió haber sido hermosa, aunque narigona, mirando hacia arriba, si acaso sus ojos cerrados pudiesen mirar algo, como un infinito reflejado. Verla sin aros ni maquillaje ni nada ni joyas excepto la palidez fantasmal de todo cadáver hará que Santamarina, sentado sobre la alfombra enrollada, al primer golpe de vista no la reconozca. Además la imagen tendrá una interferencia incómoda, como un vidrio de ascensor hospitalario, entre el objetivo y el foco de la cámara, deducirá, a la manera de esos velos o tules que antes, por respeto, se colocaban cubriendo las caras de los muertos.
-No fue fácil ésta -dirá Piaget a su espalda, sudoroso y cercano. -Tuve que coimear a Dios y María Santísima.
La cosa que interferirá la visión será efectivamente un vidrio de ascensor. Y es que la foto habrá sido tomada desde afuera, en algún lugar de la ciudad, desde el pasillo, cuando la cuadrada caja colgante se detuvo entre piso y piso para cargar el solemne paquete mortuorio que el General en persona (no ya el Capitán) había mandado a embalsamar.
-¿No la habían velado en un local de la CGT... -dirá Santamarina sin saber por qué utilizaba un eufemismo en vez de referirse lisa y llanamente a los métodos egipcios, acaso orientales, que él conocía muy bien por su nombre de pila, aunque sin entusiasmo de voyeur.
-Inventos de los periodistas -dirá Piaget-. O vos te pensás que iban a hacer semejante porquería en cualquier lado.
A Santamarina se le disparará la imaginación: el destino de las vísceras, por ejemplo. ¿Qué había sido de ellas? Volverá a mirar la foto. Repentinamente sereno observará algunos detalles de aquel rostro que había generado polémicas inolvidables. La forma de la oreja, el lunar en el cuello, ¿lunar o mancha en la copia fotográfica? La ceja delgada pero oscura, las bolsas bajo los ojos. Los pómulos. ¿Cuál era la verdad de esa imagen? La crasa muerte. Pero qué más. La indecencia de su permisividad. Eso, pensará Santamarina, la foto es indecente no por lo que muestra sino por estar ahí. No es Piaget el morboso, es lo que sus fotos representan, se dirá. Se detendrá. Su mente habrá empezado a funcionar como un reloj. Sentirá frío. Como si una mano violeta hubiera emasculado su conciencia. Entonces lamentará, eufóricamente lamentará, que Piaget hubiese tenido poco tiempo para hacer más que una, ésa, robada.
Piaget recitará:
-"Con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo".
-Fallido pronóstico -dirá Santamarina.
Se sobresaltará.
Las palabras habrán salido de su boca sin previo aviso.
El no tendrá nada en contra de aquella desconocida.
-Lo dijo histérica, antes de morirse -dirá Piaget.
Y la réplica lo colocará impensadamente del otro lado de la historia, en una zona equívoca que lo obligará, contra su costumbre, a tomar partido.
-¿Tenés... más… de éstas? -se escuchará decir.
-Nos vamos entendiendo -dirá Piaget.
Los pies helados (Santamarina habrá pisado un charco de agua) le empezarán a doler.
-Me voy a enfermar... -dirá Santamarina.
Piaget reirá sarcásticamente.
-¿Y las de Sabrina?
-¿Qué cosa?
-Las fotos.
-Ah, las fotos. Mirá vos lo que tenías escondido.
-No me des vuelta las cosas, te metiste en el hospital.
-¿Y cómo sabés eso vos?
-Me lo contó Hans. Me lo hizo saber.
-Ah, muy bien. Sos detective, eh. Te las doy con una condición.
-¿Cuál?
-Que me ayudés en un trabajito.
Por suerte con Belula estaría también Rosarito. De la redacción sólo ellas dos yendo al velatorio de Sabrina. Sólo ella y la pequeña familia de Sabrina y Santamarina: Mabel con la bebita recién nacida, unos primos lejanos, indiscernibles. A Santamarina le gustó ver a Belula. La abrazó y se sintió resguardado bajo sus kilos de carne. Pero más le gustó verla a Rosarito, que no había tenido tiempo de cambiarse y volvía a estar a su vista con el uniforme del colegio. Marinita lloraba y Santamarina le pidió a Mabel que se la llevase. Y a los primos, que la acercaran en un taxi. Iba a estar bien él, a solas con su esposa. Y además se quedaban Belula y la sobrina, tan amorosas las dos. La sala de velatorio era espaciosa. Santamarina no entendía qué clase de cariño repentino había despertado él en Belula pero igual se entretuvo observando las piernas con pelusa que la adolescente hamacaba sentadita y con las manos bajo los muslos.
La cascarita en la rodilla izquierda, un puntito, y por encima y hacia arriba, en el borde apenas de la pollera del colegio, una mancha como de aceite; y luego la mochila castamente cubriendo los empeines, la mochila cuyas letras impresas ella además iba tapando con su mano derecha, de uñas comidas; ella que con la otra mano, contra la pollera la otra mano, con una cadenita y unas pulseras, como de lana o de tela, sostenía una carpeta grande que les separaba los pies. Y luego la cara con el flequillito, el pelo entero en realidad que viene sostenido desde arriba y atrás, desde la nuca, por una que supongo es hebillita o elástico, formando una colita, claro, o mejor dos, que caería apenas rozando sobre la parte alta de la espalda, sobre la camisita apretada cuyas arrugas se fruncen bajando por ella hasta la cintura deliciosamente angosta, y desaparecen entrando bajo la otra tela, la tela que tiene su tono gris pero nada parejo, porque en realidad es un dibujo, un tartán en realidad, un escocés, gris oscuro y gris clarito, en bandas horizontales y verticales, y plegado, y cortito, muy cortito, tanto que deja ver el nacimiento del glúteo y el muslo completo, dorado, firme, y la rodilla perfecta, y el resto de la pierna con sus medias, claro, blancas, tres cuartos, apuntando hacia el techo (porque ella estará arrodillada con los brazos apoyados sobre la mesa de cerezo con forma de corazón, ella estará con sus mediecitas y su pollerita y su camisita y su colita levantada, ella con su colita levantada y su camisita arrugadita, y su pollerita y su nalguita y su muslito y su rodillita y sus mediecitas –con las plantas sucias las mediecitas- mirando a cámara). Ay. (Mirando a cámara, muy profesional, con el pelo hábilmente desplazado hacia el costado derecho, dejando ver el borde de la oreja carnosa asomando hacia atrás, entre el mechón de adelante y la colita; mirando a cámara con los ojos como dos almendras gordas, negras, y los párpados pintados de un azul celestón). Pero no. No. Nada que ver. No. No. No. Paremos. No. Volvamos. Recato, pato. Que nos pueden estar mirando. Entonces taparnos con la agendita de mano. A lo sumo apretarnos un poco, con la agendita en la mano. Pero no mucho porque se puede dar cuenta.
Y los ojos delineados con rimel, y apenas un poco de color en las mejillas; y la boca de corazón dando forma a esos labios pintados con rouge, a pesar de que no es el lugar apropiado, y no deberían permitírselo, uno diría, para no provocar a algún hombre, a algún extraño con intenciones perversas, ocultas, a pretender algo más como ese que mencionaban ayer en la radio: porque cuál es el momento en que la fantasía común ¿no es cierto?, la fantasía normal que tenemos todos; en qué momento una persona, un degenerado ¿no es cierto?, da un paso más, ese paso que le hace pasar la barrera de la fantasía, la fantasía común ¿no es cierto?, que tenemos todos verdaderamente chiquitos, los labios, verdaderamente de nena; y la camisa con el monograma al agua que tiene la corona y la cruz, abierta hasta el tercer botón, dejando ver abajo el borde de un corpiño blanco.
Y ahora comiéndose la uña del pulgar, la muy turrita, para que a uno se le ponga dura la pija, no, para meterse el dedo así en la boca nomás, y volver a bajar la manito, ay, otra vez, con la mirada perdida hacia delante, ese pulgar que podría ser un glande; el lunar en la mejilla, siempre un lunar, la luna de su cara. Podría ser comiendo una paleta. Ahí está. Sí. Comiendo una paleta redonda, con dibujos de caramelo amarillo, rojo y verde (más grande el amarillo). Comiéndola pero dejando ver el labio de arriba. Es decir la boca entreabierta, claro. Insinuando apenas las paletas de adelante. Lindos dientes. La mamá la retaría: te va a sacar caries tanto dulce. Nos nefrega, la mamá. Ahora está la nena sola con papito. Comiendo la paleta. Así. Qué linda fotito. Muy bien. Ahora la lengüita. Así. Pero qué bien. Y un oso de peluche, también. Un osito blanco. Abrazado contra el pecho de ella, que no lo vemos bien. No hay foto perfecta. Ya veremos cómo. Le duele el cuello se ve, porque se lo acaricia con la punta de los dedos, el índice y el medio, meta tocarse distraída, como distraídamente la deja suelta a la mano y se da cuenta de que le estoy mirando la piel del pecho porque ahora se cierra un poquito la camisa, y ahora sube la carpeta grande del piso y la pone en la falda y mira para adelante. Y ella ahora mordiéndose el labio, y no poder dejar de mirarle la boquita es muy linda, ya, cómo salir de esta fantasía que ayer decían en la radio todos tenemos, hasta ciertos límites y ahora ver que en los pies tiene chatitas y que en la remerita bajo la camisa hay unas lentejuelas, y que los pies los tiene hacia delante, y que se parece mucho a Sabrina cuando la conoció Santa. Ah, Sabrinita. ¿Qué iba a hacer él ahora con la bicicleta que le regaló?
Verla caminando. Si total, no tengo nada que hacer. Seguirla hasta el palo de la parada del colectivo. No me importe la gente que espera para subir sino su forma. La forma del palo. Y ni siquiera la totalidad del cilindro de madera que sostiene la chapa clavada a éste sino la del número de línea, que sobresale transversalmente. Por encima del palo se cruzan las ramas más bajas de un plátano incipiente. Las avispas hicieron un nido un poco más arriba. La sombra del nido cae sobre la chapita con el número. Mejor en el colectivo, los dos solos. Pero ella se levanta primero. Justo. Entonces me doy cuenta de lo bien que le queda la pollerita que en realidad es gris, tableada, de lo muy bien que le queda, deliciosamente bien, aunque casi le llega a las rodillas. Rosarito es una chica bien formada. Muevo las piernas hacia la derecha para dejarla pasar, y al hacerlo trato de no mirar su movimiento. Pero la tela pesada me roza, involuntariamente, la mano. Mejor me quedo en el molde. Despacito, despacito, con esfuerzo devuelvo la vista hacia la calle cuando algo me interrumpe. Es el ruedo de la pollerita. Se enganchó en mi anillo. Todo hombre solo debería seguir usando anillo para que las mujeres no lo encaren. Aunque a mí, ¿quién me va a encarar? No importa. Sólo que ya está visto, el panorama viene desalentador. Las mujeres han muerto para mí. Por suerte mido lo que mido. Un hombre de 1,80 siempre es un ganador. Lástima los huesos. ¿Será la osteoporosis ya? Y a quién le importa. El ruedo. El ruedo de la pollerita enganchándose picaronamente en mi anillo de impostor. Entonces me doy cuenta de que no le llegaba el borde de la pollerita casi a la rodilla sino apenas a la mitad del muslo sedoso, que también tiene un lunar; y que los pliegues de la tela gris forman unos triángulos cuya base delimita el muslo y cuyo vértice, incisivo, llega hasta el límite mismo de los faldones de la camisa que Rosarito usa suelta y volada, la camisa cuyas mangas también flamean tapándole la mano hasta la mitad, la mano de dedos sorpresivamente largos y finos, que también tiene un anillo, como la mía, pero tan ancho y complicado que evidentemente no se lo dio nadie importante sino que se lo compró ella sola. Y entonces se ríe la nena, se ríe porque la pollerita quedó enganchada por la parte de atrás, de un hilito medio suelto se ve, se siente, en mi anillo, levantándosela y ofreciéndome a la vista, por un segundo, el espectáculo de la dulzura. “¡Ay, disculpe señorrr!”. “No, no es nada. Pará”. “¡Así la va a romper, espere!”. “Tenés razón… Y cómo hacemos”. “A ver, párese Usted también”. ¿Cómo le explico que no puedo? Que sea lo que Dios mande. ¿Se me notará mucho? ¡La agendita! No, muy chiquita… Ya sé…“A ver, dame que te tengo la carpeta…”. “¡¡¡Ah, buenísismo!!! Jijiji”. “Ahora así, eso, pará que saco la mano despacito…”. “¡Perfecto, señor!”. “Sí, parece que ya se suelta…”. “¿Usted es médico?”. “No. Bueno. Algo así. ¿Por?”. “No, nada. Por el pulso que tiene…”. “Ah…”. Y entonces, yo: “Mejor bajemos que el colectivo arranca”. Buenos reflejos. Apenas un segundo de duda porque ya estoy yendo adelante con su carpeta bajo el brazo en el pasillo. “Dale, vení”. Y ella, roja la carucha como un tomate, siguiéndome, agarrándose de los caños con las dos manos, la mochilita a la espalda. Sin mirar a nadie. Ni al chofer que levanta apenas los ojos y nos observa por el espejo. Ni a la señora buena madre de familia, seguro, que tal vez nos supone parientes o algo por el estilo. Y entonces bajándole yo, desde abajo, la carpeta, qué placer verla venir, descendiendo como sólo un ángel, hacia mí, de frente ahora con la corbata saliéndose que no sé cómo antes no se la había notado, larguísima y con el nudo suelto, larguísima y sueltísima y llegando prácticamente al borde, de la pollerita gris. Un movimiento hacia atrás, el de su espalda para que el cuerpo baje, arqueada su espalda antes de arrojar su cuerpo prácticamente a mis brazos con el busto no digamos, no digamos que las tetitas estallando pero sí vibrantes y hacia mí, el médico casado que ahora se frena y se refrena, para no caer líbrenos Dios en la tentación de atraparla por la cintura cuando trastabilla, sin que la hebilla le tiemble ni le mueva la colita del pelo, que al final resulta que era una sola, por culpa del colectivo que acaba otra vez, no como yo, de ponerse en movimiento. Y es en el éxtasis de ese momento cuando, como una comunión, ella que no tiene apoyado su pie derecho con la chatita ni en la calle ni el escalón del colectivo, ella que tampoco sostiene el izquierdo con la chatita en el escalón del colectivo ni en la calle, fotografío mentalmente su silueta y velozmente la congelo en la memoria, y otra que Piaget si hubiera tenido una camarita y nos hubiera podido retratar, yo a nosotros mismos, de costado y listos para el beso prohibido. Un momento de magia en que ni soy quien soy ni ella quien es, prueba de que en estas cosas, en definitiva, verdaderamente no somos nada. Y no digo amor, pero casi. Y no digo amor porque ella nunca me miró realmente, como si nunca hubiera tenido ojos sino almendras, sólo almendras negras que ya no traslucen ni picardía ni nada, porque ya se ha dicho: nada somos, y sin embargo todavía evocan, en quien las sepa registrar, aquel hálito de vida de esa mañana cuando fue a despedirla a la Terminal, y no ella descendiendo y yo bajando, como una leve adolescente y un chivo viejo, del colectivo.
Ella recostando boca abajo su cuerpo en la mesa ratona de la casa de velatorios, en la mesa que no es de cálido cerezo, ella arrodillada en el piso; ella sin Belula que podría estar mirándonos; ella olvidada de Sabrina ahí, en la sala de al lado; ella con pollerita kilt ahora, casi toda roja con cuadraditos verdes y negros ahora; ella con el mármol de la mesita clavado prácticamente en el estómago, obligándola a meter la panza, como metida y ajustada está la camisa ahora en la pollera, que se tensa justo donde están las tetas, algo separadas se adivina por la posición, por el peso de la gravedad. Y todo en ella está en tensión ahora, los brazos estirados que yo le voy a ir estirando más todavía, guacha, calentando así a un pobre tipo con su esposa muerta al lado, perra, hasta tenerla prácticamente acostada sobre la mesita ratona, con las mangas de la camisa dobladas en los codos, y la corbata suelta del todo colgando de su cuello tenso, con el mentón así para arriba y la boca abierta pero los dientes apretados, lista para recibir la que se le viene por atrás, ah, ya vas a ver, pendeja del orto. No era justo sentir esa clase de cosas. Pero las sentía. Entonces buscó taparse, ocultar lo inevitable, lo inadecuado. Se cruzó de piernas y al hacerlo sólo consiguió apretarse un poco, ocultar lo inocultable, lo inconfesable. Pero no mucho. Tal vez si se levantaba y caminaba por la salita. Pero también un gesto brusco podía delatarlo. Mirar hacia la puerta de la sala mortuoria, mejor. Concentrarse. Eso. Pero los ojos delineados y las pestañas con rimel, y el color del pelo negro, y las trenzas, las trenzas también colgando, como la corbata suelta, formando las trenzas dos líneas perfectas, paralelas, cayendo en la punta de la mesita ratona donde ya la camisa le estoy abriendo, uno, dos, tres, cuatro botones, metiendo mano en sus lindas tetas, apretándole la espalda, estrujándola contra la superficie blanca, pero veteada; y en esa posición entonces, tomando un segundo aire, verla un instante un poco con distancia, la mínima necesaria, dejándola respirar para ver qué hacer, que por supuesto no hará nada, Rosarito, sólo esperar a que termine lo que empecé, excitada para mí y curiosamente altiva, deseosa, con la pollerita apretándole la barriga pobrecita, y los paños cuadriculados, rojos y verdes y negros los pliegues, completamente alzada, la pollerita, y las rodillas contra el piso poniéndose rojas también, por la postura, y los músculos tensos y las medias que milagrosamente siguen firmes, blancas, hasta apenas un poco más arriba de los tobillos anclados en su par de zapatos negros, cuadrados, secos, con cordones.
-Mejor vayan yendo, ya.
-¿Seguro?
-Si, es lo mejor.
-Sí, bueno. Llamame cualquier cosita que precises. Y tomate unos días.
-No, no. Prefiero no parar.
-Pero Santa…
-En serio te digo, si paro me hundo. Gracias igual.
-Chau entonces.
-Chau, chau.
-Que estés bien, eh. Es muy triste lo que te está pasando.
Pero a los diez minutos Rosarito volvió al velorio y lo tocó en el hombro. Santamarina se dio cuenta de que las cosas no iban a salir cómo él las tenía prefijadas.
-¿Qué hacés? ¿Y tu tía?
-Se tomó un taxi. Estaba cansada.
-¿Y sabe que vos…?
-No. Le dije que me tomaba el 39.
-Vos y yo no tendríamos que estar acá los dos solos.
-Alguien te tiene que hacer compañía y además…
-¿Qué?
-Estás muy nervioso
-dijo ella y se puso en puntas de pie para sacarle una pelusa imaginaria.
Santamarina sintió la energía de la adolescente en el hueco del estómago; hacía frío y pensó que hubiera sido bueno haberse llevado un abrigo para pasar la noche. Tenía puesto un saco negro de lino y una camisa del mismo color. Mientras Rosarito estaba volviendo a apoyar los zapatos del colegio en el piso él le apoyó las manos en la cintura para ayudarla a no perder el equilibrio; ella tocó el suelo con los talones y pegó un brinco inusitado. Quedó colgada del cuello de Santamarina con las piernas rodeándolo por la cintura; él la sostuvo de las nalgas por debajo de la pollera tableada; caminó unos pasos por la sala desierta girando sobre sí mismo tratando de no caerse. Para no mirarla ni acercar irrespetuosamente su cara a la de ella dobló el cuello hacia atrás y clavó la vista en el techo, pero sentía su respiración en el mentón y después la saliva de su boca, que había empezado un silencioso y metódico trabajo de succión. Santamarina se sentía un muñeco de cajita de música a cuerda dando vueltas sin rumbo pero lentamente ella lo fue guiando, con unos leves apretones de los muslos, hacia la puerta de la sala mortuoria. Entraron con él de espaldas y ella aprovechando para cerrar la puerta con un empujoncito del pie, y a los dos pasos las vértebras lumbares de Santamarina tropezaron con la base del féretro.
-No quiero que te hundas -dijo ella y le sostuvo la cara con las manos buscándole los labios; Santamarina se resistió.
-Está mi mujer -dijo tembloroso.
-Ya no nos ve. Olvidate de ella. Vení. Besame.
-¿Pero qué te pasa, nena?
-Dame un beso, Santa. No seas arisco.
-Estoy soñando. Sigo soñando. Esto no puede ser real.
-Es más real que la muerte de Sabrina. No pienses más.
El diálogo era ridículo pero más ridículos eran los movimientos que Santamarina hacía para desprenderse de la niña, y el esfuerzo con que procuraba que nadie los escuchase; si doblaba la cabeza podía ver la serena cara de Sabrina y los reflejos evanescentes que unas bombitas de 40 wats hacían sobre ella. La tensión eléctrica parecía fallar o tal vez era que a esa hora de la noche estaban por quemarse. Pero salvo por la situación en sí, totalmente increíble, lo cierto era que se estaba mejor en la sala de la muerta que en el cuarto principal. En principio, hacía calor. O tal vez era que su temperatura corporal cambiaba debido a la agitación del enfrentamiento físico, suerte de curiosa menage a trois en la que la esposa engañada llevaba la peor parte, imposibilitada como estaba de defender su buen nombre y honor. Al cabo de un rato Santamarina se encontró apoyando con buen tino la cadera en el cajón y, desde esa postura, casi sentado a los pies de la difunta y con el borde de cedro clavándosele en los glúteos, se concentró en colocar primero sus pies en la posición necesaria para sostenerlo a él y a la joven engrampada a su figura como una serpiente a un árbol, y a ir separando después las piernas hasta formar una extraña figura circense que le permitió eludir, cada vez más suavemente, los intentos que Rosarito hacía para comerle la boca a mordiscones.
-Acá no, por favor. Vamos a la salita.
Y entonces, por fin, ay, mi amor, no, no es nada, no pares, pará, no pares, así la vas a romper, pará, no, más fuerte, así, fuerte, dale, cómo hacemos a ver, levantá un poquito las piernas, así, cómo le explico que no puedo, ¿le dolerá mucho?, ahhh, mmmgjhmg, ahora, así, eso, eso, eso, eso, pará, la mano, así, despacito, no, más fuerte, fuerte, qué puta sos, mmmmghsím, mmmmh, sí, qué bien se siente, ¿ya?, no, pará, pará, esperate, qué pasa, aguantá, eso, quietos los dos. La pollerita. Concentrarse en la pollerita. La tela. Eso. El dibujo. El rojo de fondo, sí claro. Pero también las líneas: azul marino, celeste profundo. No, profundo no. La trama de lo azul marino entrando y saliendo. No, entrando y saliendo no. ¿Cómo es? ¿Primero un color de tela y después todas las combinaciones? La combinación primero. Uno con otro y con otro y con otro. Del lado de adentro mejor, si lo tenés definido. Pero es igual. Entonces otro color. Otra combinación. Azules y blancos y ahora lo rojo como líneas nomás. Otro colegio. Eso. Por ahí puede ir la cosa. No mires. No sientas. Así. Buenos reflejos. Pero entonces ella: ¿y?, dale, vení, ¿qué pasa? Ella, roja la carucha como un tomate, moviéndose, siguiendo la cosa, agarrándose de los bordes de la mesita con las dos manos, mi peso en su espalda. Y entonces dándole de vuelta yo, desde atrás, dándole, qué placer sentirla venirse, completamente abierto el agujero del culo, sí, a esa altura sí, todo apretadito y sorprendentemente hondo y paciente, no pensé que podía ser así, Sabrina nunca, entrando y saliendo, el paisaje de su espalda, las manos en las caderas, descendiendo en ella, bien adentro, moviéndola, como sólo a un ángel, para mí, un ángel con mano de ángel agarrando la mía ahora, la derecha, levantando un poco más el culo ahora, y haciendo que mi mano se le meta por el frente, por abajo y el frente, más, así, más adentro, metelo, así, más adentro, está tan mojada Rosarito ahí adentro, y lo que los dedos tocan, ahora, en el fondo, a través de la piel rosada de adentro, es mi propio miembro, que por detrás la empuja, le entra, nunca sentí una cosa así, lo duro de mi dedo tocándome lo duro a secas entre lo blandito de ella, lo blando entre lo duro, lo más blando y lo más duro entrando como le entra la corbata ahora por adentro de la camisa, como le entra mi otra mano entre las tetas y Rosarito, ay, me gusta, me gusta, más, qué lindo, qué duro, qué rico, qué puro, qué rojo, y los flequitos saliéndose que no sé cómo antes no los había notado, larguísimos y con las puntas sueltas, sueltísimas, sueltísimas y llegando mucho más allá del centímetro permitido por la prolijidad de los costureros, más allá y sin ninguna vergüenza, sin que nadie venga a decirnos cómo tenemos que hacerlo porque ya sabemos, acabamos de saberlo, cómo llegar al fondo, finalmente al fondo, a uno de ellos, porque siempre puede haber otro más, siempre queda algo, como queda ella ahora en tensión con todo el cuerpo levantado, en éxtasis, que hasta ganas de gritar se ve pero correctamente no lo hace, me respeta se ve, le agradezco, no va en eso más allá del borde de la pollerita gris. Un movimiento hacia atrás, el de su espalda para que mi cuerpo baje, arqueada su espalda antes de arrojar mi cuerpo ahora prácticamente afuera de ella, no digamos, no digamos que estallando pero sí vibrante, hacia fuera, y yo que todavía increíblemente no llegué me freno, no me queda otra que frenarme, por Dios, yo también quería llegar pero no, será sólo la tentación de nuevo, la de buscar atraparla de nuevo, metérsela de nuevo de esa forma, cómo pude haberme distraído, era demasiado nuevo todo, cómo no metérsela ya de nuevo, pero no, ¿no hay otra vez?, casi estaba a punto yo, ay, qué papelón, toda mojada la mano en el velorio de mi señora, Sabrina, y ella, Rosarito, poniéndose otra vez la bombachita bien, que ni siquiera sé cómo se la había sacado entre tanto movimiento, la bombachita.
-¿Qué clase de trabajito?
-Una diligencia, qué va a ser. Necesito un colaborador. Tengo que hacer una entrega pero yo no puedo ir.
-¿Alguien que está…?
-Sí, claro. Lo mío son los difuntos, por si no te diste cuenta. Que me lleves unas fotitos…
-¿De quién?
-Nada desagradable. Una piba divina era. Encargo de un cliente muy especial que tuve, pero ahora no nos llevamos ya. Te lo voy a pagar, eh. Tampoco soy un explotador. Pero no te asustés. Eh, qué cara. No es para tanto. Ni torturas ni nada truculento. Muerte natural fue. Máquina no le dieron. Se les quedó antes, no me preguntes porqué. Además es sólo llevarlas. Hacer la entrega en el Juzgado. Si se llegan a enterar que fui yo me matan.
Cabeceará, negándose, Santamarina, a lo que considerará deliro ajeno. Y mirará con odio al hombre que le estará hablando de ese modo. Algo habrá en su mirada decisivo porque para cuando termine de mirar, repentinamente, el fotógrafo suspenderá su sonrisa y bajará de un anaquel otra de las cajas, y de esa caja sacará un sobre rectangular y angosto que encimará sobre las demás fotos en la parte de abajo de la mesa de tres patas de madera de cerezo.
-Bueno, ahí tenés -dirá suspirando, apoyando la foto en el vidrio de la mesita de cerezo-. Un anticipo de lo que querías ver. Ahí las tenés.
Santamarina lo observará con ojos incrédulos.
Despegará lentamente el scotch que cerrará el sobre y deslizará una serie de fotos en blanco y negro, en las que verá reconstruido el recorrido de su desgracia: Sabrina despedida de su asiento del micro en el momento del impacto y acostada con los ojos cerrados en la escalerilla de la cabina; Sabrina con el grueso sweter de lana azul apelotonado bajo el mentón como arropando la cabeza casi sin rasguños; un plano corto de la frente de Sabrina, la corona de sangre de su frente; otro un poco mayor de sus brazos colgando cruzados por atrás de la cabeza en forma de cruz; la cara hermosa manchada de sangre como la de un Cristo, la expresión serena.
-“¿Este qué hace?”, me dijeron que gritó el chofer casi al mismo tiempo en que pegaba el volantazo
-dirá Piaget-. Al pedo. Quiso retomar la línea sobre el asfalto pero el micro dio la vuelta y chocó contra el camión. Quedó detenido sobre la banquina, a cuarenta y cinco grados de la línea de la ruta. Dicen que tu mujer se paró y bajó caminando sola. Fuerte tu mujer, te felicito. Mirá que pasa gente por la cola de la parca, eh. Pero como esta chica, ninguna. Impresionante.
Y entonces desde el sobre Santamarina verá salir a su mujer inestable, sangrando, pasar por adelante del cuerpo sin vida del chofer atrapado entre el volante y el frente destrozado del micro; verá los cuerpos desparramados del resto de los pasajeros, moribundos. Y la verá nuevamente a ella pero de bruces en el piso; y a ella en una camilla entrando a una ambulancia camino a un hospital. Y también el micro destruido verá, fugazmente, antes de soltar el abanico de las fotos cruentas y dejarlas encimadas desordenadamente
-Vos estás completamente loco -dirá Santamarina-. Me voy de acá. Loco de mierda.
Lo mirará Piaget, recuperada la sonrisa; le palmeará la espalda.
-También le decían loco a Colón, y mirá todo lo que le debemos. ¿Qué, no las querés ahora? Son tuyas.
-No.
-Te voy a hacer unas copias y te las hago llegar, no te preocupes.
-No quiero saber nada.
-Por ahora llevate éstas -dirá alcanzándole otro sobre, cerrado.
-Estás muy enfermo.
-Se ve que sos un buen pibe vos, me caés simpático -dirá Piaget y le puso una mano pesado sobre los hombros.
Santamarina se levantará velozmente y su cuerpo empujará la mesita que caerá como un niño al que acaban de asesinar de un tiro; se romperá el vidrio y los sobres quedarán desparramados por el suelo.
Así que después, después con respecto a esta escena que acabamos de ver, el peor de esos sobres de papel madera tamaño oficio en cuyo frente Santamarina alcanzó a leer el nombre de un juez federal, que le resultó ligeramente conocido, y el de una calle ineludible -Comodoro Py- estuvo finalmente en sus manos.
Y lo primero que sin quererlo ver vio, Santamarina, nuevamente al borde de la náusea, fue el pezón; alto, erguido, como un montículo en miniatura el pezón; luego la areola, los poros abiertos por el frío, acaso, o por un efecto óptico de la fotografía. Es un lindo pezón, pensó, sobresaltado de sí mismo. Había abierto el sobre en el colectivo y deslizado la foto en blanco y negro, grande, papel mate, hacia afuera. El colectivo iba vacío pese a lo cual se sentó en uno de los asientos del fondo, caliente y pegajoso, ya a esa hora de la madrugada, por el calor del motor. Tiene, tenía el pezón una línea oscura en la base que realzaba su relieve; una línea que lo distinguía por sobre la areola, que lo hacía de algún modo más visible, a pesar de lo nublado del resto. Piaget había sentido ganas de besarlo, le dijo, cuando reveló la foto. Y no porque el foco hubiese estado precisamente ahí, porque en realidad parecía no estar en ningún lado. No se entiende qué es lo que quiso sacar el fotógrafo inmundo. Ni por qué amplió la copia a ese tamaño. Si un defecto tiene la foto es el de contener demasiado paisaje cutáneo. Toda esa piel. Y sobre todo, ese pedazo de cara. Y el pelo. ¿Por qué, si hizo otras fotos para él mismo, no tomó una Piaget en la que el pezón ocupase la totalidad del objetivo, o al menos su centro de interés? ¿Por qué no una al menos en la que lo testimonial hubiese estado exclusivamente volcado a retratar las sombras bajo mentón, los tres pliegues que la piel concluyó formando por efecto del peso de la cabeza caída hacia atrás? ¿Por qué no una que hubiese registrado la boca entreabierta, el terso hueco de la garganta? Algo quizás le indicó, cuando las hizo, que debía obliterar sus deseos. Conciente siempre había sido del rigor para con los clientes y tal vez dejó de lado sus sentimientos para complacer al Capitán, si que había sido él quien se había encaprichado con tener un retrato en blanco y negro de la occisa lo más nítido posible. Así pues no hubiera sido correcto dilapidar energías creativas y mucho menos rollos en detalles que nadie le había encargado. Además, ya había tenido un disgusto por un tema parecido, una vez, cuando dijo que él no entregaba los negativos y el Capitán se enfureció. O daba las fotos con todo y negativos o no habría más encargos para él. Seguramente Piaget no había querido correr el riesgo de que aquel hombre desagradable volviese a desconfiar de sus virtudes. Necesitaba el trabajo, dedujo involuntariamente Santamarina en el último asiento del colectivo, conteniendo una arcada. Y sin embargo el Capitán jamás había podido evitar que él sacase copias extras como aquella que ahora Santamarina llevaba sobre las piernas, un simple pedazo de papel emulsionado. El Capitán nunca se quedaba durante la sesión completa. Ver eso, decía, le revolvía el estómago. Sólo así se entendía que Piaget hubiese aprovechado muchas veces para tomar imágenes exclusivamente destinadas a su archivo personal. Antes que un soldado de la patria, se consideraba un artista. Debió deberse más lealtad a sí mismo que al Capitán. Debió haber sido un comportamiento ciertamente contradictorio el suyo. La obsesión fotográfica, a veces, pudiendo más que sus pruritos. Ese habría sido el caso de la última occisa, pensó Santamarina sin saber qué otra cosa hacer más que seguir mirándola, de refilón, porque dejarla olvidada en el asiento hubiese sido saludable pero también una traición para con esa chica desconocida, cuyo último retrato podía llegar a ser, se dijo, el testimonio revelador que su familia esperaba desde hacía tantos años para saber qué había sido de ella, de su cuerpo maltratado.
Al cabo el calor del motor lo hizo levantarse y cambiar de asiento, a Santamarina, que ahora había ido a sentarse en el quinto de la fila de a uno, donde después de guardar nuevamente la foto en el sobre se entretuvo en observar, amodorrado, el paisaje de edificios, a esa hora sin gente, por la ventanilla. Más tarde, cuando sea completamente de día y él colectivo en que subió para volver a su casa un Santamarina olvidado por unas horas del encargo macabro haya retomado su rutina habitual, alguien seguramente se sentará en ese mismo asiento y sin tener la menor idea de lo que viajó en su sitio, del dilema moral en que se encontró alguien en ese mismo sitio, contemplará inocentemente por caso el furor del micro centro, o más exactamente quizás, el de esa zona de la ciudad conocida como los Tribunales. Alguien, que no será Santamarina pensando en cuándo volverá a ver a la sobrinita de Belula, atestiguará de la ciudad lo que vea del lado de la ventanilla de ese colectivo: personas que caminarán ese día como cualquier otro; señores de sacos negros con sus maletines, bolsos o carpetas en las manos, los hombros o los brazos; parejas sonrientes compuestas por chicas bien formadas y muchachos de brazos sueltos, rozando no casualmente las nalgas al paso de sus compañeras; mujeres con bolsas de nylon blancas llenas de misterios y niños sin padres pidiendo monedas. Por cierto que el colectivo dejará velozmente la zona donde se impartirá la Justicia y se atascará, bufando, en la zona de la ciudad conocida como el Once. Y ahí alguien que no será Santamarina yendo a buscar a Rosarito a la salida del colegio varios días después de que se fuera con la tía Belula del velorio sin volver, pero no tantos como para olvidarse del gusto que su presencia le provocó, y del lindo sexo que tuvieron, alguien que estará sentado en el quinto asiento de la fila de a uno de ese colectivo verá a personas sentadas en los umbrales. Alguien verá tiendas de telas de venta sólo al por mayor ofreciendo todos los colores fraccionados por kilo, jersey y tejidos de punto; verá mercerías y casas de retazos y liquidaciones a menos del costo, cotillones y botoneras. Alejado de lo macabro, el que viaje en el asiento de Santamarina paseará su vista desenvuelta y tranquilamente por los carteles publicitarios y las siluetas de los autos, por las casas de maniquíes y una que otra obra en construcción; verá persianas metálicas negras, cerradas y también abiertas, y en una esquina, cruzando una avenida, verá otra verde, del Poder Judicial de la Nación. Le importará que esté ese edificio en su línea visual tanto como el de un supermercado chino, una casa de cortinas, una panadería y un hotel alojamiento. Desde esa ventanilla, el ojo que no tiene la obligación de enfrentarse a lo mortuorio disfrutará del viaje en colectivo con la alegre sorpresa de preguntarse porqué le habrán colocado a unos supermercados mayoristas el nombre de VITAL, y con el impulso que le dará esa interrogación, demasiado leve o vana como para hacer hincapié en su memoria, disfrutará la brisa que entrará ahora que van a cuarenta o más kilómetros por hora, tanto como del aroma de los plátanos y los tilos florecientes en una plaza en refacción, y hasta de la vista de un policía midiendo el paso del tránsito. Será un conteiner lleno de flores muertas lo que más lo acongojará pero apenas como impresión fugaz, como fugaces verá caminar, doblando otra esquina, a tres o cuatro colegialas de uniforme negro y lazo gris en las cimbreantes cinturas.
Por la creciente presencia de los árboles el observador que no será Santamarina se dará cuenta de que se está alejando cada vez más del centro; le gustará recibir el aire fresco que entrará por la ventanilla al mismo tiempo en que las calles cambiarán de nombre y se empezarán a numerar desde el cero. Otra zona entonces, veredas con apenas una señora que pasará fumando frente a los ojos bonitos de un modelo masculino que la mirará, el pelo ondeado y brilloso, desde el cartel en la vidriera de la peluquería para caballeros a niños que dice llamarse, cómo si no, Stilo. Un tramo corto pasará el colectivo por una avenida de doble mano, y el asfalto de pronto será como una pista de carreras. El ojo que no será el de Santamarina se entusiasmará con los estímulos de la velocidad pero un semáforo detendrá enseguida a su colectivo junto a otro; el ojo que no será el de Santamarina no se perturbará cuando el otro transporte los pase pero sí quizás, un poco, cuando unas cuadras después el suyo se detenga frente a la inscripción en letras minúsculas que verá en una pared blanca:
30.000 desaparecidos del socialismo
Y prácticamente después, a unas diez o quince cuadras, otra que dirá sobre una persiana vieja morada de óxido, en mayúculas:
TRABAJO SUCIO
No buscará otra coherencia que la del azar de ese colectivo que irá andando y deteniéndose efectivamente según sus propias coordenadas -un semáforo, una parada, una cuneta- para ligar sus observaciones. La intriga de lo que irá a ver en esa nueva tensión lo hará sentir curioso y con tiempo para prestar atención a los detalles laterales, tanto como para que nosotros nos sentemos en ese quinto asiento, el mismo lugar donde habrá ido sentado Santamarina con la foto de Piaget, aunque en sentido inverso, para llegar hasta nuestro hogar dulce hogar.
-Vas a ver que algo está mal con esa foto, no sé qué me pasó -había dicho Piaget agarrando a Santamarina del brazo todavía una vez más, en un susurro pastoso, antes de dejarlo irse.
-Pero la reputa madre. Loco de mierda -dijo Santamarina sin poder desasirse de esa mano que era como una tenaza sobre una canilla que perdía-. ¡Concha de tu madre!
Su cara se había puesto de un color ocre.
-Pero es preciosa, ya vas a ver. Un caramelito -dijo Piaget-. Pero bueno, todos tenemos algo de mirones. Por el vidrio roto no te preocupes; paga papá…
El no era un cobarde, le dijo, sólo un poco introvertido frente a los superiores. Había visto a Santamarina haciendo esfuerzos para no mirar. El también se había contenido de esa forma frente a la foto clavada con chinches en la desconchada puerta del ropero del hotel de mala muerte de Esperanza. Pudor, sí. Como cuando no había querido acostarse con su prima, que finalmente hubiera dicho que sí, si le insistía un poco. No. Qué estupidez. Incorporó su cuerpo gordo, intempestivamente acalorado, como en su mente lo había estado cuando se masturbaba compulsivamente en la pieza del hotel, mareado por las visiones entremezcladas, el niñito de Marcia Nadina, las colegialas de la pieza de al lado, la foto de la occisa chinchada en la puerta del ropero a un palmo de su nariz achatada de porcino humano. Se la había llevado con él para estudiarla. Porque finalmente ahí había conseguido algo, él. Un punto de tensión.
Una zona de relampagueo.
¿Quién había sido esa mujer? Santamarina hubiera deseado no tener la menor idea. De todas formas a Piaget nunca se lo informaban ni era necesario saberlo. Aunque, indudablemente, algo de información siempre le llegaba. La chica era maestra o algo así. Quizás ceramista. O tejedora. Eso, tejedora. La habían deshilachado. Pese a lo cual, seguía siendo uno de los mejores cuerpos que Piaget había visto en su vida. Grandes pechos, no muy alta. Si Santamarina hubiese sido un poco menos sensible como para dejar salir la foto entera de su sobre, si lo hubiera sido como para darla vuelta y fijarse en el dorso, habría visto que tenía un sello oficial, borroneado pero aún visible, con forma de yerbera en cuyo centro una especie de escudo oval contenía una llama votiva cruzada, por el centro mismo, por dos pinches o lanzas interpuestas; milagrosamente el dibujo de ese sello había quedado inmune al paso del tiempo y así Santamarina hubiera podido ver, de haberle prestado atención, que no lo hizo, una ristra de hojas de honor y luego, haciendo una suerte de semicírculo o arco, el nombre de la repartición responsable:
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Después había una firma indescifrable y un agregado a mano, algo así como
UNIDAD REGIONAL N
O tal vez no decía N sino II. Pero la diagonal había desaparecido.
-No precisan el tapado, ¿no?
Se lo había preguntado al soldado asistente del Comandante cuando depositó a la occisa en el escritorio con vidrio negro, antiguo, que se había convertido en virtual mesa de trabajo en uno de los despachos de uno de los subsuelos del edificio de la Gendarmería. La habían cargado ese soldado y otro en su bolsa negra, pero Piaget les pidió que la quitasen de ahí. No se podía fotografiar a través del nylon. Ya bastante incomodidad era trabajar sobre una superficie así como para tener que hacer toda la manipulación el mismo. De todas formas Piaget prefería no hacer reclamos administrativos. Los soldados la dispusieron arriba del escritorio y notaron que le quedaba corto.
-A ver, acercate éste. Así. Eso. Si ponen el otro lado va a quedar más lugar. Entonces el tapadito me lo quedo…
-Si, sí. Quédeselo si quiere. El Comandante dijo que se quede con todo lo que quiera.
-Tengo un cumpleaños. Mi señora. Está esperando familia y ya no hay nada que le vaya bien. Y con la paga que nos dan…
Estaba bueno el tapado. No de visión, pero quizá de zorro. O algún animal por el estilo. Cómo le habían permitido a la chica permanecer con su tapado tanto tiempo fue una más de las rarezas que Piaget prefirió no preguntar. Tal vez el Comandante, que solía ejercer lo que él consideraba galanterías con las presas que le gustaban, se la había estado trabajando un poco antes de pasarla. Sin ropa abajo pero con la falsa piel, tan suavecita, arriba. Una excentricidad posible, pensó Piaget con el rincón menos minucioso de su cerebro.
-Andá nomás. Vayan. Yo me arreglo. Me parece que nos vamos a entender bien con ésta
-dijo Piaget.
Tironeársela primero un poco, acomodando la cabecita en el hueco de la palma mientras con la punta de los dedos alternos, con las yemas más bien, se rodea la base del tronquito como si fuera una perilla; doblar un poco a gusto los dedos hacia arriba para que ahora sí las puntas, y suavemente las uñas, por caso, si no están muy largas mejor, rasquen la piel en movimientos verticales, como las teclas que va a apretando el pianista experto, y con el pulgar, que se enfrenta a todos los demás como es su costumbre y su habilidad, que tan bien nos ha diferenciado del resto de seres animales del globo, efectuar un movimiento horizontal. Suspender y contener todo el aparato ahora dentro de la mano entera haciendo descansar la bolsa en los cuatro dedos alternos, el pene bien apretado entre ella y la palma, no más extenso todavía que el famoso pulgar, y juguetear con éste en la pelambre aledaña, siempre con la uñita y haciendo un movimiento continuo que puede ir primero de derecha a izquierda, siguiendo la mirada del propietario de la cosa, y luego alrededor del hongo cavernoso; apoyar incluso la cabecita sobre la falange del pulgar, como si fuera la cabeza de uno de los enanitos de Blancanieves sobre una suave pero no estática almohada de piel que repentinamente puede sobresaltarla golpeteando, desde abajo, lo que vendría a ser el cuello si de un enanito se tratase, pero que a los fines de la serie de fotos considerará simplemente base, rugosa base o pielcita a secas, costurita, que en este estadio aún se amontona y resiste a cambiar de textura, y de tamaño, pero no durante demasiado, porque ese movimiento rítmico que le va dando con la parte arriba del dedo la complace, es agradable, le hace cosquillitas, la estremece, va poniendo dura, la exalta. Pero nada. No hay caricia propia que parezca satisfacerla así. Observar entonces de pasada el retrato de ella acostada, ¿con pollerita gris y corbata larga? No, con el muslo derecho adelantado apenas, ¿con un pilón de hojas impresas, de panfletos disimulados?, junto a la mano derecha, muerta. Los bordes blancos de las hojas insinuando el volumen de la obra interrumpida, su militancia; el dedo del medio largo con un anillo pero no como el de Feced, no como el que Feced usaba en el índice con una piedra engarzada, tan útil como Piaget había visto para cortar, para herir, para dejar su marca. El pilón de panfletos había caído ilógicamente de la bolsa de nylon negra, apelmazado, tal vez desde un bolsillo secreto de su tapadito. Porque era obvio que la chica los había mantenido ocultos del lado de adentro, con un coraje increíble, ya no pensando en entregarlos como habitualmente, en sus recorridas en bicicleta por el cordón industrial, sino reposando para siempre castamente contra su piel, a través del forro negro, dando finalmente matriz, ajustándose, a nuestro triste asunto. Envolver otra vez el bulto, tocarse de nuevo, intentar reanimar la porquería inútilmente. No resignarse a saber que se ha perdido su uso para siempre, tal vez por el exceso de tejido adiposo que fue invadiendo cada uno de sus conductos durante los primeros años de trabajo sucio, los años en que su anatomía fue cambiando de aspecto hasta convertirse en esta masa amorfa que es ahora, que ni siquiera doblándose sobre sí mismo puede alcanzar a vérsela ahí abajo. Pero bueno, otros se agarraron un cáncer, se consuela. Mejor gordura que hinchazón, piensa y se ríe. Sobre todo si la hinchazón es de las que te mandan a la tumba. Frente a la foto ampliada de la occisa se acaricia en el baño repentinamente urgido por la necesidad de vaciarse, desagotar lo que se ha juntado en él desde el primer día que hizo contacto visual con las criaturas humanas muertas, las que lo acompañaron haciéndolo está vista engordar pero además molificándose como una piedra en la uretra, así le dijo el médico, que fue taponando los conductos del aparato genital hasta impedirle por completo abrir los cerrojos de su sexo, puerta de salida con clausura indefinida; tiempo de descolgar el botiquín del baño y bajarlo al piso para verse la pijita inmunda reflejada en el espejo, tiempo de sorprenderse porque lo que está viendo no tiene la potencia que había sentido, esperanzadamente, durante el jugueteo imaginario frente a la foto de la chica del tapado, frente a los excelentes pechos redondos y llenos de la leche que nunca iba a poder dar de mamar porque no había sido ese el destino que le tenía adjudicado el comandante Feced; tiempo para cerrar los ojos e intentar recordar estérilmente los detalles excitantes. Pero no lo consigue. Justifica su impotencia diciéndose que no teniéndola adelante ahora la imaginación se le congela, que además cuando hizo esas tomas estaba muy nervioso y que por eso fue perdiendo la capacidad de captar sus formas en foco, por eso sólo le queda recordar, mirándolo, el principio de su cara, el color del pelo y la tirantez del peinado y la colita, la colita desprolija que alguna mano caritativa le había hecho Piaget no sabía si antes o después de que la ejecutaran. Nada más que lo oscuro de los ojos suyos pero no de ellos en sí mismos, que seguían abiertos porque estaba visto que la piedad de quien la peinó no había dado para tanto, sino la impresión general, difusa, de una mancha que no tiene mirada propia sino pura fugacidad opaca. En la desesperación de su imposibilidad, sintiendo lo laxo que seguía indefectiblemente su asunto entre las manos, sopesándolo en el cauce blando de la membrana sudorosa entre el índice y el pulgar de la izquierda, sacudiéndolo pero con la base de la derecha, línea recta que se confunde con la muñeca y el antebrazo, Piaget empuja los pantalones y el calzoncillo apelotonados sobre los zapatos, y apunta el pene muerto al inodoro. Un último esfuerzo: cómo estaría vestida la pequeña cuando iba en bicicleta repartiendo los panfletos. Y entonces le viene, como un milagro, la imagen de la pollerita gris a devolverle algo del ánimo que creía perdido para siempre: tocarse pensando en ella lo ayuda. No lo suficiente, sin embargo. Apenas un relampagueo del placer, un atisbo del recuerdo de lo maravilloso encarnado. Abrir los ojos, verse, vergüenza infinitamente breve y enseguida decidir los pasos, el plan completo, la acción que le dará energía durante un tiempo más, tanta como la que necesitará desde ese día hasta el que le toque pasar junto a ella el juicio final en el tribunal de Dios. Sonreír. Apreciarse sabiendo que al menos sigue teniendo la altura que tiene, que sus manos son grandes y fuertes, que no hay en realidad motivo alguno para seguir por la vida gruñendo todo el tiempo, porque no está tan mal, después de todo, ni es tan desagradable. El pibe Santamarina lo visitará y él le dirá que le lleve la foto de la muertita más sexy al juez federal que estará investigando la denuncia sobre la doble vida de Feced en Paraguay. Y cuando eso pase a él, Piaget, le volverá la energía de nuevo; podrá volver a estar con una mujer o al menos recuperará el derecho a los placeres solitarios que también a él, piensa, le corresponden. Y así se ilusiona el energúmeno.
Rosarito nos sonrió y ese es un hecho que no deberemos olvidar. Y nos dirigió la palabra y pensó que estaba bien hablarnos en el diario y después, cuando la tía la arrastró, darnos ese beso cálido. Y el peso de su carpeta grande en nuestras manos se sentía muy bien y ella nos dio el pésame y se le hizo un huequito en cada mejilla, y la boquita de corazón dibujó deliciosamente nuestro nombre. No, no nuestro nombre. No hubo tiempo. Pero el modo que nos decía “Es muy triste lo que te está pasando” nunca más lo íbamos a olvidar. Vestidos otra vez, es perfumarnos, hacer un buche y posponer el ratoneo tanto como para garantizar la reproducción eterna, el solaz del que acaba de enamorarse de nuevo. Salir de casa, volver a subir al colectivo, llegar hasta la puerta del colegio y agradecer a Dios la suerte de que el lugar de estudio de Rosarito haya estado a tan pocos pasos del palo indicador; como falta un buen rato para que abran las puertas y las chicas salgan, entretenernos observando previamente el palo mismo, el avispero real que nadie se animó a tocar, mucho menos a revolver, pero nosotros sí, total el tiempo nos sobra y no somos alérgicos a las picaduras: desde que hace unos años tuvimos el percance nos curamos, está bien que con la cara ampollada durante casi dos meses, yendo de farmacia en farmacia para hacernos limpiar el pus de las picaduras y poner alcohol en las ronchas. Cuero duro es cuero duro. No tanto como querríamos ni como necesitamos pero por algo el hombre inventó la técnica. Jugar el riesgo entonces con un palo que encontraremos en la vereda y acercarlo primero con prudencia al nido y pasarlo lentamente entre las ramas vecinas. Hacer caso omiso de las personas que se paren a nuestro alrededor y que mirarán morbosas lo que este loco estará pretendiendo hacer. No llegar en ese momento aún al problema más acuciante. Pero tampoco será que estemos haciendo algo tan malo. Alguien lo tiene que hacer. Y de hecho tenemos que decidir si llevamos o no esa foto de mierda al juzgado. Pero eso será después. Por ahora, unas avispitas, nena. Porque las chicas ya estarán saliendo y se habrán acercado a ver lo que este loco estará haciendo con el palo en la mano. Verlas de reojo y descubrir a Rosarito en el montón. Es para que me ayude a inspirarme cuando sea un viejo choto y no se me pare, pensar mirándola. No. Qué ridículo. ¿Me permitís una fotito? Sí, con tus amigas puede ser. Soy de la revista Pindonga. Estamos haciendo una nota gráfica sobre los colegios secundarios. No: mejor una nota gráfica sobre las chicas que egresan. Sí, porque en noviembre es como que se sueltan más, claro, y andan alegres por las calles moviendo el culo que es un contento, con sus polleritas tableadas de acá para allá, y se quedan besándose en los umbrales con unos novios granudos y torpes, que ni ponerla bien saben y cuando menos te querés acordar las dejan embarazadas, pobrecitas. Y se ilusionan imaginándose que van a ser mamás y todo eso, y que van a comprar cositas para el bebé o la beba, seguramente beba si son varones los padres, y van a conseguir que toda la familia se ponga y los ayude a criar a la abejita, porque si todavía ni terminaron el colegio obviamente alguien va a tener que ayudarlos con todo el lío ese de la crianza, y la vivienda, y todo lo demás; y se imaginarán también las niñas hechas unas mamás, por fin siendo consideradas como mujeres de verdad, independientes para el caso y hasta saliendo a trabajar solas, pero con la cintura decididamente creciendo y también las tetas, como naves insignia de las nuevas camadas, mujeres guías de sus imberbes hombres, que las amarán entonces con todas las de la ley, y se conseguirán un trabajo también ellos, un trabajo importante, en una oficina pública tal vez o mejor en un diario, sí, por qué no en un diario donde tener poder para cambiar la realidad y de paso que se tienen que ganar la vida mejorar el país, y escribir contra las aberraciones de la policía y de la injusticias de la historia en general, y salir a cubrir manifestaciones y reclamos, y ni siquiera estudiar para hacerlo porque la urgencia de tener que ganarse la vida les dará la actitud necesaria, y lo conseguirán. Y se harán es claro un grupo de amigos nuevos, todos profesionales, un jefe quisquilloso y algo insoportable, dos viejas putas peleándose todo el tiempo, alguno que haya escrito un libro, por qué no; una que sepa de artes y que tenga una sobrinita preciosa que todavía siga yendo al colegio y no se muera como la mujer de uno, en un estúpido accidente de micro con una beba en la barriga. Pero Rosarito habrá salido ya con sus amigas, lindas perras, chiquititas, sin maridos, no digamos que tiradas panza arriba con las barriguitas rosadas expuestas a la espera de la caricia del amo, pero sí riéndose tontamente, nerviosas y excitadas por la inminencia del peligro, mirando lo que estaremos haciendo en la esquina de su colegio con el palo entrando bien hasta el fondo, en el avispero.
Tal vez debería haber sido menos desconfiado, Piaget, cuando el Comandante le pidió los negativos. Aunque no. No necesariamente. Las atenciones a los clientes también debían moderarse y su instinto de supervivencia, termómetro infalible, le aconsejó tomar saludable distancia cuando los juicios empezaron a sacar, como se dice, los trapitos al sol. ¿Qué otra cosa podía hacer sino ocultarse? Aguardar a que el muy perro relajase sus mandíbulas era incierto. Y no porque no confiara en que algún día iban a volver los días de ofrecimientos importantes. Aún desde el exilio interior en que los había sepultado la democracia llegaría el momento de la reivindicación de los artistas como él. Pero eso no lo iba a dejar menos expuesto a la ira del Comandante. Y mucho menos si en los juicios seguían avanzando las investigaciones hacia nombres como el suyo, el de Feced, que de pronto se había corrido la voz de que no estaba muerto sino oculto, igual que él, Piaget, pero no en una inmunda casa de altos sino en el país vecino, encubierto bajo el apellido de la chica de mejores tetas que le habían encomendado retratar.
-Encontraron el cadáver del Che, che.
-Y a mí qué.
-Podría ser una buena tapa para el Cero.
-Ah, seguís con esa idea, Hans.
-Tenemos que pensar en la jubilación, ¿no?
-Puede ser.
Ese hombre jamás había visto a Piaget haciendo fotos de sus muertos, pero en cambio conocía la sordidez del poder: ese hombre había ordenado cosas horrendas, cosas por las que estaba muy bien que fuera juzgado. Muy temprano por la mañana, con frío de cementerio, ese hombre se dejó colgar una bufanda gris al cuello y también anudar una corbata roja como paladar de perro fino, y mientras una mano femenina se ocupaba de acicalarlo de un modo indecorosamente amoroso, en la otra punta de la ciudad Piaget terminaba, decidido, de sacar el último de los sobres rectangulares y angostos de la caja de metal, con cerradura de combinación, donde los había tenido guardados desde veinticinco años atrás; respirando con dificultad se entretenía Piaget en despegar uno por uno las bordes secos de cada uno de los sobres con sus dedos gordos, adentro de los cuales había tiras y tiras de negativos que fue sacando despacio, mirándolas luego a contraluz y sosteniéndolas con la pinza de depilar bajo la luz de una lámpara, una de la que ya sólo quedaba, a esta altura de la vida, una base repujada en cobre, que imitaba una roca o piedra gigante, sobre la cual se agitaba con las alas extendidas un águila voraz. La lámpara del televisor en la casa de Piaget permitía que se vieran, en tanto, las imágenes del hombre que no era ya ni lobo ni chacal, entrando con aires de cordero a los tribunales federales de Comodoro Py para ser notificado de la detención en su contra que -decía un locutor- había sido "dispuesta a pedido de la Justicia española por los crímenes de la dictadura que encabezó"; y al escuchar esa frase Piaget suspendía un instante la morosa observación de los negativos a contraluz, la morosa visión de unas formas oscuras de mujer tendida sobre el pasto, de noche, mal cubierta por una campera de lana o cuero, los ojos abiertos y la boca cerrada, la sangre ya seca distribuida por la frente, las cejas, los pómulos y la cara inexpresiva de tan muerta; como inexpresiva pero viva se veía, en la pantalla del televisor, la cara de ese hombre al que le habían comunicado que pronto volvería a ser juzgado: ninguna, ninguna emoción: ninguna ahí, en la puerta exterior del juzgado; como ninguna había habido o hubo en el interior –también nosotros lo vimos- del despacho donde ese hombre estaba o había estado como entretenido mirando sin ver a los amanuenses, figurándose quizá que las caras de los amanuenses eran en verdad los rostros muertos de sus viejos enemigos, formas lúgubres que no había visto fotografiar pero sí trasladar, en varias ocasiones, con los ojos cubiertos por vendas o las cabezas enteras con capuchas, mudados los colores de sus pieles desde el rojo ira al blanco macilento, como frutas podridas que poco a poco irían recuperando, pensaba él, su espíritu original gracias a la eficacia de los tormentos: delincuentes, volvía o volvió a pensar ese hombre mientras su abogado hacía la presentación judicial, se les había subido hasta los labios la verdadera luz de la justicia y la verdad. "De verdad hay que terminar con la fruta podrida, Piaget", le dijo Feced al fotógrafo en más de una ocasión, citando a conciencia a su comandante en jefe; y mientras lo decía miraba respetuosamente, en el C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial, la foto (enmarcada) del hombre que veinticinco años después iba a ser visto por millones de seres a través de la televisión entrando y saliendo de los tribunales federales de Comodoro Py para recibir, quizá al fin, su merecido castigo. Entre la visión de la pantalla del televisor y la de los negativos al contraluz de la lámpara con un águila en su base –águila voraz abierto el pico, águila comedora de intestinos- Piaget no supo con cuál de las dos imágenes quedarse. Sin embargo los modos y las circunstancias en que lo había mirado por primera vez, al ahora viejo y macilento (de lejos, en el palco, arengando a los hombres de su estirpe, habituándolos a la dureza con el ejemplo de su magra postura) se le vinieron al recuerdo con más presencia que las imágenes de la realidad o del presente, recordando pero sin mirar se le vinieron los recuerdos; como mirando pero no recordando estaría en cambio ese hombre ahora, imaginó, en el despacho del juez federal; manteniendo rígida su cabeza plateada con prolija gomina, imaginó; acusando recibo de cada información aunque sin dejar rastro visible; es decir: con la misma rígida solemnidad que lo había hecho odioso y temido, y tal vez enfermizamente amado por una mujer magra, piadosa y tan embrutecida como él. Si a algo se parecía ese hombre entonces no era a un lobo ni a un chacal, pensó con nosotros Piaget al verlo salir del despacho del juez federal, en la pantalla del televisor; distraído de sus fotos, a Piaget ese hombre se le figuró una laucha, una laucha a punto de clavar los dientes en la mano del gato que la estaba molestando; una laucha de cola larga y fibrosa, apretadas las manos contra el pecho en estado de alerta, lista para huir desde la luz que dejaba su boca de cloaca mal cerrada o tal vez, bueno, del bajo fondo de un ropero en una casa de altos . Y en efecto, ese hombre que dejaba pasar los minutos completamente inmóvil mientras escuchaba al juez leerle su aviso de sentencia en realidad se sentía por encima de las pasiones de las personas normales: ya dios lo había juzgado y perdonado, se decía a sí mismo, por los actos erróneos posibles, exceso a su criterio de celo en el cumplimiento del deber; un profesional de las armas como él se sentía, quiero decir, más fondo que figura de la gran escena de la historia nacional, modestia del hombre de armas que asegura creer hasta último momento que simplemente ha cumplido con su deber. En cambio en el pasto, pensó Piaget, habían sido figuras y no fondo bajo su lente, pero por cierto sin poder elegirlo, las siluetas de los militantes masacrados. Un repentino olor a mierda le llenó en ese momento la nariz. ¿De dónde venía? ¿De las estanterías de su estudio en su casa del barrio porteño de altos ? ¿De Tucumán? ¿De Rosario? ¿Del pico abierto del águila comedora de intestinos en la base de su vieja lámpara repujada en cobre? Cuanto más rápido lo tuviera a él de vuelta en casa -así le gustaba referirse a su provincia el general tucumano Acdel Vilas-, mejor. Pero Feced movió sus influencias y Piaget quedó bajo su administración en el C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial en Rosario.
De modo que Piaget se sintió honrado con el interés del jefe de los gendarmes rosarinos. No le importó tener que empezar a viajar al C.C.D. del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía Provincial en Rosario para ampliar, bueno, su cartera de clientes.
-Creo que en esos años hice las mejores fotografías de mi vida -le diría a Santamarina… ¿cuándo? ¿Antes o después? Ya parece que es imposible llegar a saberlo-. Es notable cómo algunos artistas funcionamos mejor bajo presión. A mí el trabajo me gustaba y las pocas experiencias previas (ese concursito escolar, las escenas familiares) no habían salido, bueno, precisamente para enorgullecerse
-dijo en ese momento de esta historia frente a Santamarina, que para variar no tenía muy claro porqué ni cómo había llegado ahí. En eso estaba pensando cuando una adolescente apareció en escena misteriosamente. ¿Piaget tenía una hija entonces?, se preguntó Santamarina cuando el gordo la hizo pasar sonriente, con los mofletes de la cara brillosos y la papada en movimiento por el repentino fluir de la saliva. O tal vez era una sobrina. Un bomboncito la hija. O la sobrina. Lo que fuera. Después, cuando el horror se desató, no dejaría de mirarlo a Santamarina con sus ojos achinados. Rubiecita teñida. Lindos rulos. Y en uniforme de colegio. Pollera tableada escocesa. Suéter azul marino. Llenito el suéter. Llenitos los ojos de Santamarina también con la hijita (o la sobrina, lo que fuera) de Piaget. Verla en la sala de la casa del fotógrafo junto a la pared tapizada con el mismo motivo que su falda creó una ilusión extraña, como si su cuerpo fuese invisible o transparente desde la cintura hasta las rodillas.
Afortunadamente para el mundo no quedaban casi rastros de los primeros experimentos formales de Piaget; en su memoria en cambio se habían almacenado las expresiones del primer público que los vio. Es interesante comprobar cuántas veces un familiar, por poco que sepa de arte, descubre intuitivamente la boca de la picada por la que se ha encaminado la sangre de su sangre.
-Incluso contra lo que yo mismo sentía, no por la intención sino por los resultados, las mujeres me alentaron a seguir el camino preciso
-dijo Piaget y le pidió a la jovencita que fuera subiendo al estudio. La chica se apartó de la pared entelada sin dejar de mirar a Santamarina. Al moverse, la ilusión de invisibilidad se diluyó; las líneas rectas del entelado dejaron de coincidir con las de su pollera, que ahora estaba otra vez llena de curvas corporales. Se fue hacia el cuarto de arriba moviendo sus piernas con zoquetes azules y arrastrando los pies. Indecisa, antes de subir quedó apoyada en la base de la empinada escalera metálica con la vista como perdida, absorta en contar las volutas de polvillo que se habían levantado alrededor de sus zapatos con cordones. Piaget no la podía ver porque estaba de espaldas a ella pero Santamarina sí, y seguirla con la mirada lo excitó. La chica del tartán se entretuvo con los piecitos un poco doblados para adentro, y ahí a Santamarina le pareció que no llevaba la cuenta del polvillo, que no pensaba, como él, que la vida era apenas un lento discurrir de las volutas de polvo miserable, sino que en realidad no había dejado de apreciarlo sutilmente, todo el tiempo, con la inteligencia para el apareamiento que sólo tienen las mujeres muy jóvenes. Bruscamente escuchó la voz de Piaget:
-¡Qué horror! ¿Así me ves? Esas frases me fueron dando la pauta de que yo llevaba el espíritu de la familia en la mirada…
-decía el fotógrafo y cuando Santamarina volvió a observar hacia la empinada escalera metálica la jovencita se había esfumado-. Pero mejor vení, ahora te voy a mostrar algo que nunca te vas a olvidar.
La nena en el estudio de Piaget, sentada la nena con su pollerita tableada. La nena que tiene el pelo evidentemente teñido y los ojos recargados de rimel. Piaget diciéndole que se levante que están por empezar. Santamarina junto a él, sosteniendo una plancha grande de telgopor, liviana y esponjosa, en la que va rebotando un fogonazo de luz cada vez que Piaget obtura el disparador. Piaget indicándole que mueva la plancha hacia la cara de la nena, hacia la boca muy pintada, hacia los brazos y hacia las manos. Ahora la nena desabrochándose la camisa. La nena sin camisa pero con la corbata puesta. La nena con la corbata tironeándola con la mano izquierda hacia delante, mientras la espalda la inclina hacia atrás y la otra mano la acomoda en el borde de la pollera. La misma tela que la corbata, tiene la pollera. Unos pechos increíblemente redondos y bonitos tiene la nena. Le capturan la vista, a Santamarina, y magnéticamente dirige ahora el reflejo de la lámpara (porque está ahí la lámpara griega, la lámpara con el águila de cobre en la base que no se puede creer pueda iluminar tanto y con tanta potencia) hacia ellos, redondos, tan altos y llenos que el nudo flojo de la corbata reposa sobre el izquierdo mientras la nena, envuelta la mano en la tela de la corbata a rayitas romboidales azules y rojas, empieza a revolearla en el aire, seriecita pero echando a la vez el hombro del otro lado hacia atrás, y la cintura al otro, en un paso de baile inesperadamente arrobador. Es una profesional, piensa Santamarina y queda preso de esos senos que no se entiende cómo no se le salen de la taza del corpiño, tan apretados están. ¿Cuánto dura la sesión? Santamarina pierde la noción del tiempo. De pronto está muy excitado y se siente mal por estarlo pero la nena se le acerca gateando y le está desabrochando la bragueta. Cuando lo quiere pensar, cuando quiere pensar en Rosarito por no pensar en esa nena, cuando para no pensar en Rosarito quiero pensar en Sabrina ya la nena tiene su pene en las manos y ya se lo está poniendo en la boca. Es una profesional, sí, piensa Santamarina y le tiemblan las rodillas. Siente el calor del flash de Piaget en el costado de la cabeza. Quiere decir que no, que no haga eso, que no lo haga él y que no lo haga ella, pero la sensación que le está produciendo la nena con su boca le impide pronunciar palabra. Succiona su moral, la nena. Y con su moral le succiona también el semen, lo traga, le aprieta los testículos y finalmente lo empuja, riéndose, haciéndolo trastabillar. Santamarina cayéndose no en el piso porque tiene el reflejo de dar varios pasos pero sí en un butacón. Cierra los ojos, suspira, pero un gemido sofocado de la nena le hace abrirlos. Piaget le está apretando el cuello con la corbata a rayitas romboidales rojas y azules: entonces la nena con la lengua afuera, la misma lengua que él acaba de sentir en el pene, la nena poniéndose azul como las rayitas de la corbata con rayitas romboidales. Piaget empujándola hacia el fondo infinito. “Dale, dame luz”, diciendo. Santamarina inmóvil. Piaget mirándolo, suspira. “Novatos”, diciendo. Santamarina siente miedo, terror. Piaget parándose encima del cuerpo de la nena, separando Piaget las piernas y apuntando su cámara hacia la cara de la nena. Sacando fotos Piaget, silencioso a no ser por uno que otro resoplido rápido; se agita, gélido. ¿Cuánto dura la sesión de fotos ahora? Para Santamarina, dura una vida y dura un resoplido. Pero la escena no termina ahí. Piaget ordenándole que se levante, en voz suave pero admonitoria; Piaget diciéndole que le acerque la lámpara de cobre con el águila en la base. Que la desenchufe si hace falta, imbécil, diciéndole. Y Santamarina como un muñeco a cuerda obedeciendo, quitando la lámpara de cobre de un tirón y agarrándola por las alas extendidas, lastimándose con el borde de esas alas, inesperadamente agudas como navajas. Piaget quitando la lámpara de manos del novato, con cuidado, despacio; Piaget agarrándola por la base y ahora el águila quedando cabeza abajo; si no fuera metálica Santamarina pensaría que puede llegar a volar, tan liviana se ve en manos del fotógrafo que ahora la acerca al pecho de la nena y la hunde limpiamente a la altura del esternón, toma impulso y la lleva planamente hacia la derecha, cercenando el seno, que sostiene en la mano como un medio pomelo o una porción de carne para asar; lo deja a un lado y rápidamente corta el otro con el ala del águila. Ahora el pecho de la nena está chato, chato y mojado de rojo. Piaget coloca las ablaciones en sendas bolsitas de nylon numeradas que hay por ahí. Antes de sentir la arcada Santamarina alcanza a ver los números 32 y 33; antes de expulsar bilis y jugos gástricos, Santamarina ve a Piaget abrir la puerta de la heladerita y guardar las bolsitas. Lo hace rápido como un cirujano plástico pero no tanto como para ocultar de la vista de Santamarina el contenido: entre el vapor, escarchadas, prolijamente dispuestas en la cubetera, las dos parrillitas de metal pintado de blanco y el cajoncito transparente de las frutas y verduras hay muchas otras bolsitas como la que está poniendo en el último espacio que queda disponible. Se mancha Santamarina con sus propios fluidos y sentirse húmedo lo consuela un poco mientras ve a Piaget terminar de ejecutar el trabajo que no terminó todavía. Porque ahora el fotógrafo ha sentado su cuerpo obeso sobre el abdómen de la nena y con las manos sucias de sangre vuelve a sacar fotos. Santamarina se desmaya. Cuando despierte estará sentado en la vereda, apoyado en el palo borracho que descubrirá existe frente a la casa de altos con paredes rosas. Si no fuera por el ácido olor de sus propios líquidos creería que todo fue una fantasía de su imaginación perturbada y truculenta. Milagrosamente Rosarito estará con él. Cómo se enteró y lo fue a buscar, eso no lo sabremos. Tal vez Santamarina la llamó telepáticamente al salir huyendo de la casa de Piaget antes de perder el sentido.
¿Cuánto tiempo después de la exhibición de sus aberraciones frente a Santamarina, estará llegando al puerto de La ciudad? ¿Cuántas mamas adolescentes se habrá vuelto a comer el águila de cobre? Para cuando fuere, lo cierto será que Piaget hará o habría de llevar consigo caminando por el puerto su bolsa de lona de fotógrafo profesional, llena hasta el tope de los materiales necesarios, la Nikon y dos o tres decenas de negativos quejumbrosos; como no los cuidó bien su calidad dejará mucho que desear, por eso creerá no poder traspasarlos nunca al papel. Quizás termine un día digitalizándolos, se dirá. Los que llevará ahora no serán los que habrá sacado en su momento para Feced ni serán los de Acdel Vilas, pero su pensamiento estará ahí, cercano, como cercanos estarán los barcos de la orilla en la dársena de la Avenida Costanera. La luz será tenue y él verá pasar a sus recuerdos como un batallón de crueldades que crecerá adentro suyo sin dejarle hacer nada para detenerlas. Por el contrario, alimentará la fantasía de hacerse daño fugazmente, de un modo intrínseco, definitivo y sutil, y al mismo tiempo necesario. Si la imagen reciente de su prima Marcia Nadina entrara una y otra vez en su línea de conciencia no tendría derecho a quejarse cuando los resultados lo perjudiquen (y caminará con esa justificación que le hará más llevaderos un repentino dolor de cabeza, en la base del parietal, que lo acometerá por la avenida del puerto). En su recuerdo, Marcia Nadina preguntará si había tenido alguna vez una menage á trois. El fingirá sorpresa. En el pasado evocado en su futuro, Marcia Nadina estará segura de que sí ha ocurrido. Estarían caminando por una callecita cercana al cementerio de Esperanza. No, no del cementerio de Esperanza. La callecita sería una del puerto de La ciudad, ahí mismo donde caminará él ahora. Esquivarían un pozo en la vereda. La candidez de ella despertaría en él feos sentimientos. Y al mismo tiempo que reviviría el distanciamiento se sentiría fuerte y seguro de sí mismo. Cuando se acerque al rompehielos irá solo pero en su fantasía estará invitando a subir a Marcia Nadina. Los marineros lo tratarán con respeto. Ella repetirá, para fastidio de Piaget, todas y cada una de las palabras de saludo con las que él se dirigirá a los subordinados de la Armada. Pero en el buque real habrá extrañamente tres o cuatro colegialas. Piaget no las registrará (mucho menos distinguirá entre ellas a Rosarito) hasta que sea muy tarde, ocupado cómo estará en imaginarse mostrándole a Marcia Nadina las lanchas de salvamento, colgadas tan firmemente que parecerían suspendidas en el aire; las sogas sucias de grasa, enrolladas en un rincón de la proa; la serie de tubos de oxígeno y los tambores de metal alineados en la dársena, como soldados. Por encima de la cabeza de un marinero que leerá el diario, a unos dos metros de altura, la perfección del bajo relieve oval, cercado por dos ramos de laurel y partido al medio horizontalmente con los dos semicírculos de colores patrios, blanco y azul: el semicírculo inferior incluyendo dos antebrazos con manos que sostendrán un travesaño o palo que invadirá el plano superior, sobre el cual se continuará hasta terminar en un gorro frigio que alguna vez fue rojo o morado, pero que ahora, en el futuro de su destino, presentará un tono ocre, opaco, alejado por completo de toda solemnidad. Pero lo que el alucinado Piaget querría mostrarle a su prima no estará en el exterior sino adentro, o más bien abajo, en los pasillos metálicos y silenciosos donde los pasos resonarán como en una gruta de lata; varias puertas de hierro abrirá y cerrará guiando a la imaginada Marcia Nadina, que irá dócil como sólo son dóciles los rescoldos del recuerdo, siempre unos pasos más atrás, siempre hacia abajo, por las escalerillas internas del buque, hasta que llegará a la sentina; a ese nivel le apoyará las manos en los hombros y le dirá que mire. Y no precisamente el revoleo de las polleritas de Rosario y sus amigas, que lo habrán seguido, convertidos sus uniformes de colegio en prendas de guerra, será lo que la Marcia Nadina de su ensueño no entenderá que le estará mostrando; ni mucho menos la excitación de ellas será la que alcanzará a Piaget, que ensimismado envolverá con sus brazos grasientos los hombros y apretará la cabeza invisible de Marcia Nadina haciendo un ruido sofocado con la garganta. En sus manos no tendrá otra cosa que su cámara de fotos y a las chicas les resultará extraño que pretenda encontrar algo cuando delante suyo, en la oscuridad metálica del barco, no habrá nada más que puertas iguales, cerradas. ¿Qué, qué pasa? ¿No ves? ¿Qué tengo que ver? Ahí, boluda. Mirá. No hay nada.
Entonces Piaget la empujará, enojado, con un golpe seco entre los omóplatos que la hará toser. Y por fin Marcia Nadina notará los tres pequeños rectángulos que habrá a la altura de los ojos de una de las puertas, el primer y el tercero con números y el del medio, más largo, con el letrero en mayúsculas:
COMPARTIMENTO GEN.AUX
Piaget, completamente solo, se habrá ido apoyando en la puerta con todo su peso. Lo que hice ahí, no tiene nombre…
Marcia Nadina encenderá un cigarrillo y lo fumará con veloces pitadas sin hacer comentarios. Encenderá otro con la colilla del primero y los tirará ambos, manchados de lápiz labial. Piaget le dirá que se limpie la boca. Ya se me fue todo el rouge... Algo siempre queda... Apoyado en la puerta abierta del Gabinete GEN.AUX del buque, atrayéndola bruscamente, chirriando y pareciendo que el aluminio irá a ceder. Repentinamente por abajo suyo, Marcia Nadina, bajando la cabeza y apoyando su frente en la bragueta de él. Alejándola un poco. Bajando una mano por el costado de la barriga y estirando los dedos para alcanzar la cosa blanda por adentro de la camisa, buscándola entre los pliegues de carne apisonada en pliegues. Arrodillate. No quiero... ¡Arrodillate! No, por favor... ¿Querés que volvamos a vernos o no? Ella asintiendo. El, un gesto desagradable y mirando hacia arriba. Marcia Nadina sofocando un ruido en la garganta y descendiendo, insegura, por el cuerpo obeso. ¿Lo estás mirando? Lo pequeño fláccido en la boca. El gemido sin lograr que la sangre llenase el cartílago cavernoso. La luz de la luna iluminándolo otra vez en el cementerio de Esperanza; el delirio último del condenado.
-Pero qué le pasa. Qué hace….
-No sé, callate boluda que se va a dar cuenta que lo seguimos.
-Ay, Rosarito, me estoy cagando...
-¡Sccch!
Y de cualquier manera, si Marcia Nadina le miraba o le había mirado la verga como estará mirando Piaget ahora los negativos de los presos muertos al contraluz de la bombita de 60 vatios de su gabinete, en los intestinos del buque rompehielos; si le hubiera hecho reconocer antes que el tema de su obsesión el estilo, el tratamiento con que lo había transitado a lo largo de su vida, aquello que tanto había impresionado a su familia, esa inquietante inmovilidad de la expresión, no sin cierto atisbo de genialidad... No le parecerá mal presumir consigo mismo. Qué grande soy. Sí, muy gordo. Se lo dirá en voz alta.
-Está loco.
-Drogado debe estar.
-Callate, tarada.
No: si se tiene un don (aliento de película sobre las uñas para sacarles brillo), enhorabuena. Nadie le habría impedido la entrada al barco que otra vez estaba atracado en la ciudad y ahí estará ahora en el gabinete donde no parecerá haber entrado nadie desde hacía mucho; ahí el infame Piaget, con la decisión que lo habrá puesto otra vez en movimiento totalmente tomada, abrirá el bolso de lona y dispondrá ordenadamente en la mesada de aluminio, empotrada, a un metro diez del suelo, las cubetas y el frasco de revelador. Se dispondrá a hacer una vez más uso de su talento, la linda nena destetada en el debut de Santamarina, ah, la botellita de ácido junto a la cámara de fotos, los negativos en un solo rulo compacto y entonces ya verían aquellos que lo ignoraban, que lo habían ignorado siempre, cómo ya era el tiempo de ellos, los otros que habrían venido después, los otros que habrían de dejar atrás a los precipitados de la historia, los otros que por fin habían ido más lejos por las mismas sendas. Lúcido, ya sin ninguna fantasía obturándole el entendimiento, a solas en el gabinete y sin la estúpida culpa, recomenzaría su trabajo: él, el hombre de las fotos, sería reconocido por fin en cuanto las revelara: él, pura encarnación de la nueva comunidad de ciudadanos múltiples, independientes y heterogéneos; él, que por fin se acordaría que también llevaba dentro de sí la bolsa minúscula con el fluido límpido, delicioso receptáculo, en el que crecían orondas las pequeñas tenias en estado larvario. Y en eso estaba, en ese precipitado del mal puro estaría, con las larvas por fin saliendo definitivamente liberadas de su cárcel, cuando llegaron ellas, polleritas adorables, cuando llegarían ella para meterse con él en el gabinete de trabajo sorprendiéndolo, apretándolo con sus cuerpitos con olor a melón y pomelo, fingiendo que se habrían perdido, ay, ¿nos ayuda señor?, no sabemos cómo salir de acá y estamos muertas de miedo; él, el más perverso diez, mil veces más perverso, tomado tontamente por sorpresa, inhibido otra vez como aquella cuando un caballo blanco lo observó haciendo el primer retrato prohibido, en Esperanza; pero yo a vos te conozco, diciendo al ver a la niña del diario, ay, sí, soy la novia de Santa. ¿De Santamarina?
Número Cero
DEATH TODAY
Volanta
Se hizo Justicia
Título de tapa (en Cpo. 70, Bold)
COLABORADOR DE LA DICTADURA
APARECE MUERTO EN DÁRSENA E
Bajada
La enigmática aparición del cadáver de un ex fotógrafo de la dictadura en un rompehielos de la Armada arroja nuevas pistas en la investigación del paradero de Agustín Feced, ex comandante mayor de Gendarmería Nacional y jefe de la policía rosarina entre el 8 de abril de 1976 y marzo de 1978, quien fue visto con vida recientemente en Paraguay, después de haber fraguado su propia muerte en el año 1986. El occiso, que habría trabajado para el temible represor, se hacía llamar Florián Piaget pero su nombre era en realidad Walter Roldán.
(Apuntes DEL ALEGATO DE LA FISCALÍA)
I. Occiso colgando en la bodega del Buque I. Sostén por cuello de gamulán con gancho de hierro. Reconstruir: recorrido por los posos del Buque I con cabeza gacha y boca abierta, goteo de flema y saliva. Ante la falta de un "plano de abatimiento" adecuado, seguir aquí variación nuestra de Kenyeres. // A) Gabinete 1-59/1-60-1H. // B) Bodega Principal. // C) Sentina. // D) Sala de calderas. // Recorrido cuerpo de occiso, desde esta perspectiva: sesenta (60) metros bajo el nivel del mar (aunque con buque de la Armada Almirante en dársena) en sentido horizontal. Obesidad preserva osamenta de putrefacción veloz. Espasmo último con cámara de fotos entre las manos y apuntando hacia un rincón del Gabinete en el que nada hay excepto: cubetas manchadas (2), caja (1) de antiácidos digestivos, frasco (1) de revelador vacío y cuaderno de tapa blanda (1) con etiqueta de uso escolar donde se lee, borroso: "Trabajos". En interior de cuaderno: fotos (2) recortadas de revistas o tal vez libros y conjunto de copias blanco y negro (4), sin sus negativos, que obra en expediente federal. // Al intentar levantarlo del piso el occiso cae de costado, como resultado: contusión en la sien derecha. Temperatura ambiente: cuarenta y un (41) grados centígrados. // Traslado de occiso hasta pasillo, previa dificultad para hacerlo girar por el hueco de la puerta del Gabinete. Cuerpo llega en correcto estado. Decimos "correcto" porque a contusión provocada en sien como consecuencia de caída antedicha siguen otras, en hombros y extremidades, resultado de vaivenes por la bodega, colgando de un gancho, en trayecto que lo lleva desde el Gabinete hasta el exterior. // ¿Qué fotografió el occiso inmediatamente antes de morir? No es factible saberlo puesto que la muerte lo alcanza antes de apretar el obturador, con rollo en cero. Posterior visita al lugar del hecho arroja poca luz al respecto. Presunción: occiso Piaget quiso llevarse consigo un recuerdo de su Gabinete de trabajo. El psiquiatra forense Dr. Roberto Benítez sugiere este tipo de actos como común en personalidades sensitivo-paranoides sobre todo cuando les ha llegado el momento. Convalidar expresión del psiquiatra forense Dr. Benítez: "colgar los guantes" de profesión u oficio. Individuos como el occiso conforman grupo de personas de naturaleza delicada, que no sólo son muy receptivos y sensibles a sus vivencias, sino que las continúan elaborando interiormente, en silencio, sin dejar traslucir nada al exterior. Su contingente principal de vivencias es de índole erótica y del tipo conflictivo autoreferencial y de bochornosa inmoralidad. Observa Kretschmer: cuanto más sensitivo es el sujeto más fácilmente puede desencadenarse en él un delirio paranoide sutil. // Cuidadoso relevamiento de las fotos halladas en el cuaderno permite esbozar hipótesis de angustia, en su caso: autoreferencia culposa. Constar dichas observaciones del Informe Psiquiatra Forense). // Cuaderno: incluye texto cuya lectura sugiere que occiso Piaget no tuvo cabal conciencia de perspectiva delictiva o punible que pudieron haber tenido sus actividades anteriores, entre 1976-1983. Su amparo: el hecho de “no existir una razón justa de peso que nos condene" -son sus palabras- y bajo la protección de la idea de que nadie (citar) "desde Cristo en adelante puede decir que hay en esto algún pecado". // Occiso Piaget legitima su accionar doloso. // Presunción legal (Ver Teoría del Delito, de Juez Corte Suprema de Justicia E. R. Zaffaroni. Ediar): luego de las primeras fotografías una suerte de instinto emocional paralizó la voz de su conciencia; podría decirse desde este punto de vista que el delito por él cometido buscando nuevas angulaciones y matices fue: complicidad o encubrimiento. // Verosímil: que no quisiese abandonar la actividad sin dar a conocer detalles o pruebas que lo expurgaran, si no de una condena de los hombres, del juicio de Dios. // No morigerar el peso de una verdad, tampoco. Si argumentamos complicidad es porque cómplice fue, Piaget, en un quehacer que denigra y desmerece a los profesionales del arte. No enorgullece sacar a luz lo que él guardó durante tanto tiempo. Antes reparación a nosotros mismos que afán de extrema unción, guíen este alegato.
II. Posterior indagación en su domicilio particular lleva a los peritos al centro mismo, al "nido" donde Piaget escondió la totalidad de su secreto. // Fotos de clientes. // Listados de represores. // Diario personal. // Proceder a orden judicial y a causas paralelas que no viene al caso describir ahora. // Ser metódicos. // Ver Plan de Exterminio. // Protocolos no cumplidos. // Etcétera. // El Gabinete donde el occiso Piaget aparece muerto queda registrado gracias al trabajo de nuestros peritos fotógrafos // Primer imagen (puerta del Gabinete Fotográfico donde se halla el cadáver): empezando por arriba, el marco. El corte focaliza tres cuartas partes de ésta: cerrada. Una marca transversal, de este a oeste, reciente, levanta la pintura desde la pared vecina hasta la chapa identificatoria de la del Gabinete Fotográfico. Presunción: occiso trasladó un objeto pesado, metálico, y lo apoyó en aquella hasta llegar a ésta, antes de abrirla. // Segunda foto (plano general de la misma puerta del Gabinete Fotográfico). Dada la perspectiva, no se nota el rayón antes nombrado; sí el zócalo, abajo, que no presenta ningún detalle significativo. Presunción: occiso llegó caminando desde el oeste o proa, esto es, desde el sector destinado a gimnasio, vecino al Gabinete Fotográfico. // Tercer foto: gimnasio. Plano amplio. Pared a pared; la perspectiva se pierde hacia el fondo; ¿el sujeto pudo haber llegado caminando desde ahí? En primer plano una camilla con pesas; las mismas (del tipo doble, unidas por una barra) están todas en su sitio, excepto una. ¿El occiso hizo gimnasia antes de entrar al Gabinete Fotográfico? Presunción: trasladó la pesa faltante hasta la puerta del Gabinete Fotográfico y con ella marcó, involuntariamente o por enojo, la pared y la puerta. Objeción: no parece ser ese tipo de marca el que figura en la primera de las fotos. Las pesas habrían producido dos líneas verticales si hubieran sido movidas de abajo hacia arriba, como presumiblemente lo haría alguien que las levanta y las baja junto, sobre o contra una puerta o pared. // ¿? // Otra opción: el occiso no ha tenido gran fuerza física y las ha usado no para rayar sino para abrir, golpeándolas, la puerta del Gabinete Fotográfico. Verosímil el siguiente recorrido: occiso tomó las pesas, pensando en llevarlas hasta la puerta del Gabinete Fotográfico; cansado por el esfuerzo, las apoyó contra la pared vecina; las arrastró por ella, sin bajarlas, hasta la puerta del Gabinete Fotográfico; una vez ahí golpeó la puerta hasta abrirla. // Ampliación minuciosa de las fotos en nuestro laboratorio muestra dos marcas más, muy leves. // Cuarta imagen: armario de materiales, ala este, frente al gimnasio, del otro lado del Gabinete Fotográfico: abierto. De abajo hacia arriba contiene: botas de goma, cascos, una valija metálica, extinguidores de incendio, un tubo de oxígeno, valija metálica. Observando con más atención el piso de ese armario, junto a las botas: trapos, acaso antiflama, trajes de amianto. // ¿Cubrió las pesas que usó con esos trapos antes de golpear la puerta, para amortiguar el ruido? (La ampliación sugiere, bajo uno de esos trapos, un borde acerado que bien podría ser la pesa de marras). // Fotos pegadas por el occiso Piaget en su cuaderno. // Primera, recortada de una revista: mujer rubia, de pelo tirante hacia atrás, que debió haber sido hermosa, aunque narigona, mirando hacia arriba. Verla sin aros ni maquillaje ni joyas hace que el observador incauto, al primer golpe de vista, no la reconozca. Evita Perón. // Además la imagen tiene una interferencia óptica, como un velo o vidrio esmerilado entre el objetivo y el foco de la cámara, que lo saca de él, a la manera de esos tules de las camas antiguas que, fuere por los mosquitos o por respeto, se colocaban cubriendo la intimidad de los durmientes y los muertos. // La foto ha sido tomada desde cierta distancia y eterniza una vez más, gracias al milagro de la reproducción mecánica, la eterna imagen de la muerta más famosa, para algunos, que prohijó el país. // De puño y letra del occiso: ridículo que haya sido embalsamada en un local de la CGT. Esa porquería no se hace en cualquier lado. // El rostro se ve sereno. Hay un lunar en el cuello. Una marca en la oreja. Algodones en la nariz. ¿Cuál es el sentido de una foto así en el cuaderno del occiso Piaget? // Segunda foto: papel de revista, con epígrafe abajo, escrito en tinta azul (de puño y letra del occiso). Dice: "Esposa de Santamarina. Accidente en Ruta 2. 1993". // Tercer foto: esposa de Nakamoto. Rosario. 196? // Figura de cartón, amarilla y amarronada, según las zonas, que no parece sino lo que es: una mala copia de una mujer viva. Una figura de cera no, una muñecota panzona, que crujiría si uno la toca, sin vísceras -por supuesto- emasculadas. Y sin inyecciones continuas (deduzco) porque se ve que la muerta está en una vitrina. Es la vitrina del primer piso de la Facultad de Medicina de Rosario, dice el epígrafe. Es la única foto color de todo el cuaderno. El aspecto de la momia no permite deducir la técnica del embalsamamiento. Si bien es evidente que ha habido vaciamiento total previo no queda claro si el embalsamador utilizó líquido de Kaiserling o de Franchina para su conservación. Tampoco de Gannal. Es probable que haya además extraído las vísceras por una vía distinta a la tradicional, a nivel de las carótidas. La occisa es pequeña y de rasgos mongoloides. Está desnuda. Viene después una mujer joven, de tez blanca, crespa, cabello negro, cuyo rostro sólo alcanza a verse por el sector derecho, puesto que el cuerpo, y por ende la cabeza, miran hacia arriba: al techo o al cielo. Es visible, como si hubiese tocado ese punto con el flash o con una luz complementaria, una excoriación sobre el pómulo, efecto presumible de un objeto contundente, nudillo o culata, que ha provocado el desprendimiento de los primeros planos de la epidermis, más concretamente la córnea; aunque el párpado derecho se encuentra cerrado por completo se presume que el impacto fue de una intensidad feroz. Presenta el mismo rostro una herida cortante en el pabellón de la oreja. Más allá de estos rasgos -no causantes del deceso- puede agregarse que: la occisa tiene un lunar; junto a ella, a unos metros, un par de anteojos del tipo Rayban tirado en el suelo, sin ralladuras ni golpe aparente. Hay un tapado de piel con el forro descosido. Es hermosa esa mujer. La causa de la muerte puede deducirse por lo que testimonia el centro de la foto, cosa que resalta pese a ser la foto en blanco y negro, o quizás debido a eso, ya que la occisa está vestida con un buzo claro, o tal vez es una camiseta (el deterioro inhibe la posibilidad de discernir con claridad). Se observan en esa prenda de vestir múltiples orificios, la clásica "ráfaga", provocado por un arma de fuego portátil (metralleta o fusil automático liviano) con su característica gran precisión y alta velocidad de repetición, hecho éste observable, con sólo mirar con atención, en la idéntica, minúscula distancia que hay entre cada orificio y el siguiente. Los disparos han sido efectuados a quemarropa o boca de jarro, como bien se deduce -el foco está ahí, finalmente- por la entrada irregular, en forma de cruz, y los característicos granos de pólvora o ahumamiento, que presentan sus bordes. Da un poco de pena ver a una mujer tan bonita muerta así. Sorprende la pericia del occiso. La segunda foto de esa serie es borrosa. Hombre semidesnudo, joven, acostado sobre una mesa o tabla de textura indeterminada. No se entiende claramente su está vivo o es un modelo; su "disfraz" en todo caso es perfecto, al punto que dificulta una evaluación objetiva. Concretamente, es un símil de Jesús: tiene barba y corona de espinas (?). El torso y las piernas, desnudos. Un paño de tela cubre los órganos genitales. Presenta dos, no dos, tres llagas en ambos empeines; otras tres en el costado y bajo las costillas. Sólo mirando bien se observa presencia de rigidez cadavérica. Que Dios nos perdone. ///////////// De los testimonios obtenidos entre la tripulación se deduce que el buque donde fue hallado el cadáver del occiso que las tomó ancló, una mañana de setiembre, en el puerto de La ciudad. // Que la tripulación aprovechó todo ese día, y el siguiente, para exprimir el tiempo en familia antes de la travesía antártica. // Que Martín Suárez, ayudante de guardia, procedió a la apertura del libro de navegación, el que constaba de doscientos un (201) folios útiles, inscribiendo las provisiones y otros petrechos que llevarían a la expedición. // Que el mentado Suárez no acusó noticia, porque no lo vio subir, de la entrada del hombre obeso, vestido con gamulán a pesar de los cuarenta y un (41) grados de temperatura ambiente, y dos (2) más de sensación térmica, al buque cuyos vericuetos conocía mejor que la palma de su mano, si se nos permite la expresión. Sí anotó, con precisión encomiable, que siete (7) toques de campanilla (uno corto, uno largo, uno corto, una largo, uno corto, uno largo, uno corto) anunciaron la aparición del cadáver del occiso Piaget a las seis y cuarenta y cuatro (6 y 44) horas del veintidós (22) de septiembre del año en curso. // Tomar en cuenta: que agregó el dicente que el hecho de que la alarma sonara estando el buque en puerto era algo desacostumbrado pero que, al carecer el dicente de experiencia fáctica, no anotó las suposiciones que se le ocurrieron, a saber: que un barco o barcaza había chocado contra el Buque I, que había explotado la caldera, que hubiese un incendio. A pesar de la sorpresa, el ayudante de guardia Suárez fue más operativo que el marinero Helpidio González, quien encontró el cadáver del occiso Piaget. // Aproechar torpeza de su testimonio. // Infinidad de huellas, manchas de todo tipo y modificaciones inexplicables en el lugar del hecho obstaculizando el trabajo posterior de los peritos, quienes no pudieron reconstruir adecuadamente el escenario del siniestro, pese a su disposición al deber y a la rectitud de su buen juicio. // Ver para cierre patético: gabinete convertido en santuario profanado por la desidia de los primeros en llegar junto al occiso. // Incitación a la acción: ¿incluir dolo? // Ver ausencia de objetos relevantes, como ser: contenido de los bolsillos del gamulán, ya que no es posible que no hubiera nada en ellos cuando se retiró el cadáver. // Debilidad expositiva: cantidad de personas con acceso al recinto. Visto que el occiso no fumaba, que el gabinete permaneció cerrado debido a encontrarse el buque en puerto, y que en el lugar se recogieran, a posteriori, colillas de tabaco manchadas con lápiz labial, es razonable dejar abierta la suposición de que por lo menos una mujer estuvo en el sitio junto al occiso Piaget, antes, durante o después del deceso. // Recomendar: exámenes psico-fisiológicos de tripulación, no obstante lo aseverado por el marinero González acerca de que no se encontró -son sus palabras- con ningún otro tripulante en el lapso de tiempo transcurrido desde el descubrimiento del hecho hasta el alerta general. // Ordenar todo, ojo. // O bien: Debido al desorden antedicho no fue sencillo dar con los elementos necesarios para dilucidar el caso. // Excusa: peritos denunciaron falta de tiempo y obstáculos de las autoridades navales, las cuales ordenaron quitar el cuerpo del difunto prontamente, antes de que se abriese el horario de visitas del público. Trincado con chinguillos, le acomodaron un gancho a la altura de los omóplatos y lo izaron entre cuatro hombres hasta colgarlo de un riel (SWI-78-122T), pendiente del cual fue trasladado hasta una carretilla. Una vez en ella, y sin desengancharlo, lo llevaron hasta la bodega principal donde, debido al peso, lo detuvieron en espera de la pluma de grúa que finalmente lo extrajo del interior del Buque I. // Argumentar: Irregularidades en el Teatro de los Hechos. // Este ayudante de guardia -consignó el nombrado Suárez- ha visto subir motores, compresores, sogas, bultos, incluso féretros, pero nunca un cuerpo tan grande como éste. // Algo así para otra opción de final patético: Es certeza de la fiscalía que, pese a la irregularidad de lo sucedido, no hubo delito sino autoprovocada intoxicación. Al neófito podrán conducirlo a error los hematomas señalados, así como los desordenes de esa, llamémosla, irregular exhumación. Pero la necropsia es reveladora: el sujeto, mencionado hasta aquí como el occiso Piaget, pero cuyo nombre real es Walter Roldán, del tipo leptosómico, tez blanca, 1,90 metros de altura, ciento treinta y tres (133) kilos de peso, falleció por las causas que detallaremos a continuación: // Como quedó dicho (como habrá quedado dicho), a) el cadáver fue hallado en la posición conocida como decúbito dorsal, sobre el piso; b) una excoriación en la sien derecha atestigua indudablemente que hubo caída y, c) por los rastros de pelos y sangre encontrados en el reborde de la pileta de revelado, se deduce que ahí fue donde golpeó mientras caía. // CH) Cerca de los pies se descubrieron rastros de sangre y saliva. D) Llevada a cabo la apertura del cadáver y analizadas las modificaciones orgánicas pertinentes se halló en el esófago: E) celuloide fotográfico enrollado de unos siete (7) centímetros de alto por dos (2) de perímetro, con película expuesta todavía en su interior. F) Es presumible que el occiso lo incluyera en su organismo vía bucal, con la intención de ocultarlo; g) la película fotográfica en cuestión (hablamos de unas doce o quince tomas) no fue disuelta por los ácidos gástricos; h) enviada al laboratorio para su revelado mostró a una (1) NN, tez blanca, con magulladuras en pómulos, brazos y piernas; cabello rubio, enrulado, teñido, vestida con uniforme de estudio: falda cuadriculada, gris y blanca y negra; mutilada i) Regurgitadas por efecto de la autodefensa del organismo, las fotos no encontraron rumbo y quedaron atoradas provocando j) desprendimiento interno de las paredes del esófago y k) la consiguiente expulsión de mucosa que obturó las vías respiratorias. L) La cianosis en el rostro confirma que la asfixia fue la causa del deceso.
Buenos Aires, 1992-2007