

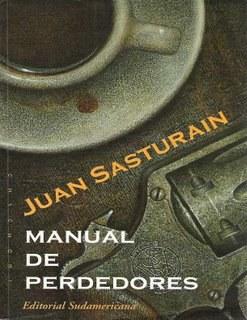 Segunda
Segunda
94. La mirada de los osos
Al cruzar el
puente Pueyrredón, le revisaron el auto. Un oficial de modales corteses
e irónicos le dio vuelta al Plymouth como un guante, miró cinco veces la
autorización para portar armas que justificaba su revólver, lo dejó ir con
un golpecito cargador en el guardabarros trasero que era casi una palmada
en el culo.
Por Pavón también había movimiento policial pero la gente andaba con naturalidad.
Había pibes subidos a los carros de asalto estacionados mientras los de
la guardia de infantería acariciaban distraídamente sus bastones.
Al llegar a la estación dobló a la izquierda en la primera transversal y
a las tres cuadras encontró el paredón largo y blanco con dos hileras de
alambre de púas. En el extremo del paredón había un edificio también blanco
e inexpresivo con tres ventanas altas, rectangulares y un portón por el
que salía un camión. En el portón decía Establecimiento Metalúrgico El Triunfo.
En realidad, la fábrica no tenía ese aspecto de monstruo antediluviano echado,
con el lomo en escalera y las chimeneas humeantes que recordaba el membrete.
Junto al portón había una puerta de vidrio esmerilado con letras negras
sobre el gris. Dejó el Plymouth lejos del movimiento de los camiones y entró.
Era un ambiente chico con dos sillones metálicos, la mesa de entradas vacía
y una escalera empinada a la derecha, con recodo rápido que la volvía casi
sobre sí misma.
Subió haciendo ruido en los escalones de madera y a la mitad de camino sintió
que alguien había advertido su presencia. Al levantar la cabeza, la primera
imagen que tuvo fue la de aquel muñeco descomunal de la propaganda de Michelin:
con los pies separados, apoyados en los extremos del último escalón y mirando
para abajo con los brazos cruzados sobre el pecho, el Negro Sayago lo miraba
con el desprecio y la simplicidad con que deben mirar los osos.
- ¿Qué busca, amigo?
-El señor Berardi -dijo Etchenaik tres escalones más abajo.
Mirándolo bien, el Negro no era tan alto sino que especulaba con la perspectiva
y la sorpresa. El veterano estaba ya casi cara a cara con él.
- ¿Y quién es que lo busca?
Como tenía la luz fluorescente a sus espaldas, la voz parecía salir de un
bloque indeterminado, formado por el tronco sólido y la cabeza rapada como
un astronauta. Sin embargo, nadie podía tener menos cara de astronauta que
el Negro Sayago.
-Dígale a Berardi que está Etchenaik.
- ¿Y para qué es? -y apoyó las manos en la cintura.
-Él sabe -dijo Etchenaik subiendo los escalones necesarios para poner su
nariz contra la nariz del otro-. Dígale que es urgente.
-Espere acá.
Cuando Sayago caminó hacia la puerta que estaba a sus espaldas, Etchenaik
pudo percibir la cojera leve, que no daba, sin embargo, imagen de deterioro
o debilidad sino que agregaba un detalle inexplicablemente temible.
Sayago no reapareció. Fue el mismo Berardi el que asomó una sonrisa desde
la puerta de su oficina.
-Etchenaik, es una suerte que haya llegado en este momento -dijo familiarmente-.
¿Cómo anduvo eso?
Se acercó, le apoyó la palma en la cintura acompañando el movimiento.
- ¿Pero qué pasó? -y le señaló vagamente la cara, los magullones y cortes,
algo de lo que había recogido en estos días-. Espero que no haya tenido
nada que ver con el trabajito ese...
Etchenaik se sintió un boleto viejo encontrado en el fondo de un bolsillo.
95. Orejear la guita
Entraron en la oficina. Se sentaron. Berardi lo observaba sin decir nada.
Esperaba. Había una ventana de vidrios grandes y a través de ella se veían
las cabriadas que sostenían un techo de cinc. Ruidos metálicos y regulares
subían multiplicados por la resonancia.
-Se acabó para mí. No voy a seguir en este asunto -dijo Etchenaik sin disculparse
y detuvo la objeción de Berardi con un gesto.
-Anoche tuve suerte -y se señaló la cara-. Pero no estoy seguro de tenerla
mañana o esta noche.
El otro levantó las cejas.
- ¿Quién fue?
-No viene al caso. Pero usted no me habló del problema con su mujer y el
doctor Huergo. Eso no favorece las cosas.
El hombre gordo ni siquiera pestañeó.
-El mismo día que hablé con usted aparecieron por mi oficina -continuó Etchenaik-.
Su mujer y el primo. Querían que les dijera dónde estaba Vicentito pero
yo no lo sabía ni lo sé ahora. Me ofrecieron más dinero para que trabajara
para ellos, les dije que no y me hicieron una escena con lágrimas y amenazas.
-Me sorprende -interrumpió el empresario-. Me sorprende lo que me cuenta...
Pero dígame qué logró averiguar.
Etchenaik se puso de pie, se pasó la mano por la nuca y fue hablando mientras
miraba por los ventanales. Contó todo hasta llegar a la escena del Peugeot
blanco doblando por Paraná. Allí colocó una decisión drástica e inamovible,
producto de la bronca y el desaliento.
-Eso es todo -concluyó con un suspiro, muy viejo o cansado-. Págueme y me
voy.
Abajo, en cuatro filas de máquinas se alineaban cuatro filas de hombres.
La luz entraba por los ventanales suspendidos en la alta pared de la derecha;
los haces de luz recorrían un espacio amplio, varios metros por encima de
las cabezas inclinadas y dejaban parches de luz en la pared opuesta.
-Si sabe algo más, dígamelo -insinuó Berardi a su lado-. Plata, hay...
Etchenaik siguió mirando por la ventana.
-Anoche estuve con Mariano Huergo. Le dije la verdad: que no se preocupara
por mí, que el asunto no me interesaba. Lo que vino después no tiene importancia
para usted, Berardi.
Pero al gordo le interesaba otra cosa, esa sola le interesaba:
- ¿Dónde cree que está, Etchenaik?
-Es probable que lo tenga la policía pero le conviene igual revisar la casa
de algunos familiares.
La respuesta pasó a través de los rasgos del empresario como la luz por
un cristal, "como el Espíritu Santo por María", pensó Etchenaik.
-Déjese de joder, Berardi -estalló de pronto-. Usted sabe todo. En qué anda
su hijo y lo de sus parientes. Lo que me pone nervioso, para no decirlo
de otra manera, es no saber de qué juego yo.
El gordo le puso la mano en el hombro.
-Digamos que yo sospechaba algo, Etchenaik. Y que su meritoria gestión me
ha sido útil para verificar algunas hipótesis. Perdone el vocabulario muy
específico pero no se me ocurre otra forma.
Cada uno volvió a su asiento y poco quedaba por decir que no fuera puteadas,
humillaciones o hipocresías. Etchenaik esperó que el gordo eligiera el camino.
-Le daré el doble de lo convenido -dijo Berardi optando por la hipocresía,
el trámite veloz y limpio.
-En efectivo, por favor. Tuve experiencias jodidas con cheques y bancos
-dijo el veterano sin agradecer.
-Como quiera.
Vicente Berardi echó mano a una billetera voluminosa con ángulos dorados
y entreabrió los pesos como quien palpita una mano de truco. Había mucho
para orejear ahí.
-Lo siento -dijo finalmente, mintiendo sin disimular-. No tengo efectivo
aquí. Será mejor que lo atienda el señor Sayago.
Con las últimas palabras señaló el ángulo derecho de la habitación. Sentado
en un sillón junto a la puerta, y quién sabe desde cuando, estaba el ex
boxeador desparramado pero firme como una gota de lacre.
96. El aire del interior
Al verse señalado por su jefe, el Negro Sayago le dedicó a Etchenaik una
de sus mejores y únicas sonrisas. El veterano paseó la mirada de uno a otro,
se quedó en el empresario. Berardi empezó a armar una rápida retirada.
-Ha sido un placer, Etchenaik. Y discúlpeme. He de salir ya.
Cerró un portafolios que había aparecido imprevistamente entre sus manos
con la expresión de alivio de quien acaba de romper con una amante vieja
y pedigüeña. Le extendió la mano.
-Lo tendré en cuenta para una nueva oportunidad. Gracias.
Retiró la mano apenas Etchenaik la estrechó y salió por la puerta como si
se tirara en paracaídas. Sayago fue tras él.
Cuando se quedó solo, Etchenaik volvió a caminar hasta la ventana. Abrió
una de las hojas y el sonido monocorde de las máquinas creció pleno. De
pronto se oyó el timbre agudo y largo, y el ritmo del golpeteo fue decreciendo
hasta apagarse. Los hombres se apartaron de las máquinas, buscaron los pasillos.
Alguien abrió la puerta a sus espaldas.
-Acá está la mosca. Y apúrate que me voy.
Sayago le alcanzaba la guita con el brazo derecho extendido, con el otro
le indicaba la salida.
- ¿Vos no laburás abajo? -dijo Etchenaik sin inmutarse-. ¿Hace mucho que
subiste la escalera?
-Unos años. Hacía calor allá. Una cuestión de salud.
-Claro, hay que cuidarse -Etchenaik giró y quedaron enfrentados.
-Me dijeron que no te quieren mucho los muchachos.
Sayago no contestó pero ahora fue él quien caminó hasta la ventana.
-Es un laburo de mierda -dijo mirando hacia abajo.
El veterano se paró a centímetros de su mentón partido.
- ¿El tuyo o el de ellos?
-Todo.
Apoyado en el vidrio, con la cabeza hundida, parecía como si se hubiesen
desinflado algo los neumáticos de Michelín. Etchenaik lo vio sentido y apuró
para arrinconarlo contra las cuerdas.
-Vos tenés el papel más jodido, Negro. Ni arriba ni abajo. Los muchachos
te putean y Berardi te usa. El día que no le sirvas más, te raja.
Vio que Sayago se llevaba la mano a la axila por debajo del saco y se replegó
hacia el marco de la puerta.
-Mirá.
El Negro sacó unos papeles viejos doblados en cuatro y sostenidos por una
gomita. Los desató y desplegó sobre el escritorio con dedos torpes e infantiles.
Había recortes de Crítica, toda una hoja de Democracia, un comentario de
Fraseara en El Gráfico. En las fotos aparecía un Sayago menos sonriente
que perplejo saludando desde la escalerilla del avión o trenzado en un cambio
de golpes en el centro del ring.
-Te vi perder con Ansaloni -dijo Etchenaik, hombro con hombro los dos inclinados
sobre los papeles.
-Ahí empezó la cosa. Me pegó demasiado.
-A llorar a la iglesia. Vos la ligaste arriba del ring y con guantes. Hay
otros que no tienen esa suerte.
Sayago fue recogiendo todo con cuidado, doblando los pliegues que marcaban
el papel una vez más. Cuando terminó, su rostro había recuperado la expresión
habitual.
-Bueno, flaco... Agarrá la mosca y hacete humo.
-Hay temas que te molestan.
-Hay tipos boludos -replicó Sayago dando un paso al frente-. No se dan cuenta
cuando les están perdonando la vida.
El veterano agarró la guita lentamente, la contó, husmeó el aire como un
lebrel.
-Es cierto, la verdad está en el interior. Uno cruza el Riachuelo, sale
de la Capital y ya se respira un aire diferente. No hay corrupción y suciedad
en el aire, la gente es más simple y hospitalaria. En fin...
-Aire, viejo -interrumpió el Negro amagando una guardia abierta y baja-.
Aire o te empato los ojos.
Pero Etchenaik no tenía ganas de pelear. Se le habían ido de golpe.
97. Gancho al hígado
Miró detenidamente al Negro corno si fuera la primera vez. Estiró la mano
hacia adelante para tocarlo mientras el otro no entendía nada.
- ¿Qué haces, qué te pasa?
-Pelo corto... -dijo Etchenaik como si delirara.
- ¿Qué te pasa, flaco?
-Date vuelta, Negro... tranquilo que no te voy a tocar el...
- ¿Qué te pasa, lechuzón? ¿Querés que te haga un desfile de modelos? -dijo
Sayago tironeándose las mangas.
-Date vuelta y anda para allá, dale...
El Negro, sorprendido, lo hizo como quien le da los gustos a un pibe, un
loco, un condenado a muerte.
-Qué boludo fui... -dijo Etchenaik, derrotado.
Se fue levantando, despacio, el gesto inexpresivo.
-Qué boludo fui... -repitió caminando hacia la puerta. Sayago lo dejó pasar,
lo siguió a un paso.
-Lo que usted diga, maestro -concluyó el pesado con un humor estúpido, innecesario.
Bajaron haciendo sonar los tacos contra la madera. Cuando llegaron a la
puerta de calle, Sayago se hizo a un lado pero no demasiado. Lo suficiente.
Al pasar Etchenaik junto a él, flexionó violentamente el brazo y le clavó
un tremendo gancho al hígado, como si supiera o se acordara al menos de
esas sutilezas de Sandy Saddler. Etchenaik se dobló y una mano cariñosa
y firme lo empujó por las nalgas, le hizo cruzar la vereda y clavarse como
un ariete contra la puerta del auto estacionado con un tipo adentro.
-No te pasés de vivo, veterano. Si sos pura parada... Berardi te jodió y
vos no te diste cuenta, otario.
Sayago le hablaba sobrador pero sin burla. Sin ensañamiento le pisaba los
dedos, así, junto a él, paternal se diría.
-No te metás más con los que tienen mosca, gilito.
Le pateó el tobillo casi con desprecio, como quien empuja un pucho para
que caiga del cordón a la calle y subió al auto.
Etchenaik estaba sentado en el suelo, apoyado en la puerta del Peugeot blanco
-qué otro iba a ser- y cuando arrancó tuvo que manotear para no caer. Estaba
terriblemente aturdido pero la imagen que tuvo al volver la cabeza fue exactamente
la que había visto Tony en Tucumán y Talcahuano: Peugeot con chapa de la
provincia que se va con dos hombres de pelo corto, uno de bigote y otro
más joven.
Se hubiera quedado allí esperando que alguien lo rematara como a un caballo
herido si no hubiera sido por la voz y una mano.
- ¿Lo ayudo, señor? ¿Se siente mal?
La viejita tenía cabellos blancos recogidos. Lo miraba, le tocaba el brazo,
no hubiera podido levantarlo jamás.
-No es nada -dijo sin intentar moverse.
- ¿Quiere que llame a alguien? ¿Se puede levantar?
-No -dijo Etchenaik-. Sí, sí, puedo -y se paraba, sentía que alguien tenía
una tenaza apretada a la altura de su ombligo y no había caso, no soltaba.
Hubo consejos y recomendaciones. Cuando caminó hasta el Plymouth había más
de diez personas a su alrededor sin contar los niños.
Al llegar a Pavón se apeó en un bar y pidió un café, un vaso de agua, una
aspirina. Después, ya repuesto, una ginebra. Cuando se bajó de la banqueta
arrimada al mostrador, con las últimas pitadas del Particulares y la tarde
a media agua, descubrió que ya no había ninguna razón aceptable pero tampoco
ninguna excusa que le impidiera darse una vuelta por Adrogué.
Frente a la estación de Lanús había control policial. Lo pararon. A la altura
de Lomas le revisaron el baúl. Tuvo que creer que el auto viejo y su pinta
de chacado lo convertían en un sospechoso nato.
En Adrogué, las casas eran todas parecidas. Cambiaba la forma del jardín
o el tamaño de la entrada para el auto pero hasta las calles, que tenían
nombres insólitos de doctores, maestras pueblerinas o bomberos caídos en
el cumplimiento del deber, eran en cierto modo intercambiables.
Eso hasta que encontró la casa. Y ésa era diferente.
98. Gruñidos en un billar
Miró por encima del cerco de ligustro y dos perros descomunales y un viejo
disfrazado de jardinero clásico le indicaron que estaba en la casa más grande
de la cuadra, que el número correspondía al del papelito arrugado en su
bolsillo. El chalet de dos plantas construido al final del billar se prolongaba
lógica y naturalmente en un cobertizo desbordado por un auto demasiado largo
para este tiempo o para cualquier otro.
Etchenaik intentó hacerse oír por encima de los ladridos y el ruido de la
cortadora de césped.
- ¡La señorita Cora! -gritó.
El viejo levantó la mirada y al apretar el botón silenció con toda naturalidad
la cortadora y los perros.
- ¿Qué quiere? -preguntó perdiendo aire entre los dientes salteados.
- ¿La señorita Cora Paz Leston vive acá?
-Pues creo que no... Yo vengo aquí una vez a la semana y a veces la he visto,
pero creo que vivir, no vive. Ella está en la capital ahora.
-Es una lástima.
Etchenaik vio acercarse a una mujer alta de pantalones oscuros y remera
muy presionada que acababa de dejar un sillón de mimbre y avanzaba por el
césped como por una pasarela. Llevaba un libro en la mano cruzado elegantemente
sobre el pecho y el parque era tan largo que llegó envejecida.
- ¿Qué pasa, Ramón?
-Busca a la señorita Cora -dijo el jardinero.
Etchenaik fue observado con desdén y detenimiento, es decir con atención
desatenta o sea como un animal raro pero repulsivo.
-Buenas tardes, señor...
-Santero.
-Señor Santero... ¿Para qué quiere a Cora?
-Vengo a cobrar. Es un crédito que tiene la señorita Paz Leston en la librería
Fausto. Tres cuotas que han quedado pendientes.
Abrió el portafolios que traía en la mano y hurgó en el interior. Había
una revista La Semana que mentía sobre Graciela Alfano, papeles varios,
un terrón de azúcar, dos boletas de Prode, un ejemplar de Miss Lonelyhearts
de Nathanael West, una selección de las mejores partidas de Tigran Petrosian...
-Sí. Tres cuotas, poca plata...
-Lo siento pero debe haber algún error. Ella no vive más acá, hace años
que no vive -dijo la dama acariciando el hocico de una de las amenazantes
bestias.
Etchenaik miró a Ramón pero el jardinero, arrodillado, trataba de exterminar
una obstinada caravana de hormigas al pie de un elegante pino de pedigree.
-Es un problema -dijo mirando al suelo.
Nadie dijo nada. Los bóxers gruñían bajito.
- ¿Usted no sabe dónde podría ubicarla? El garante también es difícil de
localizar. No es mucho dinero, pero...
-No sé señor. No tengo la menor idea de cuál puede ser el domicilio actual
de la señorita.
Pasaron algunos segundos. Etchenaik hizo un gesto que no significaba nada.
Los bóxers gruñeron otra vez.
-Buenas tardes -dijo la señora del libro encuadernado en tela y reinició
la larga marcha.
El obsesivo Ramón perseguía ahora a las hormigas gateando, pegado a la pared
lateral. Cuando reaparecieron las dobles filas de dientes de los perros,
Etchenaik comenzó a caminar hacia la esquina.
Abrió la puerta del Plymouth, tiró el portafolios en el asiento trasero
y se tiró él.
Se miró en el espejito retrovisor. Se puteó sin esperanzas. La tarde de
Adrogué estaba serena, lisita ya camino del atardecer. Algún imbécil había
podado los árboles hasta la amputación y ahora revoleaban los muñones contra
un cielo límpido, casi sin aire de tan puro.
Ya ponía la llave de contacto cuando la vio. Una rubia de vaqueros, piernas
firmes y melena recortada cruzó la bocacalle con la valija en la mano, se
quedó inmóvil cuando escuchó la voz, su voz:
- ¡Cora!
99. La muchacha de la valija
El veterano había sacado la cabeza por la ventanilla y ahora repetía, asomado,
con el pómulo dolorido por el golpe contra el borde del vidrio.
-Cora.
Ella miró para ambos lados y se acercó con la valija un poco ladeada hacia
adentro, tapándole la rodilla derecha. Etchenaik bajó del auto.
-Vengo de tu casa.
-No sé quién es -dijo ella ya casi de perfil, replegándose hacia la esquina.
-Sí, sabés.
-No.
Cora giró para irse y la mano de Etchenaik se alargó justo hasta la punta
de la melena rubia.
-Siempre supe que eras pelirroja. Bah... desde un peine que encontré.
Tenía la peluca en la mano y Cora era otra mujer.
- ¿Por qué me largaron esa noche? ¿Vos sos la que da las instrucciones?
¿Qué es de la vida del Llanero Solitario?
Cora dio dos pasos hacia atrás. Etchenaik la siguió y estiró el brazo para
agarrarle la muñeca. La retuvo sin apretar. Ella forcejeó un poco y se quedó
quieta.
- ¿Para qué vino?
Etchenaik la soltó y se apoyó en el pilar de una casa.
-Tenía un rato libre. Fui a avisarle a un cliente de Avellaneda que el trabajo
que me encomendó no me interesa más. Pero eso no importa... ¿Vos te estás
mudando?
- ¿Qué quiere? .
-Anoche me decían: "No se agite antes de pensar, botón". ¿Te contaron eso?
¿Te contaron cómo los sacamos cagando a tus encapuchados?
Tenía la peluca en la mano y la revoleaba como un llavero alrededor del
índice. Cuando sintió que ella se relajaba apenas le dio un manotón y se
quedó con la valija. Cora se le tiró encima pero el veterano la detuvo con
un gesto de cabeza.
-Los vecinos Cora. Los vecinos en la puerta.
En la esquina había dos cabezas asomadas y ruido de ventanas en la vereda
de enfrente.
-Vení -dijo Etchenaik caminando hacia el auto-. Parecemos dos novios discutiendo
en la calle.
Abrió la puerta y tiró la valija liviana por encima del asiento delantero.
Metió la peluca en la guantera.
- ¿Venís?
Ella vaciló un momento y luego se inclinó hacia la ventanilla.
- ¿Por qué hace esto?
-Ahora pregunto yo, nena -la miró a los ojos-. No te asustés.
-No -dijo ella.
Y subió.
Cruzaron las vías y llegaron a la avenida Espora. El semáforo los detuvo.
- ¿Adónde vamos? -dijo ella.
-Donde podamos charlar un poco -Etchenaik miró el reloj-. Tengo tiempo.
-Sigamos, mejor.
El veterano dobló a la derecha y aminoró la velocidad. Separó una mano del
volante.
-Te pregunté si te estabas mudando.
-Algo así.
-Si venías a dejar cosas jodidas o comprometedoras, yo no confiaría. Esa
mujer lee libros encuadernados en tela... -la miró de reojo y luego volvió
al camino-. Alguien así no es de fiar.
-Llevo ropa sucia -dijo ella-. Mi tía me mimó siempre.
Etchenaik se volvió, se pasó la mano por el pelo, por el hígado todavía
dolorido. Sonrió tristemente.
-Mejor terminamos el verso. Esto no es un levante.
Y paró el auto.
100. La vencida
Un Plymouth del cuarenta y pico, pintarrajeado con parches color ladrillo
y una pareja despareja adentro, detenido bajo los árboles de la avenida
Espora en Adrogué. Pongamos atardecer, violines al gusto, finales de febrero.
-Claro que no es un levante -dijo ella-. En ninguno de los dos sentidos,
espero.
-Te llevo cuarenta años, nena. En todos los sentidos.
Pero no había tiempo ni ganas ni humor para las gentiles esgrimas. Etchenaik
reventaba de soberbia impotencia, sentía que estallaría en cualquier momento
y mejor que no fuera ahí.
-Quise parar el auto y el chamuyo. Es idiota hacernos los que no sabemos
nada y perder tiempo.
-No hay nada que hablar -dijo ella burlona o resignada-. Deme las cosas
que me voy.
Cora se inclinó hacia la guantera y Etchenaik le golpeó los dedos con el
canto de la mano izquierda.
-No entendiste nada -dijo y se entreabrió el saco para que viera el revólver-.
Lo de las preguntas va en serio. Ahora.
Ella se chupó los dedos doloridos.
-Usted hace literatura -dijo haciéndola ella.
- ¿Qué literatura?
-Policial: los desplantes, el auto, la canchereada. Usted no existe, Etchenique.
Para que alguien crea lo que usted hace va a ser necesario que lo escriba.
Con la realidad no alcanza. ¿Entiende?
Ella esperaba que el veterano se rayara por el tono explicativo, sobrador,
tan de vuelta.
-No he visto nada más literario últimamente que esos pobres pendejos encapuchados
con armas que les pesan en las manos.
-Es un problema de elección de vida.
-Cuanto mucho, un problema de modelos -se explayó Etchenaik-. Con tu amigo
El Llanero Solitario cambiamos figuritas hace unos días, lástima que el
diálogo no fue muy fluido. Pero en el fondo lo más literario es... bah.
Lo que vale es lo que uno hace. Y yo tengo mucho que hacer. Me importa tres
carajos si vos crees que me escriben los libretos.
Cerró de golpe la guantera, volvió a poner en marcha el auto y aceleró firme
y sin bronca.
- ¿Adonde vamos? -dijo ella después de tres cuadras.
-A la mierda.
Quince minutos después, en un deshilachado bar de Lanús cercano a la estación,
la conversación avanzaba entrecortada.
Etchenaik parecía haber perdido urgencia, tener todo el tiempo del mundo.
Cada tanto volvía a las preguntas básicas, cada tanto Cora miraba el reloj
y trataba de negociar la huida. No salían de eso y todo volvía a comenzar.
-O me contestás las dos o tres cosas que te pedí o nos ponemos a hablar
de libros. Puedo pasarme horas con eso, de Fantomas a José Giovanni.
-No le voy a decir el lugar donde estuvo la semana pasada.
-Está bien -concedió Etchenaik sin apuro-. ¿Y el gordo?
Ella hizo un gesto de extrañeza.
-El gordo Berardi, el padre... ¿de qué juega, cómo es la mano con ustedes?
Cora se apoyó en el respaldo, puso la mejilla en su mano.
- ¿Trabaja para él?
-Te avisé que no trabajo para nadie ya. Mi tarea de investigador asalariado
terminó hace unas horas. Ahora es algo puramente personal: quiero devolver
trompadas y humillaciones recibidas en los últimos días. Reparación de daños
y perjuicios materiales y morales.
-No le creo.
Etchenaik levantó las cejas y terminó de beber su vaso de agua.
-Jodete. Ésta es la vencida con ustedes: la primera me la dieron; la segunda,
tuvieron que piantar. Ahora, mano a mano con vos ya no puede haber más equivocaciones.
Cora se puso violentamente de pie.
-No sé qué hace Berardi, a qué juega. Apenas lo vi dos veces.
-A mí me alcanzaron.
101. Regalar la chapa
Una categórica soltura le permitió al veterano pasar al frente. La competencia
no estaba clara ni en sus términos, pero existía. Ella lo corría con desplantes
y paradojas, le quitaba espacio a sus sueños de detective, lo descalificaba
para pegar bien duro. Etchenaik iba a los bifes: no tenía nada para ganar
pero igualmente había perdido todo. Valían los gestos limpios entonces,
puros y definitivos como ademán de estatua.
El veterano se quitó el saco y quedó como esos fulleros viejos de película
de cowboys con su camisa a rayas.
Y parecía realmente que se estaba preparando para una mano brava.
-Hay tres cosas claras: ustedes tenían gente metida en la droga, husmeando
ahí, y se la reventaron: la pobre Chola Benítez; ustedes se meten después
con Berardi-Huergo y Cía., donde hay mucha guita, con Vicentito bien adentro
de la cosa, tanto que papá y mamá se pelean por él... Y ustedes también,
me parece. La tercera cuestión es por qué yo resulto ser el hilo conductor
entre las dos historias. Paso de una a otra con ustedes: la diferencia está
en que yo no sé de qué se trata. Explícame lo de Vicente y vos, por ejemplo.
-Es mi novio.
-Pero antes se fue de la casa, empezó a estudiar, los conoció a ustedes,
se mudó hace tres meses y desapareció para el viejo.
-Si lo tiene él...
-Lo sabías, ¿eh?
-Lo supimos después: vos se lo marcaste cuando estaba con nosotros y el
Negro Sayago se lo llevó. Está clarito que trabajabas para Berardi.
-Yo no marco ni señalo, piba.
-Dijiste que querías hechos; ahí tenés uno. Lo marcaste.
El tuteo se había convertido en un ida y vuelta fluido.
- ¿Lo querían apretar a Berardi con el pibe? ¿Se puede hablar de un autosecuestro
o de un secuestro sentimental? No es nuevo eso.
Cora se aferró al borde de la mesa con la tozudez y la furia inútil de un
náufrago.
-Dame la peluca y la valija. Te va a costar caro.
-Oíme, piba -dijo suavemente-. Ahora, si no me explicás todo, seguimos Pavón
derecho hasta la cana. O ni siquiera eso: hay tanto milico en la calle que
no va a ser necesario.
Ella se paró y apoyó las manos en el respaldo de la silla. Etchenaik vio
cómo los nudillos se ponían blancos mientras la sangre huía despavorida
de los dedos apretados contra la madera.
-Sentate -dijo.
Cora dio media vuelta y caminó vigorosamente entre las mesas hacia la salida.
Los jeans y la melena pelirroja la llevaban fácil, como una correntada que
busca el desagüe. Pero el veterano no la siguió. Dejó la propina, terminó
el agua de su cafecito, se puso el saco.
Cuando salió a la noche creciente, a la vereda desmantelada, Cora estaba
apoyada en el guardabarros del Plymouth con las piernas encimadas, los brazos
cruzados sobre el pecho.
- ¿Subís? -dijo Etchenaik dando vuelta al auto y hablando por encima del
techo.
-Las cosas -dijo ella girando la cabeza.
-Las cosas, no. Me las llevo.
El auto ya estaba en marcha cuando se decidió a subir.
Y no hablaron más. Etchenaik manejaba con soltura pero movía demasiado la
lengua dentro de la boca. Ella se miraba las manos. Era el silencio tenso
de una mano de fulleros, un vacío repleto de complicidades, certezas sin
confesar.
Por eso cuando el Plymouth se detuvo pocas cuadras antes de Mitre, último
en la fila que desembocaba en los dos patrulleros cruzados cien metros más
allá, bastó una mirada de Cora para que el veterano metiera la marcha atrás,
girara a contramano y se perdiera en la primera transversal pese a los silbatos
y a la chapa que regalaba inconscientemente para inaugurar un prontuario.
102. Soñar que te pisan
Doblaron a la derecha con todo el vigor que el Plymouth se podía permitir,
a las dos cuadras viraron a la izquierda, otra vez a la derecha y recién
entonces el veterano levantó la pata del acelerador, miró el espejito y
lo vio vacío de azules o marrones que se agrandaran.
-Gracias -dijo ella.
Sin decir una palabra, Etchenaik comenzó un rodeo largo y silencioso que
los dejó otra vez en Avenida Mitre, plena Avellaneda, pero lejos, al dos
mil y pico. Detuvo el auto. Sin dejar de mirar para adelante agarró la valija
liviana con la mano libre y la puso junto a ella.
-Tomá -dijo-. Sacá la peluca de la guantera.
Cora no se apresuró. Se la puso mirándose en el espejito. Quedaba más fea.
-No juegues a los disfrazados, piba.
- ¿Qué te pasó? ¿Te asustaste?
Se dio vuelta como para darle el sopapo. Pero ella sonreía muy limpito,
sin trampas.
-Los muchachos se equivocaron con vos.
-Si fuera solamente conmigo no sería nada.
La mano de Etchenaik pasó por encima del regazo de ella y abrió la puerta.
-No me jodan. Cuidate.
Y la devolvió a la noche como se tira un pescadito al agua después de tenerlo
un rato boqueando en la escollera.
Ella cruzó la avenida corriendo y tomó el colectivo que pasaba, uno cualquiera
según Etchenaik.
Después que cruzó el puente, empedrado de patrulleros y carros de asalto
llenos de gente con cara de enojada, el veterano supo que no sabía muy bien
adonde iba. Eran las nueve cuando se bajó en Montes de Oca y California
y entró a un bar. Recién después de la segunda ginebra comprendió que había
entrado para emborracharse. Ahí se detuvo. Fue al teléfono y llamó a Alicia.
-Hijita mía, necesito abrigo y alimento.
-Y yo muebles nuevos. -Ya sé.
- ¿Venís a cenar?
-Voy.
Media hora después llegaba al departamento de Sarmiento y Riobamba precedido
de un poderoso aliento ginebrero.
- ¿Qué te pasó? -dijo Alicia en medio del baldío del living.
-Después te cuento.
Se aflojó la ropa de a tirones, tiró el saco en una silla y se dejó caer
en el sillón cortajeado como quien se arroja al mar o sobre una mujer.
-Necesito apoliyar. Estoy medio borracho... Despertame en un rato, por favor.
El último gesto, antes de cerrar los ojos, fue señalar el saco y decir:
-Ahí hay guita, Alicia. Eso es tuyo por todo este despelote.
Cuando se despertó estaba solo en la oscuridad del living. Le dolía el cuello
de dormir torcido y tuvo repentinas ganas de fumar. Se sentó y vio que Alicia
fumaba cerca de él, en otro sillón. El humo blanqueaba en la negrura.
- ¿Qué hacés ahí?
-Nada. Pienso. Estoy segura de que así descanso más que vos en todo ese
rato que dormiste.
- ¿Qué hora es?
-Más de las diez. ¿Cómo te sentís? -Etchenaik hizo un gesto en la oscuridad
que Alicia no vio-. Hiciste un lío durante el sueño... Te movías, hablabas;
habrás soñado como loco.
-Sí, algo me acuerdo -dijo encendiendo su cigarrillo-. Debo haber estado
bastante inquieto.
-Ronroneabas... Después me diste un susto bárbaro porque pegaste unos gritos...
-Era en el Plymouth... Soñé que me pisaban.
103. Fletes Fretes
Alicia lo miró con un poquito de ironía.
-Soñar que te pisan...
-Pero no era un gallo gigante, nena. Todo pasaba en el Plymouth. No sé cómo
pero estaba con una mina -iba a decir Cora, pero lo contuvo la necesidad
de hacer aclaraciones-. Yo había estacionado en una gran avenida arbolada,
de día. La mina se ponía mimosa, yo le apoyaba la mano en la rodilla y empezaba
a subir. Pero en eso sonaban como bocinazos fuertes y me daba vuelta. Eran
dos tanques de guerra que avanzaban. La mina abría la puerta y rajaba pero
yo no podía y los tipos de los tanques me apretaban. Era como si me pellizcaran
el Plymouth desde atrás, me lo fueran apretando de a poco. Yo me ponía de
espaldas contra el parabrisas, parado, y lo veía al tanquista que desde
arriba me meaba y se reía.
- ¿Así que era pelirroja la mina?
- ¿Eso también lo deschavé?
Alicia se rió con ganas.
-No, un pelo en el saco. ¿Pasó algo, viejito?
-Nada de eso, no me pinches... Otras cosas, sí.
La hija no hizo una sola pregunta que interrumpiera el relato de un día
larguísimo que terminaba en una borrachera inexplicable.
-Ahora se acabó -dijo Alicia como quien pone una tapa.
-Sí, claro.
Ella lo miró sin decir nada, sin creerlo.
-Llamó Tony. Suponía que estabas acá. Dijo que te hiciera acordar de lo
que le prometiste para esta noche.
-Ah.
Encendió la luz y los dos se miraron como si comenzara el intervalo de una
función de cine.
-Esperemos que la segunda sea mejor, porque con la primera película me dormí
-dijo Etchenaik, restregándose los ojos.
- ¿Querés comer?
-Ahora sí. Me lavo primero.
Fue al baño, se refrescó golpeándose la cara con manotazos de agua fría.
Resopló como un caballo. Regresó al living y llamó a Tony.
-Por fin -dijo el gallego-. ¿Dónde anduviste?
-Por todos lados. Pero no me olvidé lo que te prometí. ¿Vamos?
-Vamos.
-Te espero en casa de Alicia en una hora.
-Hecho. Llevo la ferretería.
-Traela.
A las once en punto sonó el portero eléctrico y Etchenaik se despidió con
un beso. Tenía la barriga llena de pizza casera, su condición física era
deplorable, pero tenía muchas ganas de pegar piñas y eso era lo único importante.
-Vamos a dárselas a esos dos que laburan para Huergo, los Fretes. El que
yo cacé en la oficina y el hijo de puta que te hizo esto.
-Parece medio imbécil -dijo Alicia-. Pero tené cuidado, mira que la próxima
vez me rompen a mí. Acá ya no queda nada.
-No abras a nadie.
El gallego lo esperaba en la puerta. Cambiaron pocas palabras. Etchenaik
contó los pormenores durante el viaje mientras Tony se iba enardeciendo
como quien llena una botella.
-Con los Fretes déjame moverme a mí. Son petisos -concluyó Etchenaik.
Estacionaron sobre Beruti y caminaron por la cortada hasta la casa del portón
y el corralón bajo. En la puerta había un cartel de chapa con letras temblorosas:
Fletes Fretes.
Una señal de Etchenaik y Tony se acercó a la puerta. Golpeó. El veterano
se apoyó en la pared unos metros más lejos. Después de unos segundos el
gallego volvió a golpear. Con el ruido de la puerta que se abría se soltó
algo de música.
Hubo un golpeteo de chancletas, el girar de una mirilla.
- ¿Quién es?
104. Bajo la maceta
Aunque Tony no veía quién estaba detrás de la mirilla supo poner el tono
casual necesario, la impostación justa:
-Necesito una mudanza para mañana temprano -dijo.
Hubo ruidos de nuevo, la puerta se entreabrió y Tony vio la cara achatada
de un hombre que no alcanzó a hablar.
En el camino hacia la nariz de Fretes, el puño de Etchenaik rozó el brazo
del gallego. Detrás del puño pasó el veterano, detrás Tony. La puerta se
cerró a sus espaldas.
- ¿Qué tal, don Fretes? -dijo Etchenaik apretándole la cabeza con el pie
contra una maceta.
Era un patio oloroso de plantas, lleno de flores. Había una hamaca de pibe,
un triciclo; al fondo, la galería y una puerta abierta que tiraba luz amarilla
sobre el patio, iluminando un camino de baldosas rojas y blancas muy gastadas.
- ¿Qué tal, don Fretes? ¿Cómo anda? -repitió Etchenaik apretando.
-Aaaag -dijo el otro y pataleaba.
La luz se interrumpió, se movieron las sombras.
-Tío -dijo una nena de piernas flaquitas desde la puerta iluminada.
-Aaaag -contestó Fretes desde abajo del zapato y la maceta.
La nena desapareció corriendo para adentro.
Los invasores agarraron al petiso entre los dos, lo pusieron contra la pared.
Tony lo sostuvo con la mano abierta contra el pecho. Fretes no llegó a levantar
los brazos: Etchenaik descargó dos golpes largos, más aparatosos que efectivos.
Con el primero le hizo golpear la cabeza contra la pared blanqueada, con
el segundo lo dobló para adelante. El gallego sacó la mano y Fretes se deslizó
hacia abajo, pegada la espalda a la pared, manchando el pulóver que se enrolló
a la altura de las axilas.
Quedó sentado, quietito.
-Quedate acá -dijo Etchenaik y caminó hacia la luz. Tenía el revólver en
la mano y sin dejar de empuñarlo se lo metió en el bolsillo.
No llegó a guardarlo. Dos hombres se atrepellaban en la puerta. Uno estaba
descalzo, con una sola chancleta, el pelo revuelto y en pijama; tenía una
botella en la mano, agarrada por el pico. El otro era un muchacho de campera
que balanceaba un fierro.
- ¿Qué pasa acá? -preguntó el de la botella, el otro Fretes.
Etchenaik sacó el revólver y no habló. La luz le daba de lleno y no podía
distinguir la cara de los que habían quedado duros a dos metros de él. El
Fretes de la botella había perdido, en la frenada, la otra chancleta; el
pibe seguía hamacando el fierro.
-Suelten eso y vayan para atrás -dijo avanzando un paso. Los otros vacilaron-.
Vamos, que los quemo...
Cuando Etchenaik movió el revólver, los dos abrieron las manos al mismo
tiempo y el ruido del fierro y la botella al rodar por el patio pareció
durar minutos. Cuando acabó el estruendo, el veterano dijo:
-Entren y no hagan pavadas. El que ustedes buscan está ahí -señaló con el
pulgar-. Se ligó dos piñas de anticipo.
Los otros retrocedieron y cruzaron el umbral. Etchenaik se dio cuenta de
que la música había cesado en algún momento y que la nena lo miraba con
los ojos muy abiertos desde un rincón de la pieza semivacía.
-No te asustés y decile a tu mamá que venga -dijo.
La nena volvió a salir después de mirar a los otros dos quietos, ridículos,
inverosímiles.
Sin darse vuelta, Etchenaik dijo:
-Vení, gallego.
-Ya va.
Hubo un ruido sordo y seco. Al momento Tony estaba junto a él. Usaba una
pistola chiquitita, que casi se perdía en su mano.
- ¿Y Fretes?
-Le di con la maceta. No jode más.
Etchenaik sonrió. La noche prometía.
105. Una changa
Los dos hombres estaban agitados y confusos, como recién evacuados por los
bomberos de un edificio en llamas, como el que sale de una casa con lo que
tiene ante un temblor.
- ¿Sabés gallego? Buscamos al otro hijo de puta... Al que se dedica a destrozar
casas y asustar gente por cuenta de otro -dijo Etchenaik mostrándole los
candidatos; el par que se ofrecía a un careo elemental, innecesario.
-Doble contra sencillo al del pijama -dijo Tony.
Hubo un temblor entre los candidatos, pero el pibe estaba enojado en serio,
se le afinaban los labios, creía que era injusto, tenía tal vez los malos
y los buenos cambiados.
En eso volvió la nena con una mujer de la mano.
-Buenas noches, señora -dijo el veterano-. No se asuste.
No se asustó.
Cuando Etchenaik avanzó hacia los hombres con el revólver enarbolado como
una cachiporra, tampoco se asustó.
Cuando le puso el caño bajo la nariz al del pijama, tampoco. La nena se
rió de la situación y la madre le tiró un sopapo que no llegó a destino.
-Éste es -dijo el veterano.
Levantó el caño, apretó y se lo metió casi dentro de la nariz, obligándolo
a mirar el techo.
-Llegó tu hora -dijo apretando los dientes.
Los ojos desesperados del otro bizqueaban mirando el revólver mientras la
cabeza se le torcía.
El dedo de Etchenaik apretó el gatillo y simultáneamente el de pijama dio
un alarido infernal y se tiró al suelo agarrándose desesperado un pie. Etchenaik
le había clavado un terrible tacazo en los dedos desnudos.
La nena se volvió a reír pero esta vez fue silenciada por otro sopapo, ahora
exacto.
-Por un rato no se va a poder poner los zapatos, turrito -comentó Tony entre
los gritos del caído.
La mujer se había agachado junto al tipo y puteaba bajito y continuado,
como si rezara. El muchacho tenía los labios todavía más finitos; tieso,
lleno de rabia y desconcierto.
-Guardalo -dijo Etchenaik señalándolo.
El gallego abrió una puerta lateral, espió, volvió a la habitación, agarró
al pibe de un brazo y lo metió adentro. Cerró con llave.
-Ya vengo -dijo Etchenaik y salió por la puerta del fondo hacia el interior
de la casa.
Volvió en seguida.
-No vale la pena -dijo junto al gallego-. No hay nada para llevarse de acá.
-El tío se despertó -dijo una voz finita. La nena tenía las manos llenas
de tierra.
Tony agarró una plancha que había sobre la mesa y salió a dormirlo otra
vez. Etchenaik lo paró agarrándolo del brazo.
-Mejor traelo. Acá no hay nada que hacer ni que recuperar; vamos a hacer
un viajecito, mejor. Una changa nocturna...
Al rato estaban los tres en la cabina del fletero más grande, un rastrojero
destartalado al que le andaba una sola luz. Fretes grande, el Peter Lorre
que había huido atado de su oficina, con una pilcha excesiva, enchastrada
de tierra, iba al volante; el gallego Tony en el medio y Etchenaik apretado
contra la otra ventanilla. Al Fatiga -así le decían al menor de los Fretes,
el rompedor de sillones- lo cargaron atrás.
- ¿Cómo quedó aquél? -preguntó Etchenaik.
-Tiene el pie hecho una sandía. Lo até a la rueda de auxilio, por si acaso
-dijo el gallego.
-Bueno, mejor... ¿Pero qué hace ahora?
El conductor había equivocado otra vez el camino. El revólver de Etchenaik
lo intimidaba.
-Vamos, cruce Libertador y tome Castex.
Hubo ruidos extraños provenientes de la caja del rastrojero. Al Fatiga,
la incertidumbre le apretaba la nariz contra el vidrio. A Fretes grande,
la certeza de lo que se venía le hacía gotear sangre infantil de la suya,
le daba un aire despavorido y pavote.
106. Mueble por mueble
Cuando entraron definitivamente por Castex, Fretes miró de reojo, quiso
confirmar.
-Sí, ahora derecho hasta lo de Huergo -dijo Etchenaik como leyendo en sus
ojos-. Estaciona pasando un poco.
Los nervios lo hicieron frenar con demasiada brusquedad al petiso y el Fatiga
se desparramó por la caja, tardó algo más en reaparecer contra el vidrio.
Un gesto del veterano con el revólver lo hizo esconderse rápido.
-Ahora así, sin joda, tocás timbre y decís que querés hablar con el doctor
Huergo. Que es urgente. Que te vean cómo estás, mejor. La primera boludez
o cosa rara que hagás te meto un tiro en la cabeza. Andá.
Etchenaik lo empujó fuera de la cabina pero Fretes no se movía, temblaba
en medio de la vereda.
- ¡Andá te digo!
La pierna del veterano recorrió una parábola larga y precisa que terminó
en el culo de Fretes.
Recién entonces el petiso caminó hacia la puerta y pudo levantar la mano
hasta el timbre.
Desde las sombras, Etchenaik y Tony oyeron el ruido de la puerta, los fragmentos
del diálogo con la mucama. La mujer entró.
-Guarda con lo que decía ahora, eh -ronroneó el gallego.
En dos saltos se pegaron a los lados de la puerta protegidos por los lujosos
rebordes de piedra.
La expresión de Fretes indicó que algo pasaba. Un golpe de luz y al instante
se oyó la voz que Etchenaik conocía muy bien.
- ¿Qué hace usted acá? No le he dicho... ¿Pero qué le pasó?
-Etchenaik. Fue Etchenaik, don Mariano.
- ¿Quién?
-Yo -dijo el veterano metiéndole el revólver en las costillas.
-Yo y él -y señaló con el pulgar al gallego que palmeaba, casi afectuoso,
a Fretes.
Etchenaik y el Dr. Huergo caminaban ahora juntos, el arma entre los dos;
uno avanzando y el otro hacia atrás, como si bailaran un tango elemental.
El abogado retrocedió hasta encontrar un sillón y quedar sentado.
Etchenaik, sin hablar, lo levantó clásicamente estrujándole las solapas
de su elegante robe de chambre verde.
-No diga una sola palabra. No pregunte nada. ¿Quién está en la casa?
-Mi mujer y la mucama -dijo Huergo ya sin la pipa, caída sobre la alfombra
impecable.
Etchenaik lo soltó, dejó que se deslizara sobre el sillón.
-Llámelas.
-Acá están -dijo Tony estirando el brazo, haciéndose a un lado en la boca
del pasillo.
La mucama tenía una expresión indescifrable. La imagen de su patrona encremada
y llena de ruleros, y del circunspecto abogado Huergo mirando al techo de
prepo con un revólver en la garganta, la dejó seria y muda. Luego sonrió
levemente, después miró al piso.
-Ahora, a laburar -dijo Etchenaik girando sobre sus talones y mirando a
su alrededor-. Éste, ése y aquél... ¿Qué te parece?
Acompañaba sus palabras con gestos precisos que señalaban un sillón doble
de cuero, otro más chico, una vitrina.
-Algunos cuadritos... -agregó Tony.
- ¿Qué nos llevamos Fretes? Hay que llenar un living.
Fretes no dijo nada.
Etchenaik levantó a Huergo por el cuello, lo puso contra la pared y le sacó
el cinturón de la bata.
-Me las va a pagar, loco. Me las va a pagar -repetía el abogado sin resistirse,
como si diera por perdida la batalla, se reservara para una futura guerra
cruenta y definitiva.
-Cállese y quédese quieto, hijo de puta -dijo Etchenaik sin calentarse-.
Y ahora, la jovata.
Hubo un chillido.
107. Misión cumplida
A la mujer se le alborotaron las plumas, se le cayeron los alfileres que
le sostenían la compostura.
- ¡Ladrón, degenerado! -gritó y se desparramó después en un chorro de puteadas.
-Callada, vieja -dijo Tony y le cacheteó los ruleros haciéndole revolear
la cabeza-. Va a haber que clausurarla.
-Dale, nomás -y Etchenaik le alcanzó una corbata que estaba sobre una silla-.
No se puede trabajar si la peonada charla todo el tiempo.
Con cinturones y corbatas los dejaron sueltos pero mudos. Cuando terminaron,
Etchenaik dijo:
-Gallego, poné el rastrojero en la puerta y correlo al Fatiga. Ahora, todos
a laburar. Usted -y se dirigió a la mucama- hágame el favor de vaciar esa
vitrina. Y usted ayude, no vaya a ser que se le rompa algo.
Y la señora de Huergo, con la cara borroneada de lágrimas y la corbata que
le atravesaba la cara como un subrayado, se arrodilló junto a su uniformada.
Fretes no sabía para dónde mirar.
-Vamos, petiso -dijo Etchenaik-. Ayúdalo al doctor con ese sillón.
Abrió la puerta de calle de par en par.
-Vamos, cuidado con los bordes. Vamos.
El gallego había metido el fletero de culata casi hasta la puerta y entre
Fretes y el doctor Huergo subieron, primero uno y luego el otro sillón.
-Ahora, la vitrina -pidió Etchenaik con cortesía-. Las señoras creo que
ya han terminado.
Cuando el armatoste estuvo arriba Fretes puso la traba sin que nadie se
lo indicara.
Etchenaik reunió a sus prisioneros en el centro del living, los hizo sentar
en el suelo y les ató cuidadosamente las manos a las patas de la mesa. Afuera,
Tony maniobraba para salir, el petiso le hacía indicaciones desde el medio
de la cañe.
-La sacó barata, don Mariano -dijo el veterano-. Unos mangos es siempre
más liviano que un balazo o un escándalo por lo que usted sabe. Tómelo como
una venganza... barata. Como sería arruinarle el jardín o dejarlo en calzoncillos
en la calle. Y no me la siga porque va a perder -hizo una reverencia-. Mis
respetos, señora.
Apagó la luz y cerró la puerta. Tony y Fretes lo esperaban con el motor
en marcha.
- ¿Adónde vamos? -preguntó el gallego cuando estuvieron los tres apretujados
en la cabina y el Fatiga semidormido en un sillón, atrás.
-Ahora a casa, que es tarde.
Salieron despacio, como sobrando, y nadie los interceptó.
Dejaron a Fretes en la puerta de su casa y al Fatiga sentado en la vereda.
-Fretes -dijo Etchenaik-. Pase mañana a buscar este cachivache. Ese turro
sabe dónde es.
El gallego aceleró y los dejaron allí, como en el final de una película.
Anduvieron media cuadra y se detuvieron junto al Plymouth.
- ¿Y ahora? -preguntó Tony.
Etchenaik sonrió.
-Por hoy se acabó. Vos llévate el auto que yo me quedo en lo de Alicia;
llámame mañana.
El gallego se bajó y dio la vuelta.
-Espera un cachito.
- ¿Qué vas a hacer?
Hubo un silencio. Al momento Tony volvió con una mesita y dos cuadros.
- ¿Y eso?
-Para la vieja -dijo el gallego sonriendo-. La del mate no da más.
Los metió dentro del Plymouth y cerró las puertas con un golpe triunfal.
108. Jabs en sueños
Los pantalones se le caían y constantemente tenía que bajar los brazos para
levantárselos. En esos momentos aprovechaba Sayago para meterle el jab de
zurda y la combinación con el golpe abierto de derecha.
Pero ahora consiguió agacharse y esquivar. Oía la exclamación de todo el
Luna cada vez que pasaban las piñas sobre su cabeza. Ahora armaba la guardia
pero sentía cómo se le deslizaban los pantalones, bajaba inconscientemente
los brazos, Sayago tiraba el jab y el derechazo que ahora era duro, abajo,
en el costado. Sentía, en medio del fragor, la voz de Veiga y el ruido infernal
de las populares que ya lo veían en el suelo, los golpes en las costillas
caían ahora regulares. Incesantes. Agitó la cabeza, bajó los brazos, abrió
los ojos.
-Abuelo -dijo Marcelo a su lado-. Abuelo, ¿qué pasa? Estás soñando.
- ¿Qué hacés? -dijo sin clara noción de qué podía estar haciendo su nieto
allí, en el ring. Sacudió la cabeza.
-Hola -dijo Marcelo metiéndose en calzoncillos debajo de la colcha que Alicia
le había tirado encima ahí, en el sillón del living-. Estabas soñando. Movías
la cabeza, te agarrabas el cinturón.
Etchenaik frunció la cara para despejarse. Estiró la mano y volteó a Marcelo
sobre su cuerpo tendido. Lo abrazó fuerte por el cuello, lo besó entre el
pelo y la frente.
-Buen día, campeón -dijo. Se apoyó en el codo y miró el reloj. Marcaba las
once y cuarto-. Vos no tendrías que estar...
-No fui porque estoy enfermo -dijo Marcelo tapándose como si de pronto todos
los microbios lo acosaran. Después lo miró con ojos más brillantes que de
costumbre.
-Contame, abuelo. Hace días que no me contás nada...
- ¿Qué querés que te cuente?
-Mamá me dijo: esos tipos que te quisieron fajar, el que vino la otra noche
y rompió todo...
Etchenaik lo miró como si recién lo conociera.
- ¿Vos te asustaste?
-Mamá se asustó. Estaba enojada con vos.
- ¿Y vos?
Marcelo sonrió y dijo que sí.
-Porque no me contás nada -explicó-. Pero mamá dice que no quiere que te
sigas haciendo el detective.
-Yo no me hago.
Marcelo lo miró con orgullo, con complicidad.
Etchenaik no pudo evitar recordar la madrugada anterior, el tormentoso diálogo
al regreso, las discusiones, la recriminación en voz baja para no despertar
al nene que no tiene nada que ver pero no tenés derecho a joderle de esta
manera la vida a los demás.
- ¿Estás muy enfermo, no? Está muy mal que hayas faltado a la escuela.
-Mamá me dejó -Marcelo se acomodó la colcha sobre el hombro desnudo-. ¿Es
cierto que vamos a tener un juego de living nuevo? Contame cómo fue.
Etchenaik se deslizó sobre la espalda, cruzó los brazos por detrás de la
nuca, lo miró sonriendo y comenzó un relato que no mentía en los hechos
fundamentales pero omitía odios y rencores, disolvía fracasos y desarrollaba
aspectos más o menos noveleros que hacían aceptable el presente y abrían
un futuro halagüeño que empezaba ya.
-En la puerta, en un fletero, está el living nuevo -terminó.
Marcelo ya estaba parado junto al sillón cuando sonó el timbre.
-Dejá que vaya mamá -lo paró el veterano.
-Salió a hacer las compras.
-Preguntá quién es pero no abras entonces. Ponete el pantalón.
La figurita delgada corrió descalza por el pasillo.
Etchenaik escuchó la voz finita, diligente, que insistía en el quién es
y qué quiere.
Volvió en cuatro saltos.
-Te busca a vos. Debe ser el que te cascaba en el sueño, abuelo.
109. Un forro para todo
Pero no era el ominoso Negro Sayago. Era Fretes que venía a buscar su fletero.
-Pase, Fretes -le gritó Etchenaik desde el diván-. Espere un momento que
ya voy.
Al rato estaban los tres en la cocina. Etchenaik cebaba mate, Marcelo comía
pan con manteca y Fretes, engominado, duro, perplejo, trataba de ordenar
sus ideas.
- ¿Cómo es la cosa con Huergo, Fretes? -dijo el veterano alargándole un
mate-. Deschávese, hombre, en confianza. El otro vacilaba como ante una
propina generosa. -Cuentas viejas -dijo evasivo-. El Fatiga, mi hermano,
trabajaba en el campo del tío de don Mariano, en Orán. Un día hubo una gresca
por una cholita. Lo lastimaron y el Fatiga mató a uno de una puñalada. Tuvo
que disparar. El viejo Huergo lo protegió y don Mariano le salvó las papas
en el juzgado. Desde entonces lo tienen agarrado. -Suena a cosa de radionovela.
-Es cierto -enfatizó Fretes-. Es cierto. Y yo no tengo nada que ver... Mi
hermano está parando en mi casa porque lo llamó el doctor, se vino hace
unos días de allá. Yo, la otra noche, era la primera vez que agarraba un
revólver.
-Y es probable que sea la última -dijo Etchenaik y lo miró a los ojos-.
Lo de anoche no le debe haber gustado nada a don Mariano y van a tener que
hamacarse.
El petiso pareció empezar a hamacarse ya, en el borde de la silla y de la
ansiedad.
-No es por mí -aclaró el veterano-. Se lo digo por el trompa, el abogado.
Rájese y no se le ponga a tiro. El otro lo miró muy serio y asintió.
Marcelo había amontonado pan, manteca y dulce en un rincón de la boca:
-Vamos a subir el living nuevo, abuelo. -Tenés razón. Vamos, que tengo que
salir.
Y fue natural que Fretes se sacara prestamente la campera, que Marcelo ayudara,
que Etchenaik se admirara de la celeridad de la operación.
En media hora terminaron el acarreo, distribuyeron los sillones y se tiraron
uno en cada uno. El pequeño esfuerzo compartido, la felicidad simple de
atravesar una puerta sin colisiones son cosas que alimentan una camaradería
espontánea.
-Quedan bien, ¿no le parece?
No era cierto. Habría que haber cambiado la casa, no los sillones.
-Mejor que en lo del doctor -se arriesgó Fretes-. Están como nuevos. Allá...
Siempre con las fundas...
-Hay gente que usa forro para todo -dijo Etchenaik confidencial-. Viven
con forro.
Fretes sonrió y se aflojó en el sillón por primera vez.
-No hay como una buena grosería para acercar a la gente -dijo o pensó Etchenaik
mirándolo divertido.
Cuando llegó Alicia la sorprendieron, la asustaron. Lo llevó al baño a Etchenaik
"a hablarle seriamente". El padre responsable y el abuelo consciente prometieron
dejar las cosas ahí, no embarrar más el asunto pero Alicia agradeció la
vitrina.
Comieron amontonados, salamín con pan y vino. Al final fue Fretes el que
dijo:
-Si tiene que ir a algún lado, lo acerco.
Volvieron a acomodarse en la cabina del fletero.
-Tengo que ir a Boedo. San Juan al cuatro mil.
Fretes conducía serio y Etchenaik lo miraba de reojo. Sentía que ese hombre
jamás había esgrimido un revólver en la oscuridad, jamás había huido, maniatado,
por una escalera llena de zancadillas. Pero no había que mezclar los tantos.
-No quiero verte más, Fretes... ¿Nunca, eh? Porque se acabó esta joda. Vos
tendrías que haber quedado seco con un tiro en la nuca la otra noche. Y
no había por qué chillar, ¿no?
-No -dijo Fretes.
Llegaban a San Juan, el petiso fue arrimando al cordón. Se detuvo. Etchenaik
bajó y dio un portazo.
-Gracias -dijo Fretes como pudo.
Pero el veterano no lo oía, caminaba ligero hacia la cortada.
110. Pateando la puerta
Anduvo media cuadra y entró en el edificio franqueado por la funeraria.
Esta vez sí usó el ascensor sucio y ruidoso. Cuando bajó en el tercero se
cruzó con una mujer llena de rulos y de bolsos. Esperó que el ascensor se
la llevara. Tapó la mirilla con una curita que sacó del bolsillo y tocó
timbre. Escuchó los pasos, el ruido del desplazamiento de la tapa que cubría
la ranura. Hubo una pausa.
- ¿Quién es? -preguntó una voz de hombre.
-Lavadero -contestó.
Sintió que ponían la traba de la cadena de seguridad y dio dos pasos atrás.
La puerta no se había desplazado un centímetro cuando se tiró con toda la
violencia y el peso de su cuerpo contra la abertura, golpeando con el hombro.
El marco crujió, los tornillos que retenían la cadena vacilaron. Hubo un
grito adentro. Sin perder un instante, Etchenaik levantó el revólver y golpeó
con todas sus fuerzas contra el enganche de la cadena tensa. Empujó y la
puerta se abrió violentamente, rebotó contra la pared del pasillo. Cuando
volvió ya Etchenaik estaba adentro, barriendo el ambiente con el caño amenazante,
cerrando la puerta de una patada hacia atrás.
-Quieto, Esteban -dijo sin énfasis.
El muchacho lo miraba sorprendido, en calzoncillos, a medio camino hacia
la puerta del otro extremo de la habitación.
Etchenaik miró esa puerta, hizo un gesto mínimo.
-No hay nadie -contestó Esteban tranquilo, como si todo no fuera para tanto.
-El de bigotes -apuró el veterano-. ¿Dónde está?
-Salió.
- ¿Cuándo vuelve?
-No sé, tarde. No dijo.
El muchacho tenía unos calzoncillos llenos de escuditos dorados sobre fondo
verde, las piernas blancas, las medias bordó en las canillas. Estaba en
alpargatas y los faldones de la camisa abierta le chicoteaban los muslos
al agitar las manos. Tenía anteojos apoyados en la punta de la nariz.
- ¿Para qué vino, tío? -preguntó sin moverse.
-Ponete los pantalones.
-Están en la pieza.
Fueron. Esteban se sentó en la cama desordenada. La radio murmuraba apoyada
en la almohada.
-No va a conseguir nada, tío -dijo el pibe con los pantalones a media asta.
-No te preocupes vos -dijo el veterano sin dejar de apuntar pero mirando
para otro lado.
En ese momento se oyeron ruidos de llave en la puerta de entrada. Etchenaik
revoleó el brazo y calzó exactamente a Esteban en la base del cuello. Se
desplomó sin un sonido. Saltó sobre él y dio dos pasos hacía el living.
En la otra habitación la puerta de calle ya estaba abierta. Se decidió.
- ¡Quieto! -gritó saltando dentro de la pieza con el revólver encañonando
el pasillo.
El de bigotes había dejado una bolsa con frutas en el suelo y tenía una
pistola en la mano. Disparó al instante. Etchenaik se echó a un costado
y disparó, también, dos veces. El otro se dobló con un quejido y se fue
de costado, sobre las naranjas. La pistola quedó junto a su mano, cómicamente
apoyada en la pared. El sillón, junto a Etchenaik, estaba sucio por el revoque
que había desprendido el disparo clavado a veinte centímetros de su cabeza.
Se acercó y comprobó que no estaba muerto. Un tiro le había dado en el hombro
y el otro en la cadera; perdía sangre espesa y oscura boca abajo contra
la alfombra.
-No tenés nada, mejicano -le dijo al darlo vuelta.
El otro respiraba agitado. El pecho subía y bajaba como si tuviera cuatro
pulmones. Lo agarró por las axilas y lo apoyó contra la pared.
-Escúchame -dijo-. Si hablás y me decís dónde está la cueva del Llanero
Solitario, el Pato Donald y sus encapuchados al pedo, no pasa nada. Estás
bien y Esteban te puede curar... Si no hablas, te reviento sin asco.
111. Por la ventana
Los ojos del mexicano viborearon. Lo enfocó un instante, levantó el brazo
izquierdo y lo llevó vacilante hasta la herida del hombro. Metió el dedo
y apretó. Instantáneamente dio un grito y quedó con los ojos cerrados, la
cabeza caída hacia adelante.
-Se desmayó, el turro -dijo Etchenaik estupefacto y solo-. Tuvo suerte.
Se levantó, fue hasta la cocina y trajo un vaso de agua. Al pasar frente
a la puerta oyó ruidos en el pasillo, los comentarios a los gritos. Volvió
junto al herido y le tiró fuerte, con bronca el agua contra la cara. El
cuerpo del Bigote se desplazó de costado y Etchenaik lo dejó caer.
Se paró y fue hasta la ventana. Miró. Había una terraza dos metros más abajo;
una escalera y un patio; el patio tenía un paredón que daba a los fondos
del bar de la esquina, lleno de cajones.
En ese momento sonó un timbre largo, nervioso. Caminó hasta el centro del
living y miró para todos lados. Pateó una naranja que había rodado hasta
ahí, con fuerza y bronca, y volvió a la ventana.
Se sacó el saco, lo tiró hecho un bollo a la terraza y detrás se descolgó
él. Manoteó el bulto, se agazapó y bajó al patio. No apareció nadie. Calculó
por lo que había visto desde arriba y se trepó con esfuerzo, raspándose
los zapatos y la barriga al segundo paredón. Cayó del otro lado entre los
cajones mientras ya había voces a sus espaldas, tal vez en la ventana abierta.
Se reacomodó y entró al baño mientras alguien que salía abrochándose no
entendía nada, ni de los tiros que lo habían interrumpido, ni del que entraba
apurado, todo sucio.
El hombre de la caja no levantó la mirada cuando entró al bar por la puerta
que daba al patio. Las mesas estaban desiertas y toda la gente en la vereda,
mirando hacia la mitad de cuadra.
- ¿Dónde fue, patrón? -dijo.
-Aquí al lado -contestó el gallego sin mirarlo-. ¿Usted qué tiene?
- ¿Cómo?
-Qué consumió, digo. Se fueron todos sin pagar -y miraba al grupo de la
puerta con desconfianza.
-Un café -dijo, y puso el dinero.
Salió por la puerta más lejana y caminó rápido, pegado a la pared. En la
esquina tomó un colectivo verde que arrancaba con el cambio de luces. Una
cuadra más allá vio pasar los patrulleros.
Se bajó en el centro luego de viajar un rato largo agitado, acariciando
con los dedos el revólver entibiado por los disparos. Entró a La Victoria
y llamó por teléfono al gallego. Atendió la vieja porque el niño dormía.
Sin explicarle demasiado le dijo que si no venía rápido podían pasar cosas
graves. Todo siguió un curso lento, sin embargo. Al rato, un adormilado
Tony admitió bajo protesta que trataría de estar en La Victoria en menos
de una hora.
Etchenaik se instaló en una mesa junto a la ventana, tomó y pagó un café;
luego tomó y pagó otro. Estaba leyendo la quinta sin demasiada atención
por los rumores de cambios de gabinete y la "tranquilidad reinante en todo
el país" que mentía el ministro del Interior cuando llegó Tony.
- ¿Qué lees? -dijo parado frente a él, del otro lado de la mesa.
-Boludeces, gallego. Mañana va a estar interesante...
- ¿Qué hiciste?
-Nada productivo. Sentate y pedí algo rápido que nos vamos. ¿Trajiste el
auto?
Tony ni se preocupó en contestar. Le interesaba otra cosa.
- ¿Qué hiciste?
-Fui a Boedo. Me metí de prepo pero tuve que balear a uno y no conseguí
nada. Me salvé por los techos.
Y le mostraba la ropa sucia, los zapatos raspados.
-Vos estás en pedo. ¿Lo lastimaste mucho?
-No -vaciló-. No mucho, bah.
Llegó el mozo, Tony pidió un café. Vino el café. Lo tomó.
-Te traje la dirección de Sayago -dijo casi con miedo.
Etchenaik se puso de pie.
-Vamos -dijo-. Hoy es mi día.
112. La isla del Negra
Iban por el Bajo. En el semáforo de Parque Lezama, Tony intentó por cuarta
vez iniciar una conversación explicativa, tiró redes infructuosas al silencio
del veterano. No hubo respuesta.
El Plymouth aceleraba ahora por Almirante Brown y entraba en la Boca rodeado
de colectivos de todos los colores.
-Hay que subir -dijo Tony y señaló el puente que se abría hacia la izquierda-.
¿Querés ir en serio a lo de Sayago o lo dejamos?
-Dale, que es la última.
Etchenaik sintió la presión de la espalda contra el asiento en la subida.
El gallego esperó que recorrieran todo el puente para volver a hablar.
-Lo que tendrías que hacer es quedarte en el molde. Ya cobraste, hiciste
tu laburo.
Etchenaik no contestó. Encendió un cigarrillo y después otro. Pegó dos pitadas
fuertes y puso uno en la boca de Tony.
- ¿Y el pibe? -dijo al final de la operación.
-Es grande ya... Mayor de edad. ¡Qué carajo te importa a vos!
-No me gusta que me usen de forro -dijo el veterano con un énfasis desproporcionado.
Las palabras quedaron ahí, como un cartel pegado contra el parabrisas y
nadie levantó la mirada para verlo.
El Plymouth dobló a la derecha y entró por callecitas angostas de casas
bajas, chapa gris, la Isla Maciel. El gallego disminuyó la velocidad y sacó
la cabeza frente a un bar. Había un diariero y cuatro o cinco revistas apoyadas
en la ventana.
-La calle Cruces -preguntó.
-Ésta no, la otra -dijo el muchacho.
El auto dio su último ronroneo bajo la sombra intermitente de los árboles
y se detuvo frente a la dirección que Tony desarrugaba en su papelito.
Etchenaik habló cuando el gallego le tocó el brazo para bajar.
-Para que me entiendas: no es solamente que me usen de forro o no. El asunto
es de qué juega uno.
-No seas gil -dijo el otro desalentado-. Siempre alguien se jode o se lastima
y no te podés hacer cargo vos.
-No es eso.
Al lado del largo pasillo del 416 había un kiosco con un viejo que apenas
sobresalía detrás de los chiches colgados, flanqueado de golosinas y cigarrillos.
Cuando entraron, el kiosquero los siguió con la mirada.
Era un pasillo estrecho formado por dos paredones. El de la derecha era
un tapial encrespado en vidrios que defendían la tierra de nadie de un baldío
vecino. El de la izquierda se interrumpía en sucesivas puertas de hierro
con la pequeña reja ornamental, el número pintado, las macetas a los costados.
Al fondo, otra puerta cerraba el pasillo.
Llegaron ante la número cuatro. Era acaso la única que tenía la pintura
original de su remota construcción y estaba descascarada, con óxido en la
punta de la verja.
Etchenaik golpeó tres veces y las hojas se conmovieron. Esperó. Agarró el
picaporte y lo agitó fuerte. La puerta se abrió. La retuvo sin soltar y
golpeó con la zurda otra vez. Después se asomó.
El viento suave movía la cortina floreada de la cocina. Las otras dos puertas
que daban al patio estaban abiertas. Se veía una cama deshecha.
Entraron mirándose y cerraron la puerta con cuidado. Era un patio de baldosas
rotas con los rincones llenos de cosas inútiles: una silla agujereada, una
escoba apoyada en la puerta entreabierta del baño. Dieron un vistazo a las
piezas vacías.
- ¿Qué hacemos? -dijo Tony.
-Yo lo espero hasta que aparezca.
El gallego sacudió la cabeza y regresó al pasillo.
-Voy a ver si le saco algo al viejo.
Etchenaik entró en la cocina. Había un calentador sobre la mesada estrecha
y llena de migas. Apoyó el dedo en el mechero. Estaba caliente.
113. In memoriam R. Ch.
Agitó el calentador; no tenía una gota de alcohol, acababa de apagarse solo.
La yerbera estaba abierta, el mate de calabaza, apoyado en la azucarera
para no caer. Había un almanaque con unas descoloridas cataratas cagadas
por las moscas. Abajo, en rojo, Etchenaik reconoció el logo de la fábrica
y la dirección de Avellaneda. Levantó la tapa de la pavita tiznada y la
soltó cuando oyó ruido en el pasillo. Se ocultó y por la puerta entreabierta
vio pasar a una vecina de bolsa y ojos escrutadores que siguió de largo
e hizo sonar una de las puertas del fondo.
Cerró la puerta de hierro y entró en la pieza. Se sentó en una silla de
paja, la única que había, arrimada a la mesita cubierta por un hule cuadriculado
azul y blanco, descolorido en los bordes y clavado con chinches a la madera.
La colcha de la cama, de una cretona de color indefinido, estaba arrugada
como si alguien hubiera estado acostado allí, vestido, escuchando la vieja
radio eléctrica que descansaba sobre las tablas del piso, junto a la cabecera.
El ropero había sido cubierto demasiadas veces por barnices espesos y brillantes.
En el lugar del espejo se veía la madera terciada con una rajadura oblicua,
de arriba a abajo. En la pared opuesta había un gran rectángulo de telgopor
sostenido por dos clavos grandes y sobresalientes. Estaba cubierto de fotos
y recortes. Etchenaik se levantó para mirar mejor.
En los lugares preferenciales había cuatro fotos que formaban un cuadrado.
En la primera, una mujer morocha y sonriente sostenía un bebé en brazos.
La foto era mala, el sol les había hecho cerrar los ojos a la madre y al
niño, y las figuras no ocupaban el centro de la imagen. Había, sin embargo,
un aire de felicidad espontánea en la escena.
Otra foto era una convencional instantánea de gimnasio: el Campeón Argentino
de Novicios, engominado y vestido de boxeador, hacía una guardia baja sin
guantes y con las manos vendadas. La tercera estaba forrada con celofán:
era una foto grande de Perón y Evita en la quinta de Olivos; los dos sonreían
desde lo" escalones de entrada, donde se distribuían los perros. Tenía una
dedicatoria que Etchenaik se apresuró a leer: "Al gran deportista y compañero
Leopoldo Sayago, con todo afecto", y estaban las firmas.
La última foto tenía un marco de cartón donde decía Londres 1948. Había
mucha gente sentada y apoyada alrededor de dos mesas que alternaban muchachos
sonrientes y trajeados con mujeres rubias que reían con la boca muy abierta.
Entre los parados, acaso el más alto, había un morocho elegante que tenía
una crucecita identificatoria hecha con birome sobre la cabeza: era Sayago.
Lo demás eran banderines, recortes, más fotos, peleas y podios triunfadores.
Etchenaik se dejó caer en la cama y permaneció un momento mirando el piso,
la espalda contra la pared, cruzadas las piernas.
De pronto, se puso de pie y salió precipitadamente al patio. En tres pasos
estuvo en la puerta del baño pero no entró. Se detuvo de golpe. Estiró la
mano lentamente al picaporte y empujó despacio. Sintió una blanda pero firme
resistencia. Volvió a presionar y la puerta se abrió algo más. Metió la
cabeza y lo vio: ahí, entre el lavatorio y el inodoro, encogido, con las
rodillas casi sobre el pecho y la cabeza ensangrentada clavada contra el
zócalo, había un cuerpo.
Era el Negro Sayago.
-Esto es Chandler... -dijo el veterano sin atinar a nada-. Una escena de
La ventana siniestra en la isla Maciel... Esto ya lo leí.
114. Sangre oscura y seca
El gallego que volvía lo encontró en la puerta, apoyado en el marco.
-Ahí está -le dijo.
Tony lo miró sin entender.
-Sayago -dijo Etchenaik-. Fíjate en el baño.
Tony se apoyó en la puerta entreabierta, forcejeó para entrar.
-Mi Dios --dijo. Se agachó, acercó la cara y metió los dedos en el cuello.
-Este tipo está vivo... Vení, ayudame.
El veterano tardó en reaccionar, miraba los tacos vencidos de los zapatos
de Sayago.
-Vení, ayudame un poquito, carajo.
Tony había conseguido estirarle las piernas, apoyárselas sobre el inodoro;
la cabeza estaba ladeada hacia el otro hombro y se le veía la cara toda
llena de sangre seca y oscura. Tenía dos heridas grandes: una cerca de la
nuca, la otra en la sien, como un clavel tanguero apoyado en la oreja.
-Respira -dijo el gallego-. Cerrá la puerta que lo sacamos de cabeza. Hay
que darlo vuelta y llevarlo ya.
Etchenaik lo agarró de las piernas y sintió el peso de ese cuerpo laxo,
las medias baratas que se escurrían hacía los tobillos blancos, frágiles.
- ¡Cómo pesa este hijo de puta! -dijo el gallego retrocediendo hacia el
patio. Lo había agarrado por debajo de los brazos y apenas podía sostenerlo.
-Esperá.
Etchenaik soltó los pies y se acomodó junto a Tony. Metió un brazo bajo
la axila de Sayago y tiró para arriba.
-Uno de cada lado -dijo.
Salieron de espaldas y comenzaron a caminar para atrás. Los pies de Sayago
rebotaban en los bordes irregulares de las baldosas del pasillo. Enganchó
un taco y perdió un mocasín. No se detuvieron.
- ¿A dónde lo llevamos? -preguntó Tony.
-Al Argerich, creo -vaciló el veterano.
-Sí. En cinco minutos estamos -el gallego lo miró-. Así que fuiste a mear
y te lo encontraste...
-No. Me acordé de una escena de una novela... Fui y estaba.
Tony lo miró con escepticismo.
-En serio, gallego.
El viejo del kiosco se inclinó para verlos pasar y hubo un pequeño aluvión
en la pila de las pastillas.
- ¿Qué hicieron? -preguntó como pudo.
-Está golpeado en la cabeza -dijo Tony-. Deben haber sido los hombres que
usted vio esta mañana. Si sabe de algún pariente o amigo, avísele.
-Traiga agua y un trapo limpio -dijo Etchenaik.
El gallego hizo una almohada en el asiento trasero con su saco. Vino el
viejo con el agua, el trapo y su mujer que se comía cuatro uñas a la vez.
Lo reclinaron entre los tres. Arrodillado en el asiento de adelante, Etchenaik
le limpió la cara, le refrescó los labios. Tony cerró la puerta con golpe
firme.
-Avisen a alguien -dijo y puso el auto en marcha mientras el viejo y su
mujer miraban por la ventanilla trasera-. Lo llevamos al Argerich.
Cuando iban por la mitad del puente, los cuidados hicieron efecto. Sayago
abrió los ojos.
-Aquí están las niñas de Ayohuma -dijo Etchenaik.
La mirada del herido vaciló. De a poco logró localizar a quien le hablaba.
Sonrió apenas.
-Qué hacés, flaco boludo.
-Tratame bien, que si no te dejo morir -dijo el veterano.
-Me muero lo mismo.
- ¿Quién fue? -preguntó Tony desde el volante, sin darse vuelta.
La cabeza de Sayago se le fue de costado; se recompuso.
-Los mandó Berardi. Los tipos como yo no le servimos más... Hijo de puta...
-y se volvió a desmayar.
Etchenaik vio la sangre que le mojaba la camisa junto al cinturón.
-Tiene un puntazo en la barriga que no vimos -dijo.
-Ya llegamos.
115. Miedo al sátiro
Estacionaron frente al hospital.
-Andá a buscar a alguien para que lo bajen. Yo sigo -dijo Etchenaik.
- ¿Adónde vas?
-A Avellaneda, a la fábrica.
Tony no hizo comentarios; después se bajó golpeando la puerta, cruzó y subió
rápido la larga escalinata.
El veterano lo miró perderse tras los vidrios y se corrió frente al volante.
Del asiento de atrás no venía ningún sonido. Se quedó mirando los árboles
del Parque Lezama que cerraban la avenida, al fondo.
El gallego y dos médicos con pinta de escolares llegaron apremiados con
un camillero, abrieron las puertas traseras. Tony ni lo miraba. Sólo se
dio vuelta cuando lo llevaban:
-Ojalá te peguen un tiro... Y no me busques más, ¿entendiste?
Etchenaik no dijo nada. Metió el cambio y salió.
Subió la escalera escuchando sólo el ruido de sus pasos, reconociendo el
teclear lejano de una solitaria máquina de escribir, los golpes regulares
del carro.
Llegó a la oficina donde había estado el día anterior. Vacía. Por la ventana
comprobó lo que el silencio le había anticipado: las máquinas se alineaban
quietas y calladas, cubiertas como ataúdes.
Volvió al pasillo y creyó reconocer que el tipeo venía de una puerta lateral.
La abrió.
- ¿Quién es usted?
La voz, sorprendida, melódica y educada, salía de una hermosa boca entreabierta,
rodeada de armonías, líneas curvas, colores, formas, estrecheces y temperaturas
que formaban esa hermosa morocha de veinte años. Anteojos y escritorio mediante,
los ojos y las piernas parecían estar en una vidriera.
- ¿Quién es usted? -insistió la chica.
-Lo busco a Berardi. Subí porque no había nadie.
-El señor Berardi se fue ayer a Montevideo y no sé cuándo regresará.
- ¿Vos sos la nueva secretaria?
-Sí. ¿Qué desea? -las formas se irguieron mientras los anteojos quedaban
sobre el escritorio.
Etchenaik midió mentalmente la distancia entre los ojos, el triángulo que
formaban con la boca; imaginó el otro triángulo mayor que unía los pechos
apretados bajo la blusa con el sexo sedoso bajo la pollera cortita.
La mirada habrá sido excesiva o deschavadora porque la piba hizo un gesto
de impaciencia.
- ¿Y Sayago? ¿Tampoco está Sayago? -dijo el veterano como si recordara.
-Me han informado que está con licencia desde ayer.
-Con licencia...
- ¿Cómo dice?
-Nada -Etchenaik recién soltaba el picaporte-. ¿Vos sos nuevita, no?
Hubo un levísimo gesto afirmativo.
- ¿Y abajo? ¿Tampoco laburan abajo?
-Franco por desinfección hasta el lunes.
-Medio raro todo...
-No sé señor... ¿Cómo es su nombre?
-Etchenaik.
La secretaria volvió al escritorio y anotó en la agenda con letra que el
veterano supuso prolija. Hasta miró el reloj en el momento de escribir.
- ¿Y vos qué esperas para cerrar todo y piantarte?
-Mi horario termina a las seis.
Etchenaik avanzó un paso y la chica levantó la mirada totalmente espantada.
-Por favor, si no necesita nada más, retírese. Le ruego...
-No te asustes. No soy el sátiro de la metalurgia.
La cara de la chica no mejoró.
-Yo no sé nada, señor Etchenaik. Soy nueva.
-Claro que no. Nada sobre nada.
El veterano ya se iba y volvió.
- ¿Tiene que venir alguien?
-No sé. A las seis cierro y me voy.
-Me imagino: ni un minuto antes; una garantía. Chau.
Al cerrar la puerta Etchenaik creyó oír el ruido que hicieron esas hermosas
nalgas distendidas al fin, al caer a plomo sobre el asiento. Al rato volvió
a oír el tecleo.
Pero el veterano tenía sus planes. En principio, quedarse.
116. Modales de señora
Etchenaik llegó al pie de la escalera y miró su reloj: las cinco y veinticinco.
Abrió la puerta de calle y volvió a cerrarla sin salir. Buscó con la mirada
un lugar y descubrió el hueco de k escalera. Sacó el pañuelo, sacudió el
polvo del piso y se sentó apoyando la espalda en la pared. Por los vidrios
esmerilados entraba una luz gris, arratonada.
Cuando oyó el ruido de la puerta apagó el cigarrillo y se quedó inmóvil.
Miró el reloj: seis menos diez.
Alguien entró. Reconoció inmediatamente el perfume, el cuidado al poner
los pies sobre los peldaños de madera. Los pasos golpearon acompasados sobre
su cabeza y en seguida le llegaron los rumores de una conversación. Luego
alguien apretó el interruptor y la escalera se iluminó. Alcanzó a ver las
piernas finas que se perdían en la pollera tableada y cortita, la vio salir
con la satisfacción del deber cumplido: seis y cinco. Diez minutos después
las puertas se cerraron arriba y también se apagó la luz de la escalera.
Cuando sintió que los pasos estaban exactamente sobre su cabeza, se mostró.
-Buenas tardes, señora -dijo.
Detenida así, el brazo en el pasamanos y a la luz tenue del atardecer que
apenas la dibujaba, Justina Huergo de Berardi era la versión avejentada
de Zully Moreno descendiendo pausadamente a encontrarse con el medio perfil
de Carlos Thompson, impecable en su frac junto al teléfono blanco.
- ¿Qué hace acá? ¿Qué quiere?
-Eso que lleva en la mano, doña Justina.
Las palabras retrajeron a la señora de Berardi un escalón más arriba, los
brazos contra el pecho apretando la cartera de cocodrilo y el sobre voluminoso.
-Basta, no se meta en lo que no le importa -la mujer metió la mano en la
cartera-. Váyase. ¿No le alcanza con el dinero que recibió?
Etchenaik empezó a subir los primeros escalones.
-Me olvidé de ir a cobrar... Ahora quiero ese sobre. Quiero ver lo que tiene
adentro.
- ¡Váyase! ¡Tome! -y sacó un puñado de billetes y los arrojó hacia adelante-.
Agarre eso y váyase.
Etchenaik siguió subiendo, los ojos fijos en las manos de la mujer.
-Tome, Etchenaik -el ademán volvió a la cartera-. ¡Tome!
El revólver apareció de improviso en su mano, mientras el veterano daba
dos saltos hacia ella. Doña Justina trastabilló al querer subir hacia atrás
y el disparo fue al techo.
- ¡Pare, imbécil! -dijo Etchenaik cuando estuvo sobre ella, inmovilizándola
con el peso de su cuerpo. Le había metido la rodilla entre las piernas y
con las dos manos le sujetaba las muñecas. Estaban tendidos sobre el extremo
de la escalera, las piernas superpuestas se apoyaban sobre los primeros
escalones.
La cartera estaba abierta a un costado y el sobre había volado más allá,
por encima de las cabezas.
-Suélteme, hijo de puta -dijo la dama.
-Vieja loca -dijo Etchenaik con odio y le apretó la muñeca un poco más-.
Me podría haber matado con ese revolvito de mierda.
A ella se le encendieron los ojos y se tiró para adelante en un mordiscón
brutal. Etchenaik llegó a apartar la cara, pero con el movimiento brusco
ella zafó la mano izquierda y le clavó las uñas en el cuello. El veterano
gritó y la golpeó fuerte con la derecha. Ahora fue ella la que dio un grito
y agitó la cabeza llorando histéricamente. La señora dio una tregua y Etchenaik
se tocó el cuello ensangrentado sin dejar de apretarle la muñeca.
-Suelte -dijo-. Suelte.
Ella no se resistió más. Le sangraba la nariz y lloraba con los ojos cerrados
y vuelta la cabeza. Etchenaik hizo un poco más de presión y el revolvito
cayó como un encendedor que se escapara de su mano.
El veterano recogió las piernas hasta quedar arrodillado a ambos lados de
su cintura. Al hacerlo, la elegante pollera de seda subió más allá de la
mitad de los muslos; comprobó que lo que tenía bajo su cuerpo era todavía
una mujer.
Volvió a tocarse el cuello, ahora con un pañuelo y miró las manchitas de
sangre. El odio le subió como una ola incontenible.
Estiró la mano y agarró la cartera abierta.
117. El sobre
El veterano metió la mano dentro de la cartera de Nancy con la avidez y
el recelo de un ratón que se juega en la trampera. Hasta un escorpión podía
haber allí, como en las tumbas de los faraones.
Pero no: una libreta, llaves, cosméticos, dos o tres cartas dirigidas a
ella con coloridas estampillas, sin remitente. Etchenaik se detuvo allí:
el papel liviano de avión, el franqueo boliviano. De pronto la mujer se
agitó convulsivamente para alcanzar el sobre que estaba un metro sobre su
cabeza. El manotazo quedó corto.
-Quieta, viejita.
El veterano metió todo otra vez dentro de la cartera, se guardó el revolvito
en el bolsillo interno.
-Déjeme, por favor -dijo ella mansa.
-Tome, límpiese.
Etchenaik le puso su propio pañuelo en la mano. Ella se restregó los ojos,
la nariz. Al ver la sangre comenzó a llorar fuerte de nuevo. Etchenaik se
levantó, pasó sus largas piernas sobre ella y fue a recoger el sobre de
papel madera. Lo entreabrió y echó una mirada a los papeles. Sonrió y volvió
a mirar a la mujer que seguía allí, sollozante, con los miembros dispersos,
la pollera recogida y la nariz sangrante como una vulgar violada de quinta
edición.
Etchenaik guardó el sobre doblado en su bolsillo y se acercó a la señora
Justina Huergo de Berardi. La agarró del brazo.
-Arriba. Levántese que no tiene nada.
Ella abrió los ojos y lo miró hacia arriba y hacia atrás con firmeza.
-Todavía está a tiempo, Etchenaik. Acepte lo que le ofrezco. Lo que quiera...
Diga una cifra.
-Me alcanza con lo que voy a juntar en la escalera, señora -la contempló
con sonriente brutalidad-. Los quiero destruir, señora. Y haré lo posible,
aunque sea lo último que haga.
-Está loco. Está loco y es un estúpido.
La mano de Etchenaik apretó y la obligó a levantarse.
-Vamos, rápido que estoy apurado.
Se la llevó a la rastra hasta un bañito que había visto junto a la oficina
de la secretaria nuevita. Prendió la luz y la sentó en el inodoro.
-Usted se queda acá -dijo desde la puerta-. Buen fin de semana.
Cerró e hizo girar la llave. Se la guardó.
Mientras bajaba los primeros escalones comenzó a escuchar los gritos, las
puteadas, los golpes en el picaporte y los puñetazos a la puerta. No hizo
caso. Fue juntando los billetes sin alisarlos, abultando los bolsillos del
saco. Le dio una patada a la cartera que fue a parar al pie de la escalera
y después la recogió. Desde la puerta de calle comprobó que los ruidos no
llegaban hasta ahí. Miró el reloj: eran las seis y media.
Mientras manejaba dispersó los papeles sobre el asiento. Los hojeaba en
los semáforos.
Tenía que apurarse. Mucho. Y enhebró el puente, se comió iodo el trayecto
por Montes de Oca de un saque, dobló por Martín García, metió el auto en
el baldío enfrente del Argerich. Cazó el sobre y entró a los saltos al hospital.
Tony estaba con las piernas cruzadas recostado en la cama, leyendo la quinta.
Estaba allí, vestido de traje en medio de la sala poblada de enfermos instalados
con radios a transistores, visitas tardías, mate y revistas El Tony. El
gallego parecía alguien a quien hubieran dado de alta y sólo estuviera esperando
un llamado o un gesto para partir.
Apenas bajó el diario cuando Etchenaik se le puso al lado.
- ¿Y el Negro?
-Está bien. Solamente perdió mucha sangre. Se lo llevaron hace un rato para
curarlo. El puntazo le resbaló por las costillas.
Volvió a levantar el diario y no lo bajó durante el resto del diálogo. Su
voz salía de atrás del papel como desde un oráculo.
- ¿Y vos qué haces?
-Le cuido las cosas para que no lo afanen.
Etchenaik se sentó en la cama y Tony le restregó el diario al volver una
página.
-Gallego... Ahora está todo claro.
118. Las trenzas y el corazón
El gallego no pareció muy entusiasmado.
- ¿No oíste? -insistió el veterano.
-No te doy más pelota. Me importa tres carajos lo que hayas aclarado.
Ya no era el galleguito entusiasmado, el mozo perdedor que se embalaba en
la aventura para romper de una vez por todas con la monotonía de sus años
del Ramos. Etchenaik sintió que habían ido demasiado lejos.
-Hasta la joda esa con los del fletero, la cosa venía bien. Ahora, no va
más. Te van a reventar.
El veterano no dijo nada. Fijó su atención en la silla donde estaba la ropa
de Sayago. La camiseta tenía un oscuro coágulo pegado. Un reloj, los documentos
y un pañuelo sucio se apoyaban en el pantalón arrugado y la camisa sin alma.
-Está casi todo claro, gallego. Y los voy a reventar. Tengo pruebas. Berardi
los tenía agarrados de las bolas a la ex mujer y al primo: Nancy fue a recoger
documentos de COFADE, una empresa en la que estaban metidos los Huergo con
negociados de importación y exportación y que les duele. Cuando yo le mencioné
el asunto, don Mariano se cagó todo... Del mismo modo, cuando se separó
de su mujer, Berardi les siguió sacando guita extorsionándolos con lo que
sabía. ¿Me seguís?
El gallego no seguía a nadie. Estaba probablemente detrás del diario que
se desplegaba ante Etchenaik.
-Hasta que ellos se pudrieron y buscaron la forma de apretarlo a él, no
sé muy bien cómo. Aparentemente, Nancy sabía en qué andaba Vicentito y el
padre no. Así que fue una carrera a ver quién se apoderaba del pibe. Pero
cuando Berardi les gana de mano, todo cambia y se hace la paz, no sé en
qué condiciones.
Tony bajó el diario.
- ¿Y vos querés seguir la guerra?
-Sí.
- ¿Qué hiciste?
-Voy a hacer. Voy a armar el quilombo del siglo con las pruebas que tengo
y las que voy a conseguir.
El gallego resopló decepcionado.
-Hay tipos como el Negro, que pueden hablar -prosiguió el veterano-. Y saben,
por eso se los quieren sacar de encima.
Hubo un nuevo silencio.
-Esta noche apoliyo en la oficina, gallego. Esté como esté. Le voy a avisar
a Macías... No quiero comprometer más a nadie.
Etchenaik se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. Cuando estaba
en la mitad del pasillo, Tony bajó el diario.
-Etche.
-¿Qué?
-Entendeme. No te voy a acompañar a hacer boludeces. Yo te espero en Villa
Luro.
-Está bien. No te pido nada.
Se fue a Clarín, habló con el Sin Cruz Schwartzman, se metió un rato en
el archivo y fotocopió hasta la última firmita de los documentos. Antes
de irse lo pensó mejor y puso un sobre de papel madera sobre el escritorio
del amigo.
-Mejor guárdame esto, Sin Cruz. Tenémelo unos días, por cualquier cosa.
Son fotocopias.
-Andá tranquilo.
-Gracias. Préstame el teléfono... Es la última.
Lo llamó a Macías pero el inspector andaba trotando calles.
-Dígale a Macías que habló Etchenaik y que esta noche me vuelvo a casa.
Exactamente eso.
El oficial tomó nota, no pidió detalles. Etchenaik supuso quién era.
- ¿Habla una de las guitarras argentinas? -preguntó.
Pero los teléfonos andan muy mal en Buenos Aires y se quedó a solas con
un ruido neutro y cargador.
Cuando salió, la noche había caído definitivamente después de un día agitado,
como en la canción de Los Beatles.
119. La tormenta que viene
Sintió contra el parabrisas los primeros goterones de la tormenta cuando
estacionaba frente a la oficina. Tuvo que moverse con cuidado para evitar
que se le mojaran los papeles. Bajo los toldos y en las ochavas, tardías
oficinistas compartían paraguas que servían para reírse, cacarear, despedirse
a los gritos hasta mañana.
Subió a la claridad manoseada de un ascensor húmedo y quejoso esperando
una guardia policial que no apareció. La oficina estaba cerrada pero con
la faja judicial rota. Adentro, todo igual excepto las marcas policiales
que detallaban, subrayaban las huellas de los balazos que habían reventado
en la oscuridad dos noches atrás, hace miles de años.
Etchenaik fue a la ventana, la abrió y dejó que las gotas que picoteaban
el balcón salpicaran adentro, puntearan las tablas del piso. Después que
aireó todo se puso a trabajar. Curiosamente apurado.
Apagó la luz general y con la simple y mezquina del escritorio estuvo escribiendo
a máquina durante media hora. Consultaba los documentos y escribía. Cuando
terminó, corrigió las tres carillas, las firmó y metió todo en un sobre.
Escribió el destinatario y lo puso como un portarretrato apoyado en el tintero
viejo e inútil.
Después abrió el último cajón y sacó seis balas de una cajita cuadrada como
quien elige bombones. Puso el revólver sobre el escritorio y completó la
carga, tirando las cápsulas vacías al canasto. Abrió el primer cajón y dejó
el revólver allí, al alcance de la mano. Y esperó. Casi con certeza de que
algo pasaría, esperó largo rato. En un momento dado retomó el sobre, lo
rasgó, sacó las hojas y las metió en un sobre nuevo. Agregó el nuevo destinatario,
lo guardó en el último cajón.
Estaba con la botella de ginebra en la mano rumbo a la cama cuando sonó
el teléfono. Casi corrió a manotear el tubo.
-Hola -dijo.
No le contestaron. Hubo ruidos, roces del otro lado.
- ¿Quién es? -insistió.
-Etchenaik -dijo una voz monocorde. Hubo más forcejeos-. Etchenaik, escuche
que le van a hablar.
La pausa que siguió no estuvo vacía de sonidos. Hubo incitaciones, cuchicheos.
Etchenaik se clavó el auricular en la oreja.
- ¿Quién carajo...?
-Por favor... -lo interrumpió una voz quebrada de mujer.
- ¿Qué pasa?
-Papá... Nos tienen a Marcelo y a mí. Por favor...
- ¿Qué quieren?
Volvió la voz neutra:
-Escuchá, viejo: voy a hablar una sola vez. Queremos los papeles que robaste
esta tarde. Todos. A las diez tenés que estar detrás del Planetario, en
Palermo. Solo, a pie, y con el sobre en la mano.
- ¿Y si no voy?
No le contestaron.
- ¿Y si no voy?
Ahora fue la voz alterada de Alicia:
-Por favor... Terminá con las locuras. Hacé lo que te dicen.
-Tranquila. Voy a estar ahí.
La comunicación pareció cortarse. El veterano agitó el tubo como si allí
estuviera la suerte, en ese oscuro cubilete.
-Tenés menos de una hora, flaco. Cuidado que te seguimos. -La voz había
vuelto lisa y lejana-. Solo... eh. Solito.
Colgaron.
Etchenaik quedó un momento con las manos quietas, sin atinar a soltar el
teléfono. Sólo se oía la lluvia. Retomó la ginebra y le dio un largo trago
que lo hizo parpadear.
-Pensar que nunca fui al Planetario, que me embola Palermo -dijo en voz
alta, como para oírse.
Y luego, imprevistamente, sollozó.
 Tercera
Tercera
120. Solapas levantadas
Fue hasta la ventana. Un hombre de impermeable azul se mojaba prolijamente
junto a la marquesina del grill en la vereda de enfrente. Tenía las manos
en los bolsillos y cada tantos segundos levantaba la mirada hacia la ventana.
Etchenaik volvió al escritorio. Envolvió seis balas más en el pañuelo y
se las puso en el bolsillo. Después metió el sobre con los documentos entre
la camisa y el cinturón, colocó el revólver en la sobaquera, apagó todo
y salió de la oficina. Estaba cerrando cuando el teléfono sonó otra vez.
No tuvo tiempo de formular un deseo, imaginar una voz esperada.
-Hola -dijo.
- ¿Todavía estás ahí? -Eran ellos.
- ¿Qué te pasa?
-Apurate. Los muchachos se están entusiasmando con tu hija.
Tiró el tubo sobre el escritorio como si le quemara y la voz siguió murmurando
sola, buscándolo en la oscuridad.
Bajó casi corriendo las escaleras y recién se detuvo en la puerta de calle,
unos momentos quieto en la penumbra. Seguía lloviendo y el del impermeable
azul se había corrido unos metros para guarecerse. Etchenaik miró su reloj,
se levantó las solapas y salió a buen paso, bien pegado a la pared.
Los asientos del Plymouth estaban húmedos y fríos. Por el espejito verificó
que el guardián había desaparecido y supo que de cualquier manera nada tenía
que hacer ni tiempo que perder. Puso en marcha el motor, hizo funcionar
el limpiaparabrisas. La avenida aparecía y desaparecía tras los cristales
borroneados. Miró el reloj y ya era casi tarde. Tenía los pies extrañamente
fríos v las manos húmedas. Salió despacio.
Inmediatamente vio el Renault verde que hacía lo mismo veinte metros más
allá, con cuatro tipos arriba. Agarró Salta y, entre los colectivos, a marcha
entrecortada, llegó a Córdoba.
Dobló hacia el oeste. A partir de ahí anduvo muy lento y bien tirado a la
izquierda hasta Pueyrredón, obligándolos a que se acercaran. En el semáforo
los tuvo finalmente allí, pegados a su paragolpes. Con luz amarilla metió
marcha atrás y, al encenderse la verde, aceleró a fondo. El auto salió despedido.
Cuando se produjo el impacto, ya Etchenaik estaba con el brazo extendido
hacia atrás, por encima del asiento. Disparó cuatro veces a través del vidrio
trasero. Escuchó ruido de choque y vidrios rotos sin dejar de empujar y
gatillar. Cuando se le acabaron los tiros, giró y se clavó en el asiento;
metió la primera y salió a tondo, virando a la izquierda.
Se salvó por un pelo de que un 64 lo tocara de frente y volvió a acelerar
por Pueyrredón. Cruzó Viamonte en rojo y se metió por Tucumán, dobló hacia
el norte por Gallo y no respetó semáforos, viejas o niños que se le cruzaran.
Recién en Plaza Italia aflojó algo. Dio la vuelta a Garibaldi y estacionó
el Plymouth lleno de nuevos agujeros frente al zoológico. Se bajó.
Volvió sobre sus pasos y fue mirando los pocos autos estacionados en el
lugar. En algunos había parejas. Antes de llegar a Libertador encontró un
Citröen vacío. Llovía a mares y los animales hacían los ruidos más extraños.
Sintió que el agua le entraba en los zapatos. Sacó el cortaplumas y rajó
la lona del techo. Metió la mano y abrió la puerta.
En su llavero tenía una medialuna de posibilidades, como Alain Delon en
El Samurai. Eligió y probó dos; la tercera anduvo. Puso el motor en marcha,
sacó las cápsulas vacías y llenó otra vez el cargador. Sintió que lo único
seco que tenía era la garganta.
Cruzó Libertador girando alrededor del Monumento a los Españoles y se metió
en Palermo. El Citröen cabeceaba en los charcos y levantaba agua como una
lanchita.
Cuando tuvo más o menos claro lo que pensaba hacer estaba demasiado cerca
del Planetario para arrepentirse. La estructura blanca brillaba en la noche
como un huevo duro con patas bajo una lluvia aceitosa, triste, solitaria
y final.
Porque Etchenaik sabía de qué se trataba. Literario tal vez, pero era el
final.
121. Como un murciélago
Estaba a dos cuadras de la mole blanca del Planetario cuando apagó las luces,
se cruzó a contramano, encaró el cordón y siguió por el pasto. El autito
patinaba pero no vaciló y lo llevó como pudo, bordeando el brillo del laguito
hasta detrás de la arboleda. Dobló a la derecha al tanteo, sintiendo los
barquinazos, a paso de hombre entre el agua y los oscuros pinos. No veía
absolutamente nada. Avanzó lo que calculó una cuadra y apagó el motor.
Seguía lloviendo y adentro del auto había más agua que afuera. Los pies
hacían chofchof en los zapatos. Sacó un cigarrillo y se inclinó bajo el
parabrisas para encenderlo. Dio dos bocanadas largas y el humo no se movió
frente a sus ojos. Lejos, pasó un tren hacia Retiro y casi simultáneamente
otro para afuera. En ese momento, a la luz de los pálidos faroles y un parpadeo
de relámpago, alcanzó a ver el bulto del auto claro -un Polara acaso- estacionado
allí nomás, sin luces. Al volver la penumbra creyó ver también las brasas
indecisas, dudosas, de los cigarrillos que lo tripulaban.
El ruido de la lluvia sobre la capota no lo dejaba pensar. Apagó el cigarrillo
bajo el chorrito que caía a un lado, sacó el revólver de la sobaquera y
se lo puso en el bolsillo del saco. Limpió con el brazo el parabrisas y
trató de penetrar otra vez la oscuridad. Estuvo así dos o tres minutos.
Al cabo sacó el sobre de entre el cinturón y la camisa, y lo puso en el
otro bolsillo. Se levantó las solapas y abrió la puerta.
Metido entre los árboles, caminó directamente hacia la vaga silueta del
auto estacionado. Por un instante creyó oír rumor de música, palabras sueltas,
pero el viento en los árboles -apenas llovía ahora- mezclaba los ruidos,
sus pisadas, el rodar de los pocos coches en la avenida. Agazapado, a veinte
metros del auto, pudo comprobar que era exactamente un Polara blanco, que
había dos personas al volante, que estaba colocado casi paralelo a su Citröen
y en la misma dirección.
Se ocultó tras un árbol. Sacó el revólver y lo fue levantando despacio.
Cuando tuvo un bulto que parecía el hombre del volante apretó el gatillo
y llegó al descanso. Así estuvo dos, cinco segundos. Pero vaciló. Lentamente
retornó el arma al bolsillo y se volvió por donde había llegado, rápido
pero midiendo el terreno, reconociendo el espacio con los brazos extendidos
como un murciélago en la oscuridad.
Subió al auto y dejó la puerta abierta. Puso el cambio y sin soltar el revólver
ni prender la luz avanzó en dirección paralela y muy lenta hacia el Polara.
De conservar el rumbo, pasaría a cinco o seis pasos del otro. La lluvia
había vuelto y atenuaba el sonido del motor. Cuando estuvo a treinta metros
aceleró y encendió las luces. Unos segundos después, ya casi a la altura
del Polara, se agazapó, sostuvo el volante con la izquierda mientras disparaba
dos veces por la ventanilla lateral y sentía los balazos contra la chapa.
Se tiró de cabeza por la puerta abierta y se dejó rodar. El Citröen corría
solo en la oscuridad perseguido por los disparos. Se afirmó con los codos
en el piso y disparó apuntando con las dos manos.
Ya los hombres del Polara gritaban. Uno abrió la portezuela mientras el
otro tiraba contra el Citröen que, sin dirección, viraba a la derecha. Etchenaik
apretó el gatillo otra vez y la figura que estaba junto a la puerta se agarró
la cabeza y cayó hacia adelante. Sintió el estrépito del Citröen que terminaba
su carrera contra el Planetario, cincuenta metros más allá, y trató de volver
a apuntar.
El otro se movía en el lado opuesto del auto y se oyó la puerta al cerrarse
de un golpe. Etchenaik se levantó, quiso correr y resbaló. El Polara encendió
las luces y arrancó mientras el veterano se incorporaba, tropezaba con el
cuerpo del caído, y conseguía manotear la manija de la puerta abierta. El
otro giró la cabeza y lo vio por primera vez. Abrió la boca, aceleró a fondo
y casi dobló en redondo para poder perderlo, Etchenaik se sintió sacudido
como una bandera pero no se soltó, disparó al bulto y hubo un grito. Volvió
a disparar mientras su mano izquierda se aflojaba y caía hacia atrás, revoleado
por el viraje.
122. Mátenme a mí
Rodó y rodó y rodó.
Cuando se incorporó, el Polara estaba volcado con las luces apagadas, casi
al lado del Citröen que lo iluminaba débilmente. El cuerpo del hombre inclinado
hacia adelante hacía sonar la bocina. Etchenaik corrió hacia el auto y agarrándolo
del pelo lo separó del volante. No quiso mirarle la cara pero la vio. Supo
que no olvidaría ese rostro casi lampiño de jovencito con un agujero debajo
del ojo derecho y le dio un empujón sobre el asiento. Recién entonces suspiró,
soltó el aire.
Oyó por un momento el rumor del movimiento de las calles cercanas, el ruido
que hacía algo roto en el auto blanco, agonizante. Y entonces, leve, casi
animal, escuchó el sollozo.
No reaccionó enseguida pero en un momento agarró las llaves de contacto
y corrió hacia el baúl.
- ¡Alicia!
Forcejeó con la cerradura, las manos torpes, el agua.
-Alicia, Marcelo... Soy yo, papá; el abuelo soy...
Los sollozos crecían y cuando abrió del todo la tapa del baúl eran dos bultos
informes en la oscuridad, un llanto histérico que se redobló pese a sus
gritos.
-Soy yo, Alicia... Papá, nena... Marcelo, soy yo, el abuelo.
Y los zamarreaba bajándolos torpemente, dejándolos temblorosos en el barro.
Primero desató las ligaduras de la boca de Alicia besándola en el pelo,
en los ojos enloquecidos.
-Tranquilita, nena; tranquilita, corazón. Ya está, ya pasó todo.
Ella abría la boca y no sacaba sonidos.
-Soltame. Soltame -dijo de pronto.
Etchenaik se apartó y fue hasta Marcelo y le soltó la boca.
- ¿Cómo estás?
-Bien abuelo. Bien... No pasó nada.
Y el veterano lo besó y vio la sangre en la camisa.
- ¿Y eso?
-No es nada, ya está. Suerte que llegaste ligerito. ¿Los mataste a todos
abuelo? -y hablaba ligerito él también.
Alicia se había dejado caer, tenía la cara pegada contra su propio pecho
y seguía llorando bajito.
Etchenaik se acercó y quiso rodearla con su brazo.
-Soltame, ándate -repitió ella.
- ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó, por Dios?
Pero Alicia no llegó a contestar.
Todo se iluminó. La luz frontal le hizo levantar el brazo hasta los ojos.
Los dos focos del auto detenido a pocos metros los enceguecieron. Etchenaik
reconoció la parrilla abollada del Renault y comprendió. Intentó un movimiento
hacia atrás del Polara volcado pero el grito de Alicia lo detuvo.
- ¡Basta! -dijo desde el suelo-.
¿Qué querés hacer ahora? Alguien habló a sus espaldas:
-Quieto, viejo... Estás rodeado. No intentes nada más. Sintió junto a sus
rodillas la cara y los brazos de Marcelo que lo buscaban y separó las manos
del cuerpo.
-Y vos querés seguir todavía -decía Alicia-. Querés seguir... Nos van a
matar a todos.
Un hombre gordo salió de las sombras más allá de los focos y se metió en
el área de luz. Tenía un piloto blanco de grandes charreteras, un sombrero
de lluvia, una ametralladora en la mano.
-Las manos -ordenó con voz de doblaje.
Etchenaik las puso sobre su cabeza; estaba curiosamente sereno.
-A ellos, nada. Mátenme a mí.
El gordo latinoamericano se desentendió un poco de él y se inclinó sobre
el asiento del Polara.
-Carlitos -dijo por lo bajo-. Carlitos.
Alguien lo interrumpió cortante desde las sombras:
-Está muerto, Efe. Apurémonos que hay que rajar de acá.
Y ése también tenía voz de doblaje.
El de las charreteras se volvió hacia Etchenaik y lo miró con asco.
-Los papeles -dijo.
123. El Colorado solo
Etchenaik sentía simultáneamente la llovizna ahora débil sobre la cara,
la presión y el calor del cuerpo de Marcelo en sus rodillas y el quejido
intermitente de Alicia.
-Los papeles o te quemo ya -dijo el gordo al que habían llamado Efe.
-Estúpido, dáselos de una vez... -gritó Alicia con rencor.
-Son éstos -dijo con un golpe de cabeza, señalando el sobre que despuntaba
en su saco.
El otro se adelantó y con movimientos precisos le vació los dos bolsillos,
le palpó el cuerpo y las piernas.
-A ellos nada, eh... Mátenme a mí -dijo el veterano otra vez.
El gordo pasó el sobre a uno que estaba en la sombra, agarró la metra con
la zurda, tiró el brazo atrás y lo dobló de una trompada terrible en el
estómago. Marcelo gritó. Etchenaik se encogió y quedó en cuclillas junto
al pibe. El otro iba a patearlos pero se volvió cuando alguien lo llamó.
-Vení, Efe... Mirá. Después los reventás.
La mancha blanca del piloto se disolvió tras el resplandor de los focos.
Había parado de llover o casi. A contraluz se veía el remolino de las gotitas.
Fuera de ese pedazo iluminado de la noche había sombras, se oían ruidos
lejanos, voces ahogadas por el apuro. Etchenaik estaba parpadeante, lastimado,
lleno de barro y tristeza. Tuvo el recuerdo de una remota noche de verano
y aquella liebre herida por el primer disparo, enceguecida en medio del
camino a Pringles, los ojitos fijos en los faros esperando que la revolcara
la segunda perdigonada. Era exactamente así.
-Acá falta algo --dijo alguien.
Volvió la figura blanca a crecer desde el perfil del Renault y se metió
en la luz como en un escenario.
- ¿Dónde está lo que falta? Parate -y le indicó el movimiento con el caño
del arma.
Etchenaik empezó a incorporarse, a contestar que no entendía, pero Marcelo
se colgó del cuello y lo derribó como un luchador.
-No. A mi abuelo no... A mi abuelo no... -y corrió hacia adelante.
El del piloto lo recibió con un patadón brutal contra las costillas y otro
lo planchó con una sola piña exacta. Marcelo voló como un muñequito y quedó
tendido de cara al piso, quieto. Etchenaik, de pie y vacilante, dio un grito
y un paso.
Pero sonó un disparo y reventó uno de los faroles del Renault. El gordo
volvió la cabeza con una puteada y Etchenaik se tiró junto al Citröen, sobre
Alicia. Sonaron más disparos fuera del manchón de luz y estalló el otro
foco del Renault que ya estaba en marcha. La boca contra el pasto, el veterano
sintió los disparos que lo buscaban en la oscuridad, reventando alrededor.
Oyó portazos, gritos, después las patinadas del Renault y tiros hacia otra
parte. Con la acelerada llegó la última ráfaga, larga y un poco alta que
rompió lo que quedaba del Citröen y agujereó una goma a medio metro de su
cabeza.
Después, el silencio.
-Se fueron -dijo.
-Salí -dijo Alicia empujándolo-. ¿Dónde está Marcelo?
-Voy a buscarlo -balbuceó Etchenaik, un padre, un abuelo.
Se paró y caminó orientándose como podía hasta que casi tropezó con el cuerpecito
doblado sobre sí mismo.
-Marcelito, corazón... -y lo fue levantando.
Manoteó en el bolsillo una cajita de fósforos húmedos que casi se le desparraman
al abrirla al revés. Pudo encender uno y lo protegió con la mano.
-Etchenique -lo llamaron-. Etchenique, contesta.
-Acá, acá, al lado del auto -respondió casi instintivamente.
No sabía quién lo llamaba, quién le decía "Etchenique", lo venía a buscar
después de dos balazos precisos y providenciales.
Se paró para que el que llegaba lo ubicara y acercó el fósforo a la carita
de Marcelo. Un hilo de sangre le salía de la nariz ya hinchada.
-Vamos ya, animal... -dijo el Colorado Macías repentinamente a su lado,
amistosamente duro, un revólver caliente y una linternita.
124. Lágrimas y reproches
Macías iluminó con un chorrito de luz que parecía salir de un cigarrillo
la cara de Marcelo.
-Es mi nieto -dijo Etchenaik.
Lo palparon en la oscuridad, sin decir nada. Sólo el jadeo nervioso de todos,
el sordo golpeteo de la lluvia que volvía.
-Vamos ya -dijo el Colorado-. ¿Anda el auto este?
-Tiene una goma reventada pero podemos probar -dijo Etchenaik.
-Yo ando solo y sin radiollamado. Dejé el auto con Garibaldi.
- ¿Cómo llegaste?
-Vi el papel en el escritorio.
- ¿Fuiste a la oficina? ¿Qué papel? -Macías no llegó a contestar porque
el veterano siguió-. Claro... El que escribí mientras el tipo me hablaba,
el Planetario, la hora...
La mirada que se cruzaron era antigua, prolongación de muchas anteriores,
mezcla de reproche y gratitud y comprensión y extraña solidaridad.
-Sos tan animal... -concluyó el Colorado.
El veterano alzó al pibe y lo metió adentro del Citröen. Se puso al volante
y dio contacto. El autito reaccionó y hasta se encendió uno de los faros.
-Vamos, que anda.
Alicia y Macías subieron uno por cada puerta.
Etchenaik aceleró y el auto se fue de costado, amenazando con clavarse sobre
la derecha. Lo enderezó y consiguió que avanzara lentamente.
-Dale hasta la embajada yanqui que ahí hay guardia permanente.
El veterano llevó el auto por el pasto, entre sombras y fantasmas. Alicia
lloraba casi sin ruido en un rincón con la cabecita de Marcelo en el regazo;
el nene había abierto los ojos y se quejaba débilmente. El Colorado Macías
daba indicaciones y trataba de tapar el agujero del techo con la mano.
Llegaron. El inspector se identificó a los gritos, bajó corriendo, habló
con el agente de guardia bajo el paradero del 37, pidió el patrullero.
Etchenaik estiró su brazo y apretó a Marcelito.
-Cómo te jugaste, nene.
Hubo un silencio largo. Se dio cuenta de que no se atrevía a mirarla a Alicia.
-Nos vamos a ir, papá -le escuchó decir entre sollozos-. No te vamos a molestar
más, vas a poder andar tranquilo.
-No digas eso.
No dijo nada.
Y el padre sintió que hubiera preferido que siguiera hablando. Todo giraba
a su alrededor y se detenía a la espera de una palabra o un gesto que resolviera
todo.
-Alicia. -Ella no contestó-. Alicia.
- ¿Qué pasa ahora?
-Si querés, largo todo.
Los sollozos continuaban ahora más espaciados. Etchenaik acariciaba maquinalmente
la cabeza de Marcelo y estaba infinitamente cansado. Por el espejo vio el
perfil abatido de Alicia, apoyado contra el vidrio, los brazos cruzados
con las manos en los hombros.
-Largo todo -dijo hacia el espejito, hacia esa mujer tan cercana y tan extraña
ahora que lloraba con la mandíbula temblorosa.
-Estás tan loco, papá... Yo a casa no vuelvo. Marcelo se irá unos días,
un tiempo con Horacio.
-No -dijo Marcelo sin moverse, seguro y tajante.
-Está bien, está bien Marcelito... -dijo el abuelo con la mano perdida en
su pelo-. Te vas unos días con papá hasta que esto pase.
Y lo aplacaba como a un perro, infructuosamente.
-Al Churruca... -oyó Etchenaik.
- ¿Qué vas a hacer, Macías? -preguntó sacando la cabeza.
- ¿Cómo está el pibe?
-Bien -dijo el héroe de la noche con su vocecita-. Me duele acá.
Y las costillitas bajo la remera, bajo la camiseta de Chacarita, eran una
mancha morada, innecesaria.
Alicia lo agarró en sus brazos y se lo llevó teatralmente al patrullero,
bajo la lluvia, casi un golpe bajo para el veterano que poco más podía aguantar.
[EN PROTECCION
DE LOS DERECHOS DE AUTOR FINALIZA EL FRAGMENTO DE MANUAL DE PERDEDORES]


VOLVER A CUADERNOS DE LITERATURA
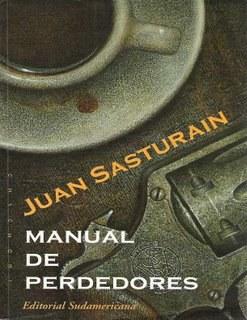 Segunda
Segunda Tercera
Tercera