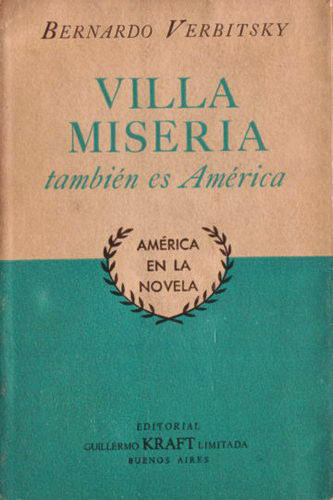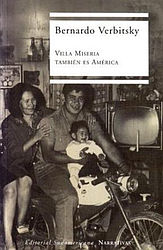Villa Miseria también es América
(fragmento)
LECTURA RECOMENDADA
Por Jorge Pinedo
Uno de los parámetros con los que se podría mensurar el envejecimiento de
cualquier literatura acaso sería el esclerosamiento de la ética que la contiene.
Pues las morales, como los giros del lenguaje, mutan necesariamente a través de
los tiempos mientras que la relación con el prójimo se sostiene o varía en
función del posicionamiento histórico, explícito o no, del autor. Sitio que si
bien no alcanza a fin de determinar, al menos condiciona la fugacidad de las
novelas de Manuel Gálvez o la poesía de Bartolomé Mitre, no menos que la
permanencia de Sarmiento o Macedonio. Spinoziana causa que hace actuales las
novelas de Bernardo Verbitsky (Buenos Aires, 1907-1979), por encima del carácter
premonitorio que Pedro Orgambide le otorga en el
prólogo de la flamante reedición de Villa Miseria también es América.
Texto de la ilustración: "Pobres
taperas que constituyen las viviendas de los desocupados de Puerto Nuevo en un
compacto amontonamiento donde muchos ocultan el fracaso de sus ambiciones y
otros construyen un burdo pedestal de futuras esperanzas. A lo lejos, cortando
el horizonte, se levanta airosa Buenos Aires, estableciendo el contraste."
A Ana
Pasaban las horas y aún ignoraban
por qué los habían traído. Fluctuaban entre la indignación y una resignada
pasividad, y entre una y otra reaparecía el temor de que en ese momento
estuviesen prendiendo fuego a sus viviendas. A media mañana los arrearon hasta
una habitación, en la que fueron entrando hasta que no hubo espacio para uno
más. Veinte debieron quedar en la galería. Creyeron que iban a conocer por fin
las causas de la detención, aproximándose así a la libertad, pero allí
amontonados tuvieron tiempo de rumiar nuevas conjeturas. Se escuchó un quejido y
advirtió el enfermero, que el rostro pardo de Evelio quedaba descolorido en una
palidez verdosa. El lugar era cerrado y sin ventilación y también otros
empezaron a sofocarse, contagiando su alarma y su angustia a los demás: Godoy
indicó una ventana clausurada, que él mismo hizo saltar.
Esperaban castigo, intimidaciones de alguna índole desconocida por lo menos un interrogatorio, pero nada sucedió. La misma seguridad de que la razón estaba de su parte, los domesticaba, manteniéndolos en su fatalismo de siempre. Se aclararía el error y quedarían libres. La injusticia era parte de su normalidad. Fabián Ayala, cuya palabra era escuchada, había opinado que era preferible evitar una protesta ruidosa. Su tranquilidad contribuyó a mantener en calma a los demás. Aureliano, que exigió su libertad, pues debía tomar servicio en el Sanatorio donde trabajaba, nada obtuvo, tampoco, de su tono apremiante. Quedó establecida la primera comunicación cuando convencieron a un vigilante para que les consiguiera pan y fiambre. Y pudieron encender cigarrillos llegados por la misma vía. La escasa comida sirvió al menos para distraerlos. Ayala, al mirar el reloj, comentó: -Son las diez de la mañana. Va a hacer seis horas que estamos aquí. -A lo mejor nos han traído para avisarnos que van a levantar el monoblok -dijo Ramos. Todos miraron a Filomeno, que mantuvo su cara de tape con bigote cerdoso. Aquella conjetura aludía a una frase que el santiagueño había improvisado al azar de una discusión, meses atrás, cuando soportaba una de las periódicas inundaciones que los castigaba. El mismo Ramos le había dicho entonces: -Ese amigo tuyo que habla tanto por la radio para decir que todo es de nosotros, ¿cómo nos deja vivir en el barro? -¡El día que a él se le ocurra, levanta aquí un monoblok para todos! La frase se hizo célebre en la Villa. -No se ve a nadie -dijo uno que volvió del baño. Ignoraban que en ese momento todo el personal de la Comisaría constaba de, tres hombres, un auxiliar, un cabo y un agente, pues los demás actuaban afuera. Escucharon el estampido distante de una bomba y esperaron otro, pues con dos convocaban en el lugar a los bomberos voluntarios. Pero no se repitió. Frenético, Aureliano provocó entonces un pequeño escándalo, explicando a gritos al agente que su Sanatorio atendía los servicios sociales de varios Sindicatos y le recalcó que al Comisario le interesaría saberlo. Le permitieron hablar por teléfono y, enterado el gerente del Sanatorio, prometió mover las debidas influencias y venir, además, personalmente. Llegó a las 11, y obtuvo la libertad del enfermero. Entonces el Comisario creyó llegado el momento de interrogar a todos. Como eran setenta, la tarea de anotar todos los nombres y los datos personales, duró hasta las cuatro de la tarde. Pasaron de a uno a una habitación contigua donde les hicieron, mil preguntas sobre la familia, el trabajo, la forma en que llegaron al barrio, el tiempo que estaban en él, sus planes futuros. Luego de registrar sus respuestas enviaron de nuevo al interrogado con los demás, en cuyo cansancio fermentaba una nueva rebeldía. Pero a las cinco de la tarde, cuando habían completado trece horas de arresto, los dejaron en libertad, sin darles ninguna explicación.
El barrio sintió la humillación
impotente de un hombre abofeteado y se temían nuevas sorpresas.
Entonces reconoció Benítez la
presencia de Fabián y sus ideas. Irritado, no contra los que vinieron sino
contra aquél, que parecía provocarlo con sus iniciativas, contestó:
-No se molesten, será mejor que lo dejemos aquí. -Pero si no es molestia. Cabe en la carretilla, y no pesa mucho, tampoco. -Dejen no más, si ya la iba a quemar yo mismo, en el patio. Cada uno puede atender a lo suyo. ¿ No les parece? . -Como usted diga. Pero no está mal que entre todos hagamos el trabajo. No es cosa de ofenderse, tampoco. Si la gente de buena voluntad pone el hombro ... Como para cortar la discusión, Benítez sacó del bolsillo una caja de fósforos y acercó fuego a los papeles, que se fueron encendiendo. Agachado, desahogaba rezongando su exasperación, que trataba de disimular. -Cuidado con esa cortina -le previno Godoy viendo la dirección de las llamas y empuñando las varas de la carretilla, se alejó con Páez. Hasta los chicos cooperaban, arrojando a la fogata papeles, alguna maderita. Pensaba Fabián que ésa era la única manera de combatir el desaliento de la gente. Avanzaba un poco a ciegas, sólo guiado por su intuición. El trabajo en común, en equipo y con conciencia de que formaban una comunidad, era lo único que podía salvarlos. Había allí gente que conservaba un charco delante de la puerta en lugar de colocar unas piedras o unos ladrillos. Intentar cualquier cosa, antes que ese tipo de resignación. Trabajando se repecha la difícil cuesta de una salida hacia el futuro. Trabajando creaban el futuro en el presente, y disfrutaban el placer de ese esfuerzo. Al menos, él lo sentía. Algunos consideraban estéril todo acto. ¿A qué atarearse? Para ser dueños de ese basural, en el mejor de los casos. Pero trabajar es probarse, luchar por algo, es, al menos, respirar hondo. Los chicos se divierten mientras las lenguas de fuego vencen al humo y se elevan, indicando de alguna manera una victoria. Lo que aterraba a veces en ese lugar era la intuición de que allí no existía futuro, de que estaban en un inmóvil círculo del infierno. Todos los caminos estaban cerrados; era un mundo especial cerrado en sí mismo, inmutable hasta la eternidad Benítez, que observaba la reunión, no pudo resistir la tentación, de acercarse, y llegó á tiempo para oír decir a Fabián: -Lástima que no hicimos venir la tierra para esta mañana en lugar de pedirla para el sábado. Entre todos hacemos el trabajo ahora mismo. -Cierto, pero ¿quién hubiera adivinado esto? -dijo Godoy. Sorprendió a todos la violencia con que habló Benítez: ¿Pero están locos, ustedes? Después de lo sucedido, ¿quién piensa en traer esas camionadas? Fabián rebuscó su voz más calmosa para preguntar: -¿Después de lo que sucedió? ¿Qué tiene que ver? -Conmigo no cuenten. Si a ustedes no les basta, yo no me muevo más. y no esperen que ponga la parte que me tocaba. Esa es plata perdida, ya mí no me sobra. -Usted no ponga, nadie lo necesita -terció fastidiada Isolina. -Con usted no hablo. Fabián contuvo a Isolina, y prosiguió en su tono sereno y sorprendido; -¿Por qué no vamos a traer la tierra? No sé por qué, si ellos nos persiguen, nosotros vamos a ... Hablaba como si realmente no entendiera la relación. Temía que Benítez les contagiara su derrotismo y ésa era también una manera de ganar tiempo hasta encontrar argumentos. Actuaba sin embargo espontáneamente al oponerle su acostumbrada firme suavidad. Desde esa posición, aseguró, en forma categórica. -Al contrario, hay que traerla, hay que traer más tierra y desparramarla entre todos, como se resolvió. -¡Ja! A mí no me, toma el pelo usted. Qué tanto rellenar los bajos si el patrón al fin nos echará a todos. ¿O usted trabaja para él y quiere que nosotros formemos su cuadrilla? Y se rió insultante. Eso era demasiado. Fabián se irguió en su metro ochenta de estatura. Su reacción natural vencía a su espíritu de conciliación, y apretó los puños. Ramos, que había llegado a tiempo para observar la escena, avanzó delante de Fabián, para decir: -El señor es muy dueño de no trabajar con nosotros, si no quiere. Nadie lo va a obligar. Al contrario. Si esto piensa de ... -iba a decir "de un compañero", pero como hablaba con lentitud tuvo tiempo de decir... - de nosotros, es mejor que no colabore. Benítez vio las miradas hostiles. Todos ellos formaban contra él en ese momento un bloque, dispuestos a castigar su mala fe si mantenía su intención agraviante, y optó por retirarse en silencio. - Si no se va yo le arranco los ojos, le dejo la marca de mis uñas - dijo Isolina. - Pero eso le gustaría a Benítez, así tomaría importancia su mala voluntad. No contestándole, se envenena solo. A ella le gustó el punto de vista, un motivo más para admirar a Fabián. Y se pacificaba, sintiendo que el no haber hecho nada, fué sin embargo una forma de complicidad con él. -El camión viene el sábado, ya es seguro. Me habló López, pero con todo el lío me olvidé de avisarles -explicó Ramos. -Si Ramos tarda un minuto en hablar, me parece que Ayala lo amasija - dijo Pastor. -Es un mal bicho y no hay que descuidarse. -Yo creo que hablando se entiende la gente, pero es un hombre que no da razones. y no comprende que le hace el juego a los que quieren echarnos. Pero les va a costar, si lo hacemos nuestro, al lugar. Fabián expresaba vagamente el sentido de su actitud. No pensaba, por cierto, en alguna base jurídica de posesión sino que definía y proponía una actitud a que lo impulsaba su modo natural de ser. Tenía confianza en ése y en todo trabajo que pudieran realizar juntos. Era lo único que podían hacer, pero era la forma de soslayar la impotencia. Rellenando los bajos, quemando la basura, demostraban que algo estaba en las propias manos. También para Ramos, el malón sufrido sólo representaba un incidente. Y esa tarde resolvió levantar las tablas de madera que cubrían el piso de portland que terminó en el porche de su vivienda, unos días antes. Su casa, una habitación y una cocina, era rústica y edificada con ladrillos de canto, pero de todos modos una de las pocas de material. -Ya está seco el cemento -dijo a Roberto, su chico, que lo miraba trabajar. -Papá, son las patitas -mostró excitado el niño, que sólo tenía cuatro años. Ramos no entendió en el primer momento, pero luego se dio cuenta que en el cemento quedaron dos veces las evidentes huellas de la planta de un perro. -Victorino -completó el chico, nombrando al indudable dueño de esas impresiones digitales; le causaba gracia y llamó a la madre para que las viera. -Tomamos mate aquí -dijo ella, que traía una silla de junco y el banquito de la cocina. -Es un porche de lujo -dijo Ramos orgulloso de su obra-. Vamos a inaugurarlo. Sirvo yo. -Tengo que hablarte de algo -dijo Elba al devolverle el primer mate que él le había extendido. -¿Qué pasa? -extrañado, interrumpió la caída del agua antes de que el mate se llenara. Le preocupaba el escaso interés de Elba por el flamante piso de cemento. -Bueno de nuevo pienso que yo también debo trabajar. -Hace mal en insistir. -Y oponerse, ¿no está mal? Nadie me lo puede prohibir. -¿No quedamos que por ahora...? -Pero he cambiado de idea. -Usted ha cambiado de idea, pero me parece que yo no voy a cambiar. , Ella medía en el "usted" y en el tono de su marido la contenida violencia de su oposición. Creyó necesario explicarle: -No es capricho. ¿ Por qué si lo que uno gana no alcanza, se va a quedar el otro cruzado de brazos? -Así que no alcanza... La mirada de él se hizo más dura al decirlo. -No lo convierta en cosa contra usted. ¿No puede ser algo planeado entre los dos? Él no contestó, y ella siguió, entonces, sin abandonar el "usted" que en su boca no encubría hostilidad sino una forma de gentileza: -Tiene buena mano, usted; le ha salido bien el piso de cemento. ¿Pero quiere creerme? Se me ocurrió, la cosa, al ver tan lindo el porche. -¿Qué tiene que ver? En su voz y en su mirada había el mismo asombro. Pero el asombro no era peligroso, como la tensión de antes. Elba cedía en la voz, sin renunciar a su plan. Quería razonarlo. -Tiene mucho que ver. No quiero más comodidades, no pienso encariñarme. Me gusta que la adorne, a la casa, claro, pero entonces, ¿ quiere decir que nos vamos a quedar siempre? Esto es peor que la incomodidad. La incomodidad se aguanta ¿ pero qué quiete? ¿ Que me acostumbre a la idea de no salir más de aquí? -Pero es que no quiero que trabajes -,-dijo él, ahora sin irritación. -Ya lo tengo determinado. -No lo voy a permitir -,-dijo él. en un nuevo esfuerzo por mantener su posición. -¿Acaso quiero violentar tu voluntad? Pero no hay más ,remedio. No hay que cortarle a una el gusto de ayudar. -¿Y el chico? -,-dijo él, apelando por último al argumento que creía decisivo. -Por el chico quiero hacerlo. Tiene cuatro años. Si trabajo ahora, cuando empiece a ir a la escuela podré estar en casa para atenderlo. En casa, y en una casa, no en medio de esta charca. -Está bien -,-dijo Ramos pensativo, con el respeto y la admiración que muchas veces sentía por su mujer-. ¿ Y de qué piensa trabajar, si se puede saber? Al preguntarlo le pareció de nuevo absurda la idea, irrealizable además. ¿ Para qué oponerse si ella tendría que desistir de todos modos? Por eso volvió a sorprenderse al oírla: -Ya lo tengo todo averiguado, y el empleo conseguido. -Ajá. Creí que había querido. consultarme. Ella se sonrió, y él, cediendo, también. Agregó: -¿Y dónde? -Aquí muy cerca, en la Hilotex. -Cerca queda. -Son menos de diez minutos de viaje -,-dijo ella. Se levantó, alzando el banquito, para comprobar que sus patas de madera no dejaron marca en el piso ya seco del porche. Sí, su marido, que era capacitado mecánico en una fábrica de cocinas de kerosene, se daba maña para todo. Había hecho un contrapiso de ladrillo picado y sobre éste alisó la capa de portland. Pero ella no quería tumbas confortables en el barrio de las latas y tenía que luchar contra el Conformismo de Ramos que se adaptaba a todo, y todo lo soportaba, buscando siempre el lado bueno de las cosas. -Pero ¿ y el chico? No me ha contestado. ¿ Lo va a dejar solo? -Solo no. Me lo va a cuidar Jerónima, ya hablé con ella. Deja de trabajar el viernes, porque espera un hijo; por eso sé que va a cuidar al mío. Ramos aceptaba ya la nueva perspectiva aun sin saber cómo iba a ser eso. La idea de que era humillante para él ya no le perturbaba. Elba quería trabajar; buena y recta compañera, le bastaba actuar con naturalidad para tener razón.  CAPITULO
III CAPITULO
IIIEn esos mismos días arribaron nuevas familias. El sábado, por la tarde, no llegó el aguardado camión de tierra, pero en cambio en la entrada del barrio se detuvo un viejo coche de plaza de capota curvada tirado por un caballo evidentemente más joven que el vehículo y que su conductor, que en ese momento se daba. vuelta para mirar a su pasajero, cuya indicación de parar había obedecido. El hombre que, sentado, inmovilizaba con una mano su cama turca, un elástico con cuatro patas de madera torneada, descendió del coche haciéndolo inclinar hacia el costado del estribo que pisó. Depositó el desnudo armazón sobre la vereda. Luego sacó del interior del coche un bulto hecho con una frazada cuyas puntas atadas parecían orejas, y se dispuso a pagar su viaje. En ese mismo momento llegaba allí, del lado opuesto una familia de siete personas: padre, madre y cinco chicos, el mayor de los cuales tenía diez años y el menor tres. No se decidían a entrar. Pero en medio de su evidente vacilación, parecía interesar mucho a la familia ese elástico plantado allí en la vereda. Ellos no traían cama; sólo los bultos, parecidos pero más grandes que el del pasajero del coche. Por cierto que el cochero no arrancaba, atraído por la escena. Él del elástico era fornido, de pelo rubio, con ese tostado dorado de los rubios, y tenía un aire de marinero, pues sólo vestía un pantalón obscuro y una remera azul, mezcla de tricota y camiseta liviana de escote circular. Advirtió el desconcierto de esa gente y deseando darles ánimo les dijo con sonrisa tímida: -Parece que vamos a ser vecinos. -¿Usted también viene a vivir aquí? -preguntó el hombre de cara aindiada, jefe de ese grupo que ahora lo rodeaba. -La verdad de las cosas, sí -contestó. , -Tenemos que preguntar por Ramos -dijo la mujer-. Vive aquí, está casado con una prima mía. -Vamos a preguntar: Y cargando su elástico al hombro, y el bulto en una mano, se metió en una especie de calle interior a cuyos flancos se alzaban las casillas de madera. La familia lo siguió, más resuelta. Media docena de chicos les salió en seguida al encuentro. Allí estaban las mejores viviendas, dispuestas más espaciadamente, pero a medida que avanzaban, el aspecto se tornaba, más miserable, y las construcciones más endebles, de lata, o de cartón que parecía cuero, mientras que otras semejaban grandes cajones sin aberturas. Variaba el material, el color, y también la inclinación de esas, casuchas torcidas. Por todas partes se asomaban sus ocupantes que observaban a los nuevos, a quienes indicaron el rumbo que debían seguir, en medio de los vericuetos. A Elba se le cayó el mate al levantarse de un salto cuando reconoció a su prima y su familión. Los hombres no se conocían. Ramos era argentino, nacido en el Chaco, y los recién venidos eran, como Elba, paraguayos. Llegaban directamente de su país. Se hicieron las presentaciones, no exentas de ceremoniosidad. Elba atendió a los cinco sobrinos. El del elástico siguió sin detenerse hacia su propio agujero, una breve piezucha, compartimiento de una construcción baja, de chapas acanaladas pintadas de rojo granate oscuro, apoyada sobre el paredón de la fábrica que cerraba el barrio por el lado oeste. Acomodó su cama y su pequeño atado encima y se volvió hacia el porche de Ramos. En sus dos metros cuadrados había ahora unos diez vecinos, casi todos paraguayos, ansiosos de obtener noticias de los compatriotas que venían directamente del país que ellos habían dejado ocho años atrás. Y hablaban todos a la vez, y para peor, como pensó el del elástico, en un idioma incomprensible. Ramos se ponía sombrío cuando su mujer se le perdía al conversar en guaraní con sus paisanos. Elba vio su cara y le hizo un ademán que significaba que ya le explicaría todo. -Parece que tiene visitas -dijo a Ramos su vecino, el salteño Godoy, un hombre joven, delgado, de agudas facciones, piel muy oscura, con unos rasgos que le hacían parecer árabe, tal vez egipcio. Godoy, que era de la comisión de vecinos, advirtió la presencia del hombre del elástico, a quien había conocido cuando aquél alquiló su vivienda. -¿Cómo le va, Codesido? -lo saludó cordialmente. Le dio un apretón de manos saludando ostentosamente su incorporación al lugar. Al oír hablar en castellano, el paraguayo recién llegado interrumpió sus diálogos con la gente que lo rodeaba. Ramos hizo la presentación. Explicando la existencia de la comisión de vecinos de la que otros de los presentes también formaban parte. Godoy, con cierta solemnidad, como siempre, le dio oficialmente la bienvenida en ausencia -dijo- del compañero Fabian Ayala, el presidente de la comisión, que esa tarde, a pesar de ser sábado, debía cumplir su trabajo de pintor en una obra en la que se había atrasado justamente por la demora sufrida en la comisaría. Godoy, impulsado por una curiosidad cordial y por el sentimiento de sus deberes de hospitalidad, hizo preguntas minuciosas y el paraguayo, que se llamaba Galeano, se mostró dispuesto a repetir y a ampliar lo que ya había adelantado en guaraní a sus paisanos. Godoy comenzó por preguntarle si venía solo o con familia, pues en medio de esa aglomeración de grandes y chicos no podía distinguirse a la población estable de los nuevos. -Yo tengo cinco familias -contestó el otro, equivocando el término; en realidad, se expresaba sin fluidez en castellano. -Cinco chicos, quiere decir -aclaró Elba, que traía en un plato una gruesa rosca. -Geté -pa co chipá guazú. ¡Qué rica está la chipá grande! La vocecita del paraguayito que celebraba en guaraní con entonación jubilosa el pedazo de torta que iban a darle, hizo reír a todos. Elba, después de convidarlos, propuso a su prima que fueran a la vivienda que iban a ocupar, situada allí cerca, en uno de los recovecos inmediatos. Se fué con ellos una parte de las mujeres y los chicos y entonces los hombres se acomodaron sentándose en sillas y en los bancos fijos que limitaban el porche de Ramos. Contestando a las preguntas que le dirigían, Galeano compuso un relato enmarañado pero concreto. Realmente empujado por el hambre, dejó su trabajo en el campo, dirigiéndose a Asunción. Allí no pudo aguantar más de un mes, a pesar de que tuvo suerte al principio, al conseguir trabajo de panadero. También su mujer le ayudaba vendiendo" cosas" en la calle con la canasta –hizo ademán de cargarla en la cabeza- pero ni con lo que ganaban los dos les alcanzaba para comer. Se arreglaban con una sopa que cocinaban con un kilo de hueso sin carne y con un puñado de arroz, un zapallito, una cebolla y un poco de perejil. Expresándose con paciente deferencia, dijo a Godoy que compraban galleta y no pan. Y explicó, en su estilo detallista, que con una galleta los chicos están dos o tres horas mordiéndola, tan dura es, mientras que el pan es blando y un kilo -dijo- se come en un minuto. Así que es mejor galleta. Leche, no hay -agregó-, aunque a veces se consigue, pero en polvo. Claro que no la usaban disuelta, como dice en la caja, en ocho litros de agua, sino en veinte. -Hay que engañar a los chicos, ya que a los grandes no se puede- fué su conclusión. Quería decir que engañaban el hambre de los chicos dándoles lo poco que conseguían, privándose ellos. Y agregó que allá se comía mucha fruta de chupar: naranjas agrias y naranjas dulces, mangos, pomelos. La fruta abunda y hasta hacía poco ni se compraba, aunque últimamente también la cobraban.  CAPITULO IV CAPITULO IVPero la historia de Galeano resultó aún más extensa. Ése era solo el capitulo final, el que decidió su salida del Paraguay. Aunque sus oyentes lo sabían, explicó que muchos campesinos paraguayos pasaban a la Argentina, intervienen en la zafra de la caña, en las arrancadas de maíz, llegan a Salta, a Misiones, y más al sur, hasta Santa Fe. Algunos van solos, otros con sus familias y trabajan todos juntos. Ganan para ir mal comiendo y para volver con un panta1ón nuevo. Conocía esto: bien, pues él mismo fué un campesino. Y no por su voluntad dejó de serlo. Ramos, al ver a Fabián que se había acercado sin llamar la atención, se lo presentó a Galeano, en su condición de presidente de la Comisión. De elevada estatura, Fabián, que sólo tenía 28 años, mostraba una serenidad reflexiva, que le hada parecer mayor. Cuando hablaba a solas con un compatriota usaba el guaraní, pero ahora de manera ostensible dijo en castellano que era muy interesante lo que había escuchado, y le rogaba que prosiguiese. En ese momento apareció Evelio Pastor con una botella de vermut. Pidió un tirabuzón. Se lo trajeron. Descorchó. Ramos le alcanzó un vaso en el que fué sirviendo sucesivamente, cada vez que se lo devolvían vado. Bebían el vermut sin agua. Fabián, con cierto sentido didáctico, insistió en, que Galeano relatara por qué había dejado de ser un campesino, punto en el que había interrumpido su relato. Galeano lo retomó, satisfecho por ese interés. Contó entonces que un año antes, mientras trabajaba un pequeño campo, se invitó a todos los campesinos a plantar algodón. Era en plena guerra de Corea, y el presidente Chaves prometió por la radio que se pagarían 150 guaraníes los diez kilos. Fabuloso. Todos se largaron a plantar algodón en cuanto terreno encontraron disponible, y él, Galeano, como todos. Pero en tanto, en Corea se llegó a un armisticio. Y cuando las matas estaban llenas de copos, el algodón ya no interesaba. Los campesinos desesperados y rebeldes, arrancaron el algodón y las matas y las arrojaron a la ruta principal. Habían sabido que uno de los ministros estaba por Villarrica, y habría de pasar por allí. El ministro, en efecto, vio los copos deshilachándose, sucios en la carretera. Y ¿qué pensó el ministro? Miró con curiosidad primero, pero al observar el algodón en un largo recorrido, preguntó, intrigado, y supo que era una protesta. -Es así -explicó Fabián-. Si les viene bien piden que todos planten algodón. Basta que les convenga a ellos -todos los reunidos parecían saber muy bien quiénes eran “ello”- o crean que en algún momento puede convenirles, lo piden y con toda clase de promesas. Cuando el campesino va a recoger la cosecha, el gobierno desvaloriza el guaraní. Esto es siempre así en el Paraguay, con el algodón o con cualquiera otra cosa. Todos ratificaron con gestos y con breves interjecciones este aserto. -Ésa es la suerte nuestra -siguió Fabián-. Los que perdieron todo desparramando su algodón por la carretera principal, seguramente debieron ir a trabajar de peones, por un jornal. Se convierten en mallo de obra barata. -¿Y entonces se vino a la Argentina? -preguntó Codesido. -No. Fué más largo. Primero recurrió a un primo, Serrano de apellido. Este Serrano -explicó- había sido muy pobre; sólo tenía como única vestimenta una camiseta y un pantalón piyama. Además tenía una muchacha. Se casó con ella y consiguió trabajo en un establecimiento de 150 hectáreas que el propietario explotaba a través del trabajo de sus arrendatarios. Unos meses después Serrano era capataz y en poco tiempo hizo una fortuna. -¿Y cómo hace fortuna un capataz en poco tiempo? -preguntó el del elástico. Galeano lo explicó. La tierra se arrienda por dinero, pero también se paga en productos. Por ejemplo, un liño de cada tres, para el dueño de la tierra. Si uno arrienda una hectárea para sembrar maíz, le deja al dueño el 25 por ciento de la cosecha. Si cultiva maíz y mandioca, debe darle el 15 de cada producto, es decir, en este caso, el 30. El arrendatario vende lo que le queda al comercio lugareño. Pero nunca tienen precio los productos cuando el campesino paraguayo ha levantado su cosecha. El campesino pobre no puede esperar, y debe dar el producto, misteriosamente desvalorizado, por lo que quieran pagarle los compradores. El capataz hace mucho mejor negocio. Su principal trabajo es vigilar la entrega de los productos por los arrendatarios. Y una parte se la guarda él. Despoja a su vez al dueño de la tierra, que no puede controlarlo. De una cosecha de muchas toneladas de maíz es fácil apartar unos miles de kilos, y así de todos los otros productos. Serrano, que siguió robando y enriqueciéndose, hoy tiene más que el patrón. Pero la cosa es que ni el dueño ni el capataz trabajan y los dos prosperan, mientras que los peones se salvan del hambre porque en el maizal plantan también sandías, melones y otras cosas para comer. Galeano no tardó en irse, sobre todo porque le resultaba insoportable depender de un pariente al que había prestado su propio pantalón para que pudiera casarse. Luego fué a parar a una finca de 400 hectáreas, que pertenecía a un tal Robledo, que cultivaba caña de azúcar, tenía un trapiche y obtenía miel de caña, líquido espeso que vendía y mandaba en tambores a una fábrica de caña, la bebida, que estaba a unas dos leguas. En esa finca trabajan habitualmente unas cien personas que realizan todas las tareas de la tierra, limpiar, carpir, sembrar. Se les da algún lote para ellos y obtienen maíz, porotos, mandioca, para su consumo personal. Prácticamente trabajan por ese alimento para ellos y sus familias. Viven en ranchos, comparados a los cuales las casillas que se veían en este barrio -dijo Galeano- eran palacios. -Usted, Simón, se habrá creído que era su gente la que llegaba -dijo Elba a uno de los que más atentamente escuchaban. -Lo creía, y me asusté. Pero si no saben el camino. Ahora mismo salgo a buscarlos porque a la tardecita llegan. -Es guapa su mujer, sola con los cuatro chicos, viniendo de tan lejos, dijo Rosa Farías, una chica santiagueña de 20 años que aun vestía el "mono" azul con que venía de la fábrica de pinturas. -Yo había pensado ir a Misiones a buscarlos. Pero no fué posible. No sé cómo se habrá arreglado la pobre. Todos allí conocían y eran capaces de imaginar el estado de ánimo de esa gente que de lejos llega, con sus bultos, a lo que va a ser su nuevo hogar. También ellos han andado por los caminos verdaderos que eran a la vez los metafóricos del peregrinaje de los desposeídos. Han sufrido esos interminables" traslados, cumplieron parecido itinerario y esta llegada de la que son testigos fué la suya propia anteriormente. Y al escuchar esos relatos de gente expulsada de sus tierras, o que las han abandonado más o menos voluntariamente porque sus esperanzas eran inútiles y su trabajo no los salvaba del hambre, reconocen su propio destino a través de esa desdicha lejana. Los que llegan expulsados por las vacas desde Entre Ríos, los que vienen rodando desde Santiago del Estero corridos por la tierra estéril, los que del Paraguay salieron huyendo de la represión y del hambre, escuchaban con atención solidaria esa historia de Galeano, quien por cierto no llegaba aturdido atribuyendo su desgracia a un cataclismo, sino lúcido y capaz de explicar sin artificio, pero con eficacia lo que había ocurrido.  CAPITULO
V CAPITULO
VCuando terminó su relato dirigió una mirada a los reunidos, evidenciando alegría al reconocer al del elástico, que seguía muy atento su narración. Y le habló para señalar ante todos el hecho de que hubiesen arribado juntos, coincidiendo exactamente en la puerta, llegando desde esquinas opuestas. -Pero yo vengo de más cerca -dijo Codesido. -¿Usted llega de Santa Fe? -No, no, yo vengo de aquí no más, de Flores. Simón Rodríguez decidió no escuchar esa historia, pues ya era muy tarde y tenía que ir hasta el Once a una estación terminal de ómnibus. Codesido contó algunas de sus andanzas. Había venido de Carlos Casares dos años antes. Consiguió una pieza en el barrio de Flores, en la casa de un matrimonio de viejos, en la calle San Eduardo, cerca del hospital y a pocas cuadras de la estación. Tenía allí todas las comodidades, pues además de la pieza disponía de una pequeña cocina y hasta de baño. Era oficial de albañil y en una época de auge de las construcciones no le faltó trabajo. Después llegó una hermana, alojándose con él, pues tenía comodidades de sobra. La muchacha se empleó en una cartonería, un gran taller donde fabricaban toda clase de cajas y envases. Y, la verdad de las cosas, empezó a noviar con un compañero de trabajo, y tan en serio que al poco tiempo le anunciaron que pensaban casarse. Entonces él decidió dejarles la vivienda. Si se casaban, juntos no podían seguir. ¿ La iba a echar a la hermana? Conseguir pieza, era imposible. Conocía gente que demoraba en años su casamiento porque no encontraba. Total, él ya se arreglaría. Y tuvo suerte, porque no bien empezó a buscar, encontró un puesto de sereno en una obra. En realidad estaba trabajando allí de albañil, y a fin de dejarle de una vez la pieza a la hermana y que se pudiese casar, pidió que lo dejaran dormir en la obra. y el capataz le contestó: y bueno, quédate de sereno, y te damos algo más. Él hubiera pagado para que lo dejasen pasar las noches allí y resultó que encima le pagaban a él. Así se combinan a veces las cosas. De allí también pasó como sereno a otra construcción donde conoció a Pastor, que le habló del- barrio y le propuso que se viniera. Y aquí estaba. Pastor le alargó un vaso de vermut como para subrayar su participación en este relato. Cuando Rodríguez volvió con los suyos era de noche. Su mujer, María; Paula, la hija mayor de diez años, que traía en brazos a la menor, Gertrudis, de uno; Marcelo, de 9, y Eloísa, de 8, formaban el grupo familiar, humilde, animoso y tierno. Estaban todos cansados, y el varón más dormido que los demás. El equipaje de la pobreza es escaso, y ellos ni siquiera traían camas, que es lo que más abulta. La madre cargaba en una mano un atadito que contenía un jarro, dos tazas enlozadas, una pava y dos platos, y en la otra una valija de viaje, que tenía los cierres saltados y estaba asegurada por una soga que la abrazaba. Valija barata y deteriorada, parecía de cuero, pero era en realidad de cartón prensado, un material semejante y no más sólido que el rubiroid que formaba las paredes de la vivienda que iban a ocupar. Venían de Misiones, donde Rodríguez había trabajado en una fábrica de madera terciada. Sólo ganaba por quincena 200 pesos, que no les alcanzaban para vivir, y se largó a Buenos Aires, donde entró como peón en una carpintería mecánica justamente enfrente del barrio. Una semana después consiguió un segundo empleo en una fábrica de fideos. Trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche redondeaba 1800 pesos mensuales y así pudo ir enviando dinero a su familia y traerla al cabo de tres meses. Había comprado en mil pesos la casita. La mejoró un tanto, apisonando el suelo y encalando las paredes. En las afueras de Posadas había sido dueño de un rancho que la mujer, antes de venirse, vendió con sus pocos muebles sumando el dinero obtenido al que le había enviado él para costearse el viaje, que era caro, pues pagaban tres boletos enteros. Rodríguez compró aquí dos camas, una para ellos y otra para los tres chicos mayores, dos sillas que de día servían para sentarse y esa misma noche se usarían como cuna de la menor. Además, una mesita alta para colocar el calentador en el que iban a cocinar. La pieza se achicó aún más porque como no tenían armario colgaron la ropa -vestidos, un pantalón, un saco de hombre- de una cuerda tendida cerca del techo bajo. Elba llevó a los chicos un jarro de mate cocido y unos trozos de chipá que había preparado especialmente. Paula había mirado fascinada, mientras caminaban hacia su nueva vivienda, los fuegos ya encendidos para cien churrascos. En hornallas, o sobre el suelo mismo, entre unos ladrillos, estaban los carbones rutilantes, con su rojo blanco, bueno para asar la carne. Paula no tenía hambre y más que el olor apetitoso que se difundía por todas partes le atraían esas ascuas, tan hermosas en la oscuridad. Ella pensó que era peligroso para los chicos más pequeños, y tomó mentalmente el compromiso de vigilar especialmente a la pequeña Gertrudis. El barrio se preparaba para la cena. La alimentación era carnívora en Villa Miseria, cuyos churrascos eran más sabrosos que los que podían comerse en los restaurantes comunes de Buenos Aires. Marcelo dormía. Era un chico movedizo y lleno de curiosidad, pero el cansancio lo había rendido. En el trayecto último se había descompuesto y vomitado. Había bajado medio dormido del ómnibus caminando como sonámbulo. Luego desde allí, en el eléctrico, había venido durmiendo con un sueño inquieto, cabeceando a ratos sobresaltado. No miró ni vio nada en medio de su aturdido sopor. Ni se despertó cuando Paula y Eloísa se acostaron en la misma cama. A la mañana siguiente ya estaba bien. En seguida salió a explorar el lugar. Una vecina le indicó dónde estaba el baño que necesitaba, una casillita de arpillera deshilachada. Volvió a su vivienda y desde la puerta contempló el amontonamiento de casillas de madera, ranchos y casuchas de lata. Desilusionado, dijo a la madre y a las hermanas, ya despiertas: -¿Y esto es Buenos Aires?  CAPITULO
VI CAPITULO
VINo todo el vecindario participaba en la bienvenida a los recién llegados, a quienes algunos miraban torvamente, sintiéndose por ellos despojados del poco espacio disponible. ¿Ya eran muchos y temían que esa plétora hiciese estallar el barrio? Sobrecargado, sería más visible, y esto era peligroso. Subsistía, tal vez porque se disimulaba. También para combatir esa hostilidad, se apresuró Fabián a organizar la recepción que había impuesto como una costumbre cada vez que llegaban vecinos y se preocupó de acentuar su solemnidad. Acompañado de Godoy, Ramos, Aureliano y otra gente de la comisión, organizó la visita a cada una de las familias. Ofrecía cordialidad a su desconcierto inicial, orientándolos sobre el camino más corto hasta la bomba, el uso de los baños, la ubicación de los negocios más próximos, y prometía la cooperación del vecindario para resolver cualquier dificultad. Seguidos de una bandada de chicos llegaban a las viviendas de los nuevos. Con la sencilla pero fraterna salutación les daban ánimo para encarar el futuro inmediato. Si imaginaban arribar al caos absoluto, comprendían que entraban a formar parte de un orden sostenido por gente de buena voluntad, aunque llegar allí pareciera a primera vista lo mismo que ir a vivir dentro de un tacho de basura. Fabián intuía toda la importancia de esa primera conversación y cuando reflexionaba sobre esto, expresaba a veces su convicción en una frase: -No hay que dejarse caer. Tal vez era gramaticalmente poco correcta, pero esto no disminuía su seguridad de que encerraba un imperativo. Si la gente se abandonase en ese lugar, todo estaría perdido, porque descender allí, sería tocar fondo en el límite de la animalidad. Pero el ser humano no es una bestia y puede y desea conservar su dignidad en medio de las condiciones más desfavorables, si resiste ese destino que a todos los ha arrinconado como si tuviese la voluntad de hundirlos. Hay que resistir, hacer pie. Aguantar, entonces, es la posibilidad del contragolpe, de salvarse. Por parecidas razones aguardaba con impaciencia las camionadas de tierra, pues consideraba útil ofrecer a los nuevos el espectáculo del trabajo en común. Pero tardaron en llegar y cuando por fin las descargaron en un rincón del barrio, debieron quedar allí unos días, pues la gente estaba ocupada y antes del sábado nadie tendría tiempo para la proyectada tarea de rellenar y apisonar. Y el sábado amaneció lloviendo. Una lluvia sin violencia, que no era dura ni desordenada, que no castigaba ni caía agresiva. Una lluvia lenta caía desde un denso cielo bajo y prolongaba el abrazo de las nubes a la tierra. Y así tesoneramente por horas y horas. El barrio tenía nombres distintos. Alguien lo designó Villa Maldonado, por el arroyo que lo flanqueaba. Cuando realizaron gestiones en la Municipalidad y en la Unidad Básica, lo nombraron muy decentemente Barrio Hortensio Quijano, un homenaje al vicepresidente de la República ideado por un correntino habitante del lugar. (La designación universal se reservaba para lugares que se pudiesen mostrar). Ahora que estaba lloviendo ya no era siquiera Villa Mugre o Villa Perrera, que le adjudicaban al azar de un matiz sarcástico de - sus conversaciones los vecinos de tan hermoso lugar. Ahora que la lluvia amasaba el cucherío en el barrial, ningún nombre mejor que Villa Desolación. Desolación tenía en el alma María Rodríguez mientras dejaba vagar la mirada perdida en ese mediodía grisáceamente oscuro como un atardecer. Era el primer temporal que le tocaba vivir allí. Llovía con más persistencia que fuerza, pero a un ritmo que prometía semanas de igual tiempo. Dominga, la mujer de Godoy, asomada a pocos metros de allí a la puerta de su propio rancho, mirando desanimada el techo de nubes, le dijo: -¡Qué día! Y esto va a seguir. -¿Llegó don Godoy? -Lo estoy esperando. -Tampoco volvió mi marido. Convinieron que podían estar todos satisfechos si el agua no arreciaba antes de que volviera la gente. El sábado pocos trabajaban por la tarde. Se tornaba casi imposible el acceso al barrio, si se inundaba, pero aun sin que se llegase a ese extremo no había más remedio que meterse directamente en el barroso charco que aislaba las viviendas de la calle. La mujer de Godoy recordó la vez que fueron al cine un sábado a la noche con los dos chicos, y resultó que al terminar la función estaba lloviendo. No se atrevieron esa noche a penetrar en el barrio inundado y entonces, mojados, con los chicos, se metieron en una obra. El sereno les hizo un buen recibimiento. Tenía encendido un magnífico fuego que les permitió secarse. Los convidó y estuvieron mateando y conversando toda la noche mientras los chicos dormían en la propia cama del hombre, un yugoslavo servicial que hablaba como un gringo pero que tomaba mate. -Con este tiempo, tiene suerte usted, que tiene varones -fué el inesperado comentario de María Rodríguez, quien agregó: -ellos salen a la puerta y desde allí... Total, en tanta agua. Yo tengo tres mujeres. Hay resignación en este paisaje, reflexionaba un hombre extraño de barba corta de vagabundo, deshilachada y sucia, que miraba con ojos delirantes. Todo el lugar se iba convirtiendo en una gran olla de barro. y seguía la lluvia pesada y tibia que empapa porfiadamente la tierra, la penetra cariñosamente, una lluvia de esas que transportan a los primeros días de la creación, capaces de hacer crecer grandes vegetaciones exuberantes, y estimular cualquier forma de vida. Barro germinativo del futuro. A medida que pasaban las horas parecía que poco a poco las casillas y ranchos iban a quedar ladeados en medio de la blandura del barrial. El día anterior la tierra estaba reseca y compacta, resquebrajada y dura. De tono pardo descolorido. Era difícil imaginar la lluvia y sus consecuencias. Pero había caído mucha agua y la tierra que ayer parecía cocida al sol, había sido cubierta y amasada continuadamente en tantas horas de ablandarse y ennegrecerse. Negra estaba también la montañita -así la llamaban los chicos- descargada por los camiones, que Fabián había ido a mirar después de acomodarse sobre los hombros y la cabeza su impermeable. Negros y blandos estaban los terrones. El agua arrastraría una parte, y haría su propio emparejamiento. No le molestaba la lluvia y siguió largo rato allí. Esa figura que le recordaba a un murciélago, era una mujer que con la espalda cubierta con un saco de hombre corría chapaleando bajo la lluvia hasta el mal llamado baño cuyo uso era una humillación en todo tiempo, bueno, o como éste. Los chicos, las muchachas, las adolescentes, eran todos humillados y rebajados en su condición de seres humanos en esos lugares resbaladizos, en esos fangales repugnantes donde se pierde el respeto de sí mismo, pues en el acuoso reflejo del asco parece verse la imagen de la propia irredimible degradación. Por eso la lluvia, que había malogrado el trabajo, le parecía a Fabián que se estaba burlando de las esperanzas de todos ellos. Y peor había sido en los primeros tiempos, antes del entubamiento, pues el caudal del agua en las inundaciones era enorme y con su tremendo poder hacía desbordar los pozos ciegos. Poco a poco fueron rellenando con tierra hasta borrar ciertos declives que Fabián había estudiado. A fuerza de observarlo descubrió que el barrio tenía un doble declive, de la A venida a la Diagonal, y otros de los bordes hacia el centro. Alguien había sacado fuera un tacho de cinc, sobre el que goteó musicalmente la lluvia durante unos minutos. Luego se apagó, disolviéndose en el tranquilo rumor. Una penumbra sucia lo cubría todo. Fabián tenía la sensación de que el barrio se iba hundiendo lentamente.  CAPITULO
VII CAPITULO
VIIEstá todo el sindicato de la construcción en pleno -dijo Justino el formoseño. Era lunes pero continuaba lloviendo, y los albañiles no salieron. Se había reunido un grupo numeroso en una casilla de medidas un tanto elásticas, pues allí cabían todos los que llegaban. Era lo bastante amplia como para contener cinco catres, tres sillas de junco, una mesa y algún cajón. Como la mitad de los presentes ocupaban los catres, quedaba el espacio estricto para que se manejaran los cebadores de dos ruedas, con dos pavas y dos mates, dulce y amargo. Un único calentador roncaba y siseaba sobre la mesa. -De la construcción y anexos -comentó Fabián-. Tampoco los pintores trabajan cuando llueve. Yo, por lo menos. -Tampoco yo, no soy del gremio de ustedes -dijo Filomeno, que hablaba con el pucho pegado en el labio inferior y los ojos entrecerrados-. ¿ Quién sale a la lluvia con el carrito de fruta? Necesitamos un toldito. No me gusta mojarme. -Por afuera y con agua -dijo Nicandro-. ¿ Y los socios nuevos qué opinan? De los aludidos, dos de ellos se sonrieron. Llegados de Santiago del Estero en la víspera de la lluvia, no habían podido salir desde entonces. Albañiles, también, se habían desempeñado en sus pagos en una obra de la Fundación, paralizada desde ocho meses atrás, sin que supiesen bien por qué, si bien ellos mismos citaban como causas posibles la falta de fondos y el descubrimiento de un robo de materiales, en gran escala. Traían malas noticias de Santiago, donde en general últimamente escaseaba el trabajo. Subía el precio de las cosas y la desocupación ya era un problema. -Pero aquí hay trabajo y ya los vamos a ubicar bien pronto. -Me parece que yo me vuelvo. No me gusta la construcción -dijo Pedrito, el cuñado de Godoy. El muchacho salía de la conscripción y en el primer momento había pensado quedarse, trabajando de albañil. -¿Ha cambiado de idea? -preguntó Justino. -y si no es mi oficio. No todos pueden ser albañiles. -Es lo que dijo Filomeno, y se hizo frutero. -En un día como éste, qué bien nos vendría el monoblok. -Me vuelvo a Orán, para aprender de mecánico con el viejo, que es calderero -dijo Pedrito. -Le tiene miedo a los andamios. -No, allá también tengo que subir. Explicó que en Urundel existen grandes plantaciones de pomelos, limones y naranjas, de las que hay muchas clases. La naranja criolla crece en verdaderos árboles, muy grandes y muy altos, de troncos gruesos como un hombre corpulento. Suben cuatro hombres por árbol, lo que da idea de su tamaño. La abundancia de la fruta es impresionante. Las naranjas cuelgan en verdaderos racimos. -Alrededor del árbol se colocan diez cajones, sobre el suelo. Cada hombre sube con una bolsa sujeta al cuello por una correa. Carga cien naranjas en la bolsa, justo lo que llena cada cajón, que se lo pagan cada uno a 25 centavos. Esta referencia a semejantes árboles con millares de frutas parecía a algunos de los oyentes una imaginativa mentira. -Yo anduve por Corrientes, en Saladas, y allí he visto naranjos realmente tan grandes -confirmó Páez. Siempre que hablaba era tal el esfuerzo para vencer su timidez de paisanito, que su tono parecía desafiante diciendo las cosas más sencillas. -En las plantaciones de Urundel -siguió el cuñado de Godoy- trabaja mucha gente. No sólo se atiende a la cosecha. Está la poda, y también se hace la taza alrededor de cada árbol. Se remueve la tierra con arado para sacar los yuyos que crecen entre los árboles. En las plantaciones de citrus emplean mujeres y chicos. Allí tengo trabajo, pero claro, se gana poco, 20 pesos por jornal, que no alcanzan para nada. -Después, cada naranja vale más cara de lo que pagan por arrancar cien -comentó Fabián. -Sí, claro, les ponen un sello a cada una. Lo dijo en un tono como si eso lo explicara todo. -Sigue lloviendo no más. -Si esto dura, vamos a tener que salir nadando -dijo Justino. -Los que puedan. Ustedes los formoseños todos saben nadar. -y cómo no, si son todos contrabandistas. -¿De qué parte de Formosa es usted? -De Clorinda. Si hasta para ver un partido de fútbol cruzamos el río. Los partidos buenos de Asunción no me los perdía. -¿A nado se iba? -No, hombre; ¿ lo dice en serio? Pero allí todos saben. He visto nadar gente con varias damajuanas de caña al hombro, y hasta con una bolsa de harina tan pesada, sin mojarla. -Hay muchas maneras de ganarse la vida -comentó sonriendo Fabián, observando al más serio de los santiagueños nuevos, como invitándolo a participar en la conversación. -¿Y usted también era contrabandista? -preguntó Fabián como para animar la charla. -Yo soy albañil, no más -contestó pacífico y sonriente el formoseño. -¿ Y qué han pensado para alojar a estos compañeros nuevos? -Por ahora estarán aquí. Después se compran una casilla. Con esta lluvia ni salir se puede, pero cuando escampe buscamos un lugar para alzarla allí. -Hay un sitio muy bueno -dijo Fabián. -Él tiene estudiado nuestro pueblo. -Pero si no es seguro que nos vayamos a quedar aquí -cantó vacilante el santiagueño taciturno. -¿Por qué no? Trabajo ya conseguirán. -Es que depende -insistió el otro con obstinada evasiva. Más tarde explicó uno de sus compañeros qué problema lo preocupaba. Venía a Buenos Aires para buscar trabajo pero también para encontrar a una muchacha que se le fué de Santiago para colocarse de sirvienta en la capital. Para encontrarla tenía. una sola pista. Ella debía hallarse donde estuviese Alejo Díaz, detrás de quien verdaderamente se había ido, aunque dijo otra cosa y él simuló creerla. Díaz era músico y tocaba en un recreo o en algún balneario o cosa así. Y con tan inciertos datos pensaba encontrarlos no importaba cuándo. Fabián bombeó el calentador, pues la flor de su llama ya no era azul sino amarillenta. -Esto no tiene kerosene. -Sí tiene, sí. -Agua fuera yagua dentro, de tanto mate. -¿ y qué le va a hacer? Entreteniendo al tiempo para que pase más pronto. -Otro jornal perdido. -Salió en el diario que no sé dónde van a armar un paraguas enorme que cubra a un monoblok de cinco pisos. Y así aunque llueva sigue el trabajo. -¿Cómo ha de ser eso? -Es en Holanda, ahora me acuerdo. Sobre un armazón de caños, un techo de aluminio. Todo sobre ruedas para moverlo de un lado a otro. Y usarán estufas de petróleo, y al albañil le van a dar un saco impermeable contra la humedad. En Europa hace mucho frío; acá sería más fácil. Discutieron la posibilidad de cubrir con semejante paraguas un edificio de varios pisos y Nicandro dijo que debía ser caro, pero que si se llevaba realmente sobre ruedas y uno de esos armazones pudiese utilizarse no en una sola construcción, sino en un barrio obrero o en una concentración de monobloks, la idea podía ser práctica. -Cosas más difíciles se han hecho. -En todas partes del mundo hay albañiles -dijo Tomás Farías, un muchachón de sólo 18 años. -Qué novedad. -No es novedad, pero al pensarlo así de golpe me pareció descubrir algo, algo que ... -En otro tiempo los albañiles aquí eran todos italianos. Ahora no, ahora son todos cabecitas. Los albañiles son criollos. Si sólo en este barrio hay como cincuenta. Fabián pensó que justamente pocos días antes había hecho la misma reflexión al ver a un activo grupo ostentando los juveniles torsos cobrizos, moviéndose alrededor de una mezcladora hormigonera. Pero dijo otra cosa: -Estamos pintando con mi socio una casa de fin de semana que está quedando una joya. Tiene una cocina de cinco metros de largo donde ya habían instalado una mesa y el otro día colocaron otra -caben, sí, caben, es muy grande- y dicen que ha de ser sólo para el desayuno. Es de material plástico, y de color celeste clarito ... De pronto no se comprende por qué alguien llamado "el dueño" tiene más derecho sobre una casa que el que trabaja en el doceavo piso en su construcción. Luego volvió a pensar en la mesa. -Sólo para el desayuno, me explicó el arquitecto que estaba allí cuando la instalaban. Se atornilla al piso. Fabián, sentado al borde de uno de los catres, tenía aliado un banquito de madera de -asiento redondo y sus pensamientos de ese instante se proyectaron en el formidable puñetazo que le aplicó a esa tabla. -¡Nueve, nueve estamos aquí, nueve albañiles para trabajar! ¡Qué no pudiéramos construir en este rincón nuestro! Sus palabras reconcentradas se mezclaban a ese crac de la madera descalabrada por el golpe. Luego hubo un silencio en el que sólo se oyó el ronroneo siseante del primus. -El banco qué culpa tiene -dijo por fin Nicandro. En ese momento, casi con un suspiro, se apagó el primus. -Ya decía yo que no tenía kerosene. Justino llenó el depósito y volvió a brillar al rato la flor rosada, con festón azulado, de la llama. -En Tucumán me robaron un calentador -dijo Filomeno. -En Santiago habrá sido -contestó Nicandro. -En todas partes hace falta este aparato. Es más útil a los pobres que la bomba atómica. ¿ Qué no se merecería el que lo inventó? -opinó Godoy, elaborando con lentitud el concepto. Él había trabajado esa mañana, y acababa de volver del frigorífico. -El que lo inventó debe ser tucumano y se merecería por lo menos un mate con copete como éste -dijo Nicandro. -¿ Por qué se llevan mal los tucumanos y los santiagueños? -Es una historia larga, pero cualquier pretexto es bueno. Hasta el fútbol les sirve para matarse. -Aquí hay de todas las provincias. Usted es de Corrientes, ¿no? -preguntó Fabián a Páez. -Entrerriano, soy, pero anduve hasta Paso de los Libres. -De casi todas. Lástima que ustedes los paraguayos no sean argentinos. Pero no es provincia el Paraguay. -Es una nación -afirmó Pastor. -Lástima que no quedó dentro de la Argentina -subrayó Nicandro. Los paraguayos no dijeron nada en el primer momento, pero no siempre el que calla otorga. Un hombre de barba deshilachada y mirada extraña habló desde el rincón en que estaba sentado sobre el piso: -Paraguay es una provincia argentina, o podría serlo, la provincia más lejana, no sólo en la distancia sino en el tiempo, pues aún vive en el pasado, en la Colonia. Prestaron atención, porque era la primera vez que oían su voz. Pastor contestó excitado: -Paraguay no es provincia argentina. Los argentinos acogotan al Paraguay. Fabián, que había estado meditando en la opinión del, hombre de la barba, formuló entonces una declaración de orden general. -Nosotros salimos antes que nadie de la Colonia yeso es lo que no nos perdonaron ni le perdonaron a López, al que ustedes llaman tirano -dijo Fabián. -Tenemos que hablar de esto -dijo el hombre de la barba, interesado. -Como no, Fabián agregó que también él había creído en otro tiempo que en la Argentina se odiaba al paraguayo, pero había podido comprobar que eso no era cierto. Y trató de explicar que si ellos recelaban de los argentinos, pues aún se prolongaba en su psicología el recuerdo de la guerra de 1870 en la que fueron vencidos, los argentinos tal vez con la superioridad y el equilibrio espiritual del victorioso, no le tenían el menor rencor a los paraguayos o al Paraguay. O tal vez -conjeturó- los argentinos de hoy son distintos a los de antes. El de la barba confirmó: Lo cierto es que no se enorgullecen de aquel triunfo, y ni siquiera recuerdan aquella guerra. Los demás escuchaban, asimilando el punto de vista; sabían muy bien que los argentinos entre quienes trabajaban, no les habían mostrado nunca enemistad, ni les habían hecho sentir que los consideraban, no ya enemigos, ni siquiera extranjeros. Sus compañeros de trabajo reconocían que los "paraguas" jugaban muy bien al fútbol y hablaban con elogio de los craks que de Asunción trajo Boca, y alguno más viejo recordaba la sensación causada por los paraguayos 30 años atrás, en 1924, en su primera presentación en un campeonato sudamericano cuando ganaron a los uruguayos -los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos- por 2 a 0. Habló Fabián: -La amistad ... Según se entienda ... Éste que habla tanto por la radio, nos devuelve las banderas de la guerra del 70, pero al comprarnos madera sólo la quiere en troncos sin ninguna elaboración industrial que hubiera dado trabajo a nuestros aserraderos. y manda a buscar la madera paraguaya en barcos argentinos, con los cual los "marítimos" paraguayos quedan parados. Godoy, que estaba rumiando el disgusto que le causó una frase, finalmente dijo con lentitud, dirigiéndose a Evelio Pastor, al ritmo de su pensamiento laborioso: -A mí me parece que usted no mira las cosas como son. Yo no lo acogoto, a usted. -Es claro, yo no quise decir que justamente ... -Hay algo que nos acogota a todos. -Sí, señor, y hay paraguayos que acogotan a los paraguayos. Galeano, que era ahora estibador en el puerto, intervino: -Los autos que ayer mismo vi en la cubierta del vapor "Bruselas" y que van a Asunción, ni en Buenos Aires los tienen tan buenos -Será que el puynandí va en auto, ahora -dijo Fabián. Los paraguayos sonrieron. -No basta nacer en el mismo suelo. Hay algo distinto que une o separa a los hombres. Ante la mirada interrogativa de Godoy, Fabián explicó: -Puynandí viene a ser el descamisado de ustedes. Quiere decir descalzo, que así va toda la gente allá. -Así se explica que hayan pasado miles de paraguayos a la Argentina. -¿Sabe cuántos paraguayos están en la Argentina? No miles ni docenas de miles. Hay 400 mil, y el Paraguay tiene del todo millón y medio de habitantes. -Por lo menos en Villa Miseria nadie tiene auto. Páez, a quien le agradaba el haber encontrado allí tantos paraguayos, dijo siguiendo su propio pensamiento. -En Paso de los Libres conocí un paraguayo. Era un político, un exilado, le decían. Estaba enfermo, se daba inyecciones de penicilina, por los castigos que le habían dado en la prisión. -Venimos de todas partes pero ¿qué nos distingue? Que unos toman el mate dulce y otros amargo, nada mas. Vienen -pensaba el hombre barbudo- de los cuatro puntos cardinales. Han llegado allí de todos los extremos del país a ese corazón más pequeño creado junto al corazón más grande, pequeño corazón al que ellos aportan su sangre para su latido, pequeño corazón agregado, "maquette" embarrada de otra capital de la república. Villa Miseria es Villa Trabajo y Villa Trabajo es la capital de cualquier país de la tierra.  CAPITULO
VIII CAPITULO
VIIIHabía esperado que la lluvia adquiriese la consistencia necesaria, y después de varias horas de caer sostenidamente ya era una lluvia madura, que prometía durar todo el día, quizá hasta el siguiente y aun mucho más. No se vislumbraba cuándo podría cesar. Era, pues, el momento. El hombre de la barba y la mirada delirante, vistió el negro impermeable de goma, se puso su viejo sombrero, le bajó las alas. Se miró en el espejo y sus ojos brillantes, y -la crispada sonrisa que se dedicó a sí mismo y que parecía dar vida a su sucia barba oscura, le dieron una expresión diabólica, justamente la que se atribuía en tal momento. Y salió a la lluvia y al barro. En la avenida la lluvia no interrumpía el desfile de camiones, de ómnibus llenos de gente. Los vehículos pasaban encogidos bajo el agua, y le resultaba sedante escuchar el sonido del frotamiento de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Era una suave fritura. Rengueando con decisión recorrió muchas cuadras, llegó hasta la Avenida General Paz y dobló para recorrerla. Sobre la línea de circunvalación de la ciudad se alzaban muchas fábricas, algunas muy grandes. Caminó hasta llegar a lugares menos poblados, pasando por lugares que parecían campo. Luego la edificación reaparecía. Continuaba lloviendo. Tal vez hubiera debido quedarse en el barrio, porque podía ser necesaria su ayuda. Pero pensaba que esas lluvias estables eran menos peligrosas que los grandes chaparrones que congestionan en pocos minutos los desagües. Ésta no llegaría a provocar inundación. Además el impulso que le sacaba fuera era indominable, una obsesión ambulatoria pero con un propósito cierto, el de encontrar uno de esos poblados. Cuando terminó la vereda del lado de la provincia subió a la calzada misma de la Avenida General Paz, en alto sobre el terraplén. Descendió con cuidado por la falda cubierta de pasto hacia la calle que pertenecía a la capital. En el hueco baldío de una esquina descubrió en el ángulo formado por dos paredes, varios ranchos, menos que ranchos, gallineros muy bajos, remiendo de latas y maderas, pedazos de persianas viejas, arpillera, alambre tejido. Sobre las chapas del techo, ladrillos, piedras, un adoquín. Se quedó dudando si eso debía considerarse un barrio, si correspondía agregarlo a su colección. Dudaba, como si vacilara en comprarlo. ¿ Era un barrio o un pucho que no valía la pena? Salieron debajo de esos gallineros dos chicos. Lo estaban mirando. Es un barrio, ¿por qué despreciarlo? También aquí viven chicos. Iba componiendo mentalmente una lista. Ya había contado once y estaba seguro que aparecerían más. ¿ Acaso no había descubierto uno nuevo en el lugar más inesperado, en el corazón residencial de Belgrano? Se guiaba por indicios, por referencias mínimas. Preguntaba. Lo ayudaba la suerte y el instinto. Se lanzaba a caminar con su pata renga y en algún momento aparecía el casuchal. ¿ Eran reales o sólo creación de la lluvia, espejismo de sombra en el gris? ¿ Cuándo paraba el agua, se desvanecían? Debiera salir con buen tiempo para comprobarlo. Presentía que esta corta aglomeración anticipaba la existencia de otra mayor. Caminó en dirección a la chimenea que desde allí veía. Llegó al claro de un extenso baldío con manchas de pasto. Dos arcos indicaban su utilización como cancha de fútbol. Al otro extremo se alzaba como un enorme cubo de cemento la fábrica maciza, proporcionada en sus medidas, pues parecía tan alta como ancha. La tierra a pesar del agua, seguía dura pero resbaladiza y la atravesó con cuidado y andando despacio, cruzando en diagonal hacia la mole que le atraía. De pronto cayó más intensa la lluvia a su alrededor y el contorno fué más impreciso. Adelantó más trabajosamente. Estaba viendo las plateadas líneas oblicuas golpeando el suelo mojado, alzando globitos que reventaban. Sólo miraba a su alrededor y de pronto, al alzar la cabeza, distinguió a una cuadra el rancherío que a esa distancia, en la lluvia, se confundía con manchas de mayor o menor claridad en la extensión visible. Serían unas veinte casuchas achaparradas, al pie del gran edificio de la fábrica. Así en la lluvia, en medio del gris esfumado de ese día, bajo el agua que borra colores y perfiles, parecía un gran ganso gris con su pollada. Ahora distinguía los cuadrados de suave luz dorada de los ventanales. A la distancia veía avanzar un colectivo rojo, que se fué acercando primero y luego se alejó. Podría tomarlo, a alguna parte lo llevaría. Miraba el amontonamiento turbio del miserable caserío. Desde más lejos, en esa media sombra incierta, parecía pegado a la fábrica. La lluvia lo achataba contra el suelo. No vió a nadie. ¿Quién iba a asomarse? y se alejó en dirección a la fábrica. Luego se dió vuelta y volvió a contemplar el triste poblado. Volveré en otra lluvia, volveré más temprano, para sorprender el momento en que diez, veinte sombras se lanzan desde esas cuchas a la gran fábrica que los absorbe como una aspiradora. Vendré a la madrugada para escuchar de cerca cuando suenan, las sirenas, que seguro hacen enderezar a las maltrechas casuchas con su llamado. Tomó el colectivo siguiente, y después de viajar unos pocos minutos, descendió encontrándose de nuevo en lo alto del terraplén de la Avenida General Paz. Y al rato, lo que buscaba apareció. Distinguió todo el conglomerado que estaba presintiendo. Allí estaba a sus pies, extendiéndose pobre, triste, miserable, bajo la lluvia y en medio del barrial, como una sucesión de chiqueros techados. Se ofrecía como para una foto aunque el día con poca luz no hubiera permitido sacarla. Volvió a bajar el terraplén, sabiendo ya a dónde dirigirse. Una ácida alegría lo hizo caminar más enérgicamente. Seguía viendo de memoria el conjunto tal como lo había divisado desde arriba. Estoy loco, colecciono barrios de las latas, soy el propietario secreto de todas estas cuevas, de todos estos caseríos inmundos. Sus ocupantes lo ignoran pero todo esto es mío, me pertenece, y esto se hará público algún día. Estaba como borracho, sometido a una excitación que era en parte consciente. Entraba en forma gradual en una exaltación que tenía algo de artificiosa y grotesca, pues siguiendo los impulsos de una emoción de elementos complejos, no se permitía, sin embargo, conmoverse totalmente mezclando entonces una ironía a sus expensas en esa agitación. Ya estaba en las orillas del mar de barro en medio del cual se alzaba a poca distancia esta nueva Villa Pobreza que parecía tiritar en medio del tenaz aguacero. Se quedó mirando desde allí ese amontonamiento de casuchas agazapadas hasta verlas ondular y distorsionarse. Entró. Ese espacio delantero parecía el piso de un corral de ganado. y se metió entre los ranchos. Había allí algunos árboles que también les servían de sostén. Pero era el mismo tipo de construcción, más parecida a un tacho de basura que a una vivienda. Sí. Villa Maldonado era confortable, en comparación. Pero esto ¿ qué era? En un espacio libre se alzaba la carrocería de un viejo colectivo. Un micro-ómnibus con sus ruedas amputadas que había ido a terminar allí su carrera. Descascarado, conservaba sin embargo restos de pintura y de color. Un rojo desteñido y sucio por lluvia y tierra, conservaba reflejos vinosos. Y esto le daba sugestión de pequeño barco de la Vuelta de Rocha. Se entraba por la puerta estrecha del ex vehículo, cuyas ventanillas estaban tapadas por dentro con cortinas de trapos y de arpillera. La lluvia caía sobre su techo y así tenía las burbujas a la altura de sus ojos. Miraba a su alrededor con una loca intensidad, olvidado de sí mismo, absorbiendo ese entorno, sostenido por esa misma obsesión que lo llevaba a iniciar bajo la lluvia tales exploraciones. Se sentía hervir dentro de su grueso impermeable. Sus toscos botines estaban pesadísimos y caminaba con dificultad, y de pronto se sintió cansado. Se detuvo. Le parecía estar en un lugar muerto y abandonado. Pero un chico de unos catorce años, cubierto por una bolsa que le hacía casco en la cabeza y descendía por la espalda, que pasó chapaleando a su lado, lo puso en contacto con toda la vida oculta detrás de esas paredes frágiles, débil protección, pero protección al fin de grandes y chicos, que hallaban el mínimo refugio, el techo, el recinto hogareño donde al menos podían darse calor unos a otros. Deseaba golpear en alguna de esas viviendas ¿por qué no en el colectivo sin ruedas? y pedir que le convidaran con unos mates. Estaba muy cansado. Pero no se atrevió. Se imaginaba su horroroso aspecto. Debía parecer el arquetipo de los cirujas, el espíritu de la Quema, el barbudo genio de la Basura. Qué mejor para descansar que tirarse en ese barro y quedar extendido con los brazos en cruz sobre ese cenagal semiinundado. Alzó su bastón como para indicar algo y lo dejó inmóvil como si escuchara su propio pensar en fluir de cantilena. Hermanos, me quedaré con ustedes. Enlodado y enterrado en esta charca. Hermanos, pido y quiero que me admitan, soy un espantapájaros. Ya siento que mi médula es un duro palo de escoba. Y mi cabeza es una pelota de trapo y un sombrero. La lluvia apaga mi gesticulación de loco. Me aplastaré en el barro y al resucitar después, extenderé los brazos; así todos me verán, crucificado en la lluvia. y creceré y me alzaré, me elevaré hasta ser el espantapájaros de las taperas, y extenderé mis brazos, no para bendecirlos, para exhortarlos a que me sigan. Somos las ratas y los murciélagos, menos que eso, somos los gusanos que nacen en toda podredumbre, pero podemos arrastrarnos. Hagamos la marcha de los gusanos, que las sombras y los espectros salgan a la luz, una marcha de todos los barrios de las latas, que se movilicen las casuchas y echen a andar, en un gran desfile de todas las Villas Miserias, que salgan de sus repliegues en los que crecen como alimañas ciegas, para que la ciudad los vea, para presentar sus saludos a las casas de verdad, a los hogares de los seres humanos. Caminaba pesadamente, estaba muy cansado. Hablaba solo, ardía de fiebre.  CAPITULO
IX CAPITULO
IXLa compañía me hace bien, pero esta reunión, ¿saben en qué me hace pensar? En que estoy en mi propio velorio. -Muy alegre este Godoy. Uno está aquí como para hacerle cosquillas y levantarle el ánimo y vea con lo que sale. -Entonces nos vamos, qué embromar -dijo Pastor. -No, quédense. Usted, Páez, a ver si se sienta, no se esté allí parado. Si ustedes se van -dijo en voz baja a Fabián- le voy a amargar la noche a Dominga, que ya tuvo bastante cuando me trajeron descompuesto. No quiero contagiarle el susto, porque la verdad, hermano, estoy muerto de miedo. El hecho de pertenecer a la Sección Ingeniería -le gustaba esa designación- no le apartaba totalmente de la materia que ponía en marcha el frigorífico. Había tenido que arreglar una enorme picadora. Lo primero era desmontarla, sacarla del lugar. El frigorífico es un monstruo vivo que crece. El espacio disponible se ha ido llenando de máquinas y los que baldean y lavan con las mangueras, apenas tienen lugar para moverse y limpian malamente lo que está a la vista. En el momento de desmontar las máquinas aparece todo ese material amontonado y en descomposición, toda esa podredumbre acumulada. El hedor era espantoso y se sintió enfermo, empeorando por momentos. Pero el médico descubrió que su malestar coincidía con otra cosa. Era preciso operar. Dominga, moviéndose ágil, no obstante su vientre de embarazada de seis meses, había salido a buscar el agua para el mate. -Pero si es una operación de nada. Lo van a atender muy bien -dijo Fabián. -A mí me va a con vencer fácil, pero al miedo ... Hablemos de otra cosa. Hay que ver las cosas que uno recuerda. ¿Nunca les conté de mi viejo, la fuerza que tenía? Con una mano era capaz de ... En realidad no iba a hablar de otra cosa sino precisamente de su miedo v de la causa de ese miedo. Era la segunda operación en el año y resultaba demasiado. Apendicitis primero, y esta hernia. Cuando el médico le anunció que tendría que operarse nuevamente se sintió acosado. La muerte lo estaba acorralando. Si no, ¿ por qué tanta operación? Su padre había muerto precisamente después de ser operado de hernia y ahora no podía apartar su recuerdo. Catorce días después que lo operaron, el viejo murió del corazón. Los médicos le habían prevenido que ellos no se responsabilizaban. Don Godoy, nosotros lo operamos, pero sin garantía. El padre había sido un hombre grande, poderoso, capaz de llevarse por delante un camión, pero cuando lo operaron tenía 63 años y su corazón ya estaba gastado. Había peleado mucho en su vida, por él, por sus 14 hijos, por toda la gente. -Tu viejo le ganó al mío. Nosotros éramos once dijo Pastor. -Catorce. como lo digo. Realmente, al sentirse en peligro lo avasallaba la necesidad de hablar de su padre. Mañana se internaría en el hospital, yeso era tal vez ir al encuentro de su padre. Hablar de él era también hacerle justicia. Y siguió su relato. Su padre había sido un mecánico excelente. El Ingenio lo había pedido al ferrocarril para dirigir la colocación de los rieles y construir un ramal dentro mismo del establecimiento. Un hombre, un obrero le arma al patrón el ferrocarril dentro de su enorme fábrica. ¿ Qué de extraño tenía entonces que lo apreciaran? Pero ocurrió lo inesperado. Como la gente lo quería mucho, el temible Nahuel Frías, pretendió que convenciera a la gente para que votara por el partido del patrón. -Pero él -siguió Godoy- como resultado de una larga experiencia decía: si hoy no trabajo, no como. Entonces, ¿ por qué iba a votar por el partido del patrón y convencer a los demás que también lo votaran? Se negó, y más bien aconsejaba que votaran por el partido contrario. Al saberlo, Nahuel Frías comisionó a alguien para que lo matara. -Pero resulta que eligió a un hombre que le debía a mi padre muchos favores y al que una vez que anduvo en la mala lo alojó en casa y alimentó a toda su familia. Ese hombre, Serapio Sosa, es ahora jubilado en Salta. Y él le avisó a mi padre, pero la cosa no era fácil porque si él no lo mataba, Nahuel Frías lo iba a matar a él, así se lo previno. Entonces mi padre le dijo: "Si usted tiene esa orden, usted debe matarme. A mí no me importa porque ya estoy acostumbrado a estas injusticias que aquí se cometen, le dijo, y mis hijos se criarán como puedan". y Serapio Sosa le lloraba a mi padre en la cara: "Yo no puedo hacer eso con usted". Algo hablaron entre ellos y mi padre le dijo: "Usted cumple con lo que le mandan". Porque ese hombre estaba vigilado por Nahuel Frías. y mi padre se dió vuelta y subió al piso alto porque nosotros vivíamos en un caserón que nos daba el Ingenio, allí mismo. Serapio Sosa sacó el revólver, le apuntó a mi padre en la escalera y le disparó un tiro, pero a la nalga, y después otro al aire. Y se fué. Entonces, mi padre hizo la denuncia a la comisaría, pero fuera del Ingenio, y allí le hicieron justicia. -¿Qué justicia? -Lo protegieron, y lo curaron. Cuando Nahuel Frías lo supo, mandó que lo echaran y así perdió el trabajo y le desconocieron los diez años que pasó en el Ingenio y por eso cuando se jubiló tuvo que hacerlo con cuarenta años de trabajo y no con treinta. Cuando lo echaron, el ferrocarril lo trasladó a Formosa a un pueblo que se llamaba Murillo, donde iban a construir otro ramal. y así fué como mi padre se salvó de Nahuel Frías. -Pero este Nahuel Frías ¿vive todavía? -Nahuel Frías murió, lo mató uno de la banda de Mate Cosido. Los chicos de Godoy que aún escuchaban, imaginaban a ese personaje, cuya crueldad conocían, jinete altísimo en un caballo gigantesco que se alargaba en galopes arrolladores. Se encogían y acurrucaban temerosos, pero fascinados como otras veces por la misma evocación. -Bueno, hay que dejar que este hombre duerma. Dominga, ¿ no está cansada de servir mate? -No tengo sueño, Fabián, no se vayan -pidió Godoy. No quería que se fueran y necesitaba seguir hablando y ellos escucharon ese leve ruego que había en la inflexión de su. voz, Mañana ingresaría en el hospital y algo lo empujaba a rememorar su vida, no tan larga como intensa, y dura. ¿ y acaso la hernia no era consecuencia lejana de sus esfuerzos de trabajador que desde chico no le hizo ascos a ninguna tarea por ruda o pesada que fuese? Un insospechado vigor encubrió siempre su flacura. Tenía trece años cuando murió el padre y fué a trabajar con un hermano, que era mecánico. Desde chico le había atraído el taller. Primero barrió el piso, limpió las herramientas. Luego agarró un volante, y en una de esas salió con un camión. Trabajó con los vigueros, que así llaman a unos camiones que llevan troncos del obraje al aserradero. Después cargó durmientes, de un cuarto de tonelada cada uno. Se llevan entre dos -explicaba- que se ayudan con una armazón sujeta al cuello, que tiene un soporte de madera donde se calza un extremo del durmiente de quebracho. También trabajó con el tanino. En general, en la zona hay mucho quehacer con la madera. Quebracho blanco y colorado, palo blanco v amarillo, urundel, sí, se llamaba igual que el pueblo. Viraró, una madera dura como fierro. No es árbol lindo porque le crecen protuberancias, cotos, que luego la sierra tiene que recortar. Debajo del coto parte una galería que abre un insecto. Y sin embargo es una madera tan dura que necesita una sierra especial. Godoy realizó, pues, toda clase de trabajos. En una herrería casi dejó los pulmones con la maza. Martillazos sobre el yunque. Trabajó afilando rejas de arado, y una reja: se la comió la piedra y con la reja le llevó a él media yema de un dedo y la uña de otro. Mostró unas manchas de piel descolorida, en los recios dedos rugosos y oscuros. -Son chispas, aclaró. Desde la puerta llegó la voz ronca de Isolina: -¿Como está el enfermo? Páez la miró sobresaltado. No contaba con su aparición. -Pase, Isolina -invitó Dominga. -No, me voy a dormir. ¿Cómo se siente, Godoy? -Mañana es la cosa. -Nosotros también nos vamos -dijo Fabián a Dominga-. No le acepto un mate más. Tiene que descansar y está hablando demasiado. Quedamos en que mañana lo acompaño al hospital. Buenas noches, y que descansen. Es usted que lo consiente mucho -le dijo bromeando a Dominga, que sonrió sin contestar. Se fueron Páez, Isolina, Pastor y Fabián. En la cama de al lado dormían los chicos y Dominga también se dispuso a acostarse. -¿Andás con miedo, viejo? -le preguntó en voz baja, sentándose en el borde de la cama. A él le irritó de pronto que ella -no había hablado una palabra en toda la noche-lo adivinara de ese modo. -¿De dónde has sacado eso? -contestó agresivo. Ella bajó tristemente la cabeza sin contestar, desconcertada. También ella sentía temor por lo que iba a iniciarse el día de mañana. Los dos estaban angustiados y lo peor era que no se ayudaban uno al otro. -Me ahogo -dijo Godoy con voz sofocada, sintiendo en el cuello dos manos implacables que lo estrangulaban. Ella, alarmada, le alcanzó agua y él después de beber se sintió mejor. Había sido una fugaz alucinación y se obligó a calmarse, comprendiendo que los dos estaban al borde del pánico. Quería explicárselo a sí mismo y descubría una especie de miedo supersticioso; uno quiere levantar cabeza, pero un poder más fuerte se interpone, lo impide. En su larga charla no había hecho otra cosa tal vez que tratar de comprender dónde residía ese poder. Ese poder le había apretado la garganta con las terribles manos. -Bueno -trató de sonreír-, ya estoy mejor. Hay que acostarse. -Es que nos trae mala suerte la capital -dijo ella resumiendo sus propios temores. ¿ Por qué, si no, tanta desgracia junta, una operación tras otra? Le propuso que se volviesen a su provincia. Era una vieja idea, a la que no renunciaba. A unos meses del parto, el deseo de estar junto a la madre era más apremiante. No se había desligado totalmente del hogar, de la madre. Les hablaba a menudo a los chicos de sus hermanos, y la historia familiar repetía que habían sido siempre muy unidos. Pero ¿ para qué? -agregaba. La vida los desunía. y cuando pensaba que igual podía pasarle alguna vez a sus chicos sentía ganas de ponerse a gritar. El hermano mayor los abandonó cuando tenía dieciséis años, y ella sólo doce. Se fué para trabajar en otra provincia y al despedirse lloraron todos largamente. Empezó la madre, los hermanos la imitaron, y hasta el padre que al principio quiso disimular, terminó por llorar. Eso los impresionó más aún. Cuando ella, ya casada, a los 18 años, se vino a Buenos Aires, la aflicción se repitió ante la separación. y ya que estaban hablando de eso, ella quería que Godoy le hiciese una promesa. Estaba segura que sanaría, y entonces, cuando él se levantase, irían a Salta. La capital no era para ellos, y prefería que ganase menos en su provincia. Tal vez su padre, que era calderero en un ingenio de Orán, le podría conseguir algún trabajo. Él alegaba que era imposible, que si se iba por ejemplo a la plantación de citrus, ganaría sólo veinte pesos por día. No importa que ganes poco, alegaba ella. Comprendía que aquí, con salarios que iban de 80 a 100 pesos diarios, vivían a pesar de todo con un desahogo que allá no estaba a su alcance, pero allá siempre había estado sano. Con obstinado razonamiento insistía que en Buenos Aires. provocaban a la fatalidad. Godoy se negaba a creer en tales cosas, pero sí creía en un poder hostil, indefinible, empeñado en mantenerlo hundido y en aquel momento de temor y malos presentimientos, le prometió que más adelante, si las cosas se arreglaban, harían un viaje para que ella viese a sus padres y para examinar de cerca las posibilidades de trabajo. Pero Salta le recordaba a su propia familia. -¿Por qué será que no me puedo olvidar del viejo? -repitió, de nuevo inquieto. Realmente era una obsesión. Y miró a su alrededor, la pieza, los chicos, como si se despidiese de todo. Pero entonces, repentinamente, dejó de tenerse lástima a sí mismo. Lo grave -pensó- no era lo que pudiese sucederle a él, sino lo que les pasaría a ellos si en la operación -vaciló- le ocurriese algo. -La verdad, negra, tuve miedo. Pero ahora sé que todo va a ir bien. y descansó su frente sobre el pecho de ella, que entonces se animó a acariciar su pelo.  CAPITULO
X CAPITULO
X¡Ah! Pero oigan esto. Que a raíz de haber efectuado -la voz de Pastor tomaba giros grotescos al leer el escrito de la demanda- que a raíz de haber efectuado un viaje al interior del país, a mi regreso encontré el terreno referido de mi propiedad y cuya posesión había ejercido sin oposición, y en forma pacífica, continuada y tranquila, ocupado por diversos intrusos que sin autorización de nadie -fíjense, compañeros, sin autorización de nadie- y sin ánimo de poseer se habían allí instalado. Nosotros, sin ánimo de poseer, y él, poseedor tranquilo, tranquilo. La expresión de Pastor siempre era confusa en castellano, pues hablaba ligero y como si tuviera la boca llena de piedras y en esta lectura realizada con voz artificiosa se le entendía aún menos que de costumbre de modo que sólo atendían a sus muecas, y a las contorsiones del cuerpo que las completaban. Provocaba grandes carcajadas. Fabián, para contrarrestar la jarana, con un ademán que pedía silencio dijo calmoso en voz baja: -Ahí está la mentira de ese hombre y la mala fe. Todos sabemos que compró el terreno con nosotros dentro. -Nosotros le hicimos el terreno, porque él compró un bañado. -No hay como tener suerte. Primero trabajamos nosotros para él, después el gobierno. Le entubaron el arroyo que ahora es calle. -y usted qué habla, compañero Ayala, si usted no es más que un "intruso" -lo interrumpió Pastor. y agitaba el papel con una mana mientras indicaba algún párrafo con el índice de la otra. -Que lea Benítez -propuso, cansado. -Que lea Fabián -dijo Isolina, mezclada al grupo. Benítez no quiso leer, y Fabián, riéndose también, arrebató el papel a Pastor, y después de repasarlo para sí unos minutos -todos, dejando de reír, siguieron en silencio expectante su examen del texto de la demanda dijo lentamente: -No somos nada, como dicen los porteños. Qué poco que valemos. Este hombre debe de haber comprado el bañado por muy poco, porque nosotros ya estábamos acá. Nosotros no aumentamos el valor del terreno, y eso debiera darnos un poco de vergüenza, lastima nuestro amor propio. Pretendían desalojarlos judicialmente y Fabián queda que escucharan la demanda: y dispuesto a leerles todo el escrito, dijo: -Bueno, este Pastor me contagió las ganas de leer. Oigan esto: "En el proceso mencionado la seccional de policía ha dejado constancia en su informe objetivo y pericial -pericial, ¿ por qué?, ¿ acaso nos vinieron a oler?- que tales intrusos se caracterizan por su afición a las bebidas alcohólicas y las peleas, gozando en el vecindario de muy mala fama, por todo lo dicho y por su poca dedicación al trabajo". En adelante, Evelío, usted me toma solo bebidas sin alcohol y si es posible nada más que Coca Cola. Pero oigan lo mejor: "En dicho conglomerado -atención, esto es un con-glo-me-ra-do- la higiene y la moral no pueden existir en forma alguna, siendo las viviendas por ellos construídas de carácter precario y sin detalles de higiene de ninguna clase, lo que constituye un gran peligro social y foco de enfermedades, epidemias, que pueden alcanzar caracteres de suma peligrosidad y riesgo". Insensiblemente iba cambiando de voz y después de una pausa en que le vieron mover la cabeza a derecha e izquierda y arriba y abajo, leyó el final del escrito con seriedad: "Demás está señalar que las gestiones personales que he realizado para obtener el desalojo de los ocupantes no han dado ningún resultado favorable y que el daño que esta situación me produce es extraordinaria en razón de precisar dicho inmueble para la instalación de mi establecimiento industrial que funciona actualmente en mi domicilio real de la Capital Federal, cuya ampliación estoy contemplando seriamente, conjuntamente con otras entidades comerciales e industriales de que formo parte". Fabián había comprendido y quería que también los demás lo entendieran; aquella espantable razzia que habían soportado, se realizó para cumplir un requisito judicial que permitiría seguir el pleito para desalojarlos. La angustia del despertar sobresaltado, el terror de chicos y mujeres, el arreo de los hombres como animales y su trato como si fueran delincuentes. En la misma demanda se citaban los artículos, cuyo cumplimiento se había logrado de ese modo. Era el pretexto legal que dió el procurador al comisario, que por su parte consideró saludable tal ejercicio de intimidación sobre esa gente. Pero la exigencia del procurador y su cumplimiento por el comisario traducían además la actitud mental del señor Groso, propietario del terreno. La obligación de establecer la identidad de todas las personas que allí vivían para poder demandarlas una a una le parecía imposible al señor Groso por un camino normal. Nunca había penetrado en la ciudad enana y desde afuera la imaginaba una ciudadela enemiga, y a la vez un reducto de criminales. Le fascinaba ese mundo pero se conformaba con imaginárselo, y aunque con frecuencia, como esa tarde, rondaba por allí, descartaba absolutamente el entrar allí, del mismo modo que nunca había pensado pasear por el anillo de Saturno. La entrada por la Avenida era un angosto corredor de piso de tierra que sólo descubrían quienes lo conocían. El solar delantero, el que daba a la calle, era el local de ventas de un fabricante de casillas de madera, versión porteña muy simplificada de las casas prefabricadas. Detrás estaba el barrio y el señor Groso lo imaginaba como una toldería levantada por gentes no menos feroces que los indios, cuyos rasgos exteriores en cierto modo les atribuía. Si por algunos detalles entrevistos, por ejemplo esa niña que salía con un sifón" evidentemente rumbo al almacén, no parecía tener ninguna vinculación con el desierto, el imaginativo señor Groso creía que ese barrio que invadía su terreno recordaba al menos a esos pueblos que tienen mucho de campamento que se ven en las películas del Oeste. Pero lo que realmente le preocupaba ahora era recordar la cantidad exacta de metros cuadrados de su propiedad que de pronto se le había olvidado, aunque sabía que en conjunto eso era una buena manzana completa y se había olvidado la medida, pues la demanda hablaba de lotes y al delimitarlos cudadosamente, dividía el conjunto. Tantos metros sobre tal calle y tantos sobre la otra. Se especificaba la existencia de varios tramos, y se transcribía la inscripción en el catastro. En definitiva, eran varias fracciones de forma irregular que se sumaban unas a otras, como que estaban todas en el mismo lugar. No había querido recurrir a los papeles como si quisiera obligar a su memoria al esfuerzo. Pero la cifra exacta la rehuía. Metió finalmente la mano en el bolsillo interior. Sí; tres fracciones daban sobre el arroyo Maldonado. Figuraba, además, una franja "A". y una anotación en que se reproducía la del catastro: Circunscripción VI, sección G, manzana 2, parcela 6. En total, 9.897 metros cuadrados. La compra parecía incierta en el primer momento, luego se formalizó, y el desembolso resultó mínimo. Cuando fué definitivamente suyo, entubaron el arroyo y se valorizó enormemente el extenso terreno. Pero esos intrusos tornaban ilusorio su dominio. Debía conformarse con esta inspección a la distancia y bien sabía que el mirar no era suficiente para tomar posesión. Sin embargo el mecanismo de la ley, ya en marcha, prometía alguna solución, lejana pero segura. Dirigió un último vistazo a esa entrada que se disimulaba sola, a tiempo para ver a Paula que regresaba con el sifón que había ido a comprar.  CAPITULO
XI CAPITULO
XI-¡Epa! -dijo Fabián, saltando para esquivar el agua jabonosa que describía una curva en el aire desde una palangana. Isolina lanzó una exclamación alarmada creyendo que lo había mojado. Llevó la mano al escote; al lanzar el agua se le había abierto la salida de baño que vestía sobre la combinación, mostrando el nacimiento de los pechos altos. Se había lavado la cabeza y tenía el pelo húmedo. Con una mezcla de indecisión y osadía, ella se quedó mirándolo, con la palangana en una mano mientras con la otra cerraba su "salida". -Fabián, disculpe. -Si no fué nada. El salto no más. Ayala le sonrió pero no se detuvo. Advirtió que los estaba observando Filomeno que, como todos lo sabían, inútilmente la pretendía. Se alejó; no ignoraba Fabián que ella lo andaba buscando, pero aunque eso era para él halagador no le decidía a ningún paso. La querendona Isolina, justamente, le hizo pensar en la respuesta que debía a otra mujer, a la que quería. Ema lo apremiaba para que se fuera a vivir con ella de una vez por todas, pero Fabián, después de vacilar unos días, rechazó el ofrecimiento de instalarse en su cuarto. No quería irse del barrio. Su amiga no creyó en esa razón, que no alcanzaba a entender. y él tenía el deber de explicárselo, sin evasivas y menos aún a la ligera. Sonrió recordando el salto que dió para esquivar el agua. El sábado era el día higienizante que la gente aprovechaba para lavar la ropa y para lavarse a sí misma. Muchas madres iban a la fábrica y sólo ese día podían ocuparse de tales quehaceres. Al lado de Fabián pasó la Gordita con una palangana llena de agua jabonosa y la derramó cuidadosamente en una zanja lateral. A lo largo de su camino pudo observar Fabián esa movilización de las palanganas. En una de ellas la chilena estrujaba un pulóver celeste. En otra una mujer con un vestido de un llamativo rojo fucsia, y que llevaba en la cabeza un chambergo negro de hombre, estaba lavando al sol unas medias. La puerta de su habitación estaba abierta y en la pared del fondo se veía un afiche con una gran cabeza sonriendo con muchos dientes. La mujer estaba enamorada de esa cara, de ese presidente, de ese hombre. Las miradas de Fabián y Adela coincidieron en ese mismo momento en el afiche. Ella, alargándole un mate desde la puerta de su rancho, le dijo en voz bastante alta como para que la del sombrero la oyese: -¿Qué le da ése? El barro en que vive, le da. Le voy a buscar un cartel que he visto hace poco. Dice: "Los únicos privilegiados son los niños". Fabián, que la escuchó con alarma, se alegró al comprobar que no fué oído el peligroso comentario. -Voy a ver cómo anda Godoy -dijo, despidiéndose con un ademán. -El lunes ya va a trabajar; me lo dijo Dominga hace un rato. Fabián camina sin rumbo. A la distancia se mezcla la ropa tendida y un tejido de cables sobre esa parodia de calle, la principal del barrio. Descienden a las casuchas las conexiones, anudadas a palos haciendo cruz sobre tirantes no muy gruesos. En la clara tarde celeste esas cruces irregulares y endebles parecen armadas por chicos. Se oye muy cerca un bandoneón emitiendo sus volutas musicales. Alguien está ensayando un valsecito criollo y repite con perseverancia la misma frase, agilizando con la mano derecha metálicos agudos. El fragmento se cierra en los bajos. Fabián se detuvo para escuchar mejor. La melodía de ondulante dibujo volvía a empezar una y otra vez, acompañándolo al reiniciar su caminata. El barrio se higienizaba públicamente. Páez, que iba a vestirse para ir a un baile, se enjabonaba la cara y el cuello, elevando con las manos en cuenco el agua desde la palangana sobre la cual se inclinaba. Más adelante, Otero se cortaba las uñas de los pies que se acababa de lavar en un tacho de cinc. Fabián se detuvo ante otro de los patios delanteros. donde Nicandro, sentado en una sillita baja, se afeitaba ante un espejo colocado sobre otra silla de altura común. La cara enjabonada se torcía deformada y tensa en la afeitada hacia la noche ya inminente del sábado, pero el barrio aún descansaba laxo, mientras seguía tomando mate. Continuaba la tarde del sábado v las mujeres de la hilandería, y la muchacha de la fábrica de pintura, y Ramos, mecánico de una fábrica de cocinas, descansaban olvidados de los monstruos quietos que aflojaban sus garras. Ellos se distendían, fuera de la exigencia trepidante que toda la semana los obligaba a moverse epilépticamente desde que los relojes ruidosos los sacaban de la cama y después de un rápido desayuno los llevaban a las colas de los ómnibus, para entregarlos luego al ritmo intenso que les imponía la máquina a la que iban abrazados por largas horas continuadas. La fábrica dormitaba a la distancia como un gigante cansado que atenuara su vigilancia y su apremio implacable, como un guardián que simulase dormir, hasta que el lunes dejaría de fingir y les golpearía en el hombro sacudiéndolos con la mano dura de los despertadores, y les chiflaría como el dueño a su perro, con la sirena, hasta que ellos llegasen mansitos y apurados. A su lado pasó Otero ya vestido. Del cuello agarraba la botella, que colgaba como pato estrangulado. Fabián se detuvo en esa forma alargada, un cilindro de vidrio de un verde claro y turbio a la vez. Si la miraba a partir de la mano de Otero advertía que siguiendo la línea del cuello afinado, se ensanchaba suavemente como si tuviese hombros. Luego seguía el cuerpo recto, hasta su repliegue terminal. Y vió agrandarse esa forma de vidrio translúcido, en las que observaba o imaginaba burbujas enfriadas. En sus nuevas dimensiones adquiría la condición de personaje que va y viene, sale vacía y regresa llena, para volver a salir. Ahora caminaba al lado de Otero, de su misma estatura, tomándolo del brazo. Él la llevaba cariñoso y le pasaba el brazo por encima del hombro y así seguían juntos, muy camaradas. -Se ve que anda enamorado, el hombre -le dijo. -¿Yen qué se ve? -En que anda todo el día abrazado a la botella. -Y la beso, también -dijo Otero celebrando su propia respuesta. -¿Y no es inútil ese derroche de cariño? Claro, la botella es celosa, y el que la quiere no la traiciona. Pero para mí que ha de dar más gusto besar y abrazar a una mujer que a una botella. -Una cosa no quita la otra, pues. Y quiso la casualidad que en ese momento pasase al lado de ellos un tipo con campera que iba a buscar vino, pero no con una, sino con dos botellas vacías, una en cada mano. -Pues a éste lo van a procesar por bígamo -dijo Fabián. Le alegraba haber podido mantener en el plano de la broma sus exhortaciones, con las que buscaba influenciarlo, pues estaba seguro que si así las soportaba, las hubiera rechazado bajo la forma de una admonición solemne. -Fabián ¿ qué le parece esto? -le gritaron. Acudió al llamado de Tomás Farías, que se disponía a inaugurar su flamante victrolita con un disco de Gardel, y saludó a toda esa familia santiagueña reunida alrededor de la mesa puesta bajo una lona, tendida como alero de su casita de madera, que convertía en patio lo que era calle o lugar de paso. Don Nolasco invitó con un vaso de vino a Fabián que lo levantó en honor de la señora de Farías cuyo cumpleaños celebraban, y le guiñó el ojo amistosamente a Rosa, que comía al lado de su madre, Doña Clara. Ésta,· una mujer corpulenta, que aparentaba más de cincuenta años, sólo cumplía 38 a pesar de sus hijos tan grandes. Al alejarse, después de escuchar el disco, Fabián se preguntaba: ¿ cómo explicarle a Ema las impresiones de esta tarde? Hubiera podido, muchas veces, abandonar su casilla, para iniciar otra vida incorporado a la ciudad. Pero no quiso hacerlo. Otros se alejaban de tanto en tanto, y a él no le parecía mal. Conseguían pieza, unos hasta se habían trasladado a un departamento, otros levantaban un rancho o una casilla de madera en un terreno comprado a plazos, y con toda resolución empezaban una nueva etapa de sus vidas tratando seguramente de olvidar la anterior. Pero esto que Fabián aprobaba en los otros se lo prohibía a sí mismo, como la peor deslealtad hacia sus amigos. y si era parte de ese todo, sabía también que ese todo a su vez lo protegía. Aunque sus vínculos colectivos eran recientes, impuestos por el azar, y expuestos por eso a que otro azar los rompiese, él se sentía parte de ese pequeño mundo y aun sin definirlo creía que debían afrontar juntos el porvenir. Una meta podía ser volver con algunos de sus compañeros al Paraguay -entrada heroica de liberadores- y era sobre todo de ellos que no quería separarse. Pero no era eso sólo. Lo ligaban a esa gente, los grandes, los chicos, un vínculo menos teórico, más vivo. Hay gente que vive para un objetivo, y el momento presente es para ellos más borroso, menos importante que la meta perseguida. Desvalorizan toda su vida, en relación al objetivo que se fijan. Pabián sólo sabía vivir el momento presente y cuando planeaba una operación de quema de basura o intervenía en alguna disputa suavizando rozamientos, la meta era el hecho mismo en el cual intervenía. Y esa capacidad de vivir cada episodio lo vinculaba a los demás. Ellos formaban una comunidad y mientras estuvieran juntos había para ellos una esperanza. Si se pensaba en los chicos debía admitirse que allí no había futuro y que el presente era sucio y siniestro. No era un lugar para crecer, para un chico, para una niña, para una adolescente. Lo que ayudaba a soportarlo era la posibilidad de irse. Pero mejorar el modo de vida era mejorar también la relación entre ellos y elevar la relación humana era dar un sentido a la vida, a la vida que ellos vivían. La ciudad se le aparecía bajo diferentes imágenes pero todas amenazadoras. La sentía junto al ranchería como un gran nublado que amenaza tempestad, que en una sola de sus ráfagas podía dispersar todas las viviendas, como un enorme elefante que con sólo mover una de sus patas podría aplastarlos como un hormiguero. Pero podía dañarlos de otro modo. Salir de allí era desvanecerse en la ciudad inmensa que tenía así el poder de absorberlos y de digerirlos hasta hacerlos desaparecer. Quedarse era, en medio de todos los peligros, salvar el grupo organizado que constituían. Cada uno era algo dentro de la comunidad que formaban, respaldándose unos a otros. Sabía que le llegaba fuerza de los demás, y eso le permitía creer que él a su vez algo les daba a los demás. Perdiéndose en la ciudad, separado de esa gente suya, se convertiría en un hombre solo y abandonado. Lo imaginaba como un castigo que era incapaz de afrontar.  CAPITULO
XII CAPITULO
XII-No le dé vermut al chico, Pastor, que le hace mal. -Si le gusta. Y le doy un dedo, nada más. -Siéntese, Fabián. Yo le digo siempre que no le dé -dijo la mujer de Pastor, tomando en brazos a su hijo. Fabián le hizo unos movimientos con las cejas que el chico advirtió y trató de imitar aunque aún era un bebé. Grande de tamaño, se mostraba serio, reposado. -¿Cómo se llama este caballero? -Se llama Evelio, como su padre. -¿Qué tiempo tiene? -Mañana cumple un año. -Es grande el cruco para su edad. -Lástima que esté siempre enfermo. -¿Qué tiene? No parece enfermo. -Y. .. el catarro. Y la semana pasada echó sangre. Fabián no se atrevió a preguntarle por dónde. Ahora advertía que el chico tenía mal color y que sus mejillas, anchas, eran fofas. ¿ Por qué iban a estar bien los chicos en medio del barro, las moscas y la mugre? Un rato antes había detenido a una chiquilina para preguntarle si le curaban el orzuelo abierto que ostentaba. Godoy se quejaba muchas veces de que a los chicos suyos les sentaba mal cuanto comían, se les hinchaba el vientre. No se le ocurrió otra cosa que decir: -Pero si es el cumpleaños, van a estar de fiesta. -¿ Qué fiesta vamos a hacer si Evelio se ha quedado sin trabajo? -¿Cómo es eso? Bueno, Pastor, venga para acá. ¿Qué está cocinando? -Ya voy. Le echo las papas, y el pucherito está listo. -Le gusta cocinar, a mi marido. -En la obra comemos churrasco todos los días. Hoy me desquito. -Me alegro que no esté muy afligido porque no lo dejen trabajar. -No, no estoy afligido. Ya le explico. -A eso he venido. Porque la verdad, algo me dijeron. -Usted se queda a comer con nosotros. Pastor había organizado un movimiento en la obra donde trabajaba, pero era un edificio del gobierno, y los dirigentes del gremio en lugar de apoyarlo, lo persiguieron, a pesar de que en el Sindicato mismo le habían dado un documento que él había creído tan valioso como un salvoconducto. Se lo entregó a Fabián quien, en una hoja escrita a máquina, leyó en voz alta lo siguiente: "En la ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de agosto de 1954 compareció ante esta Secretaría de Organización (el membrete de la hoja decía Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, y debajo, Adherida a la Confederación General del Trabajo) el compañero Evelio Pastor, Tesorero de la Comisión Interna de la Obra Campo de Deportes de Telecomunicaciones que atiende la empresa Compañía General de Construcciones para manifestar lo siguiente: Que a raíz de haberse enterado que su nombre figuraba en un bolante aparecido en la obra y que lleva el título "Incalificable traición a nuestro gremio", figuraba como suspendido por haber reclamado un derecho inalienable y que dicha suspensión había sido tomada por los dirigentes del Sindicato, repudiando enérjicamente esta situación dado que lo publicado carece de la verdad necesaria para poder ser tomada en serio, dado que el compañero precitado el único día que faltó a su trabajo fué el día 30 del mes de julio y los motivos fueron la lluvia y no ningún otro motivo; también manifiesta el compañero que él personalmente hará una investigación para poder dar su merecido a las personas que se valen de mentiras para poner a los compañeros en una situación poco favorable ante los demás compañeros de trabajo y ebidencian que con mentiras no podrán convencer a nadie. Por lo expuesto anteriormente, el compañero Pastor quiere dejar constancia que él sigue siendo el mismo compañero de lucha desbirtuando todos los conceptos vertidos en el mencionado volante poniéndose incondicionalmente a disposición de los compañeros que lo eligieron para que lo representara ante los Patrones. Para que conste luego de leído, firma Evelio Pastor". Oscuro, y con faltas de ortografía, así estaba redactado, textualmente. -Y no me sirvió para nada -dijo Pastor. -¿Cómo iba a servirle? Esto es lo que dice usted, pero no lo que piensan ellos. -¿Sabe Que tiene razón? . Después de hostilizarlo varias semanas, le impidieron la entrada en la obra. Sus compañeros quedan exigir que lo admitiesen, pero Pastor pidió que se quedaran quietos. La verdad es que tenía miedo y se conformaba con que no le ocurriese otra cosa peor que perder el trabajo. Ya encontraría otro. No le perdonaban que hubiese organizado la lucha de los 105 obreros de esa obra del Campo de Deportes para que les instalaran un comedor allí mismo. Era un misterio cómo conseguía Pastor comunicarse y persuadir a sus compañeros. Pero si hablaba confuso, pensaba claro y de todos modos le entendían perfectamente. Les costaba cara la comida. De cinco a seis pesos un kilo de asado, el pan, alguna ensalada y el vino, eran diez pesos en total. Sabían que López, el tipo que les compraba la carne, se guardaba cincuenta centavos de cada cinco pesos. El comedor lo obtuvieron, pero dos obreros fueron presos y él, Pastor, quedó marcado. Se llevaron a Hesperidón González, un excelente compañero, y después leyeron que habían encontrado bombas en su casa. ¿ Cómo iba. a tener bombas un hombre tan bueno, tan derecho? Le tienen miedo no a las bombas de Hesperidón, sino a sus palabras -dijo Evelio. -Y cuando a mí me eligieron -explicó a Fabián- vino Pujato, el Secretario del Sindicato, ese hombre grande, y cuando le dijeron, éste es el delegado, dijo no, no, no, éste no, que es comunista. Y, si usted no quiere, yo no voy a ser delegado, aunque me eligieron mis compañeros. Y este papel, ¿ quién lo trajo?, me dijo Pujato sacando un volante del bolsillo. Yo de papeles no sé nada, le contesté. Bueno, vaya no más, me dijo. Pero no me dieron trabajo y ahora no me dejan entrar. Ya les dije a los compañeros: muchachos, muchas gracias, pero mejor me voy. No quiero que me pase lo que a Hesperidón. -Lindo Sindicato -comentó Godoy, que había llegado a tiempo para escuchar la última parte del relato. -La obra es del gobierno, la compañía de construcciones de algún jerarca. El gremio no se tira contra esa empresa y de todos modos no quieren que la comisión interna, es decir, los obreros mismos, exijan o consigan cosas. Puede pasar, con el gremialismo manejado de arriba- dijo el Espantapájaros, que también estaba en la puerta. -y esto es causado por López, el hombre que compra el asado. Estamos seguros; es del Guión Rojo. Me denunció a mí y a Hesperidón. -¿Qué es el Guión Rojo? -preguntó Godoy. -El Guión Rojo trajo el peor asesinismo al Paraguay -dijo Evelio. Fabián explicó que había sido un cuerpo de choque al modo pardo o negro de Hitler y Mussolini. Era una fuerza agresiva que actuó con tal ferocidad que superó en la lucha contra los compatriotas opositores la crueldad que hubo en la misma guerra del Chaco, contra el enemigo. Pero Natalicio usó al Guión Rojo contra otras fracciones de su mismo partido -explicó-. Logró ser presidente, secuestrando a los convencionales contrarios. Cuando Chaves lo derrocó, una de sus primeras tareas desde el poder fué destruir al Guión Rojo. Algunos de sus componentes pudieron huir a la Argentina. Extraños en el nuevo medio, se acercaron a sus compatriotas pero su mentalidad policial se manifestó contra los mismos hermanos en el destierro, actuando con la policía argentina a la que ofrecieron sus servicios. -Me prometieron un trabajo en Merlo -dijo Pastor. -Ha hecho bien en pedir que no protesten por usted. Lo grave sería que empezaran a perseguirnos como paraguayos.  CAPITULO
XIII CAPITULO
XIIIActivamente se movía Adela en esa cocina ajena, donde cumplía buena parte de su trabajo de sirvienta "por medio día", que se prolongaba hasta pasada la una, después de almorzar y lavar los platos. De allí iba a otras casas, donde lavaba ropa, comúnmente hasta el anochecer. Pero los jueves tenía libre la tarde yeso explicaba que, apurada por terminar su jornada, arrojara tan enérgicamente cada tenedor y cada cuchara al fondo de la pileta donde rebotaban con tintineante sonido metálico. Sabía que a esa hora la Gordita y el hermano ya habían salido para el colegio y se prometía echarse un rato en la cama y darle gusto a sus cansados huesos hasta que volvieran los chicos. Con esa disposición regresó. Al ir a entrar a su cueva la golpeó como un puñetazo el ronquido áspero que escuchó, al tomar el borde de la cortina. Ronquido estrepitoso que la sobresaltó primero, llenándole luego de rencor. De nuevo se ha quedado en casa el perro. Se le crisparon las manos de la furia. Se quedó en la puerta llenando su abertura angosta y baja hasta que su mirada se acostumbró a la penumbra de su vivienda. Los ronquidos eran ahora más graves y espaciados. Sobre la mesita que tenía al alcance de su mano desde la puerta había una botella de vino, vacía, y descubrió otra, ya mediada, al pie de la cama en la que dormía su marido. Se le mezclaba a su enojo la decepción por la siesta malograda. Pensó en aliviar su cansancio acostándose en la cama donde de noche dormían los chicos. Pero seguía allí aferrando el borde de la cortina, sin decidirse a nada, rumiando su enojo, y los insultos que le subían a la boca contra Grijera, despatarrado, vestido con sólo un pantalón y la camiseta. Ya no roncaba. O había abandonado el trabajo a media mañana o no había ido siquiera, quedándose en el boliche donde se surtía de vino habitualmente. Adela tomó el saco, descubriendo los pies con alpargatas de Grijera. Revisó los bolsillos, pero como lo imaginaba, sólo encontró unas monedas. Si algo le quedaba debía estar en el pantalón. Grijera emitió un único ronquido y sin despertar se dió vuelta. Esto confundió a Adela que al tener a la vista el otro bolsillo no pudo de pronto recordar en cuál acostumbraba a guardar el dinero. Lo contempló un rato hasta que decidida se acercó y ya sin vacilar alargó la mano. La introdujo en la abertura cuidando de alzar la tela que la cerraba para que la mano no tocase el cuerpo. Si se lo dejo lo chupa hasta el último centavo. Su decisión de impedirlo se expresó en un movimiento más brusco. No se despertó Grijera y ella volvió a tantear hasta alcanzar lo que al tacto era la punta de un bultito de billetes. Sacó la mano con cuidado pero ahora ya no por temor a despertarlo sino para evitar el contacto con el muslo cuyo calor sentía. Alisó y contó el dinero: veintiún pesos. Algo la hizo dar vuelta y sorprendió al chico espiando desde la abertura que dejaba la cortina. -Luciano, entrá. No fuiste al colegio. -Me dió vino. Y queso. Ella miró rencorosamente hacia la cama. -¿Y tu hermana se fué y te dejó solo? -La Gordita tampoco. -¿Tampoco fué? ¿Dónde está? -A lo de don Gómez. -Andá a buscarla. Pero no hizo falta, allí estiba. -¿ Qué pasó aquí? -Le dió un vaso de vino y Luciano se descompuso. Cuando le puse el delantal, se vomitó todo. Se lo tuve que sacar. Indicó debajo de la cama, donde lo había dejado. -¿No te dije a vos que no tomaras vino? Se sentó, fríamente desesperada, reconstruyendo abstraída la escena. ¿ Por qué era tan desgraciada? Se le quedó fija de rencor la mirada sobre Grijera, que pareció sentirla y abrió los ojos. -Váyanse -dijo a los chicos, que salieron. Grijera, ahora despierto, se incorporó en la cama. Se frotaba los ojos, como para no mirar a parte alguna. -No fuiste a trabajar. -No puedo trabajar. Acüjüyé -masculló-. Tengo miedo. Hablaba bajo, y le dirigía una mirada de perro apaleado. -¿Y cómo no va a tener miedo si se emborracha? -El miedo es antes. Y entonces tengo que tomar. Periódicamente le asaltaban accesos de pavor en el andamio, y alegaba que bebía para dominarlos. -Icaú perdido, borracho perdido -rumiaba Adela con odio.  CAPITULO
XIV CAPITULO
XIVJuancho Farías, a quien los otros chicos llamaban Locro, rabía traído un pito de metal que sustrajo al dueño del almacén donde trabajaba, pero no tuvo inconveniente en cederlo a su gran amigo Marcelo, el hermano de Paula. Las pitadas daban a ese partido de pelota un interés nuevo. Marcelo vigilaba las infracciones, interrumpiendo el juego a cada rato. Actuaba como referí y línesman al mismo tiempo, y autoritario, ni permitía que los arqueros corrieran cuando se les escapaba la pelota. Tacaba el pito y la buscaba él mismo, volviendo a usar el silbato para que prosiguiese el juego. Un taponazo de Juancho la mandó lejos y Marcelo, con el pito en los labios, corrió, sin alcanzarla, pero la vió trasponer en un pique la puerta abierta de una casucha. Al acercarse vió que en realidad la casucha no tenía puerta. Allí vivía desde pocos días antes un viejo flaco y muy alto al que había visto barriendo calmosamente, y amontonar la basura contra la pared. Era una vivienda sin ventanas, y por su orientación estaba casi a oscuras a esa hora de la tarde. Marcelo asomó la cabeza, hasta acostumbrar la. vista. El viejo estaba durmiendo en un catre, cubierto por una frazada de color marrón oscuro. Vaciló, temiendo despertar al dueño de casa. Pero al ver que seguía durmiendo trató de distinguir dónde se había metido la pelota. En la habitación no había más mueble que ese catre. Prefería buscar con la vista desde la entrada, calculando que una vez que ubicase la pelota podría recuperarla con la suficiente rapidez como para eludir al viejo si le sorprendía. -Sacala, qué esperás. Se dió vuelta alarmado. Juancho, que lo había seguido, lo estaba apremiando, pero al asomarse también, comprendió, y contuvo a los otros que también venían. Marcelo vió en ese momento la pelota. Estaba sobre el catre, entre los pliegues de la frazada, casi tocando la mano del viejo que se veía más clara sobre la cobija oscura. Marcelo se resolvió a entrar, acercándose cauteloso. Sus pasos no se oían y se acercó extendiendo la mano hasta tocar la pelota. Estaba al lado del catre y se disponía a escapar, cuando se dió cuenta que el viejo, acostado, lo estaba mirando. Quiso escapar pero el miedo no lo dejó moverse. El viejo tenía la cabeza vuelta hacia él y su mirada lo hipnotizaba. Sin poder arrancar, Marcelo sintió ahora un nuevo miedo al ver esos ojos claros, muy abiertos. -¡Está muerto! Máma. Ahora sí gritó, como si se le hubiera destrabado la lengua. Confusamente había intuído que ésa no era mirada viva. -Máma, está muerto -volvió a gritar, escapando por fin de esos ojos vidriados. Atropelláronse entre nuevos gritos los muchachos al salir de la piezucha. La noticia se difundió por todas partes. Juancho, por propia iniciativa, se largó a buscar un vigilante. El episodio exigía la intervención de una suprema autoridad. Él también había visto esa mirada en la cabeza vencida del viejo y su emoción exigía ser descargada ante un representante de la ley, cuya presencia certificaría la verdadera magnitud del episodio en el que había intervenido. No olvidaba que había sido su puntapié el que arrojó la pelota al rancho del viejo. Marcelo, por su parte, necesitaba comunicar la noticia a su madre. -¡Máma, hay un hombre muerto! -le gritó en una mezcla de terror y excitación. Su padre, que había oído, trató de detenerlo, pero debió conformarse conseguirlo. Marcelo fué de un lado a otro informando a Ramos, a Ayala, a Páez, a Pastor, a Godoy. -Ahí viene un agente -señaló inquieto Godoy. Llegaba uno con Juancho y ellos atrasaron la marcha dejando que el policía entrara primero. Lo dejaron actuar permaneciendo fuera del rancho. -Así consta que los chicos lo encontraron y nos dejan tranquilos -comentó Ayala en voz baja. Pensaron con temor en la intervención policial cuando Marcelo les trajo la noticia, y no necesitaban intercambiar más palabras para comunicarse el alivio porque la denuncia de los chicos aclaraba cómo lo encontraron. El vigilante se fué para volver con un oficial y el comisario. La experiencia del barrio con la policía no les prometía nada bueno. Sentían que los miraban como a sospechosos, más que eso, como a los seguros autores de este u otro crimen. A todos y a cada uno de los habitantes del barrio. Temían siempre, además, un pretexto para un desalojo. El funcionario más importante del grupo convocó a la mayor cantidad de personas, haciendo preguntas tendientes, sobre todo, a averiguar algún dato acerca del viejo. Todo hacía creer que se había muerto por la noche mientras dormía. Estaría enfermo. No fué posible averiguar ni cómo se llamaba. Ignoraban su apellido y su. nombre, de dónde venía, de qué se ocupaba. Ni sus vecinos más próximos lo habían visto cocinar, siquiera. Había llegado ocho días antes, como si hubiese podido adivinar que esa misma mañana quedó desocupado ese rancho. Algunos de sus vecinos se chasquearon irritados, pues tenían sus candidatos, y esto contribuyó a mantenerlos distanciados. Quedó un agente de guardia y los demás se fueron. -¿Es la primera muerte del barrio? -preguntó Páez. Consultaron con los pobladores más antiguos. Alguien recordó que tres años antes había muerto un hombre en riña, y también un chico a los pocos días de nacer. -A ver si ponemos entre todos algún peso, alguna moneda, y hacemos un velorio como la gente -propuso Páez. -Pero ha dicho el comisario que no se toque nada ni se hable a la funeraria hasta que venga el médico de la policía. Este apareció en efecto más tarde y opinó que el viejo había abandonado este mundo debido quizá a una enfermedad cardíaca. Se inició entonces una colecta en la que todos contribuyeron. Sobre un cajón, la madre de Juancho y otras mujeres encendieron varias velas. -Que no haya a quien avisar -comentó Godoy, mirando fijamente el relieve largo del cuerpo bajo la cobija. Se acordaba ante esa muerte de sus temores antes de su operación, que había resultado sin embargo tan bien y de la que estaba totalmente repuesto. Propuso después una nueva recorrida de la comisión para solicitar el dinero necesario para el entierro. Reapareció entonces el agente que había estado de guardia para anunciarles que a pesar de que el médico estuvo dispuesto en el primer momento a extender un certificado de defunción, aceptó el criterio del comisario de que era conveniente la autopsia para determinar con más precisión las causas del fallecimiento. Esto los relevaba de momento de la contribución, pues tal como lo informó el agente vendría una ambulancia o un furgón a llevárselo para el procedimiento médico-legal. El vigilante se fué y algunos opinaron entonces que la autopsia es la última arbitrariedad que soporta un pobre. Total, estaba claro que había muerto de algún ataque, y esa explicación un tanto imprecisa les resultaba a todos suficiente y no había porqué seguir investigando y menos con esto que era vagamente para todos una profanación, con su vestigio sacrílego contra la santidad de la muerte. -A ése ni lo entierran; lo descuartizan -dijo Pastor. Elba encendió otra vela aproximando su pabilo a una de las que elevaban su llama oscilante. Se notó la intensificación de la luz, y se hizo silencio. Godoy empezó a contar en su estilo lento y laborioso una historia que todos atendieron con interés. Godoy estaba lejos de ser un rapsoda popular, tampoco sabía encantar con artificios verbales. Tal vez narraba con la tarda lentitud con que ellos pensaban. Y por eso, tras de sus palabras, todos los que estaban en ese velorio se trasladaron de veras a la lejana provincia de Salta donde ocurrieron, donde ocurrían los hechos que evocaba.  CAPITULO
XV CAPITULO
XVEn el ingenio hace su recorrido el hombre que consigna en la libreta el trabajo cumplido por cada uno. Pero lo anota a su modo, y al peón que abrió cien metros de surco -con el arado, para plantar después las cañas- le apunta cincuenta. El jornalero lo advierte, y reclama. Sin éxito, pues el del lápiz repasa el cinco y el cero sin contestar. Insiste, y el mayordomo de a caballo que ha seguido la escena, llama por su nombre al peón. Éste se acerca deseoso de exponerle sus quejas a quien se muestra dispuesto a escucharlo, pero cuando recorre cinco pasos se encoge de miedo. El lazo del mayordomo, infaliblemente arrojado, le llega silbando como una enfurecida culebra. Apretado, inmovilizado por la sorpresa y el poderoso tiento, se siente de pronto arrebatado en el tirón formidable que lo arrastra. Nahuel Frías ha emprendido un salvaje galope. Si el hombre enlazado tiene suerte sólo se le destrozan los pies. Pero es más fácil que se le deshaga la vida. Es el escarmiento para intimidar a los testigos que se han quedado aullando sin voz su impotencia. El infeliz cayó a los primeros cien metros de la carrera y Nahuel Frías no se dió siquiera vuelta para mirarlo. Cuando por fin se detuvo, el hombre era un muñeco destrozado, desangrándose por cien heridas. Lo velaron en una choza igualita a ésta, con sólo el catre y el cajón con unas velas. Como a éste, le habían tapado la cara extendiendo la frazada marrón. para defenderlo de las moscas, explicó Godoy al terminar su relato. -Pero ese Nahuel Frías ¿existió verdaderamente? -¿ Así que nunca oyeron hablar de él? Claro. Buenos Aires está lejos. Pero allá lo conocen todos. Más que un hombre era el diablo, un monstruo. Mayordomo del patrón y policía para los peones, juez y ejecutor de sus propios fallos contra cualquier intento de rebeldía, Nahuel era despiadado. -Allí no se admiten protestas. Y cómo las van a permitir, si a los indios que traen de Bolivia les pagan con un pantalón, con un sombrero, a veces con una olla. Algo habían mejorado las cosas -siguió explicando Godoy-. En 1950 aún les pagaban todo con vales que sólo se hacían efectivos con mercaderías. Ahora ya no hay vales, pero en el único almacén, que es del ingenio, cobran lo que quieren, de manera que poco le queda al obrero de sus billetes. -Las medias para el trabajo de esas que compro a tres pares por diez pesos en los portones del Wilson, allí valen diez pesos el par. El litro de Vino, vino común y que se produce allí mismo, es decir que no encarece por flete, vino de Cafayate, de Michel Torino, y otras marcas, a seis y siete pesos el litro. Y así todo. Todos escuchaban. Los de Buenos Aires eran incrédulos y dudaban con suficiencia de todo este cuadro. No estaba muy claro tampoco en qué época había actuado aquel personaje siniestro. Los provincianos, que habían padecido sus propios Nahuel Frías en sus respectivas actividades, sentían muy real su sombra proyectada hasta dentro de ese cuartucho. -Ustedes no creen porque ustedes no saben cómo se vive en el norte. Yo no soy contreras, a ustedes les consta, pero busco el sentido de las cosas. Lo que pasa es que él -sus oyentes sabían a quien aludía- se quedaba atrás de nosotros. He sido secretario de sindicato y he luchado en lo que he podido por mis compañeros. ¿ Quieren que les dé mi opinón? El justicialismo llegó entero hasta Córdoba, no más. De allí, en todo caso, siguió cansado. -Pero se salteó Villa Miseria -comentó Ayala. Godoy sonrió, acentuándose un aire burlón en los finos rasgos dibujados sobre su piel oscura, signo de una ascendencia oriental a través de sangre española. Tenía 29 años y representaba menos. Contó episodios de su vida. Hablaba lentamente arrastrando en tono algo quejoso las palabras. Se establecía un contraste: a través de su relato se revelaba un luchador, pero su manera de hablar no lo traslucía. Parecía cerebrar con cierta lentitud o trataba de expresarse lo mejor posible. Sin embargo, a medida que iba hablando su expresión se tornaba más viva y más precisa. Lo escuchaban con mucho interés. La madre de Juancho repuso dos velas que se habían apagado. -¿Y no se ha podido averiguar cómo se llamaba? -preguntó, casi hablando consigo mismo, Fabián. -Nadie hablaba, con el pobre viejo. Vivía solo -agregó Marcelo completando la información. -Vaya a saber todo lo que habrá vivido hasta venir a parar a este rancho -dijo Godoy. Querían conectar a alguna realidad a ese hombre que había pasado allí como una sombra; querían fijar algo de su paso antes de que se desvaneciese hasta su rastro. Se habían sentado en bancos y sillas frente a la puerta del rancho, en la semioscuridad atenuada por la poca luz que llegaba de las viviendas inmediatas. A la distancia se oyó el bandoneón repitiendo trabajosos los compases del comienzo de un tango, que el ejecutante estaba aprendiendo. -Ni se habrá enterado, Cándido. Habría que avisarle -dijo Godoy aludiendo al instrumentista. -Déjelo que toque -dijo la madre de Juancho. Su comprovinciano Díaz asintió. Para ellos el velorio iba asociado a la música. Luego le llegó el turno a relatos de aparecidos con mención de luces malas, fantasmas y encuentros diversos con mensajeros de Satanás o del más allá. La de Farías contó algunos casos. Un tío de ella, hombre serio y ya mayor, viajaba una noche en sulky a La Banda y de pronto sintió que lo llamaban. Tiró de las riendas y cuando el caballo se detuvo, sintió que lo alzaban en el aire y que le daban fuertes golpes en la cabeza y en la espalda, hasta desmayado. Aturdido como estaba alcanzó a ver un largo y extraño animal, peludo, como cubierto de larga lana, sin que pudiera distinguirse una cabeza en ese extraño cuerpo informe. Luego contó otro episodio del que ella misma fuera protagonista. Había ido con su marido a un club de La Banda y al salir del baile vieron iluminarse un árbol y contra su. tronco se diseñó la forma de una mujer alta, envuelta en vestiduras blancas. Ella escuchó un ruido como de enaguas almidonadas. Su marido también vió la aparición, el "espanto", como lo llamaban. Pero no les pasó nada, pues como luego aseguraron todos, a ellos, los salvó el gran perro del dueño del salón de baile. El perro también vió el fantasma en el árbol; todo el tiempo gruñó amenazadoramente mostrando las dientes. Tuvieron mucha suerte. Demás estaba decir que los fantasmas, los "espantos" eran muertos o almas en pena. Terminados los relatos de aparecidos empezó a retirarse la gente, quedando Fabián, Páez y Godoy. Más tarde regresaron Ramos y Elba, que habían ido a cenar, y juntos permanecieron allí en una última guardia. -Usted, Fabián, ¿no recibió hoy carta de su casa? ¿ Cómo están allá? Al oír esta pregunta, espontáneamente les confió: -Tuve carta de mi madre. Pero es la tercera, y me manda una por mes, en la que no me dice nada de mi hermana. -No habrá ninguna novedad. No contestó, y por su silencio comprendieron mejor hasta qué punto estaba preocupado. Todos los ladridos lejanos tenían eco en el barrio de las latas, cuyos perros parecían más sonoros y más conscientes de su misión de ennegrecer la noche, ladrando. Los enfermos y los desvelados, las viejas con insomnio de reuma o de recuerdos, conocían ese eco ruidoso. Ladridos bajos, agudos, ladridos como vozarrones autoritarios, ladridos furibundos de perros que se toman en serio sus funciones de guardián, y los ladridos indiferentes del que ladra por compromiso, como para cumplir con su condición de perro. Ladra uno, ladran muchos, ladran todos en concertación de jauría. A la medianoche el rayo blanco de una poderosa linterna anunció en medio de la semioscuridad la llegada de un vigilante, y dos hombres con una camilla. Una vez realizada la autopsia, los deudos podrían reclamar la entrega del cuerpo, aclaró el agente. Deudos. Los hombres cargaron el cuerpo envuelto en la frazada, para llevárselo en la ambulancia que los esperaba sobre la Diagonal. Sí, era preciso avisar. Pero a quién. Un hombre solo, y doblemente solitario. Un infinito dentro de otro. Ya no era un hombre solo, era un muerto solo.  CAPITULO
XVI CAPITULO
XVIPasa Isolina. Algo de ofrecido hay en su cuerpo que al caminar parece reajustarse en una inesperada gallardía, a pesar del kimono desteñido mal atado, y las zapatillas que prefiere su dejadez de entrecasa. Va a buscar agua con un balde. Alrededor de la bomba siempre hay barro, y ella, al resbalar, casi cae. Sin saber cómo -no se hubiera atrevido de otro modo- Páez, que alcanzó a sostenerla, carga ahora su balde. Ella, riéndose, se empeñó en llevar la pava que él había traído. Páez se endurecía de timidez a su lado y ella, que 10 advertía, trataba, curiosa, de conversar con él. Le trajo un banquito y 10 obligó a sentarse bajo el techo de esa cocina abierta por dos costados, mientras ella trasponía la puerta del rancho de donde volvió a salir con el mate y la yerbera. En un brasero de hierro se calentaba el agua. -¿Así que es de Corrientes, usted? Pero su hermana no parece correntina, al hablar -dijo Isolina. -Somos entrerrianos -explicó Páez-. ¿Ustedes de Corrientes? -Empedradeña. Él contó entonces que estaba viviendo prácticamente solo, pues su hermana Carolina pasaba toda la semana, menos los domingos, en la casa donde se desempeñaba como mucama. Pero en estos días debía llegar su hermana mayor, Emilia, a quien Carolina había conseguido colocar. De este modo -explicó Páez- ahora estaban en la chacra la mitad de los hermanos. Seis eran, y con los tres mayores en Buenos Aires, los padres quedarían con los tres más chicos, en el pequeño campo arrendado que tal vez podría alimentar a la familia así reducida. Isolina parecía interesada en su relato y él explicó entonces que había resuelto venir a Buenos Aires en un esfuerzo consciente para apartarse del mal camino que seguía. Estaba convencido que si hubiese continuado en Paso de los Libres se hubiera convertido en un criminal. y como ella se rió, él insistió: en un feroz criminal. -¿ Pero cuándo se fué de Entre Ríos? -le preguntó Isolina. Páez, ya más tranquilo, completó la historia. Los hijos crecían, la chacra no daba para todos y él resolvió irse cuando tenía 17 años. Consiguió que se lo llevase un camionero que lo dejó en Concordia, donde estuvo pocas semanas y luego siguió a Paso de los Libres. Allí trabajó con un talabartero que en cierto momento abandonó el oficio y su pequeño negocio, se compró un carro y, con ayuda de Páez, se dedicó a fletear ladrillos desde un horno a las obras que se estaban multiplicando, pues se había empezado a construir mucho por allá. También llevaban carradas de bosta para el horno. Nunca dejó de trabajar, pero peso que ganaba, lo gastaba -explicó Páez. Hizo un alto en su relato, pues no sabía cómo continuarlo. En Paso de los Libres, donde hay tres regimientos, funcionan dos prostíbulos en los que se bebe y se baila, abiertos a la muchachada lugareña que encuentra esos locales más divertidos que un café o un boliche. Mujeres para elegir. Venían del Paraguay, del Brasil, y otras partes. -¿Y no lo llamaron para soldado? -preguntó ella al verlo silencioso. Por una verdadera ironía, dado que se hallaba en un asiento de tropas, se salvó por número bajo. Turbado por lo que omitía, agregó: -Me divertía, no digo que no, pero vivía sin pensar en nada, yeso no podía seguir. Yo veía a algunos de mis compañeros arreados por la policía y comprendí que iba por mal camino. En la capital también hay algunos que se vuelven facinerosos, pero hay más cultura. Allá, ¿qué se puede llegar a ser? Yo me había vuelto muy "pendiciero", pero comprendí que esto debía terminar. -Fabián, ¿Cómo le va? -le oyó decir a Isolina. Comprendió que ése era también el final del interés de ella por lo que le estaba contando y sintió vergüenza por haber hablado con exceso. -¿Qué tal, Páez? -preguntó Fabián cordialmente. Páez, molesto como si lo hubieran sorprendido en falta grave, la observó mientras ella le alargaba un mate. a Fabián, y se sintió totalmente desplazado en el interés de la mujer que un rato antes parecía escucharlo con gusto. Reconocía los signos de su propia ansiedad ante Isolina, en la que ésta mostraba frente a Fabián. -Bueno, me voy -dijo, hallando por fin la decisión de levantarse. Comprendía que estaba allí totalmente de más, pero sin resentimiento contra Fabián. Le resultaba perfectamente natural que ella lo prefiriese y sólo le molestaba la sensación de hacer el ridículo. -Me esperan en lo de Galeano. ¿ No va para aquel lado? -preguntó Fabián. Se escuchó desde adentro un confuso borbotar de palabrotas y alarmada, Isolina penetró en la vivienda. -Estaba, Otero -dijo Fabián, lacónico. -Hablen lo que quieran, brujas, pero no me toquen la botella -se le oía decir, enardecido. Se oyó una exclamación de la hermana seguida de un golpe, y luego a la madre, que lo trató, a gritos, de bruto y de borracho, terminando por amenazarlo con llamar a la policía. -Si hace eso le prendo fuego a todo -previno Otero tartajoso. y torvo. Cuando vió a Fabián, levantando un índice acusador, le dijo: -Ñereí. Fabián no hizo caso de ese mote de charlatán que aplican los correntinos a los paraguayos. No quería intervenir, pero le preocupaba, más que la amenaza de Otero, la de la madre. y dijo: -De nada sirve llamar a la policía, señora. Total, es una cuestión entre personas de la misma familia. ¿ No le parece? -El comienzo le gustó a Otero, quien entendió que Fabián lo estaba defendiendo. -Háganle caso, es un amigo -dijo satisfecho. -Ya que no respeta ala madre, va a respetar a la autoridad. -Mejor no darle entrada a la autoridad, señora. Les gustaría su denuncia, a ellos. ¿ No dicen en, la demanda que somos vagos y gente de mal vivir? El único vecino indeseable, en este barrio es el vino. ¿ N o le parece, amigo Otero? Fabián le habló en guaraní, aunque no le gustaba el, guaraní de los correntinos, que a su juicio deformaban el idioma y lo mezclaban demasiado con el castellano -Usted me aconseja bien, amigo -contestó con convicción Otero. -Sí, pero usted sólo la escucha a la botella -dijo la madre. Isolina le hizo señas de que se callara, para no malograr la íntervención de Fabián, quien en ese momento agregó: -Si ustedes los argentinos no necesitan chuparse para ser guapos. En este país no se toma y esto es lo que tiene de grande Buenos Aires. Mate o café nada más. ¿ No ha visto, en los bares, sólo se ve el pocillito blanco y un vaso de agua? No hay borrachos aquí. -Si en este barrio no hay agua. ¿ Qué quiere que tomemos con una sola bomba para tanta gente? y se rió por lo bajo, celebrando su propio chiste. No estaba enojado, pues Fabián no era elocuente pero hacía soportables para los demás sus intervenciones. No daba consejos y, en cuanto a sus reproches, el correntino los admitía, pues estaban dichos de tal modo que se parecían a los que él mismo se dirigía. Isolina seguía silenciosa la escena. Fabián y Páez se despidieron, uniéndose a Galeano y Pastor, que pasaban en ese momento. -Salíamos a buscarlo -dijo Galeano. Pastor siempre hablaba como si tuviese la boca llena de piedras y de este modo las tres palabras de su saludo inicial, rodando ásperas y tumultuosas, parecieron muchas más. Excitado, le dió una explicación en guaraní que Páez entendió a medias. -¿De dónde saben eso? -preguntó Fabián en castellano. -Por un camarero del barco que volvió ayer de Asunción. Dice que allá todos lo comentan. -Nos esperan los compañeros. Pero hacer? ¿ qué se puede -Desde acá, nada, Galeano. Pero en fin, veremos. Yo también tengo malas noticias de mi casa, y nada puedo hacer. Caminaron juntos sin hablar. Con ellos fueron nueve los reunidos en la vivienda de Galeano. Estaban sentados en las camas, en algún banco, en el suelo. -Siéntese acá -lo llamó Elba, que le dejó su silla para ubicarse al lado de su marido. Evelio Pastor volvió a hablar y si lo hizo con cierta calma al resumir la información que había traído Galeano desde el puerto, donde trabajaba, agregó luego una frondosa exhortación en un idioma mixto en el cual el guaraní corrompía al castellano y el castellano al guaraní. Galeano lo interrumpió: -No podemos hablar, solamente. Debemos hacer algo, me parece, pedir ayuda a otra gente, no sé ... -Mucho cuidado a quién -previno Elba. No podían comentar ciertas cosas con los peronistas más fanáticos y sabían, además, que rondaban el barrio algunos ex guiones rojos. Fumaron en silencio. Fabián sabía que esperaban su palabra y finalmente habló, expresándose en voz baja, eligiendo sin apuro los términos, al ritmo de su cavilación. -Bueno, ustedes ya están enterados. El compañero Galeano nos ha anoticiado de esta nueva desgracia de nuestra tierra. Pensamos en los amigos, en los compañeros de nuestro Paraguay. Valientes son y deben sufrir. Es cierto que estamos lejos, pero este dolor, ¿cómo no vamos a sentirlo? -Nos amenaza a todos. Casualidad que no nos persigan y tal vez empiecen ahora -dijo Pastor. Nadie olvidaba quién envió la ayuda decisiva que permitió derrotar a los revolucionarios ya triunfantes en 1947 en Paraguay. -¿A usted qué le parece, Ayala? ¿Podrían mandarnos de vuelta? -preguntó Galeano. Eso era lo que les estaba preocupando a todos. -Francamente, creo que no. Tiene otras cosas en qué pensar. -Una protesta, digo yo, con muchas firmas, todos los paraguayos deben firmar. ¿Qué les parece? -No sé, Pastor, hay que pensarlo. Entonces sí que nos perseguirían. -y ningún diario publicaría la protesta. -Pero esta noticia hay que hacerla conocer en todas partes. Los unía el mismo desconcierto, igual impotencia. En el silencio opresivo todos llevaban lejos su pensamiento. El Espantapájaros que estaba sentado, tomándose las rodillas con las manos, se enderezó, y todos lo miraron con curiosidad cuando empezó a hablar. Casi no le conocían la voz. -Qué mundo loco. Que esto pueda suceder realmente. Un viajero siniestro, llevando ¿qué? una caña de pescar como único equipaje. Luego lo entregará con solemnidad hipócrita o simplemente entre guiños de compinches. Calló, y en el silencio, pareció meditar. Luego agregó: -Amigos, quisiera decir algo, pero no encuentro palabras -y realmente parecía buscarlas mientras se expresaba lentamente- y sobre todo siento, ahora me doy cuenta, una gran vergüenza. Culpable ante ustedes por este regalo del gobierno de mi país, al del país de ustedes. Claro que esto, nos grita más fuerte que nunca que estamos unidos por encima de estos monstruos. Esta picana eléctrica entregada como un obsequio en Asunción, ya estará en uso, habrá sido ya ensayada en la carne de uno como nosotros, habrá sido inaugurada en un hermano nuestro. Yo sé lo que es esto, amigos. Me abrieron, hasta hacerlos estallar, cada poro de mi cuerpo, en tres noches de picana. Pude sobrevivir, pero esto es todo lo que quedó de mí. No es mucho, puedo asegurarlo. Se dieron cuenta por primera vez, al escucharlo, que era un hombre joven y en su voz descubrían su verdadera personalidad juvenil oculta bajo su barba desaliñada, su ropa astrosa.  CAPITULO
XVII CAPITULO
XVIILo tiraron desde un auto y desmayado cayó a lo largo del terraplén de la Avenida General Paz. Cuando lo trajeron medio muerto a esa inmunda aglomeración de casuchas encontró al despertar que ése era el panorama que mejor le convenía, era el color de su espíritu, su propio estado físico y moral. Habían castigado su cuerpo, habían ofendido su alma y habían apagado su natural deseo de vivir, su cordial optimismo. Se había querido matar dos veces, cortándose las muñecas y había esperado en otros momentos que los golpes que recibía le quitasen el sentido permitiéndole pasar de la insensibilidad a la muerte. Cuando se encontró en el barrio de las latas admitió que el mundo había sido degradado como lo fuera él mismo por las torturas. El mundo gallardo y esperanzado de su adolescencia también había enfermado, decayendo hasta ese color repulsivo. Pero la infancia de los chicos que allí vivían, era tan castigada como fuera castigado su propio cuerpo. Yana quería salir de allí. Se tortura a hombres porque quieren elevar el destino de otros hombres, se condena a seres humanos a vivir en la inmundicia. Y en medio de esta locura total, un hombre como él que ha sido perseguido bárbaramente, cuya razón ha sido acorralada, cuyo sentido humano ha sido humillado no una sino muchas veces en el tormento, tiene el deber de conservar su razón, pues la poca que les dejan a él y a otros como él es la poca que le queda al mundo y la única que puede salvarlo. Pensaba en la gente entre los excrementos que la inundación lanza entre las casillas, en la falta de porvenir para estos chicos, en el destino de esas mujeres que deben ver a sus hijos donde están, y pensaba que la humillación que le habían causado a él aplicándole la picana a los genitales era la misma que soportaba esa gente diariamente. Pequeño era su dolor frente al dolor del mundo, no de un mundo impreciso y vasto que en realidad no existe, sino de ese pequeño escenario al que le había tocado arribar. Pensaba en su madre. Mientras estaba reponiéndose del quebrantamiento, se distraía tratando de recordar la voz de su madre. Ella lo llamaba por su nombre y agregaba: "Son las seis". A esa hora se levantaba. y no podía recordar la voz. Quería sentir en los oídos esa sonoridad, ese timbre exacto de la voz de su madre. La voz adquiría volumen en la memoria, pero no daba con el acento exacto. Con paciencia recordaba diversas voces, ensavaba oírlas. Lo tomaba con calma, defendiéndose de la desesperación que en el fondo de ese esfuerzo lo acechaba por no poder recordar la voz de su madre, ya silenciada para siempre. Por eso creía que en algún momento los ecos que lenta y tenazmente hacía desfilar por su recuerdo le traerían el tono exacto que buscaba. Ahora, al ver más de cerca a las mujeres de este barrio, pensaba en su madre no como en su madre sino como en una mujer de pueblo, y en forma impersonal recordaba épocas de su vida. Todo se borraba ante una sola imagen. Hubo épocas en que su padre estuvo sin trabajo y en su casa se comía muy mal, hubo veces en las que apenas pudieron comer otra cosa que un pedazo de pan en el curso de un largo día. Tenía de esas jornadas un recuerdo vivo, pero ahora era distinto el recuerdo de su madre en el trance de no poder darles de comer a sus hijos. Esta gente que estaba a su alrededor, comía. Vivían en la basura, pero había trabajo y el salario alcanzaba para comer. Imaginaba a su madre viéndolos con hambre: sin duda erala máxima condena que podía sufrir una mujer. Cuando las cosas mejoraron, su madre murió. Olvidó la voz de la madre pero al volver a hablar en la reunión después de un silencio de meses, recuperó la voz propia. Le tenían por un loco manso, por un excéntrico aislado del mundo, sumido en otro mundo impenetrable, pero desde ese día lo sintieron mas próximo, como a uno de ellos. Él, por su parte, no esperaba volver a su existencia anterior. Su familia lo sabía vivo, oculto en alguna parte, yeso era suficiente. Había elegido un camino de abnegación y ahora hasta la abnegación le parecía un lujo excesivo. Después de haber hablado comprendió él mismo que había superado lo peor de su depresión al recuperar la posibilidad de una comunicación, pero estaba seguro de que no recuperaría jamás deseos, aspiraciones. Ni estudios ni otra forma de normalidad. Estaba convencido de que un verdadero milagro lo había llevado a un lugar como ése, no sólo porque allí lo cuidaron salvándole la vida, sino porque allí era más fácil comprender y admitir el mundo que le había sido revelado, construído en la escala de unas hienas sádicas. Sí, esas hienas en verdad existían y sin duda por eso existía también ese otro mundo de las covachas. No quería otra cosa que continuar en el subsuelo de la existencia y su única ocupación posible, para la que sin duda nació, era la de coleccionar los barrios de las latas. Los había encontrado hasta en pleno centro de la ciudad. Cerca de Constitución, en Garay, entre Chacabuco y Perú; en el corazón de Belgrano yendo por la calle Sucre; sobre la General Paz, dentro de la capital, a pocas cuadras de Rivadavia. ¿,Acaso hubiera sospechado jamás la existencia de tales lugares? y hallarlos y reunirlos, era su nueva felicidad secreta, y no pensaba renunciar a ella. La rebeldía contra el sometimiento y la humillación se puede manifestar de dos modos. Uno es soñar con la riqueza, con fulminantes operaciones (¿ no había querido dedicarse, acaso, a la publicidad, actividad de alquimista que trasmuta unas pocas frases en mucho dinero?), negocios de bolsa, golpes afortunados que rinden una gran ganancia. El padre de un compañero de estudios que compró en Mendoza cien mil latas de duraznos en almíbar, las revendió en su presencia por teléfono, ganando un peso cincuenta por lata sin tener siquiera que invertir dinero. Cosas así producen una especie de borrachera agradable, efervescencia de la imaginación. y uno piensa que concentrando voluntad, carácter, tenacidad, uno puede prosperar, abrirse camino, triunfar, como lo prometen los afiches de "Los triunfadores del mañana". Pero resulta que había rechazado el camino de las soluciones de desquite para sí solo, prefiriendo las soluciones que lo fueran también para los demás. Estaba dispuesto a todo, pero no pudo prever lo que habría de ocurrirle. Ahora le quedaba la incredulidad y el asco frente a lo que no ajusta con nuestra razón. Si esto es verdad, lo demás que parece verdad y es nuestra verdad corriente, no existe. No sólo lo que le han hecho a él. Si puede aplicarse la picana a una mujer en la vagina para hacerla abortar, entonces no hay alrededor ni felicidad ni belleza posibles. Esa gente había estado a su alrededor, él había oído sus voces, sus risas innobles, todos los sonidos de su inmisericordia. ¡Oh el hombre, maravilla de la creación! Hay en la escala animal seres capaces de tanta maldad? Las arañas. atrapan a las moscas, pero para comérselas, no por el placer de verlas morir. Pero ¿ y si no fueran monstruos tan grandes? Tal vez el simple hecho de pegarle a un chico, de gritarle, de hacerle sufrir, sea en potencia la capacidad de torturar de manera más cruel. Todo se volvía inseguro, problemático, y en su destino como absolutamente merecido.  CAPITULO
XVIII CAPITULO
XVIIIElba se despertó al reventar un trueno. Instintivamente alargó la mano tanteando por el suelo sus zapatos, y tocó el agua. La lluvia repicaba sorda sobre el techo de fibrocemento. Sacudió a su marido, que estaba frotándose los ojos cuando ella encendió la luz desde la perilla. Ramos, parado sobre la cama -su cabeza tocaba el techo-, se vistió el pantalón. Se lo arrolló hasta la rodilla y luego bajó directamente al agua. Le alcanzó a Elba el batón y cuando ella se lo puso, le entregó el chico dormido, al que acomodó después entre las cobijas de la cuna, sobre la mesa. Elba arrolló el colchón, las frazadas, la almohada. Ella quedó parada sobre el elástico pelado y Ramos tomó el bulto y lo colocó directamente sobre el ropero. Sacó el cajón inferior del ropero y lo puso sobre una silla. Abrió la puerta con cuidado y el agua subió algo dentro de la habitación al impulso del oleaje de afuera. Ramos trajo de la cocina un sólido banco cuadrado. A la luz amarilla de la pieza se veía el agua marrón y pesada. Los relámpagos dejaban ver los hilos oblicuos de la lluvia violenta. El agua en la habitación estaba llegando al borde inferior de la cama. Ramos arrimó el banco, más alto, y lo ubicó entre la cama y la mesa donde segura durmiendo el chico. Elba, que no le sacaba el ojo de encima, se pasó al banco. Tenían su experiencia para afrontar el agua. -¡Ramos! ¿Están bien? Se asomó al oír su nombre. Estaban los bomberos en el barrio. Con impermeables negros y cascos estaban ayudando a salir a los más amenazados. Se llevaron chicos y viejos. Ramos preguntó a Elba si quería irse con Roberto. Ella rechazó el ofrecimiento. -Ya va a bajar en seguida el agua -opinó. A la distancia se veían cruzados los rayos de luz de las linternas de los bomberos, que se movían con dificultad en el agua. Otero, que trabajaba de noche y volvía a las tres y media de la madrugada a su casa, al encontrarse a su regreso imposibilitado de llegar hasta su casilla, había avisado a los bomberos. Ramos hubiera preferido que Elba estuviese con el chico bajo resguardo más seguro, pero el camino hasta la calle era muy peligroso incluyendo el riesgo de una pulmonía. La vez pasada el agua había subido bastante más y tampoco se fueron. Era una actitud común en el barrio, donde sólo los habitantes de los ranchos más endebles los abandonaban. Nadie quería dejar su vivienda. Elba se mantenía tranquila, temiendo tan sólo que el chico se despertase; pero éste seguía durmiendo y era una razón más para que ella se negara a moverse de allí. Prestó atención al repiquetear de la lluvia, tratando de distinguir por su sonoridad si amainaba. Y pensaba que en ese lugar se estaba demasiado cerca de la lluvia. Sin embargo, las casuchas aguantaban los más fuertes temporales. Pidió a su marido, que estaba con el agua hasta los tobillos, que subiera a la cama, y él, sentándose sobre el respaldo, descansó los pies sobre el elástico. Media hora más tardee! Chico se despertó y en ese momento se dieron cuenta que el agua estaba bajando rápidamente. Había parado la lluvia, y se escurría de la habitación cuyo piso de cemento quedó cubierto a trechos de un légamo oscuro. Aparecieron los zapatos de Ramos y las zapatillas de Elba. Ésta bajó de la cama y buscó en el ropero los zapatos que su marido sólo usaba para salir, unas botas de goma y un par de zapatillas viejas que ella nunca se había decidido a tirar. No pensaban volver a acostarse, para lo cual hubiera sido necesario bajar las cobijas. Podría llover de nuevo. Ramos calzó las - botas de goma y con ellas se metió en ese barro chirle, y mientras Elba seguía vigilando - al chico, fué a preparar el mate en la cocina. Lo estaban ya tomando cuando se apareció en la puerta Godoy, quien gritó excitado. Cuando se expresó con más claridad, Elba comprendió que pedía ayuda, pues su mujer estaba ya con los dolores del parto. Era imposible pensar en sacarla de ese enorme pantano para conducirla luego a la Maternidad. Había tratado de salir en busca de una partera, pero desistió al ver la magnitud del barrial, convencido de que la obstétrica no podría o se negaría a cruzarlo. Elba pensó en los detalles inmediatos del trabajo que debería cumplir, y le dió algunas indicaciones. -Vaya calentando la pava más grande que tenga. Yo pondré una olla sobre mi cocina. y dígale a Dominga que en seguida voy. A ver si se tranquiliza ella ... y usted también. Godoy se fué. Ramos le dió sus propias botas de goma y Elba, así protegida, volvió a colocar al chico, ahora despierto, en la cuna, y le preparó el desayuno. -Ya necesita una camita -dijo. Su marido la acompañó descalzo hasta el rancho de Godoy. En la cama, Dominga, muy pálida, descansaba después de una onda de dolor que acababa de pasar. -Me temía esto -dijo con poca voz-. Cuando ví que amenazaba lluvia me imaginé lo que iba a ocurrir. y al empezar la tormenta, del miedo que me daba pensar en una inundación, me vinieron los dolores. Estoy segura, lo esperaba dentro de una semana. El chico mayor de Godoy, despierto, miraba asustado la cara blanca de su madre. El menor seguía durmiendo. -Llevátelo a éste. Roberto ya debe estar despierto, así que te vas a quedar cuidando a los dos. No irás al trabajo esta mañana, ¿ qué se le va a hacer? -dijo Elba a su marido. -¿ Y no vas a precisar que te ayude? -¿En qué, hombre? Déjenme sola no más. Dominga elevó los brazos sobre la cabeza hasta tomarse del respaldo. Nuevos dolores la acometían v a ellos respondía con una visible crispación. -Oh, estése más flojita, que así le dolerá menos -le aconsejó Elba. Mientras con un pañuelo le recogía el sudor de la frente, le resumió la historia de su propio primer parto, cuyos dolores le habían durado toda la noche. Así la tranquilizó, permitiendo el espontáneo desarrollo del proceso. La naturaleza entera se reconcentra y vibra en el acto de un nacimiento. En cada nacimiento la naturaleza toda entra en juego y hay más energía en la formidable eclosión del parto que en las del cráter de los volcanes. Media hora más tarde arreciaba como una brisa fresca en el rancho, el transparente llanto pueril. Todo había sucedido perfectamente. Dominga descansaba, disfrutando de su gran alivio, con las fuerzas justas para sustentar el orgullo que sentía por haber tenido un nuevo varón. No menos contenta estaba Elba que había ocultado hasta ahora su propio temor ante la responsabilidad de actuar como partera con la escasa experiencia del propio parto. Cortó el cordón, atendió a la madre y bañó al chico. Mariposeó de nuevo la frágil queja de la criatura, pero cesó en seguida al recuperar la fuente de su más plena satisfacción que lo devolvía a esa modorra placentera de la que provenía. Godoy sonreía tímidamente desde la puerta, tratando de distinguir a su tercer hijo. Dominga lo llamó al verlo. Llegaron varias vecinas. -Linda noche eligió para nacer -comentó Elba. Todos miraban al chico. Era un advenimiento tan milagroso como siempre esta entrada en el mundo. El chico de Godoy penetró a través de Villa Miseria, llevado de la mano de Elba. -¿Cómo habrá hecho el angelito para atravesar este barrial? -preguntó una de las mujeres.  CAPITULO
XIX CAPITULO
XIXAdela llegó a las doce a su casa, apurada para preparar el almuerzo. Luciano, su chico, la recibió en la puerta: -Tengo hambre, y no me quiere dar. -¿Qué, no te quiere dar? -Huevo duro. -¿ Quién, no te quiere dar? -Papá. -Pero, cómo, ¿está en casa? ¡Ay mi Dios! Otra vez. Adentro estaba Grijera, masticando caviloso delante de la mesita en la que había cáscaras de huevo, un trozo de salame, y otro de queso, sobre un papel. En la botella quedaba un alto de cuatro dedos de vino. -El huevo se lo comió todo. ¿Me das queso? -dijo Luciano a la madre. Ella cortó un pedazo y se lo alcanzó, y el chico salió afuera a comerlo. -Y usted, ¿ no trabaja hoy? Grijera seguía masticando, ausente, y no le contestó. Ni la miró siquiera. -¿Qué le pasa? Le ha vuelto a dar. De nuevo se va a quedar en casa días y días sin trabajar. Sin responder, él se sirvió en el vaso el vino que quedaba. Ella, sentada en el borde de la cama, lo miraba hacer, irritada. Grijera se bebía el vino lentamente. Quiso volver a servirse y al advertir que se había terminado mostró cara de sorpresa. Sujetando los pantalones, se alzó vacilante y empuñó la botella. -¿Adónde va? Ya es bastante lo que ha bebido. Ella creyó que saldría para el almacén, pero Grijera sacó una botella que guardaba debajo de la cama. Adela se sentía llena de odio ante la perspectiva de tenerlo dos o tres semanas en casa, sin trabajar, sólo consagrado a comer y a beber. Es lo que acostumbraba en tales casos, coma si así se aislara más. A esa misma hora, debajo de la arpillera que prolongaba como un alero su vivienda, la familia de Farías, una de las poquísimas que se reunía en el almuerzo, se sentaba a comer. Don Nolasco y su hijo Tomás estaban trabajando en una obra próxima, Rosa llegaba en diez minutos de colectivo. La chica vestía su mono azul de trabajo con el que se sentía muy cómoda y no tenía inconveniente en viajar. Habían tomado ya la sopa y esperaban con ganas impacientes los bifes que Engracia, la madre, vigilaba mientras se estaban dorando sobre una parrilla al pie de la mesa. Pero estaba escrito que se les iba a atragantar el apetitoso churrasco, pues cuando lo estaban comiendo advirtieron una inesperada visita. Rosa sintió sólo sorpresa, pero la madre se angustió. En el padre predominó el furor, y no alzó la cabeza. Luego estallaron las interrogaciones. ¿ Qué había pasado? ¿ Y Juana? ¿Y los chicos? Ese hombre joven, bajo de estatura, de cara oscura, cuyos labios gruesos tornaban asimétrico su rostro, era el marido de la hija mayor, que había quedado en Santiago con sus dos chicos. Su llegada parecía la noticia de una desgracia. Pero el recién venido, que calculaba un recibimiento semejante, los tranquilizó, con su tonada de provinciano, asegurándoles que no pasaba nada malo. La Negra -así llamaban a Juana- estaba en La Banda en casa de la madre de él, donde la dejó de común acuerdo para tratar de mejorar su situación. En cuanto pudiese, traería a la Negra y a los chicos. Podría trabajar de mozo en un café, de albañil, o de cualquier cosa. Lo importante era que le permitiesen ubicar un catre allí. Siempre que eso fuera posible, pues si no tenían lugar pensaba buscar a unos primos que estaban en Buenos Aires y que seguramente le harían sitio en la pieza que ocupaban. A don Nolasco no le gustaba nada que hubiese abandonado su puesto de cartero, ni que viniese a Buenos Aires, ni que creyese tan sencillo dejar lejos a toda su familia. Pero la madre se mostró conciliadora. No estaría mal que también la Negra viniese, así estarían todos juntos. Pensaba que era prematuro mostrar disgusto; total, venía atrabajar. El almuerzo terminó pronto y todos se dispersaron inclusive el recién llegado, que deseaba buscar cuanto antes a sus primos, pues ellos podían orientarlo en la búsqueda de trabajo. La madre, al quedar sola, resolvió que el yerno debía permanecer con ellos. Primero para defender a la hija de chismes allá en La Banda, donde podrían interpretar con una peculiar benevolencia lugareña que había sido abandonada por su marido, y segundo, era más seguro que, teniéndolo cerca, él cumpliese con su trabajo y con su propósito de traerla lo más pronto posible. Cada familia sufría sus propias historias individuales, pero media hora más tarde, cuando doña Engracia fué con un balde a buscar agua hasta la bomba, y comprobó que estaba descompuesta, el barrio empezó a vivir al unísono un problema colectivo que fué preocupando a todos minuto por minuto. La de Farías volvió a bombear, pero sólo obtuvo un suspiro del artefacto. Fué su última manifestación de vida. El brazo que la acciona se prolonga en el brazo de la bomba y cuando el chorro de agua es el eco de cada golpe que hace bajar esa palanca, se establece una armonización viva de movimientos y resultados. El mecanismo estaba muerto, ahora, El brazo pintado de verde quedó alzado y luego bajó lentamente mientras se iban reuniendo mujeres y chicos a su alrededor. Esa bomba proveía a todo el barrio, el cual se estaba enterando en ese momento de que se había quedado sin agua. Las mujeres se formulaban mentalmente la decisión de economizar la que les quedaba en ollas, baldes o pavas, y al mismo tiempo pensaban en lanzarse a buscar más en cualquier parte. Antes del anochecer no volverían los hombres. Godoy, reconocidamente un gran mecánico, o Ranos, podrían arreglarla, pero todo dependía de la importancia del desperfecto. Tendrían que trabajar a la luz de unos faroles. En medio de la aglomeración de chicos y mujeres, una de éstas sugirió que podrían ir a buscar agua al almacén donde todos compraban, en cuyo patio contiguo, con entrada independiente -un portoncito de alambre tejido- había una canilla. Pero eso significaba que deberían recorrer un par de cuadras con un balde lleno. Llegaban las vecinas, como para confirmar la noticia y luego se volvían para comprobar cuánta agua les quedaba en casa, regresando algunas de ellas minutos después para informar que se les había terminado por completo. Venían alarmadas y comunicaban a las demás su inquietud. La necesidad del agua creaba un temor. Su falta era una amenaza. Se insinuaba un fenómeno de histeria colectiva, un pánico frío que se fué extendiendo. Y sin ningún acuerdo previo se organizó una verdadera procesión con toda clase de recipientes, rumbo al almacén. La gente del barrio de casas de material donde estaba incrustada Villa Miseria, contempló con curiosidad ese extraño desfile, que atravesaba fronteras. Más tarde Adela recordó la existencia de otra bomba, cerca de su propia vivienda. Era la bomba particular de doña Felisa, su temible guardiana, que sólo permitía sacar agua a los vecinos que le pagaban mensualmente la suma que ella exigía. En medio de palabras sueltas, de exclamaciones, todo ese tumultuoso mujerío, orientado tal vez por la ocurrencia inicial de los chicos, tuvo un pensamiento común. Usarían la bomba de doña Felisa. La idea de que ella pudiera oponerse estaba presente en el pensamiento de ese ser colectivo, que en ese momento formaban, el cual inmediatamente opuso su obstinación, como si frunciese un único entrecejo o bajase en embestida inminente un solo testuz poderoso. Muchachitas resueltas corrieron antes que sus madres a buscar recipientes y fueron las primeras en acercarse. Doña Felisa habitaba tina miniatura de chalet, de madera pintada de verde. Disponía de un patio delantero bastante amplio, separado de la calle interior por un alambrado con una enredadera, que creaba un mayor aislamiento. Y sirviendo de pilar en un costado de la puerta se alzaba un sauce, un árbol que tenía la curiosa característica de reunir un enorme mosquerío, que negreaba entre sus hojas. Desde afuera, veían la bomba. Pero ni las mujeres ni los chicos se atrevieron a irrumpir en ese patio cerrado. Allí estaban Marcelo con un balde, la Gordita con una pava, el Abuelo, el viejo correntino con una olla roja. Llegó Locro con un hervidor de leche. Era un asedio móvil. Marcelo golpeó las manos, y entonces otros repitieron el llamado. Pero nadie salió. En medio de la espera, Marcelo gritó: -¡Señora, la gata llora ! Todos se rieron, otros la volvieron a nombrar. Llegaban más mujeres y por fin varios chicos abrieron la puerta metiéndose en el patio. Entonces apareció la corpulenta doña Felisa, seguida de don Ismael, su marido. Ella gesticulaba, pero los gritos de los que estaban entrando no permitían distinguir sus protestas. Muchos golpeaban con sus tachos aumentando el estrépito. El hombre hablaba moviendo los brazos queriendo detener a doña Felisa, que apartó con violencia, primero a su marido y luego a un chico que estaba bombeando. Pero otro ocupó en seguida su lugar. La escena se prolongó. Mientras ella empujaba a uno, otro se acercaba con su recipiente y empezaba a bombear. Detrás de los chicos atrevidos y alborotadores llenaron el patio mujeres resueltas que hicieron retroceder a doña Felisa, separándola de la fuente del agua, manteniéndola lejos de donde las mujeres, que se iban turnando, bombeaban una tras otra en medio del charco que se formaba en el patio de tierra.  CAPITULO
XX CAPITULO
XXCuatro cirios negros, las chimeneas de las fábricas más próximas a la Villa, marcaban un cuadrilátero irregular. Paula, llevando de la mano a Gertrudis, fué hasta la esquina. Desde allí se divisaba el techo de la hilandería que extendía a unas cuadras su dentado filo de gigantesco serrucho acostado. -Allí está mamá -le dijo a Gertrudis. Efectivamente, en ese gran edificio quedaba retenida la madre durante una buena parte del día. Gertrudis fijó sus interrogativos ojos en la dirección señalada y sólo repitió una de las palabras escuchadas: -Mamá. Paula se sintió desconcertada en ese momento ante su propio deseo confuso de llamar a gritos a su madre desde allí, como si intentase rescatarla de un gigante que la tuviera prisionera. No podía moverse de ese lugar. La niña y el gigante que la fascinaba, inmovilizándola. Paula sólo veía el exterior de paredes amarillas. Siempre lo miraba como si fuese el revestimiento de un inmenso galpón que lo mismo podría estar vacío. Ahora lo sentía directamente conectado a ella. Sabía vagamente que el gran edificio trasmutaba el algodón en oro. El trabajo y el sudor de los obreros impulsaban esa simple alquimia. Se lo oyó decir a Elba, que había conseguido pata su madre el trabajo en la fábrica de tejidos. Paula quería muchísimo a Elba, la respetaba, y por eso reflexionaba en esa contradicción. Si las fábricas eran colosos crueles y voraces que se apoderaban de hombres y mujeres para quitarles la salud, para exprimirlos como ella misma decía, ¿ para qué le había llevado a su madre? No ignoraba, claro, que recibía un salario, pero era confuso para ella ese planteo. Ganan millones, decía Elba. Mencionó sumas enormes. Tal compañía, 14 millones, tal otra, 21 millones, y la fábrica en que trabajaba su madre era la que había ganado más: 39 millones. Eso hubiera podido enorgullecerla, pero el tono de Elba al decirlo no permitía enorgullecerse. Ella miraba las chimeneas y se preguntaba de qué modo las fábricas se enriquecían despojando a los obreros y obreras. ¿ Acaso su madre, y Elba, y Rosa, tenían plata y la fábrica se las quitaba? Ellas trabajaban y recibían un pago. Paula regresó a sus propios quehaceres, y acostó a Gertrudis. Ésta se durmió en seguida y por eso Paula escuchó alarmada la discusión que llegaba desde afuera. -Si no me paga no hay agua -repitió una airada voz de mujer. -Pero no me va a hacer morir de sed por un poco de atraso. Paula reconoció a Justino, que se quejaba humorísticamente. -A mí usted no me toma por la farra. Mándese a mudar con su jarro, que aquí no entra. Ya les han arreglado la otra bomba. Doña Felisa alza la voz, irritada. Paula, como para impedir que despertaran a Gertrudis, salió a la puerta llevando en las manos un cuchillo y la papa que estaba pelando -Señora, ¿por qué no llama a don Ismael? Entre hombres nos vamos a entender mejor. -Mi marido no tiene nada que ver. Ésta es nuestra bomba privada y para sacar agua tiene que pagarla, como los otros vecinos que la toman. Desde las casillas vecinas las mujeres se asomaban y se sonrieron cuando Justino agregó: -Pero llámelo, señora. Estoy seguro que si le explico, don Ismael me permite. Imponente, doña Felisa seguía plantada ante la puertita que separaba el pequeño patio en el cual se alzaba la codiciada bomba verde, de la calle principal del barrio. Justino sabía perfectamente, como todos los testigos de la escena, que el marido de doña Felisa no aparecería, y cansado ya de la discusión, optó por irse. Paula se sorprendió al verse con la papa y el cuchillo en la mano. Bordeando su vivienda fué hasta la parte de atrás, donde las casillas estaban más aglomeradas . La mirada parecía proyectarse allí en zig zag. A poca distancia una mujer que también había salido a escuchar la discusión, sostenía un chico de meses pero lo llevaba muy bajo, como un paquete. Este chico parece un bicho canasto -pensó Paula. Como la mujer la mirara fijo Paula se apartó, yeso le permitió ver que Adela hacía entrar a Benítez en su tugurio, un cubo limitado por chapas, adosado al murallón. El hombre penetró ligero y furtivo. Adela, que le abría desde el interior, miró con cara impasible a Paula quien asustada, se retiró, volviendo a integrarse en el ámbito que llenaba el ronquido siseante del calentador. -Vamos a espumar la sopa. Pero me parece que hirvió -dijo a Gertrudis, ya despierta. Empuñó la espumadera y destapó la olla. -Oh, ya empezó. Hervía en el centro de la olla donde asomaba un hueso, y la espuma era desplazada hacia el borde donde sobrenadaba la capa parda. -Mamá la deja hervir no más sin sacar la espuma. Dice que así la sopa es más sustanciosa. Pero a mí no me gusta. Hay que sacarla, así el caldo es más claro. Recogió con la espumadera lo que consideraba eran impurezas. Paula tenía en general la convicción de ser más cuidadosa que la madre para preparar la comida, más escrupulosa en la higiene. -Ahora la verdurita. Raspó con el filo del cuchillo la zanahoria, arrastrando así la película que no llegaba a ser cáscara y ,que era también una espuma seca de suciedad. La lavó dejando caer un chorrito desde la pava y que recogía en el mismo plato donde había arrojado la espuma; después cortó un pedacito que entregó a Gertrudis que la aceptó complacida llevándosela inmediatamente a la boca. Luego limpió un porro, quitando la tierra de sus repliegues y al que le rebanó la cabellera. Un pequeño nabo redondo y unas hojas de perejil completaban el aderezo vegetal en esa etapa del cocimiento. Y a esto agregó un trozo de zapallo amarillo, con dura cáscara verde, en forma de abierta medialuna. Luego contó ocho papas. Sí, Paula pretendía hacer las cosas mejor que su madre, y fué pelándolas quitando una cáscara fina. Le mostró una, ya pelada, a Gertrudis, que dijo clarito: -Puré. Se empinó para echar las papas y el zapallo, cuidando que no le salpicara la sopa hirviendo. -¿Cuándo me va a ayudar, señorita Gertrudis? Si por lo menos usted hiciera una cama-. "Pero por lo menos es buenita, y me deja hacer todo", pensó, al ver la sonrisa con que la nena contestó sus palabras. Aún tenía que tender la cama de la madre y le quedaba además un problema, de sus deberes del Colegio. Resolvió barrer primero -era un barrido sumario, pues ni había sitio para barrer-, prometiéndose levantar el menor polvo posible, dejando la cama para después, pues si procedía a la inversa (ya lo tenía calculado así) el polvo del barrido iría a depositarse sobre la colcha. -Barro primero, y antes de hacer la cama sacudo las sábanas y la colcha afuera, ¿entendés? -dijo a Gertrudis. Gertrudis no le contestó, y Paula volvió a dirigirle otra pregunta: - ¿ Qué te parece si en vez de fideos finos hago la sopa con arroz? A Marcelo le gusta más. Se dió cuenta que Gertrudis se había quedado dormida. Y en ese mismo momento se escucharon fuertes golpes, y voces descompuestas que la asustaron. ¿ Qué le pasaba a la gente esta mañana? Paula se asomó y una vecina le explicó en voz baja pero alarmada: -¡El marido de Adela! Esto era. Grijera había vuelto y no podía decirse que había sorprendido a Benítez en su casa, pues ya venía seguro de encontrarlo con Adela. Paula pensó en la Gordita que se hallaba en el colegio, y en el chico que debía estar en el terreno inmediato ocupado por las casillas en venta. Era una hermosa mañana yeso tornaba más extraña e incomprensible esa gran tremolina. Grijera seguía gritando, se oía también la voz de Adela, mujeres y chicos se iban moviendo hacia el lugar de los gritos, pasó Aureliano el enfermero, se escucharon protestas y quejidos, y después unos extraños ruidos que Paula imaginó primero como el paso del viento por un caño muy ancho y que después creyó reconocer como el llanto de un hombre grande, lo que aumentó su susto. Gertrudis seguía durmiendo, pero hubiera deseado despertarla y tomarla en brazos. No quería ni asomarse. Se escucharon exhortos apaciguadores, repitiéndose la voz rota de Grijera y la más aguda de Adela. Hubo nuevos golpes y corridas. Y por fin mucha charla, mucha conversación agitada. Hubiera podido asomarse, pero realmente estaba temblando. Entró Eloísa y le contó atropellándose y en estilo telegráfico que Grijera había matado de un tiro a Adela y que después había escapado y que la Gordita se había quedado después de hora en el Colegio y no sabía nada. Pero Marcelo, que llegó detrás de ella, la trató de mentirosa y negó que nadie hubiera matado a nadie, aunque confirmó que Grijera había escapado. Paula aseguró que ella no quería oír todas esas historias y él asintió, diciendo que más interesante era el contenido de un paquete que traía: dos kilos de papas que le había conseguido su amigo Juancho en el almacén donde trabajaba. Gertrudis oyó "papa" y pidió su comida. Almorzaron juntos, los hermanos, acomodándose en cualquier lugar, ya que no tenían una mesa ni en la habitación quedaba lugar para colocarla. Luego Paula se vistió el delantal escolar y después de recomendar veinte veces a Eloísa que no dejara sola a la nena, salió para el colegio. Paula se sentía muy liviana cuando iba a la escuela, sin cargar a Gertrudis al brazo. Las mujeres chismeaban por todas partes y en sus cuchicheos esas bocas le parecían triturar y descuartizar, y así las encontró al volver de la clase cuatro horas después, más dramáticas y arracimadas, comentando el inesperado epílogo de lo que llamarían los diarios un drama pasional. Allí estaba también su madre, a la que preguntó por Gertrudis, indirecto reproche por dejarla sola. Grijera no había atentado contra Adela ni contra Benítez. Había salido corriendo, pero ahora se sabía con qué rumbo. Se había dirigido al paso a nivel más próximo, arrojándose a las vías cuando llegaba un tren. La poca velocidad del convoy, que acababa de salir de la estación, lo salvó. El coche motor, al golpearlo, lo arrojó a un costado. Lo habían llevado al Hospital desmayado, pero sin heridas. Paula observaba sorprendida el entusiasmo con que su madre estaba interviniendo en el hirviente conciliábulo en el que también participaban los primeros hombres que regresaban del trabajo. La traición de Adela más que con palabras era comentada con gestos, pero el mayor asombro lo provocaba la conducta tan inesperada de Grijera, cuya reacción era examinada en infinidad de interpretaciones. -La descubre con ése y se tira bajo el tren. Yo que él los liquidaba allí mismo a los dos. -Es extraño, pero habrá que entenderlo -dijo Ramos. -Qué va a entender. Grijera siempre me pareció loco -opinó Aureliano. Paula abría los ojos, y también los oídos, para no perder nada de lo que se decían. -Usted dice que es loco. Yo creo que ... Los interrumpió la llegada de la Gordita.
VOLVER A CUADERNOS DE LITERATURA |