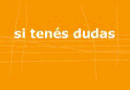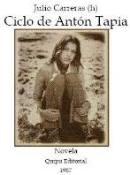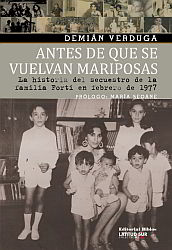NOTAS EN ESTA SECCION
Biografía | Ciclo de Antón Tapia
NOTAS RELACIONADAS
|
|
Entrevista con Félix Sarravalle, por Julio Carreras (h), 1998 |

![]() Julio
Carreras (h) Nació en Santiago del Estero (Argentina), el
19 de agosto de 1949. Estudió pintura y música desde pequeño. Desde
los 14 a los 20 años tocó la guitarra eléctrica en conjuntos de
rock. Desde los veinte empezó a escribir artículos sobre música
(pagos) en el diario El Liberal.
Julio
Carreras (h) Nació en Santiago del Estero (Argentina), el
19 de agosto de 1949. Estudió pintura y música desde pequeño. Desde
los 14 a los 20 años tocó la guitarra eléctrica en conjuntos de
rock. Desde los veinte empezó a escribir artículos sobre música
(pagos) en el diario El Liberal.
Luego trabajó como periodista en las revistas Posición (Córdoba)
y Nuevo Hombre (Buenos Aires). También integró en 1973 la corresponsalía
en Córdoba del diario El Mundo de Buenos Aires.
A los 23 decidió ser escritor porque había muerto su novia, Clara
Beatriz Ledesma Medina (19), a quien amaba, y le pareció que de
alguna forma debía transmitir las abrumadoras circunstancias que
vivía. Pese a ello siguió trabajando como periodista, en Córdoba,
principalmente porque en 1972 se había vuelto marxista leninista,
más bien trotskista, (sin renunciar al cristianismo) y empezó a
militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (dirección
política del Ejército Revolucionario del Pueblo).
En enero de 1976 las fuerzas represivas lo capturaron en San Francisco
de Córdoba, junto con su esposa. Estuvo siete años en diferentes
cárceles -y campos de concentración-, y su esposa seis.
A los treintaitrés años salió, en los últimos meses del proceso,
sin nada más que lo puesto y la señal de caín entre los ojos.
Quince días luego de su libertad obtuvo, por concurso, la realización
de 31 murales en un gigantesco santuario abierto que se construía
en Mailín, sitio de peregrinación santiagueño donde cada año concurren
unos 200.000 peregrinos a cada una de las grandes fiestas, en mayo
y diciembre. Con lo que ganó en este trabajo -efectuado en tres
meses con dos ayudantes- pudo comprar una pequeña casita para cobijase
con su esposa y su hasta entonces única hijita de ocho años.
Luego de ese reinicio
trabajó: como director de un museo de bellas artes, como director
de un Centro de Capacitación Rural, donde también desarrollaba actividad
de apicultor, pues habían vendido su casa de la ciudad, comprado
cinco hectáreas, construido una ancha casa en su campito, y pretendían
conformar, con un grupo muy interesante de argentinos y alemanes,
una comunidad cristiana.
Más tarde editó la revista Quipu de Cultura -ocho números.
También fue director del suplemento Cultura y Educación de El Liberal
(un diario que intenta parecerse a La Nación) y más tarde jefe de
Editoriales de ese diario. Por dos años renunció para poner su propia
imprenta, pero le fue mal y se la transfirió a sus propios empleados,
quienes siguen llevando adelante su explotación.
Fue director de un diario en internet (Pantalla de Noticias), coordinador
general de la Asociación de Periodistas de Internet. Escribe para
varias revistas y medios, en papel e internet. Es, actualmente,
editor general de @DIN (Agencia Digital de Noticias) en Internet.
Terminó de escribir 9 libros, de los cuales cinco son novelas -dos
cortas y tres extensas-, dos libros de cuentos, uno de poesía, además
de muchos artículos -y un par de libros de ensayos juveniles, que
prefiere ignorar. Una de las novelas cortas fue traducida y editada
en Italia. Trabaja ahora (de a poco) en tres novelas.
![]()
[Novela, Quipu Editorial, 1987]
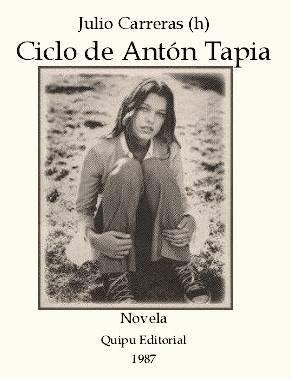
Diádoco de Fótice, Filocalia (Siglo V)
Buen hermano, no debéis buscar la compañía de la casa para tener señorío ni riqueza, ni para comodidad de vuestro cuerpo ni honores; la debéis buscar para tres cosas: Una, para esquivar y dejar el pecado de este mundo; la otra, para hacer el servicio de Nuestro Señor; la tercera, para ser pobre y hacer penitencia en este mundo para la salvación del alma.
Regla de los Templarios (1128)
5. Ve la vista que el imán atrae al hierro, y que el hierro tocado con él se vuelve y dirige a buscar el norte o tramontana; de cuyas dos acciones desea saber la causa el entendimiento; y halla que como el hierro es un cuerpo trabajado y sacado artificialmente por el hombre por medio del fuego, siendo su materia una piedra fría y húmeda, y el fuego para atraerle, mortificó y despojó el agua de su cualidad y vigor, la que con el apetito natural de poderla recobrar y sustentar, apetece unirse al imán, que es cuerpo intensamente frío y húmedo, atrayendo mediante este apetito el imán a sí al hierro, como lo perfecto atrae a sí lo imperfecto, para que tenga en sí su quietud y descanso; del mismo modo se vuelve la aguja tocada al imán a buscar el norte, porque como esta región es fría y húmeda y el imán lo es también, apetece y se dirige a ella como lo menos perfecto a lo más perfecto en su cualidad, de forma que el imán atrae al hierro por tener en sí las cualidades fría y húmeda (de que el hierro también participa), más exaltadas y simples, y se deja atraer o dirigir de la tramontana o septentrión por hallarse en esta región las mismas cualidades más simples y activas que en el mismo imán...
Raimundo Lullio. De la acción de la piedra (1304)
No pises este lugar:
¡Ayer tarde había, por aquí,
Luciérnagas!
Issa
(1793)
1
|
|
|
Habían venido caminando
desde la oficina de su padre, a la hora del crepúsculo, por la ciudad.
Era verano. La plaza Libertad estaba llena de olores: de perfumes
de mujer, de rocío, de tierra mojada y de polen. Las veredas oscuras
presentaban reflejos de los faroles eléctricos atenuados por el
claror ya débil del atardecer. Cuando llegaron a la vereda de la
galería Tabycast, junto a una mesa de la confitería El Barquito,
o en una mesa de las del Jockey Club -no pudo distinguirlo bien
por su turbación- Antón la vio a Beatriz. (En el verano la confitería
El Barquito y el Jockey Club, que eran vecinos, sacaban sus mesitas
y sus sillas afuera, para los parroquianos, y llenaban con ellas
la mitad de la extensión de la vereda en aquella cuadra.) Estaba
con otros muchachos y chicas de su edad, que la acompañaban. En
conjunto hacían un grupo muy ameno; todos vestían de esport, con
ropas livianas, camisas a cuadritos, discretas remeras con cuello,
soleras y zapatillas de soga. Beatriz ocupaba el extremo derecho
de la mesa, mirando hacia la acera, vuelta precisamente hacia el
lugar por donde debían pasar Antón y su padre, que al tener que
hacerlo por la franja estrecha entre dos hileras de mesas la rozarían
posiblemente. Habían dejado atrás el quiosco de revistas de Chicho
en la esquina, y la vidriera constelada de plata y diamantes del
Trust Joyero Relojero; estaban alcanzando las primeras mesas del
Jockey Club.
¡Qué hermosa estaba Beatriz! Llevaba un ajustado solero de hilo
blanco, que le llegaba hasta las pantorrillas para finalizar en
un fino festón con detalles naranja que sostenía un volado; por
arriba terminaba recto a la altura de la línea final de los pechos,
sostenido a los hombros por dos tiras medianamente anchas aplicadas
con costuras vistas; fuera de eso Beatriz no llevaba ningún adorno
-su adorno es la piel tan bronceada que hace lucir ese vestido y
su pelo lacio brillante, suave y marrón (ésto lo pensó Antón)-;
llevaba, también ella, sandalias con planta de soga, tres capas
de soga tejida firmemente una sobre otra y unidas con una trenza
que las recorría por el borde. La cinta del talón, la tobillera
(que tenía una hebilla forrada) y la capellada eran de arpillera
blanca, esta última con unas florecillas bordadas, a la altura del
empeine, con hilo naranja; de allí asomaban por la abertura los
tres primeros dedos de los pies; sin maquillaje, el rostro de Beatriz
despedía como un hálito primaveral, era muy joven; bajo su frente
alta y combada que el peinado simple, con raya al medio realzaba,
sus cejas perfectas parecían delineadas por el pincel de un pintor
japonés -en efecto, Antón pensó que la figura de aquella muchacha,
por alguna asociación que no acertaba a explicar en ese momento,
producía en la mente el recuerdo de esos paisajes tan precisos que
los japoneses hacían con tintas transparentes sobre hojas de pergamino-;
los ojos engarzados en los párpados con forma de almendras despidiendo
destellos como piedras oscuras; la nariz ni muy grande ni muy chica,
con un gracioso respingo precisamente antes de su final; bajo de
ella, la boca, pequeña -Antón no la había notado antes tan pequeña-
de dibujo renacentista. ¿Cuántos años hacían desde que Beatriz había
muerto? -se preguntó Antón. En ese momento no lo recordaba. De tanto
en tanto Beatriz se le aparecía, se negaba a desaparecer de su vida,
en escenarios melodiosos -y como suele suceder en esos casos, Antón
se quedaba luego lleno de reproches, que surgían de sí mismo, por
cierto-, en actitud pasiva las más veces, como si hubiera aprendido
los secretos que por encima del tiempo rigen al evo, comprendiendo
de ese modo exactamente el sentido de cada movimiento, o de cada
inmovilidad, por lo cual los detalles de sus apariciones, hasta
el más pequeño, tenían la importancia de un signo, que por referido
a un significado trascendental, se imponía a los sentidos produjéranse
o no acciones (Antón buscaba entonces memorizar cada movimiento
apenas perceptible de su cuerpo, el fluir de los tenues líquidos
que producían destellos en sus ojos, su ropaje, que jamás era arbitrario,
un reflejo de su pelo, en un aprendizaje que intuía esencial para
su vida sin saber por qué, razón por la cual de cada aparición podía
reconstruir con la memoria cada vez más detalles luego): hiciera
lo que hiciese o no hiciera nada, la actitud de Beatriz era siempre
la apropiada -desde luego, ésto Antón recién después lo entendía.
Esta vez la sonrisa que le dirigió Beatriz le pareció irónica, y
al mismo tiempo, como una dolorosa comprobación llegó a su entendimiento
la imagen feliz que con los otros componía: un testimonio de cuán
a gusto se encontraba ella, con otros compañeros de su edad, a quienes
Antón ni siquiera conocía... No lo necesitaba, pues. Por otra parte,
Antón envejecía -sus treintaidós años ya le pesaban- mientras que
Beatriz se mantenía adolescente. La reacción instantánea que este
pensamiento causó en Antón fue que hinchara el pecho, se concentrara
en su cuerpo, y emprendiera la tarea interior de conseguir que éste
exhalara seducción hacia Beatriz; que al verlo llegar, y al pasar
por lado de ella, la atrajera, con emanaciones, con apenas aprehensibles
movimientos y con imágenes.
Antón vestía una remera blanca, de hilo, que como único detalle
presentaba un cuello de caprichosa forma oval (de modo que dejaba
al descubierto el cuello, el comienzo de los hombros y el pecho
hasta un poco más abajo de las clavículas) con gruesos rebordes,
iguales a los de las mangas, cortas, que apenas alcanzaban al final
de los músculos de los hombros. Antón no estaba bronceado, pero
comprendía que su piel tenía un tono rosáceo-trigueño que resultaba
muy atractivo, así que conocía muy bien la combinación excelente
que hacía con la remera; trató entonces que de su cuerpo emanara
la mayor seducción y caminó, levantando la barbilla y estirando
su cuello largo, manejando el cuerpo como un bailarín muy sabio
para que Beatriz apreciara cada detalle suyo de un modo agraciado
sin que al mismo tiempo ningún movimiento se volviera indiscreto
ni demasiado manifiesto; de tal modo, con una conciencia muy viva
de sí mismo, de Beatriz, y en un segundo plano de las personas que
como manchitas azuladas ocupaban las mesas Antón avanzó hacia Beatriz,
llegó hasta donde ella estaba, y pasó a su lado: (percibió el perfume
fresco de su vestido sobre la piel adolescente, los efluvios delicados
de su pelo, la fragancia tibia de alguna suave crema para piel,
y sintió sobre sí la mirada dulce de Beatriz) un instante; luego
todo desapareció. La noche se volvió oscura, los objetos se enfriaron,
tendidos bajo una luz inmovilizadora, y Antón se encontró con una
pequeña desazón en el pecho y silencioso, en la esquina donde debían
esperar el remisse con su padre.
No me acordé de nada. No me acordé de mis padres, ni de mi abuelo,
ni de los momentos felices, ni de Diana, ni de Beatriz. Solamente
pensaba en los golpes, en el fogonazo de la picana y el dolor, cuando
me torturaban.
Por absurdo que parezca, sentía una extraña euforia: me alegraba
-mientras me torturaban- de que al fin se hubiera resuelto de un
modo claro este largo enfrentamiento. Me sentía, gozozamente, un
mártir.
Y no hablé nada.
Al fin, luego de no se cuántos días, se fueron. No se si me dejaron
por muerto, o porque se cansaron. Me desperté en el hospital de
la cárcel.
Toma este cuenco -me dijo la hechicera.
Lo hice. A la luz de la lámpara pude ver que contenía algo aceitoso.
-Aquí está el sentido de tu vida. ¡Mira!
Lo hice.
-¿Qué ves? -me preguntó.
-Un campo yermo -dije.
-Es el vientre de tu madre-, contestó la hechicera-. ¿Qué ves?
-Veo unas grandes construcciones, y saliendo y entrando en ellas
unos hombres sucios, encadenados.
-Es lo que te legó tu padre. ¡¿Qué ves?!
-Veo un hombre sin cabeza, estaqueado, y unos demonios que lo azotan.
-Eres tú, pues tienes que purgar de ese modo muchas faltas de tus
abuelos.
-Veo una mujer vestida de blanco, que me acaricia las heridas -dije.
-Es la Ñaña. Cuando todo acabe ella te ha de dar paz.
Teresa Perea era amiga de Antón. Pero esa noche, caminando solos
por la aireada avenida del parque, él sintió unos deseos grandes
de abrazarla.
Y lo hizo.
Ella recibió su abrazo sobre los hombros sin inmutarse, como si
lo hubiera estado esperando. Era una noche fresca del verano. Teresa
llevaba un vestido simple de una sola pieza, sin mangas. Antón Tapia
sintió el calor de la piel de su hombro delgado, tostado por el
sol, bajo su mano. El cielo estaba abovedado. Sin decir nada se
fueron internando, abrazados, entre los árboles. Por todas partes
flotaba un olor a hojas húmedas.
Llegaron junto a un alambrado y se detuvieron allí. Antón tomó con
sus dos manos los hombros desnudos de Teresa y la volvió suavemente
hacia él. Quedaron enfrentados, mirándose un instante; luego él
se acercó. Ella corrió sus brazos delgados por su espalda, rodeándole
el cuello. En ese momento a él se le ocurrió que alguna patota podría
verlos, e intentar violar a Teresa, y se puso tenso por reflejo.
Involuntariamente borneó la cabeza, pero enseguida se maldijo por
arruinar con ese pensamiento infame el momento. No pudo evitar una
reflexión vaga sobre la relación en esta cultura entre la violencia
y la sensualidad. Pero la besó.
La noche siguiente ella estaba con una amiga, sentada en la cruceta
de un encatrado con enredaderas. Me acerqué sonriente, pero ella
no sonrió. Sin hacer caso estiré los brazos para acercarla, pero
ella se quedó fría, rígida. Sencillamente me despreció, como si
yo fuera un pobre tipo. Cavilando sobre esto me alejé entre el perfume
de los árboles. Era una noche clara.
-¿Por qué me abrazas, Antón?
-Porque te quiero Teresa.
-Yo también te quiero, como amigo. Pero no te olvides que yo tengo
a mi novio en Salta. Y vos tienes tu novia, también, en Córdoba.
-Yo no quiero hacer nada. Solamente abrazarte. No ando bien del
alma, Teresa.
-¡Qué tranquilas son tus manos, Antón!, me dan como una somnolencia.
Aquellos hombres comenzaron a perseguirme apenas me alejé. Entonces
comprendí la indiferencia de Teresa. De lejos se veía que eran norteamericanos.
Teresa lo sabía, estoy seguro.
Cada vez caminé más rápido, pero no logré perderlos. Al llegar a
una encrucijada de las callejuelas, me llamaron. Y yo me largué
a correr.
La edificación de mi ciudad es complicada. Son calles angostas y
los edificios altos, que la ahogan, le dan el aspecto de un abigarrado
laberinto. Pensé que jamás me alcanzarían esos yanquis en esta ciudad.
Después que murió mi padre y me dejó su empresa, yo le conté a un
novelista lo que había venido viendo desde muy chico y el hombre
publicó una novela con mis memorias. Tenía que hacerlo, porque no
aguantaba más el peso de tanta historia sucia. Y yo no tenía por
qué cargar con lo que no elegí. Pero sabía que ese libro me iba
a traer como consecuencia, tarde o temprano, esto. Los yanquis corriéndome
para eliminarme.
Teresa lo sabía, estoy seguro. ¿Será así la condición humana? Solamente
uno, que es el condenado, cree que alguien deba preocuparse por
su suerte. Pero los que ven hundirse a un hombre con un bloque atado
de sus piernas ¿por qué habrían de aferrarlo para hundirse junto
con él? Me resigné a pensar que Teresa había obrado, para su posición,
con sensatez.
Los yanquis resollaban detrás de mí, pero yo estaba tan cansado
como ellos. Comencé a escalar las terrazas de césped que el gobierno
había hecho cultivar en el enorme edificio de piedra de la Cultura.
Y ellos tras de mí. No se por qué en ese instante tuve la intuición
de que me iba a salvar. Y así fue.
Todo parecía indicar que al descender el último escalón yo debía
dirigirme obligatoriamente a la derecha. Pero al llegar allí, en
la oscuridad más honda, torcí a ciegas, por instinto, hacia el lado
opuesto. Sabía que iba a quedar atrapado en un pórtico, pero lo
hice. Y vi pasar a los yanquis, con sus pesados pasos, que se perdieron
buscándome en el camino por donde yo no había ido.
-Lo que estamos haciendo no está bien, Teresa- dijo Antón. («Porque
vos me has traicionado. No eres mi amiga. Cuando me seguían los
lobos, me abandonaste; te fingías indiferente, me dejaste solo.
Y ahora que estoy fuerte, me abrazas. No temes que nadie te vea
conmigo». Todo esto hubiera querido decir Antón. Pero dijo solamente:
«Lo que estamos haciendo no está bien, Teresa», y se dejó abrazar.)
Estaban en medio de la calle de tierra, a la siesta. Su cuerpo largo
se apretaba contra él. Sintió la tela gruesa del vaquero de Teresa
abultado por el cierre metálico que se apretaba contra su sexo.
Y se dejó estar, porque era una buena sensación. Ella se ocupaba
de acariciarlo.
No había por qué pensar que alguien debía ser fiel en el peligro,
pensó Antón, aunque algunos lo eran. Pero éste no es el caso, se
dijo. Y se dejó acariciar.
El vapor de la tierra producía vibraciones en el perfil de los cerros,
a la distancia. Antón se durmió.
Una noche de carnaval salieron a vagar los dos por una calle, cansados
de la fiesta. De a ratos pasaba junto a ellos alguna pareja solitaria.
Se sentaron en el umbral, callados.
Celia era una experta en callar. Una mujer del Norte. Pero esta
vez, luego de un rato dijo:
-Te siento extraño.
Antón no supo qué contestar.
-Tengo frío adentro- murmuró al fin.
-¿Está cansado tu corazón?
-No sé por qué, creo que mucha muerte anda bullendo por algún lado.
-Madre está en Salta. No he sentido nada.
Había olor a mojado en el aire. Se conocía que estábamos en carnaval
por la música y los gritos, apagados. El cielo aclaraba los árboles.
-Celia, algo me acongoja el corazón.
Ella lo miró, comprensiva, grave.
-Celia, tal vez sea porque hace mucho que no toco la guitarra. ¿Quién
ha muerto, Celia? Nadie.
Hablaba solo Antón, hablaba por no llorar. Pero ella le dijo:
-Llorá, Antón.
Entonces él se apoyó en su pecho y luego de un corto esfuerzo, lloró,
sin saber por qué.
Una pareja que llevaba las caras cubiertas con máscaras blancas,
pasó por enfrente, sin mirarlos.
Diana miró al muchacho de cabello renegrido que bebía solo en un
costado del salón. Se notaba que le gustaba mucho la música folklórica.
No perdía uno solo de los movimientos del conjunto. Sus rasgos eran
flacos y firmes, como los de alguien con autoridad. Vestía con descuido,
pero su ropa era de tela y corte caros.
Por fin se dio cuenta de que ella lo miraba. Sus ojos brillaron,
como si sonrieran. Ya estaba. Diana supo que iba a venir. Pensó
en la razón de lo dicho una vez por su madre: «somos las mujeres,
en realidad, quienes elegimos. Pero déjalos creer siempre que lo
hacen ellos».
-Me llamo Antón Tapia -dijo Antón-. Me agradaría conversar contigo.
Parecía un poco borracho.
-¿Y de qué vamos a conversar?- preguntó Diana, escondiendo los ojos
y sonriendo con picardía.
-El tema no interesa -dijo él-: lo importante es hacerlo contigo.
Las calles pavimentadas con adoquines, casas altas, muy viejas,
se van yendo con el claror de la oración. Antón vigila, en una esquina,
la aparición de los monstruos.
Hasta que se presenta uno, en el horizonte. Es como una sombra inmensa,
sin otros órganos que unos grotescos brazos y piernas: se agita,
tapando el rojo resplandor.
Antón lo enfrenta. A fuerza de energía espiritual lo hace retroceder.
Por fin se va.
Pero Antón se queda vigilante pues sabe que van a volver. Y no todos
tienen la fuerza espiritual de él.
En efecto, en el mismo momento en que una pareja de ancianos se
acerca al lugar, aparecen dos monstruos.
Los ancianos se asustan, pero Antón los tranquiliza.
De nuevo los enfrenta, y los hace retroceder.
Los ancianos se van.
Esa noche, Antón deberá quedar de guardia allí.
Tu padre, Antón, ya estaba muerto por dentro. Andaba apenas con
la fuerza de los músculos, que lo empujaban atrás o adelante según
el caso. Nadie que le entrega su alma al diablo queda vivo. Y tu
padre hacía rato que se había entregado al demonio yanqui. El era
criollo de raza, pero se volvió yanqui por dentro. Y todo su conocimiento,
lo aplicaba como un yanqui. Si hubiese podido cambiarse la piel,
los ojos, hacerse ojos azules y cabellos rubios lo hubiera hecho.
El era un renegado de sí mismo. Por eso estaba muerto, aun antes
de colgarse.
El padre de Diana era un abogado de provincias, flaco y estropajoso.
Nunca entendí cómo haría para defender a sus clientes, con una voz
tan tiple y una pronunciación tan defectuosa. Ahora estaba jubilado.
Era uno de esos tipos que terminan una carrera por constancia. Por
lo demás, era medio vicioso y de carácter blando. Creo que simpatizó
conmigo. Seguramente creía que en un tiempo próximo iba a ser su
colega. Por suerte, murió antes de que me detuvieran, librándome
de tener que cargar en mi conciencia también el peso de su decepción.
Clámades, el hermano de Diana, era un paralítico tranquilo y accesible
que escribía poesías y armaba juegos mecánicos. No hablaba. En aquella
casa, las únicas tormentosas eran las mujeres. Tal vez aquella excesiva
verbosidad de ellas, había obligado a su naturaleza tímida a moldearse
bajo ese aspecto taciturno. Casi no había oído su voz hasta que
una tarde, al ir al baño, lo escuché por casualidad, enzarzado en
una animosa conversación. Por curiosidad, espié a través de la ventanilla.
Clámades hablaba con los gorriones, pájaros carpinteros y reinamoras,
que criaba en cantidad encerrados en aquella piecita de tras del
baño.
La que más se alegró con mi casamiento con Diana fue su madre. Era
una vieja maquinadora; toda su vida se había ocupado de armar tejidos
para que alguna de sus hijas se casara con un muchacho rico. Aún
no era tan patente la decadencia de los Tapia, y la vieja creyó
que al fin había pillado un buen pescado. Ella era la que en verdad
mandaba allí. Tras unos modales bondadosos se escondía una voluntad
de fierro. Casó a sus otras hijas con un ingeniero y un tano con
boliche; pero a el haberme atrapado a mí consideraba su obra mayor.
Finalmente, cuando sucedió todo y sospechó verdaderamente quién
era, terminé siendo el hueso de pollo atravesado en su garganta.
Bajaron repentinamente de la camioneta, con las armas remontadas.
El agente de guardia no atinó a moverse. Celia se quedó junto a
él, luego de desarmarlo, de campana.
Entraron velozmente. Eran seis. Un grupito de agentes, tres suboficiales
y dos oficiales tomaban mate alrededor de una mesa. Antón los encañonó
con la Itaka.
-¿Y el jefe? -preguntó.
-Está durmiendo -tartamudeó el agente.
-Dame un mate -le dijo Antón. El agente le extendió una mano temblorosa.
Le había agarrado como un chucho. Repentinamente, había tomado conciencia
de la situación.
-¿Son guerrilleros? -se atrevió a preguntar un oficial joven.
-No, si vamo’a sé los Reyes Magos -le contestó el moreno Trago de
Sombra.
Cargaron todas las armas, cortaron los hilos del teléfono, soltaron
a los asombrados presos, estropearon la radio, y se fueron, dejando
encerrados a los policías en las celdas. Por curiosidad, Antón echó
una mirada en la habitación del jefe, antes de salir. Era un gordo
grandote, de bigotes. Los pies desnudos le sobresalían por el extremo
de la frazada. Roncaba.
Tu tatarabuelo era alférez cuando lo mandó el general Taboada para
colaborar con las fuerzas de Mitre, que andaban reprimiendo a los
Montoneros. Querían aplastar toda resistencia en el interior y La
Rioja era el último foco organizado.
La Ñaña caminaba, tomada de mi brazo, con su paso lento. Ibamos
hacia el Santuario de Mailín.
-Benjamín Tapia era un soldado ingenuo y nuevito, recién salido
de la Academia Militar. Le tocó servir con el coronel José Miguel
Arredondo. Allí fue cuando se volvió loco.
Una bandada de catas pasa chillando alegremente por el cielo.
-¿Fue allí cuando empezó la maldición? -le pregunté.
-No. Fue más adelante. Pero creo que todas estas cosas ya la presagiaban.
Mi abuela inició su relato lentamente.
-Fue en el pueblito de Aimogasta. Eran las dos de la madrugada del
20 de abril de 1862. El coronel Arredondo mandó revisar el caserío,
rancho por rancho. Quería encontrar a Severo Chumbita, jefe montonero.
Tu tatarabuelo había estado desde que llegó, perplejo. Con sus diecinueve
años, cargado de la mística de la Academia, iba esperando enfrentar
a huestes enemigas y derrotarlas en rudos combates. Y se encontraba
con esto: allanamientos en viviendas miserables, repliegue a la
ciudad cuando los Montoneros atacaban, torturas a los prisioneros,
violación de mujeres. «Guerra de policía» la llamaba el general
Mitre.
Una caravana de sulkis se nos adelantó, con sus caballos a paso
lento. Iban también, con sus banderas, peregrinando a Mailín.
-Revisaron casa por casa, rincón por rincón, pero nada. El caudillo
montonero no aparecía. Entonces el coronel Arredondo, furioso, mandó
reunir a todos los vecinos en la plaza. Eran las cuatro de la mañana.
Hacía frío. Cuando estuvieron allí, hombres, mujeres, viejos, niños,
gritó: «A ver, los hombres... vayan a buscar palas». Los hizo cavar
una zanja grande. Les dijo: «¡parensé ahí todos, al borde de la
zanja!» Y mandó cargar sobre ellos. Otro pelotón tenía que incendiar
el poblado.
De pronto, el cielo se empezó a nublar .
-Los soldados ya estaban cebados en sangre. A lanzazo puro y a golpes
de sable se abalanzaron sobre aquella aterrorizada multitud, sin
respetar mujeres ni chicos. Cortaron cabezas, partieron cráneos.
En el suelo se había formado un lodazal de sangre. Los ranchos habían
empezado a arder, y la escena de la masacre adquiría tonalidades
demoníacas bajo el resplandor de las llamas. Tu tatarabuelo se quedó
paralizado, mudo, sin saber qué hacer. La matanza de ancianos y
niños era demasiado para él. En eso se le acercó el coronel Arredondo
y le gritó: «¡Qué le pasa alférez Tapia! ¡Por qué no ataca!» Tenía
el sable prusiano chorreando sangre. «Mi coronel... mi coronel...»,
balbució tu tatarabuelo, desconcertado. En ese momento un niñito
de unos tres años, desnudo, quiso escapar corriendo del montón.
Un soldado veloz lo atajó antes que hiciera tres pasos, y con su
lanza terrible lo ensartó en el vientre, removiéndole después el
arma adentro, casi hasta partirlo por la mitad. Tu tatarabuelo corrió
hacia el niño, en un acto instintivo. Lo levantó del suelo... de
la tremenda herida que le abría el vientre, cayeron sobre sus manos
las vísceras del infortunado. Entonces se paró, con el niño en brazos,
y lo miró al coronel Arredondo, con ojos de alucinado. «¡Qué le
pasa amigo!» gritó Arredondo, «¿se me ha vuelto marica? ¡no me diga
que ahora les va a tener lástima a estos bárbaros!» Benjamín Tapia
no contestó nada, y dándole la espalda fue a sentarse, con el niño
muerto en brazos, en una piedra al costado de la plaza. Allí se
quedó, quieto, mirando las llamas del pueblo con ojos abismados.
«¡Esto lo va a saber el general Taboada!», gritó Arredondo. «¡Ahora
va a saber en qué mierda ha venido a parar su recomendado!»
El pueblo de Beltrán apareció a la distancia. Las casitas blancas,
tranquilas, rodeadas de árboles coposos, se recortaban contra el
horizonte, de un celeste subido.
-A tu tatarabuelo lo dieron inmediatamente de baja, y lo mandaron
de vuelta a Santiago. Allí se encontró con que su mujer había dado
a luz a tu bisabuelo Pedro. Pero no se sabe si llegó alguna vez
a darse cuenta de que era su hijo. A partir de aquella experiencia
de La Rioja, tu tatarabuelo quedó mudo e idiota para siempre.
Era demasiado inmenso el cine aquel. Antón estaba como perdido,
y sentía vértigo. La monumentalidad lo abrumaba. Habían subido hasta
la sexta planta, y desde allí miraban. Gigantescas columnas rectangulares,
a los lados, se elevaban imponentes. Una luz tenue alumbraba las
hileras de sillas en la sexta planta. El Negro Coria lo sacudió
y le dijo:
-A ver si te sientas, chango.
Antón andaba con el Negro Coria y Froilán Aguirre. Se sentaron los
tres. Tres bellas muchachas se situaban delante de ellos. A Antón
sus cabellos no le permitían ver bien la pantalla. Estaban proyectando
una película de Glauber Rocha. Antón sintió vértigo de nuevo. Se
olvidó de la película y se perdió en algún lugar de su mente. No
en pensamientos: en algún lugar recóndito habrá sido, sencillamente
se perdió, por ese lapso no existió, sólo tenía noción de una especie
de flotar sin demarcaciones, sin forma, bajo una luz azulada -el
mismo era la luz.
-Ha terminado la película, chango -oyó que le decían.
Se levantaron y fueron a tomar vino.
Salieron a las calles angostas de la ciudad antigua. Antón se decía
con desagrado que los ingleses habían influido en exceso sobre la
edificación de la ciudad. Pero pensó que de algún modo el carácter
de la tierra había predominado: uno veía los empedrados brillosos
bajo antiguos faroles, los delgados marcos de madera oscura rematados
en esquinas de bronce, y extrañamente, uno pensaba: aquí habitan
viejas historias castellanas. En estas calles hay muchos fantasmas.
Eso pensó Antón.
Había olor a tabaco y a incienso en las calles.
En este barrio vivió mi madre, pensó Antón.
Entraron en un bar amarillento. Tomaron dos jarras de vino entre
los tres, comieron empanadas. Le dijeron a Antón:
-Qué raro que no te haya reconocido nadie...
Mientras no me reconozca la policía... -pensó Antón. Cómo le agradaba
ese parpadear de los faroles a querosén que alumbraban diseminados
el flaco salón.
Salieron a la calle ya muy de noche. Después de saludarse, fueron
cada uno por su lado.
Antón vagabundeó por las calles hasta el amanecer. Al llegar a una
pequeña plazoleta halló sentadas en el césped junto a una fuente
labrada a su tía Dorita y a la hermana de Santiago Lucero. Caminó
contento hacia ellas. Sobre unos repasadores tendidos en el suelo
habían dispuesto carpetitas bordadas, y encima de ellas, platos
pequeños con presas de ave, panecillos, mayonesa, ensalada de papas
y bocadillos de zapallo en almíbar.
-Aquí está Antón -oyó decir a la tía Dorita.
-¿De cómo están aquí tan temprano? -preguntó él.
-Queríamos aprovechar el amanecer tan fresco para charlar y estar
juntas, antes de ir al trabajo -dijo la hermana de Santiago-, ¿quieres
comer con nosotras?
Sentía la humedad de la brisa besándole el pecho bajo la camisa
abierta; el olor a sicómoros, flor de paraíso y romeros flotando
en el aire. Como un resplandor azulado se levantaba desde el horizonte,
por detrás de las casas. Antón se sacó los zapatos. El rocío le
mojó los pies. La hermana de Santiago no dejaba de hablar y de reírse:
era una muchacha muy simpática. La tía Dorita celebraba, desde la
inteligente bondad de sus años. Antón no tenía inquietudes: se sintió
calmo y relajado. El tiempo parecía extenso, suave.
Por la arbolada calle de piedras apareció una pareja caminando.
No. Eran dos mujeres. Una muy joven y la otra madura. En la esquina
que daba a la plazoleta había un elegante quiosco de descanso, de
madera labrada, cobre y vidrio, con techo en pirámide coronado por
una lanza. Al llegar allí se detuvieron, y lo miraron. Las dos se
pusieron a mirarlo a Antón.
No puede ser ella -pensaba Antón. Sin embargo, era ella, y su madre.
Era Beatriz. Beatriz Lealande.
¿Cuántos años tenía cuando murió? -se preguntó Antón. -Diecinueve
-se oyó murmurar. La miró allí parada, hermosa y alta. Esta Beatriz
no tenía más de dieciséis años. Peinaba delgadas trenzas con mechones
lacios que caían a los costados del rostro, rostro de durazno alargado,
ojos de almendra. El cuello fino y el brillo sonriente de sus ojos:
era ella misma, pero parecía haberse aniñado.
Beatriz, del brazo de su madre. Llevaba un largo vestido marrón,
de fina tela con recamados, y sobre los hombros, una chalina tejida
a mano. Sus pies calzaban sandalias de cuero, con tacos altos. Aparecía
su piel adolescente del color del trigo maduro. La coronaba una
peineta de plata.
Lo miraron mucho rato. Y Antón se enamoró de ella. Ella me ama -sintió
Antón. Y estaba tranquilo mientras ella lo miraba.
Después que se fueron, Antón trató de sacar mentalmente la cuenta
de los años que hacían desde que Beatriz se había muerto. Ocho años
-se sorprendió diciendo. -Ocho años y dieciséis días.
La tía Dorita y la hermana de Santiago no decían nada.
No se oía nada más que la brisa.
(Buenas tardes. Y Poncho se retorcía las zapatillas de lona. En
eso apareció Eduvigis y todos miraron. Bah, todos es un decir pues
el mongólico quedó abismado. Joan Báez nos acariciaba con sus tetas
el alma. La hora, estábamos, no, estaba fresca y nosotros allí parados,
mirando ir y venir soldados, llevando y trayendo presos, presos
políticos, comunes. Apareció Cabeza de Candado y se ensombreció
la escena. Vanessa Redgrave no llegaba. Y las tetas de Joan en el
alma. Entonces todos tomamos las toallas en las que habíamos envuelto
las mercaderías que compráramos, y nos fuimos a las celdas.)
Fue cuando ya habían hecho la fiesta de compromiso. Después de la
muerte de Beatriz Lealande, Antón no quería otro noviazgo largo.
Se sentía culpable, y aunque no experimentaba hacia Diana más que
un afecto racional -era lo que él nunca había podido: ordenada y
limpia, segura de lo que buscaba, de pensamiento simple y gran sentido
común-, quería casarse con ella, cuanto antes.
-Si yo me hubiese casado con Beatriz, no se hubiera muerto -se decía.
Y había hecho la promesa de ser fiel, ajustadamente fiel.
Pero al humano lo persigue la fatalidad de su sino interior. No
le era posible a Antón en aquel tiempo ceñirse a las promesas que
le había hecho a su Dios. Recibía grandes castigos, por esto.
La había visto alguna vez en la facultad de Ciencias de la Información,
durante una asamblea. Una muchacha alta. Su cuerpo pertenecía al
tipo de proporciones delicadas pero rotundas que exhiben las vírgenes
de Boticelli, piernas firmes, con curvas dulcemente graduales, torso
fino, hombros erguidos, cabeza clásica (en el sentido europeo),
nariz pequeña, recta, ojos marrones profundísimos, cabello ensortijado,
cayendo adorablemente sobre el pecho y la espalda «como el jacinto
joven» (Poe). Al verla, Antón tuvo el pequeño vuelco de advertencia
interior de cuando iba a despertarse en él una pasión. En ese tiempo
aún no había conocido a Diana. Estuvo un buen rato mirándola, por
ver si ella se daba cuenta de su presencia. Al parecer la muchacha
ni lo notó. Quedó como el recuerdo de un sueño, pues luego ya no
la vio.
La segunda vez -se acordaba Antón- fue en casa de Julián Cruz. Se
juntaban allí a estudiar para un parcial, con otros muchachos y
chicas. La casa que Julián Cruz alquilaba con otros tres estudiantes
de diferentes carreras estaba siempre como una romería. Amigos de
los otros y de Julián Cruz iban y venían a cada rato, llevando y
trayendo cosas, libros, apuntes, discos; en cada sala se organizaban
grupos distintos, alrededor de los calentadores y los mates. Estaban
con Julián Cruz, tres chicas y un muchacho más, alrededor de un
escritorio grande que había, cuando la vio, a través de la puerta
cancel, entrar por el pasillo (en realidad era un grupo, pero Antón
la vio sólo a Eugenia). Esta vez ella sí lo tomó en cuenta. Así
pensaba Antón, pero no se atrevía a asegurarlo. Saludaron con la
mano y siguieron hacia la otra sala, donde estaban sus compañeros.
Antón también lo vio a aquel hombre, como de cuarenta años, que
la tomaba levemente del brazo. En ese tiempo ya hacían tres meses
de su noviazgo con Diana.
Córdoba era entonces un universo en ebullición. Antón estudiaba
allí desde cuatro años atrás, por voluntad de su padre. Se había
acostumbrado a la gran ciudad fácilmente, quizá por ese inexplicable
dejo de provincianismo que conservaba, pese a su calidad de metrópoli,
tan diferente a Buenos Aires. Córdoba detesta a los rascacielos.
Es inmensa, pero sus casas son relativamente bajas. Hay edificios
del siglo XVIII en pleno centro; la plaza central es silenciosa
y arbolada como si estuviera en un pueblito de Catamarca o México.
La tonada de las gentes, de vocales muy alargadas, acentúa la impresión.
Pero es una realidad aparente, pues en esa ciudad habitan más de
un millón de hombres y mujeres. Así que se puede vivir en Córdoba,
al mismo tiempo, como en una provincia o en una gran ciudad. El
padre de Antón le había alquilado una casa confortable en un barrio,
donde habitaba con dos compañeros.
Esa noche de mayo de 1972 él había salido solo. Era un sábado. Sus
compañeros habían viajado al interior, a ver a sus familias y novias.
Diana había vuelto a Río Cuarto para pasar el fin de semana con
sus padres. Antón se había hecho la promesa de no caer en la tentación.
Por eso había pensado en ir a un cine, solo, y luego acostarse.
Una película donde actuaba Helmut Berger, como Luis de Baviera,
y... ¿quién representaba a Wagner? Un norteamericano, cuyo nombre
no recordaba. La noche estaba fría, pero no le hacía mella. Antón
cargaba sobre su cuerpo el sacón negro, y tapándole entero, su poncho
negro. Salió del cine en un estado especial del alma; la película
lo había conmovido muy hondo.
¿Por qué se le ocurrió entrar en aquella reunión política? «La fatalidad
es para los hombres como la sombra al cuerpo», sentenciaría luego
Julián Cruz, medio en broma, citando textos antiguos. Ni siquiera
fue allí voluntariamente. Simplemente encaminó sus pasos hacia cualquier
parte, y se halló de repente ante el local del Sindicato de Transportistas.
Había mucha gente; casi sin darse cuenta, entró. Se sentó. Un muchacho
de las F.P.R. hablaba sobre el escenario, acerca de la necesidad
de defender con las armas del pueblo las legítimas conquistas de
los trabajadores y aprovechar el espacio que abrirían las próximas
elecciones, que la presión popular había arrancado a la dictadura,
para profundizar las conquistas, hasta desalojar del poder a la
oligarquía proimperialista. Había mucha gente; muchos jóvenes, de
su edad, aproximadamente. Entonces fue que la vio. Vendía, entre
el público, una revista revolucionaria. Como de manera casual caminó
hacia él, y se sentó a su lado.
-Hola Antón -le dijo. El se quedó callado y conmocionado. Ella le
había reconocido.
-Hola -dijo, y por dentro: «no caer en la tentación». «Pero qué
pienso, se dijo después, esta hermosa muchacha no se va a fijar
en mí; trata sólo de no ser hipócrita, asume que me vio en casa
de Julián Cruz; o está en plan de acercar simpatizantes a su partido,
sólo eso».
No hablaron nada. Estuvo sentada allí un rato, a su lado, contando
el dinero obtenido con las revistas, en silencio. Antón afectaba
estar absorbido por el discurso político (ahora hablaba un dirigente
sindical, gordo, de grandes bigotes). Pero ambos estaban vitalmente
conscientes de la presencia mutua; se había formado como un arco
de energía psíquica entre la muchacha y Antón. Ella se levantó y
se fue. Antón respiró aliviado. En realidad no quería serle infiel
a Diana.
Pero al rato volvió.
-¿No quieres comprarme la revista? -le dijo, mostrándole la carátula-,
es la última.
Antón miró. «Venceremos». Una reproducción de un gaucho de Carpani
en la tapa. Metió la mano en el bolsillo para buscar la plata. Mientras
lo hacía ella se sentó a su lado.
-¿Cómo andas, Antón? -le dijo, mirándole a los ojos.
-Bien -dijo Antón. No hablaron más. Pero ella se quedó allí, a su
lado, mirándolo un largo rato. Después se volvió a ir. Esta vez
desapareció. Se perdió entre la muchedumbre, y Antón no la vio hasta
el momento de salir.
Cuando terminó aquel acto y Antón salió ella estaba en la puerta,
con un grupo.
-Chao, Eugenia -murmuró Antón. Ella le miró de esa manera fija otra
vez. Eran cerca de las dos de la mañana.
El cielo estaba nublado. Hacía frío. Antón caminó por Rivera Indarte,
sobre las veredas brillantes de humedad, evitando los focos de Neón
y buscando las sombras de los pinos. El poncho lo cubría hasta las
rodillas, flotando al ritmo de su caminar, bajo el aire pesado.
-Antón -sintió que lo llamaban, de atrás. Supo quién era. No se
dio vuelta, pero aminoró el paso. «No caer...», pensó. Pero se dejó
alcanzar. Sintió que metían la mano por bajo del poncho, que le
tomaban de la mano. Caminaron así una media cuadra, en silencio.
-Antón -repitió Eugenia, y él se detuvo. La miró, estremecido. Estaban
bajo la copa de un olmo que sobresalía la verja trasera de una antigua
escuela. En la penumbra nocturna sus ojos brillaron y su pelo suave
del color de la avellana madura le caía en guedejas por los costados-.
Quiero decirte algo.
Pero no dijo nada, sus ojos se llenaron como de lágrimas y le acercó
los labios.
Después de acostarse juntos sin dormir ni un instante salieron a
caminar la madrugada. Ella le confesó que era casada y esperaba
un hijo. En un café de Boulevard Junín él le aseguró que se casaría
con ella y adoptaría al hijo como suyo. Ella avanzó en sus confesiones
y le dijo que era guerrillera. Su compañero ocupaba uno de los lugares
máximos en la organización. Antón pensó un rato, y le dijo que el
combatiría a su lado. Irían al monte; allí se daba la verdadera
batalla. Ella asintió, silenciosa. Lo propondría en su equipo. El
se sentía culpable. Se quería responsabilizar. Quería mostrarle
a Eugenia que si había un macho, él lo era. Al fin tomaría las armas.
Hacía rato que lo pensaba. Eugenia era la Patria. Beatriz era la
Patria. No hay diferencias entre la tierra y su producto. Somos
sus hijos. Luchar por la Patria es luchar por todos. Y por cada
uno. Las cosas se harían formalmente. Ella hablaría con su compañero.
El le explicaría a Diana, al día siguiente. Era domingo. Ella avisó
por teléfono a sus compañeros, que iría recién mañana. Alarmado,
su compañero preguntó qué sucedía. «Te hemos buscado», le dijo;
«dimos un alerta general... temíamos lo peor... ¿no sabés en qué
tiempo vives?... ¡estás actuando como una niña caprichosa!» Ella
dijo que necesitaba estar sola. Fueron de nuevo a la casa de Antón.
A la noche cenaron en el «Rancho de los Santiagueños». Olvidaron
la guerra y fueron felices. Mientras Antón y Eugenia comían locro
y humita un cantor recitaba con voz sonora canciones de la tierra.
Así me decía, cuando era chico, la Ñaña. Ella cantaba vidalitas
con voz muy triste, cuando cocinaba.
-¿Por qué cantas con voz tan triste, abuelita? -le preguntaba.
-Porque así son los cantos de esta tierra. Esta tierra está endemoniada.
-¿Por qué dices «endemoniada»?
-Porque los demonios convencieron a los hombres para que vengan,
de otras tierras, a sojuzgarla en nombre de Dios. Eso fue lo peor.
Allí empezó la maldición.
-¿Y cuando se va a terminar la maldición?
-Cuando los hombres y las mujeres de esta tierra se levanten, y
se sacudan de encima los demonios, en nombre de Dios.
Estabas allí, Beatriz. Los primeros rayos del sol coloreaban las
hojas más altas de los eucaliptus. Estabas allí. Eran las siete
de la mañana. El parque despertaba con rumores de pájaros. Estoy
buscando una medalla, me dijiste, una medalla con forma de corazoncito.
¿Cuándo la perdiste, pregunté. Estábamos haciendo un pic-nic con
el curso, me dijiste. Yo no me la saqué. Al volver a casa me di
cuenta de que la cadenita abierta colgaba de mi cuello, sin la medalla.
¿Te la regaló tu novio?, te pregunté. Sós muy curioso vos, dijiste,
y vi por primera vez tu risa. No conocía un gesto que me hubiese
transmitido antes tanta alegría. Beatriz. Tu risa. Te ayudé a buscar
la medallita, entre la gramilla. ¿Cómo te llamas?, pregunté, y me
lo dijiste. ¿Cuántos años tienes?, quise saber, y me preguntaste,
riendo: ¿Sós de la policía vos? Dios me libre, dije, yo me llamo
Antón Tapia. Tengo diecinueve años. ¡Ah!, ¿el hijo del empresario?
dijiste, y yo tuve miedo. El pertenecer a una familia adinerada
impide a los individuos averiguar si poseen algún valor humano.
No. Soy sobrino lejano. Y soy pobre, dije. Ah, me contestaste, y
al mirarte me di cuenta de que habías asimilado rápidamente cuál
era mi problema con el apellido. Esta es la mujer, pensé. Tengo
diecisiete años, dijiste. Y yo lancé una exclamación, pues había
visto un destello de sol parpadear un instante entre los cuchillitos
de césped. ¡Ay, Antón!, me dijiste, ¡Cómo te agradezco!, y me diste
un beso en la cara. Agradecemeló dándome tu número de teléfono,
te dije. Me lo diste.
-¿Y cuándo comenzó la maldición? -le pregunté a la Ñaña.
-Con tu bisabuelo. Yo le conocí.
-Pedro.
-Sí. El tenía sangre aborigen. Su padre era uno de los últimos vástagos
de una noble casa tavantisuyu. Pero él se avergonzaba de eso. Lo
ocultaba.
-Pero mi abuelo era rubio.
-Sí. La madre de tu bisabuelo era española. Pero morena. Y él se
avergonzaba también de ella. Tu bisabuelo tenía vergüenza de sus
rasgos aborígenes, y su tez oscura. Por eso se casó con esa prostituta
inglesa: quería tener un hijo rubio. Y lo consiguió.
-¿Por qué dices que mi bisabuela era prostituta?
-Ella era hija de una ramera inglesa, que la llevaba desde su pubertad
a esos balnearios donde van los ricos, en Europa. La vendía a su
hija para diversión de los magnates. Uno de esos rastacueros amigos
de tu bisabuelo, las trajo, a ella y a su madre, prometiéndoles
buena vida. Cuando se cansó, las dejó abandonadas a su suerte, en
una pensión de Buenos Aires. De allí las sacó tu bisabuelo.
-Pero si ella fue una buena esposa, no habría por qué atacarla -dije.
-Tu bisabuelo la hizo matar a la vieja, a los dos meses de llegada
a Santiago -prosiguió la Ñaña-; quería borrar las huellas del pecado.
La muchacha no lo lamentó. Pero después que nació el hijo -tu abuelo-,
empezó a descarriarse. Tenía alucinaciones, de noche no podía dormir.
Salía desnuda, iba a las barracas, y obligaba a los peones a acostarse
con ella, entre los cueros aún sanguinolentos y las moscas. Entonces,
tu bisabuelo la hizo matar a ella también.
-¿Y cuándo empezó la maldición?
-Había una liga de hacendados y empresarios del interior. Tu bisabuelo
era vicepresidente. El presidente era Manuel Artasa, su mejor amigo.
El lo promocionó para que a tu bisabuelo lo hicieran diputado nacional.
Se habían juramentado, para defender un impuesto a las importaciones,
que los protegiera de las manufacturas inglesas. Habían logrado
el compromiso de diputados salteños, tucumanos, riojanos y cordobeses.
Los otros necesitaban los dos tercios para aprobar. Ellos se iban
a oponer.
-¿Y qué hizo mi bisabuelo?
-Traicionó. Se vendió a los ingleses. Roca lo convenció. Pero él
se dejó convencer.
-¿Y qué dijo su amigo, Manuel Artasa?
-Se suicidó.
-¿Por eso?
-Los otros ganaron por un voto. Cuando Manuel se enteró de que había
sido el de tu bisabuelo, le agarró como una desesperación. Levantó
un revolver y vino a su casa. Si lo encontraba, lo iba a matar.
-Y él no estaba.
-No. De Buenos Aires nomás se había ido a Mar del Plata. Entonces
Manuel Artasa se metió el caño del revolver en la boca y se voló
la cabeza. Delante de tu bisabuela inglesa, que amamantaba el chiquito.
Ella se desmayó, y lo dejó caer (de ahí, del golpe, dice que le
venían esos ataques que le agarraban, en grande). Las baldosas del
suelo quedaron manchadas con la sangre de Manuel Artasa. Artasa
era nieto del general Ibarra. De entonces decían que les empezó
esa maldición a los Tapia.
-Un hombre lucha hasta morir. Eso decía mi padre. Solamente que
él lo decía y por detrás era bastante flojo; en cambio a mí se me
había puesto desde pequeño la peregrina idea de cumplir al pie de
la letra -y la acción- con esta sentencia. Y así me fue.
Eugenia es un mar en calma tibio como el líquido amniótico en su
cuerpo me pierdo sus piernas anchas su pubis como un sueño de hojas
suave cubriéndome sus brazos y duermo despierto y la encuentro abajo
de mí tan extendida que me cubre entero los dedos de los pies el
resplandor dorado de la cocina matecocido con tortilla y diálogos
de cualquier tema amor de instantes comunión digámoslo de horas
sin conflictos olvidando los tiros los atentados la Alianza Anticomunista
Argentina los parapoliciales la muerte no queda, Eugenia yo en sus
brazos su pelo suelto tan suave como una manta de vicuñas enrulado
bajo mis clavículas sobre mi espalda en mi cintura sus ojos marrones
sus labios blandos dientes de perlas sus piernas blandas gruesas
y bellas (Murillo) bajo de Antón bajo de mí no tengo derecho a esta
maravilla la luz aúrea proviniendo de la cocina el ciprés por la
ventana el silencio la penumbra de la madrugada el olor a calostro
a cuerpo de mujer a sábana impregnada con el olor de Antón vientre
extenso no por vastedad física sino amatoria parejo rodillas suaves
pantorrillas pechos limones maduros manos; me duermo navegando y
me despierto náufrago incontrito cuando suena el teléfono en la
mesita de luz lo descuelgo una voz de hombre medio afónica me dice
hola y yo aprieto la horquilla.
Recuerdo sus rostros y su perfume. Sin embargo no podría dar demasiados
datos. Sólo decir que me producían una indefinible opresión. También
agregar que sus trajes eran impecables, sin una pizca de exageración,
aunque con el detalle cursi de un escudito en sus ojales. Los dos
hombres eran militares -lo dijo mi padre después, conversando con
la Ñaña.
-Debemos guardar absoluta discreción -decía el más delgado. Mi padre
los recibía en el inmenso despacho que poseía, dentro de nuestra
fábrica de piezas para automóviles y camiones.
-¿Ustedes creen que los servicios del gobierno no están enterados
de lo que planean? -dijo mi padre.
-Nosotros somos los servicios.
-Bueno, serán una parte, pero no creo que ustedes controlen todo,
ché.
-Las Fuerzas Armadas apoyan el derrocamiento. Los demás no importan,
no tienen el menor peso.
Durante cuatro días los obreros habían mantenido la fábrica tomada.
Mi padre había logrado que abandonaran su posición provisoriamente
con la promesa de que el lunes siguiente otorgaría mejoras sustanciales.
Ese día, para el cual faltaban cuatro, se reuniría con la Comisión
de Delegados, más el representante del gremio y su abogado.
-No es necesario que haya muertes, según mi criterio -casi susurró
mi padre- Basta con asustarlos un poco...
-Las causas del mal deben ser eliminadas para construir la Argentina
que deseamos -afirmó el más gordito- la Argentina inserta en el
mundo Occidental y Civilizado. No podemos dejar ninguna huella del
régimen corrupto, si nos es posible. Y ahora es posible... después,
no sé.
-Usted deje todo en nuestras manos, doctor Tapia -pronunció el alto,
el que tenía la voz como un zumbido de sierra para metales- Usted
es experto en negocios, nosotros en cuestiones militares... y políticas...
El 14 de setiembre de 1955 los cinco delegados fueron hallados con
un tiro en la cabeza, cerca del camino que une Llajta Sumaj con
Rumi Yacu, en el departamento Santa Lucía. El secretario del gremio
se arrepintió públicamente de su anterior combatividad, y pudo salir
de la cárcel en una semana. El abogado del sindicato desapareció
sin dejar rastros.
-Te dejé escuchar nuestra conversación porque esta experiencia te
servirá para tu futuro como empresario- me dijo mi padre. Yo tenía
siete años.
-¡Mirá, mirá, Antón!: una mujer te espera, en el fondo de tu alma
-dijo la hechicera.
-¡La Ñaña! -exclamé.
-¡Quién sabe! -dijo -No me es dado verle el rostro.
-¡Esfuérzate, por favor! -le pedí.
La hechicera revolvió las vísceras de quirquincho que había volcado
en un cuenco lleno de aceite.
-Ya se acerca, se acerca... va caminando por un campo desolado...
viste un vestido de color ocre claro, que tapa sus tobillos...
De pronto la hechicera me miró asustada. Durante un largo momento
se estuvo así.
-Más te vale no saber quién es -me dijo.
Luego se levantó y se fue.
Antón abrió el sobre que le entregara Eugenia. Se había bajado de
un auto, donde había otra chica y dos hombres. Por casualidad él
estaba en la puerta, viendo pasar la gente. Apenas le entregó el
sobre su rostro se mojó de lágrimas. Subió al coche que lanzó un
rugido y le dijo adiós con la mano y el silabeo de los labios. Antón
se sentó en un escalón de la puerta y leyó, con esa maldita indiferencia
en el corazón, que desde niño lo atacaba en los momentos trágicos.
Córdoba, 2 de junio de 1972.
Querido Antón:
Te amo. Pueden parecer palabras cursis. Tal vez lo sean. Son en
realidad las únicas que pueden transmitir aproximadamente mi sentimiento
hacia vos. Al menos las únicas que yo conozco. Entre nosotros no
ha habido ninguna de esas naturales diferencias que suelen darse
entre seres que no se conocían y provienen de medios distintos.
Lo nuestro fue un amor perfecto. Es maravilloso hallar alguien con
quien se congenia tan totalmente y que además resulta tan atractivo
como vos. Podríamos haber sido una gran pareja. En circunstancias
normales no hubiera vacilado un instante en casarme con vos. Incluso
ahora mismo, yo estaba decidida ya a hacerlo. Si no me hubieras
pedido que nos tomáramos unos días para pensarlo, no hubiera regresado
a casa, para quedarme con vos. Y tampoco hubiese tomado conciencia
del paso equivocado que iba a cometer.
Pues la ayuda de los compañeros me ha hecho reflexionar viendo la
cuestión desde parámetros más objetivos y racionales. Hemos tratado
el problema en nuestra célula, durante largas y agotadoras reuniones
(en las que me avergonzaba ser yo el eje de todas las discusiones)
Mi compañero también participaba; vinieron especialmente, además,
compañeros de la Dirección del Partido. Si no hubiera sido por sus
críticas fraternales y su paciencia para explicarme mi error, su
constancia revolucionaria para mostrarme una y otra vez algo que
por mis limitaciones pequeñoburguesas yo no alcanzaba a entender,
jamás hubiese comprendido el escándalo que estábamos protagonizando
(la culpable fui yo, por partida doble, pues te incité, y además,
aunque tienes ideas progresistas, no eres un militante revolucionario).
Tuve que autocriticarme, y me rebajaron, de militante a simple contacto.
Pero eso no es lo que más importa.
La clase trabajadora y el pueblo están viviendo momentos de gran
auge revolucionario. El conjunto de los sectores que llevan adelante
el combate contra la dictadura militar burguesa y el imperialismo
están produciendo la acumulación de factores objetivos y elementos
subjetivos que van creando las condiciones necesarias para asumir
con plenitud la nueva etapa, ya caracterizada con anticipación por
nuestro Partido: la insurrección de las masas. Por todas partes,
florecen espontáneamente los conflictos reivindicativos y las movilizaciones.
Existe un alto grado de politización de la clase trabajadora, que
junto a las consignas por salarios dignos levanta otras antidictatoriales,
amtiimperialistas y por el socialismo. Pero carentes de una conducción
clara, estos gigantescos esfuerzos populares pueden diluirse sin
resultados, o ser usados en provecho de la alternativa bonapartista.
Por ello es vital, hoy, la función de la vanguardia. Los revolucionarios
debemos unificarnos sólidamente en torno de nuestra Dirección, bajo
la línea correcta. En momentos de clandestinidad, el centralismo
democrático debe ser llevado a su mínima expresión, y esto es ciertamente
necesario. Es necesario asumir en la actual circunstancia una disciplina
militar, en todos los niveles del Partido. Nuestra acción revolucionaria
debe ser camino y ejemplo para las masas. No debemos fallar, ni
en el plano político ni en el moral.
La Dirección del Partido ha resuelto que no debemos vernos más,
Antón. Y aunque me duele (¡de qué manera me duele!), me he convencido
de que ésto es realmente necesario para el bien de nuestro pueblo
y la revolución. Con nuestra limitada actitud pequeño burguesa y
nuestro individualismo, estábamos minando la unidad revolucionaria
no solamente de mi pareja, sino de un equipo de seis combatientes,
que además es eje de todo un trabajo vecinal de masas. Estábamos
poniendo en serio peligro la eficiencia revolucionaria del Partido
(pues cada célula es, ante las masas, el Partido). No amo a mi compañero,
es cierto, pero antes que hombre, debe ser para mí un revolucionario.
Si hay algo por lo cual yo me acerqué a él, en un momento en que
mi vida había caído en esa incertidumbre sin propuestas claras,
propia de mi condición social pequeñoburguesa, es porque representaba
para todos el modelo de dirigente y cuadro revolucionario. Los compañeros
veían en él un pensador claro y un guía, siempre primero en la acción
y siempre dispuesto a asumir con gusto las tareas más difíciles.
Pero luego de lo nuestro, su moral combatiente había decaído de
una manera increíble.
De tal modo, nuestro romance llegó a repercutir en todos los niveles
del Partido. Por el afecto y respeto de los compañeros hacia nosotros,
y la calidad de líder de mi compañero, estábamos produciendo una
verdadera conmoción negativa en el seno de la organización. Se me
planteó entonces, firmemente, que mi deber revolucionario es fortalecer
la moral de mi compañero, única manera de restablecer la cohesión
moral y política de nuestro sector del Partido. Yo, por cierto,
lo acepté.
Por lo tanto, debo decirte adiós, ahora.
Yo te amo. Pero hay un pueblo entero que depende de nosotros. No
me juzques impulsivamente, Antón, te lo ruego... Por encima de nuestros
afectos personales, por fuertes que sean, en este momento hay que
priorizar a la revolución. ¿Cómo seguir lo nuestro, sin traicionarla?
Nunca te olvidaré. Y si me matan, tu imagen será lo único que acudirá
a mi mente, antes de irme.
Eugenia.
Antón se quedó pensando. En su mente parpadeó el recuerdo reciente
de Eugenia, tras el cristal del auto y mojado en lágrimas. Ahora
el sentía el peso de una nueva culpa en su corazón.
Oh más dura que mármol a mis quejas, el orgullo de tu padre le impedía
aceptar que anduvieras con un muchacho burgués, no quiero que entres
en esa familia, te dijo, nos despreciarían y además está maldita,
tu padre era un poeta socialista y tú le amabas con demasiada veneración
como para atreverte a desobedecer sus deseos, Y al encendido fuego
en que me quemo no contestabas al teléfono, si te encontraba en
la calle estabas siempre con apuro, yo me daba cuenta de que me
amabas, algo luchaba dentro de tí, Beatriz, me daba vuelta en mi
cama a la siesta sin poder dormir, imaginando escenas en las cuales
estábamos los tres, con tu padre y yo le explicaba, que todo era
un equívoco, que yo no tenía nada que ver con la mentalidad de mi
familia, Más helada que nieve Galatea! Aceptaste salir conmigo a
escondidas, una semana, y yo te besé, ¡oh, Antón!, me dijiste, ¡creo
que estoy enamorada de vos!, pero lo mismo me dejaste, no soporto
esto, dijiste, no puedo ir en contra de mi propia sangre, Estoy
muriendo, y aun la vida temo; tu padre te mandó un tiempo a la casa
de tu tía, en Bahía Blanca, eso lo supe después, por tu propia boca,
pero en aquel momento te busqué como un idiota por Córdoba, Tucumán
y Mendoza, haciendo el ridículo ante tus parientes que me miraban
como a un loco, Témola con razón, pues tú me dejas; estuve un tiempo
vagando de aquí a allá, sin hallar qué hacer, fui a bailes de los
barrios pobres, me emborraché, Que no hay, sin ti, el vivir para
qué sea. La cabeza me dolía de una manera infernal, no volví a la
facultad por dos meses y me dejé crecer insensiblemente el pelo
y la barba, Vergüenza he que me vea me fui a dedo hasta Jujuy, Ninguno
en tal estado, sin hallar sosiego, De ti desamparado, anduve por
entre los cerros, solo, Y de mí mismo yo me corro ahora, la soledad
me produjo una especie de timidez suprema, me daba miedo la posibilidad
de hallarme con alguien humano y me internaba cada vez más, sin
poder borrar de mi corazón la pena, ¿De un alma te desdeñas ser
señora, empecé a padecer el hambre y no atiné a alimentarme, Donde
siempre moraste, no pudiendo, al hambre sucedió un estado súbito
de calma total, una lucidez extraordinaria y una lasitud teñida
de indiferencia al mundo, mi mente se concentró en un punto de luz
y una música, Della salir un hora? me hallaron unos alpinistas,
a dos mil metros de altura, con el cuerpo sacudido por las convulsiones,
Salid sin duelo, lágrimas corriendo.
Me acuerdo la manera como la conocí a Amanda. Yo tenía 17 años,
ella 13. Fue en la casa de campo de mi abuelo. En medio de los alelíes,
las dalias, las siemprevivas, aparecieron con su padre bajo el sol.
Ragnar Günhelstronn. Individuo parco y potente, había venido huyendo
de la guerra europea y ahora dirigía la filial de una empresa extranjera.
Me pareció un tipo noble, me acuerdo, pero le molestó que me fijara
tanto en su hija (yo me di cuenta). Salimos a caminar, Amanda y
yo, por entre la hierba del campo. Nos distrajimos con la conversación
y se nos hizo la noche en el lago. Fuimos buenos amigos. Recién
luego de la muerte de Beatriz -cinco o seis años después- llegamos
a mirarnos como hombre y mujer.
2
Aquella casa tan extensa posee una ancha galería con balaustrada,
de cuyas cornisas cuelgan encatrados con florecidas enredaderas
y desde la cual -como la casa está edificada en lo alto de una serranía-
se puede apreciar gran parte de la ciudad. Hemos llegado, guiados,
a un ángulo de la galería que da su frente a un paisaje ondulado;
el dueño de casa, que nos conduce, nos llama a la atención acerca
de él, y nos detenemos; es un paisaje de cerros suaves, azulados,
entre cuyas ondulaciones como de un mar de piedra asoman, aquí y
allá, casitas blancas, algún arbolillo lejano y luces que no tienen
certificado origen; extrañas sombras se esfuman desde misteriosas
honduras, todo está quieto; como si hubiéramos pasado de un mundo
a otro, totalmente distinto, con sólo doblar un recodo bajo el alero,
desapareció de ante nuestros ojos el puntillismo luminoso de la
ciudad, y aquí estamos, ante este cuadro lunar, propio de un tiempo
pasado. He venido notando que el dueño de casa me profesa aversión
aunque no lo demuestra, y ésto tiene su buena razón de ser, ciertamente,
ya que su única hija está relacionada sentimentalmente conmigo,
desde hace algunos años, pese a que su padre no aprueba esta relación
-el padre de mi enamorada es un hombre de cabellos blancos, que
bajo la luz lunar asumen reflejos azulados, de rasgos finos y muy
correctamente vestido con un conjunto de verano, saco esport a cuadros,
camisa clara y pantalón al tono, y lleva su mano izquierda constantemente
tomada del último botón del saco, mientras que con la derecha, acompaña
su conversación sobre el paisaje-, esta relación, digo, que a sus
costumbres conservadoras repugna pues se me hecho reputación de
inconstante y muy poco previsible en mis acciones, y se sabe que
nada hay más desagradable para un hombre ordenado que otro de quien
nunca se conoce en qué forma se ha de conducir, o que hoy tiene
una pasión y mañana tal vez la ha olvidado; pero nada denota en
sus actos esta aversión, el hombre se conduce como si todos -yo,
mi papá y un matrimonio norteamericano- fuéramos por igual apreciados,
yo percibo, sin embargo, una irradiación de ondas negativas desde
ese hombre hacia mí, pues aunque nuestras facciones permanezcan
bajo el dominio más absoluto no podemos, cuando se está entre gentes
sensibles, ocultar el desorden de nuestra energía que se produce
al introducirse en el ánimo un factor de inquietud. De la red de
madera se descuelgan retorcidas guías plenas de hojas alveoladas
y de tanto en tanto, flores azules, flores blancas, que se mecen
en la brisa estival; hemos quedado detenidos ante el paisaje extraño,
en donde nada se mueve y en el que el contraste con el leve bambolear
de las enredaderas de la galería acentúa la impresión de extraterrenalidad;
cuando yo decido marcharme para liberar a este hombre -pero principalmente
a mi padre, que ha percibido tan bien como yo el clima de esta reunión-
y permitirle que continúe enseñando su casa solariega, sin la perturbación
de mi energía adversa, a sus invitados. Salgo.
Este es un caserío de moradas pequeñas, alternadas con mansiones
de veraneo, todas ellas de piedra, todas parecidas -propiedad muy
apreciable que conservan las poblaciones antiguas y que las distinguen
del caos arquitectónico de la mayor parte de las ciudades, dotándolas
de un carácter en el que puede destacarse el contenido interior-;
bajo la luna los faroles semejan luciérnagas empaladas de trecho
en trecho y es notable el efecto de los reflejos centrífugos que
al herir con sus rayos amarillentos el empedrado y mezclarse con
los destellos lunares producen la impresión de un inaprehensible
movimiento, un movimiento de llovizna en expansión, cuyo centro
de aspersión es el flaco farol, y cuyas gotas parecieran componerse
de oropimente y polvo de záfiros; lluvia de luz que al atravesarla
nos baña, y me lleva a mirarme la mano, para entregarnos de nuevo
a la suave oscuridad, desde la que se ve el próximo farol sólo como
una luciérnaga y a su pie un círculo de luz.
Camino dos cuadras solo por la calle desierta, y al llegar a una
esquina, me introduzco en un bodegón. Allí encuentro a un grupo
de muchachones alrededor de dos mesas que han juntado, charlando
y bromeando al modo propio de este tipo de pandillas, entre el desorden
del ruido de las botellas al chocar con los vasos, y los papeles,
los platos con pizzas a medio comer, y los ceniceros desbordantes
formando una «naturaleza muerta» que impresiona como muy activa.
Uno de ellos me reconoce -es un maestro, conocido de mi tío Mariano-
y me llama. Lo saludo, y como era inevitable me presenta al resto
de sus amigos (parecen un tipo de muchachotes buenazos, casi todos
maestros, casi todos de esa clase media argentina, pobre pero bien
alimentada, peligrosos en sus excesos cuando deciden divertirse,
en el fondo generalmente un poco tímidos, razón por la cual no es
fácil caerles en gracia viniendo de otro medio, pues aquel mismo
aspecto de sus personalidades los hace desconfiados) y me ofrecen
un lugar en la mesa, junto a ellos. A poco de estar allí va creciendo
respecto de mí -y para mi desconsuelo, un parecido sentimiento de
incongruencia al del anfitrión de mi padre, similar a aquél hasta
en que tampoco este se manifiesta, aunque todos lo sienten, motivado
según creo en que enseguida comprenden que no pertenezco al mismo
estilo de ellos y el reconocimiento mutuo se hace difícil: una palabra
mía no significa lo mismo para mí que para ellos, un movimiento
que para mí es natural resulta afectado, las narraciones que emprendo
con el ánimo de agradar, como barriletes sin viento se desestabilizan
y caen, en finales que son más patéticos por los cada vez más tensos
esfuerzos de mis interlocutores por aparentar que les agradan, y
por fin, llegamos a un momento en que estamos todos incómodos y
con ganas de irnos de allí. De mi conocido, que ha evaluado certeramente
la situación, parte la idea salvadora: iremos a un baile.
Esto remoza el ánimo. Los muchachos se olvidan de mí y recomienzan
las bromas entre sí y los cantos de festichola. El baile queda a
poca distancia de allí, distancia que recorremos, con mi conocido,
unos pocos pasos por detrás de la barra. No preciso hablar pues
mi acompañante lo hace por los dos, aunque yo no lo oigo, pues mi
cuerpo entero va suspenso de los matices atmosféricos de esa hermosa
noche, de los contornos de los objetos y los mil juegos que la luz
ejercita sobre ellos, de los olores a árbol que evolucionan libremente
en el liviano aire, al mismo tiempo que, por un paradójico equilibrio,
no pierdo conciencia de mí mismo.
Hemos llegado al baile, y hemos debido ascender unas escalinatas
poco numerosas pero muy extensas que preceden al pórtico del gran
escenario; se trata de una especie de Coliseo de piedra, muy espacioso
por lo que se percibe -nos hemos quedado en la puerta con mi compañero
mientras los otros entraban-; sus líneas son sencillas, chatas,
imponentes, y en la entrada, dejando apenas un resquicio suficiente
para que se pueda advertir adentro tentadores movimientos de parejas
y bailarines pero no para abarcar con la mirada todo lo que sucede,
han colgado de las columnas de piedra unos cortinones de color púrpura
oscuro. Ante ellos, una mesita, y una muchacha que vende entradas.
Se me ha ocurrido el capricho de no pagar entrada. Trato de entrar
sin pagar, pero la muchacha me detiene. Mi conocido -que viste traje
negro y corbatín de seda- pretende pagar él las entradas de los
dos pero se lo prohibo, pidiéndole en cambio que me acompañe en
mi intento. La muchacha que está parada junto a la mesa como para
acentuar su papel severo, es rubia y muy flaca, su cabello naturalmente
enrulado tiene ese color de paja desteñida que produce la impresión
de haber sido tratado con lavandina, su rostro es pequeño sobre
un cogote largo y surcado por muchas venas, tiene pecas que se me
antojan salpicaduras de sangre y ojos acuosos, pequeñitos; su nariz,
de forma indefinible, termina en una especie de pomponcito, que,
debiendo de ser gracioso en otro rostro, aquí causa la impresión
de un arma; viste una camisa mangalarga, blanca, sobre la que lleva
un chalequito de lana, cremita, con bordados de hojas sobre el pecho
tan desabridos como su pelo, y una pollera anticuada color marroncito
claro; sus piernas, dos estacas amarillentas, terminan en feos tobillos,
y lo que se ve de los pies está recorrido por venas que me recuerdan
a los brotes de una parra; estos pies grandes se empotran en dos
especies de buques colorados con tacos, que son sus zapatos. Sabiendo
que voy a fracasar trato de aplicar a aquella muchacha mi poder
de seducción; le hablo untuosamente, le pido luego que nos permita
entrar gratis, pero es en vano. La euménide es impenetrable a todo
tipo de venalidad y permanece impasible. Al fin, me deja desarmado.
Permanecemos allí, yo desconcertado, mi amigo incómodo, en medio
de la luz amarilla que difunde un farol oculto.
Mi compañero, que tiene interés en agradarme pues mi tío Mariano
puede ayudarle en su carrera, me propone que vayamos a un lugar
más interesante, y me dice que tiene una tía que vive a poca distancia
de allí, a quien desde hace rato debe una visita, y en cuya casa
se hace reuniones de espiritismo. Me toma del brazo suavemente y
me lleva.
La casa, ni muy grande ni muy chica, posee un vestíbulo en el cual
me piden que espere, pues la sesión ha empezado y no se puede recibir
en ella a un extraño. Es un recinto con paredes de piedra, pequeño
-o tal vez produzca esa impresión por la cantidad de objetos disímiles
que se amontonan en él, al parecer sin orden, aunque muy limpios
y cuidados: armarios decorados con figuras coloreadas en laca, bargueñitos
españoles, sillones, un escritorio barroco con tapa artísticamente
labrada, cortinas, en los lugares más inesperados, y por todas partes
trapos, transparentes, colgados, meciéndose largamente por los impulsos
de vapor en el aire que producen lámparas de petróleo colgadas aquí
y allá en las paredes-, pero de techo muy alto, lo que me inspira
la sensación de haberme introducido en un tubo; en el techo hay
una enigmática claraboya; a mi lado, una cama, y precisamente a
sus pies un sillón de madera con patas de hamaca. Por largo rato
me entretengo en mirar la cama -único elemento desprolijo, aunque
limpio, en el conjunto-; los pliegues que produce el sencillo cubrecama
de tela imitación cuero de serpiente, las sábanas amarillas, y los
finos detalles -es una cama turca- a uno y otro lado, y como es
natural, esto me produce el deseo de acostarme. No soy hombre de
reprimir mis deseos cuando no entrañan peligro muy grande, así que
enseguida me saqué los pantalones, quedando con mis calzoncillos
celestes y saco, y me acosté a probar la cama. No estuve allí ni
dos minutos cuando viene una mujer alta, toda de negro y gris hasta
los pies, con reboso negro que le tapa la cara, saliendo de tras
una cortina seguida por otra mujer, más baja y jorobada, también
vestida de negro y con reboso, y se sienta, la mujer alta, en el
sillón con hamaca y la más baja se arrodilla frente a ella. La mujer
alta se ha sentado en la hamaca, con la actitud de quien lo hace
en el sillón del dentista; la mujer baja, arrodillada, saca una
mantilla negra, bordada en las orillas con intrincadas figuras que
no entiendo, en el medio una gran roseta de puntilla blanca y en
medio de la roseta una estrella negra; con movimiento ritual se
la echa sobre la cabeza (no comprendo cómo efectúan las mujeres
sus movimientos tan precisos pues el reboso les cubre a las dos
la cabeza y la cara): yo asisto asustado a la escena desde la cama.
Como animales ciegos las embozadas mujeres desarrollan sus rituales
(comprendo que voy a asistir a una curación): la hechicera -ya he
dilucidado que es la que está de rodillas- lanza ininteligibles
ensalmos, y se expande un impulso eléctrico por el aire. Voy sintiendo
cómo todo el ámbito se va cargando de una energía extraña que perturba
mi ánimo y los objetos comienzan con pesadez a cambiar de lugar.
Las contorsiones de las dos mujeres van creciendo, sin que se muevan
de su lugar -sólo la mujer sentada se hamaca rítmicamente, impulsada
por una energía que no parte de ella, como si la meciera una brisa-,
adquiriendo el aspecto de seres en trance, y se oyen quejidos, gruñidos
y exclamaciones ahogadas que no se sabe bien de dónde salen; de
pronto, la hechicera mete su cabeza por bajo de la pollera negra
de la otra y comienza una escena abrumadora: como un inmenso gusano
explorándole las entrañas, se tiene la impresión de que la mujer
arrodillada se introduce en el vientre de la mujer sentada sin dejar
ambas de mecerse rítmicamente -por extraño que parezca, yo empiezo
a ver a través de la falda de la mujer sentada, y veo que la cabeza
de la hechicera, como un feto, está adentro de la caverna uteral
y sobre ella la mantilla con la roseta blanca y la estrella negra
ha adquirido una intensa luminosidad: entonces hay un verdadero
apogeo de la energía, percibo con mi afato que desde las mujeres
se expande, en abanico, una poderosa marea de ondas, y se oyen ensalmos
y sollozos entrecortados.
Ahora bien, desde el comienzo de la ceremonia he advertido que hay
en mí un tipo de energía parecida, que aunque trato de apagar para
que aquellos seres a quienes temo no me adviertan, por el contrario
crece y se manifiesta. Temo que la hechicera la perciba y se vuelva
hacia mí pues la intuyo como una devoradora, pero comprendo que
eso tiene que ocurrir fatalmente... Como una serpiente que midiera
amenazante la distancia antes de atacar, desenvolviendo y enrrollando
el cuerpo con celeridad, la energía que brota de mi pecho una y
otra vez se aproxima y se aleja contenida por mis esfuerzos a su
objeto, la cabeza de la hechicera. Mi energía es similar a ondulados
rayos azules y parte de mi corazón: al fin la alcanza... se produce
un estridente choque... mi energía -las veo claramente- azul se
introduce chirriando en la de la hechicera, que es amarillenta.
Por unos momentos todo se detiene; el movimiento de las mujeres
se congela, los objetos se aquietan; las ondas que se expandían
del sitio ritual se han convertido en resplandor amarillo, desleído,
que parpadea alrededor de las mujeres como el reflejo de la última
llama de una lámpara de querosén, mientras que mi energía, nítida
-seis delgadas y azules serpientes onduladas- se conectan ininterrumpidamente
en la cabeza alerta de la hechicera por debajo de la pollera de
la mujer sentada. Me paraliza el horror.
Por unos instantes la hechicera se queda quieta, alerta, tratando
de reconocer esa energía nueva que ha venido a interrumpir su tarea;
bajo la pollera, como un animal que olfatea el peligro, se nota
que está aplicando todos sus sentidos para saber de dónde proviene
la agresión. De pronto la descubre: me descubre. Saca la cabeza
bruscamente, y me mira -no se cómo, pero me mira, aun con la cara
totalmente cubierta por el rebozo negro y la mantilla-: mi energía
cesa, y el horrible ser se dirige hacia mí, rodeando la cama, a
cuatro pies, como si fuera una foca o una morsa, y con un impulso
tremendo salta y me aplica la cabeza sobre el pecho. Me inmoviliza
el horror, y grito. Grito, pero nadie me oye.
Entonces, me encuentro en la espaciosa habitación con paredes de
piedra del anfitrión de mi padre (ellos me rodean y me miran como
se lo hace con un enfermo grave); la brisa que filtra por la abierta
ventana me acaricia la frente bañada en sudor. Me han hallado gritando,
sin rastro de alcohol, en medio de una calle.
Aquellos inmensos monstruos amables se acercaban a mí en las madrugadas.
Eran mis amigos, pues me anunciaban si el día se presentaba favorable.
Cuando me casé se alejaron. Diana no hubiera creído en ellos, y
aunque jamás le conté de mis visitantes, los monstruos intuyeron
que allí se había creado una ecuación negativa, y se alejaron de
mi casa. Diana era un espíritu comtiano. Para ella todo debía ser
pasible de ser encerrado en alguna fórmula de cualquier tipo.
Es notable como funcionan los pensamientos. Uno se hace una idea
de las cosas y así son, para uno. Mi padre por ejemplo era un carácter
sensible que sufría por el papel que le tocó desempeñar en la vida.
El se había propuesto restaurar la grandeza anterior de los Tapia.
Para su educación «grandeza» significaba poderío económico. Así
se lo había enseñado mi abuelo, que ya andaba por mala senda. De
modo tal, su vida se convirtió en un doloroso desdoblamiento, donde
sus ideas, que modelaban los actos de lo que él concebía como la
realidad, contradecían por lo general el sentido de su corazón.
Así, él, por ser «grande», fue creando esa poderosa maquinaria de
opresión, donde al crimen se le denominaba justicia y en cuya cima
parecía estar, pero lo era sólo como una triste polea de transmisión
de los intereses multinacionales. Más tarde, cuando en mi país se
asesinaba en las calles, fue también por su mandato que invirtió
millones de dólares en maquinaria rusa: sólo para comprar silencio.
Sus pensamientos lo habían llevado a optar por esa casta internacional;
simulaba y trataba de convencerse de ser uno de sus miembros. Ellos
lo invitaban a recepciones en sus embajadas y aparecían sonrientes
en revistas frívolas, a su lado. Pero el corazón de mi padre no
podía dejar de conocer que íntimamente lo consideraban un gusano.
-Cuando tu abuelo se casó conmigo todos se escandalizaron -dijo
la Ñaña.
La lluvia caía en silencio sobre el jardín y el parque. El vidrio
de la ventana estaba empañado por el vapor de las tortas fritas;
de afuera, los chorros que se deslizaban desde el dintel habían
abierto caminos.
-El se había casado en primeras nupcias con la Barbarita Saint Guillaume,
hija del tucumano, el magnate azucarero. Pero ella resultó ser frígida.
Y tu abuelo (si lo sabré yo) parecía tener fuego en la sangre. Para
peor, ella ni siquiera podía darle un hijo. Porfiaba en que el defectuoso
era él. Pero, como quedó demostrado luego, al nacer tu padre, tu
abuelo era perfectamente potente. La mayoría de los empleados en
oficinas, y muchos obreros de las fábricas son, como vos sabes,
hijos de él, nada más que no llevan su apellido. Los tuvo con otras
mujeres. Conmigo no quiso tener más que uno. El decía que no iba
a dejar un montón de hijos para que se anduvieran peleando por la
herencia.
-¿Y cómo terminó el matrimonio de mi abuelo con la Saint Guillaume
-pregunté.
-Ella murió. Como aquí no existe el divorcio (y tampoco ella se
quería separar), muchos lo culparon a tu abuelo de esa muerte. Su
padre hizo iniciar una investigación. Y se desató lo que en realidad
fue una guerra entre los Tapias y los Saint Guillaumes.
-Ganaron los Tapia.
-Sí. La cuestión se definió en 1930. Desde hacía rato que tu abuelo
venía conspirando. Pero la crisis de 1929 les dio un pretexto para
derrocar a Yrigoyen. Saint Guillaume era radical. Y tu abuelo era
el jefe regional de la Liga Patriótica, organización civil armada,
que apoyaba el golpe de Uriburu.
-Lo deben de haber destrozado a Saint Guillaume -reflexioné.
-Las Ligas Patrióticas tucumanas le hicieron la vida imposible -prosiguió
la Ñaña-, le incendiaron galpones y cosechas, asesinaron a dos de
sus hijos. Saint Guillaume denunciaba, pero la policía no descubría
nunca nada. Por fin, Uriburu descabezó todo el Poder Judicial tucumano,
y puso a su gente. Entonces, a través de un testaferro, Segundo
Tapia le inició juicio, por defraudación al Estado. En tiempos de
Yrigoyen, Saint Guillaume había recibido un subsidio del Banco del
Tucumán, y una exención de impuestos que no estaba muy clara. Saint
Guillaume fue a la cárcel, y a tu abuelo lo nombraron custodio de
sus bienes, embargados por el Juzgado Federal. En la cárcel, Saint
Guillaume se ahorcó.
La lluvia había cesado. La Ñaña me alcanzó un mate.
-Pero de esa muerte también lo culpan a Segundo Tapia.
El sabor del mate con ruda y miel se quedó suspenso un instante
delicioso en mi paladar. Pregunté:
-¿Y Uriburu no le pidió nada por el favor, después?
-El gobierno del general Uriburu duró muy poco. Había un grupo de
nacionalistas que lo rodeaban, y en realidad el golpe había sido
dado para favorecer a los ingleses. Entonces, el nacionalismo después
de haber «limpiado la casa» resultaba ya un poco inconveniente.
Pronto llamaron a elecciones, por supuesto fraudulentas. Y arreglaron
todo poniéndolo a Agustín P. Justo, un general al gusto de su Graciosa
Majestad, la Banca Británica. Tu abuelo participó activamente en
todo eso.
-¿Allí fue cuando él viajó a Inglaterra?
-Eso fue en 1933, un poco más adelante. Tu abuelo era amigo de Julito
Roca, el vicepresidente de la nación. Se iba a firmar un pacto,
en Inglaterra, para legalizar la enajenación del patrimonio argentino.
Por supuesto, los ingleses habían prometido una suculenta comisión.
Con ese objeto se armó una delegación, integrada por figurones como
el financista Raúl Prebisch, el estanciero porteño Miguel Angel
Cárcano y el coronel Alberto Oliveira Cezar. A tu abuelo lo hicieron
entrar como «asesor» del doctor Guillermo Leguizamón, un catamarqueño
al que los ingleses le dieron el título de «sir»-. La abuela se
rió-: imaginesé, m’hijo. Un «sir» en Catamarca. Sir Leguizamón.
El cielo se estaba abriendo. Paradójicamente, pues era tarde, afuera
se había puesto más claro.
-Tu abuelo volvió chocho con los ingleses. Dice que cuando habían
llegado a Dover, les habían puesto una alfombra roja, que se destinaba
únicamente a los reyes. Al llegar nomás les habían dado un telegrama
del Príncipe de Gales, en castellano: «Experimento gran satisfacción
y placer personal por vuestra visita», decía. Dice que Julito Roca
se babeaba.
La Ñaña se quedó en silencio, un momento. Parecía a punto de sollozar.
Yo me asusté. Pero prosiguió:
-¡También!... Les entregaron todo. Les sacaron todos los impuestos
a los productos ingleses en Argentina. Impuestos al carbón, a la
manufacturas textiles, al hierro... Encima, les regalaron grandes
extensiones de tierra de la nación, con petróleo, bosques, o simplemente
para pastoreo. Todo lo que había llevado a luchar a hombres como
el general Ibarra, o Manuel Artasa... se había ido otra vez al diablo.
¿Y qué ganaron? Sí, ganaron ellos. Los de Buenos Aires. Nosotros
fuimos los chivos degollados, los que les hicimos el juego por migajas.
Tu abuelo Segundo, tarde se dio cuenta de ello. Cuando le tocó perder
al interior, él estuvo entre los primeros.
-¿Y cuándo se casó con vos?
-Antes de que muriera Saint Guillaume. Por eso se armó el gran escándalo.
No hacía seis meses que se había muerto la Barbarita. Pero era sabido
que iba a ser así. Mi madre había sido la nodriza de él (y algunos
dicen que también amante de tu bisabuelo), ella lo crió. Y nosotros
nos habíamos criado juntos. Desde que yo tenía quince años él me
embromaba para que me acueste. Pero yo le decía, «yo nunca me voy
a acostar con un hombre, si no es mi esposo». Cuando murió doña
Barbarita, yo era mayordoma, jefa del personal de servicio. Pero
él ya me había dicho hacía rato: «Si me separo de la Barbarita»,
me había dicho, «me voy a casar con vos».
-¿Y después, la familia de ella no te hizo problema a vos?
-Después de los líos y la muerte de Saint Guillaume habían quedado
solamente un hermano de Barbarita y la madre. El desapareció, y
después de dos años hallaron un cadáver en el río Salí. Estaba atado
de pies y manos, con cadenas. Por la dentadura, dijeron que era
él. La madre perdió la razón, y murió finalmente en un hospicio.
Hemos venido observándote desde hace rato, y creemos que sós un
compañero que promete -dijo el compañero Responsable General. Antón
creyó reconocer la voz de Alejandro, el marido de Eugenia, y se
sintió incómodo. Había hablado con él, a cara descubierta, una sola
vez (por aquél desagradable asunto). Pero no dijo nada. La capucha
tenía únicamente dos agujeros, por donde se veían unos ojos melancólicos,
verdosos.
-Eres un dirigente estudiantil reconocido, y siempre te hemos considerado
un aliado táctico en nuestra lucha contra el imperialismo y la oligarquía
vendepatria.
Algunos asintieron con la cabeza. Había dos hombres y tres mujeres
alrededor de la mesa, mas el único sin capucha era Antón.
-Nos satisface que hayas decidido dar el salto cualitativo, incorporándote
a una organización revolucionaria.
El compañero que montaba guardia junto a la ventana corrió un poco
la cortina y se llevó la mano derecha a la axila izquierda, por
bajo de la campera. Se produjo un silencio.
-Nada -dijo el compañero de guardia.
-Bien -dijo el compañero Responsable General-. Hemos decidido aceptar
tu pedido de incorporación a las milicias. Pero es imprescindible,
para ello, que te proletarices. No es posible asumir la lucha de
la clase trabajadora desde una práctica pequeñoburguesa. A partir
de ahora, debes comenzar a buscar trabajo en una fábrica.
Diana estaba echada bocaabajo, desnuda sobre las sábanas.
-No puede haberse dormido -pensó Antón -hace sólo cinco minutos
que se acostó-. Empezó a desnudarse.
La miró. Sus nalgas en forma de durazno maduro estaban tensas. Tenía
las piernas abiertas. Una raya suave subía, sinuosa, desde el coxis
hasta el centro de su espalda. Sus pies delgados, estaban bajo un
rectángulo de sombra, pero en el dorso de su pie derecho había un
filete de luz.
Antón se sienta, desnudo, al lado de ella, en la cama. Su muslo
se aprieta contra el de ella. Lentamente, empieza a acariciar sus
nalgas. Diana no puede evitar un gesto de desagrado; pero se obstina
en cerrar los ojos, que tiemblan a causa del esfuerzo. De la hebilla
que le aprisiona el cabello escapa un penacho pajizo, afiligranado
por los retazos de luz.
Antón está excitado. Se sube encima de ella, abriendo las piernas,
y luego de tirar un poco las nalgas hacia sí, desde la zona femoral,
penetra en su vagina, lenta, dificultosamente. Diana tuerce la boca
con un gesto en el que se mezclan el dolor y el asco.
No dice nada. Lo deja moverse arriba de ella, sudoroso, y no esboza
el menor gesto, ni a favor ni en contra, cuando él introduce sus
dos manos por bajo del tórax y encierra en sus palmas los pechos
pequeños.
Antón termina. Por un instante, se queda sobre la mujer, en silencio.
Diana parece muerta. Pero Antón sabe bien que lo hace a propósito:
para mostrarle su desprecio. Después, Antón se da vuelta y se acuesta
al otro lado de su cuerpo, bocaarriba. La mujer finge dormir. Antón
siente que una tristeza inexpresable, y una sensación parecida al
remordimiento le han ganado el corazón.
La noche estaba muy oscura. Antón llegó a la casa, se internó en
el desorden caótico de su habitación (había prohibido a la muchacha
que modificara nada: allí, en otros tiempos, había dormido muchas
veces con Beatriz; algunas veces habían amanecido conversando, durmiendo
de a ratos, en instantes extendidos o vertiginosos, sin tiempo cronométrico;
allí, alguna vez, había dormido también la Ñaña), pisando trapos
dispersos en el suelo. Toda la tarde trabajaron en aquel embute.
Habían recorrido el campo, en la finca de Ignacio, hasta hallar
un lugar apropiado, entre dos árboles muy cercanos, donde no había
peligro de que pasara una rastra o una trilladora. Cavaron hondo,
turnándose los tres; la pala sacaba ampollas, Antón no estaba acostumbrado
a ese trabajo; el calor derretía el cerebro, atacaba como una fuerza
viva, en aquella desolada región del sur de Santiago del Estero.
Cavaron un hoyo de tres metros y dos de diámetro; después bajaron
a duras penas el tambor de la camioneta. No pudieron evitar que
se les resbalara, por el peso; lo volteó al Goro y rodó unos metros.
Seguramente eran armas. Hacía unos días había sucedido el copamiento
de un batallón, en Tucumán, dos días después había llegado aquel
compañero, con ese tambor de un metro y medio de alto con la tapa
soldada, pesadísimo, y la orden de esconderlo en el campo. Seguramente
para Córdoba y La Rioja habían partido envíos similares. El copamiento
había sido un éxito: todo el parque había caído en manos de los
guerrilleros. Antón entró a la casa silenciosa -Esmeralda y los
chicos debían de dormir, en la planta alta o en la ampliación lateral-;
la antigua casa de sus bisabuelos le acogió como una cálida concha.
Sentía esa impresión cada vez que llegaba: como que su casa fuese
una zona neutral, en donde ningún peligro le acechaba; podía dormir
allí, en paz. Después de enterrar el tambor habían ido a un acto,
en el club Gimnasia. Antón se había mezclado entre la multitud que
anegaba la cancha de básquet, gritando consignas. ¿Cómo haría para
despertarse? Miró el reloj pulsera: la una y media de la madrugada.
No tenía despertador... la casa había caído en tal decadencia, luego
de la muerte de su padre, que estaba seguro de no encontrar ninguno
funcionando aunque fuera a buscarlo a las otras habitaciones. Ya
a nadie le importaba el tiempo allí. Antón tenía que despertarse
a las tres de la mañana. Debían realizar el desarme de dos policías.
Ignacio y Goro le esperarían en el barrio Huaico Hondo, a las tres
y media. A esa hora cambiaban de guardia. Se acostó, luego de sacarse
los botines y el vaquero, entre el desorden de las sábanas. Pensó:
Beatriz me va a despertar. Se durmió. Cuando estaba viva, Beatriz
me despertaba a cualquier hora que le pedía; nunca me gustó el despertador,
desde la infancia, para ir a la escuela y después, cuando estaba
en la colimba, me despertaba la Ñaña, mas Beatriz apareció posiblemente
en mi vida para relevarla en un trecho del camino, y yo necesitaba
despertarme, por ejemplo, a las cinco de la mañana, y llegaba Beatriz,
en el pequeño auto de su madre, después de haber recorrido los dos
quilómetros desde su casa, para hacerme abrir los ojos; posaba con
delicadeza sus labios sobre mis labios y yo me encontraba suavemente
en medio del albor que filtraba a mi pieza por el entramado de las
cortinas, con su perfil aureolado por la fugacidad rosácea de la
mañana, los cabellos como alas cayendo sobre mi cuello; sus manos,
posadas cual si fueran palomas en mi hombro; me despertaba Beatriz
o me llamaba por teléfono, para recordarle a la Ñaña que a tal hora
me debía levantar. La oscuridad de la noche entró en el pensamiento
de Antón. Después, sintió el roce de los labios, el olor a mujer
joven, y la presencia de Beatriz. Como una fuerza magnética, la
percibió en el aire, al lado de su cama, sobrevolándole. Se levantó.
Encendió la luz del velador. Nadie. ¿Por qué no le estaba dado verla,
esta vez? Sintió el leve latido de la congoja en el pecho, cerca
de la faringe. Miró el reloj: las tres y un minuto. Salió a la noche
llevando bajo el brazo un paquete con aquellos pequeños volantes
que llamaban «mariposas». Comando 29 de Mayo, decían. A VENCER O
MORIR POR LA ARGENTINA. Se veían sólo resplandores de los faroles
callejeros, de a ratos. Goro e Ignacio ya le esperaban. Allí, a
la vuelta de la esquina, estaba el policía, dormitando en un umbral.
Aguardaron pacientemente a que llegara el cambio de guardia. Al
fin, oyeron sus pasos. No había faroles en aquel barrio proletario.
Se adivinaban las formas. Un agente gordo y petizo venía a relevar
al otro. En el momento en que estiraba la mano para sacudir a su
compañero, lo rodearon. «Quieto», le dijeron. «Si te quedas tranquilo,
no te va a pasar nada». El policía que dormitaba abrió los ojos
y se encontró con el ominoso caño de la recortada del Goro. Impensadamente,
trató de huir, pero Antón lo tomó de una bandolera y lo atrajo,
poniéndole su 38 largo en el cuello. «Yo no hice nada, muchachos»,
dijo el agente. «Soy padre de familia, tengan compasión». Les dijeron
que solamente querían llevarse las armas, y se quedaron quietos.
Se dejaron atar y amordazar, resignados. Les pusieron un ejemplar
de «Venceremos» a cada uno, doblado, bajo sus bandoleras, y los
dejaron allí, sentados, al lado de un gran árbol. Dos pistolas «Ballester
Molina», calibre 45. Ignacio las envolvió en un grueso hule, las
metió en una bolsa de viaje, y se las llevó. Puteó un poco en contra
de la burocracia policial: los muy ratas les daban a los agentecitos
un solo cargador por cabeza. Mientras, los capos andaban rodeados
de custodias y agachándose por el peso de los fierros. Así era la
cosa. «La gallina de arriba caga a la de abajo», le decía un sargento
a Antón, cuando estaba en la colimba. Después de volantear un rato,
se separaron. Antón no supo más qué hacer, eran como las cuatro
y media de la madrugada. Caminó sin rumbo, hasta llegar a la Moreno
y Libertad. De allí dobló, hacia la izquierda, y se dirigió a la
plaza. El cielo seguía nublado. En medio de los árboles centenarios,
frente al cabildo tenuemente iluminado, la municipalidad, la catedral
con sus naves altísimas, sentado en un banco bajo la estatua de
Belgrano, Antón se sintió demasiado solo. Una soledad de muchos
siglos. No estaba triste, ni tenía ganas de llorar. Pero esta indiferencia
atroz era peor que cualquier congoja. En el bolsillo de su campera
negra habían quedado algunos volantes. Los sacó y los tiró hacia
arriba. Los blancos papeles quedaron un instante revoloteando a
su alrededor, contra la noche negra; después se fueron, arrebatados
por el viento.
No tienes brújula -le dijo Diana-. Hoy se te ocurre algo y lo haces,
mañana estás arrepentido y emprendes algo nuevo.
Antón estaba en silencio. Ella tenía razón. Todos tenían razón.
Sin embargo, él no podía manejar su destino.
-Ahora dices que sós revolucionario. Has dejado tus estudios, no
te ocupas ni de echar una mirada a las empresas de la familia...
y te has puesto a trabajar... ¡de albañil!... ¿Qué locura te ha
dado? ¿Qué locura te va a dar mañana?... Vuelves a la madrugada,
con el pretexto de tus conspiraciones. ¿Vos quieres cambiar el mundo?...
¡Me haces reír! Sós un niño de papá, Antón, y aunque te esfuerces
hasta exprimirte el cerebro, jamás podrás entender la realidad de
un obrero. No luchas por ellos, luchas por vos mismo... O, mejor
dicho, luchas para huir de vos mismo, de todos esos recuerdos, esos
dolores, esos monstruos que a veces mencionas y que llevas dentro,
sin poderlos aguantar...
Antón encendió un cigarrillo.
-Estoy harta, Antón. Harta de tu locura, de tu irresponsabilidad,
de tus infidelidades... ¡Sí, no me mires con esa cara de cordero
degollado! ¿Te crees que soy estúpida, y no me doy cuenta que esa
Celia, a quien llamas tu «compañera de equipo» no es más que tu
hembra? Desde que la conociste, ya no se separan. Pero eso me tiene
sin cuidado.
Diana se sacó una pelusa de la manga del pulóver. La mano le temblaba.
Cuando estaba nerviosa, se hallaba pelusas en las mangas.
-¿Quieres que te lo diga? Sós un mal marido, Antón. Hasta en el
plano sexual. Porque para amar bien, hay que tener conciencia de
que eso se hace integrándose realmente al otro, a sus necesidades,
a su razón, a sus sueños. Y vos, únicamente te amas a vos mismo.
Jamás podrás integrarte a nadie. Nunca hallarás la mujer que buscas,
Antón. Porque la falla no está en las mujeres... está en vos, en
vos mismo.
El resplandor de la tarde empezó a huir tras la ventana.
-Estoy harta de tu inseguridad, de tus indecisiones. Vives siempre
como si el único día de tu vida fuera hoy. Pero ni siquiera lo vives
bien. ¡No aguanto más, Antón! Estoy harta de vivir como una pordiosera,
habiéndome casado con un empresario. Estoy harta de dormir sola,
cuando no llevo aún dos años de casada. Estoy harta de tus amigos,
que me miran como a un bicho raro, cuando son ellos los bichos raros,
vagos, intelectuales marginados, minas conflictuadas... Pero estoy
más harta aún de vivir esta angustia, este temor de que, en cualquier
momento, caiga la policía y nos lleve a la cárcel... o nos masacre.
No quiero participar más de tus juegos de niño malcriado, Antón.
Me voy. Me voy con mi madre. Ella está sola; me necesita más que
vos.
Antón observó a través del ventanal a Diana, que acomodaba sus valijas
en el portaequipajes del taxi. Desde la penumbra del asiento trasero,
como dos tajitos ígneos, lo escrutaban los ojos de la madre. Ella
cerró la puerta con cierta violencia, y le echó una mirada indefinible
antes de que se alejara el vehículo.
Antón se acostó a dormir.
No. Ni la conocí un domingo, ni entramos juntos a la iglesia (Celia
era atea), ni hablamos de pasión. La estúpida cancioncilla no tuvo
la menor vigencia en nuestro encuentro.
Me la presentó el Negro Trago cuando me cambiaron de zona. Yo iba
a ser el responsable militar. Ella la responsable política. En nuestro
equipo había dos mujeres más, y cuatro compañeros. Las otras eran
más lindas que ella, así que en un principio no le presté demasiada
atención. Esa tarde hablamos de la situación nacional en el campo
de la lucha revolucionaria, y de las tareas de nuestro frente (de
Propaganda Armada).
¿Cuándo fue que empecé a mirarla como a mujer?
Una noche, huyendo de la policía, nos escondimos en el cantero florecido
de un cementerio. El silencio me permitía oír sus resuellos, al
lado de mí. De vez en cuando cruzaban el aire reflejos de las linternas
de los que nos buscaban. Era verano.
Se fueron. Miré su rostro, a dos centímetros del mío; ambos estábamos
bocaabajo sobre el césped. Había luna llena. Se me develó el óvalo
perfecto de su cara, la nariz vagamente aguileña, los ojos húmedos,
su pelo lacio, azabache. Celia era una mujer de verdad, de aquellas
que no precisan parecerse a ninguna estúpida actriz yanqui o europea.
Su hermosura era más intensa. Le venía desde adentro, de los siglos
de su raza.
Nos incorporamos, y nos fuimos abrazados, contentos de que no nos
hubieran pillado.
Estaban todos demasiado pálidos. A la luz de las lámparas, los trajes
negros, las pestañas pintadas, los convertían en muñecos de cera.
Yo no sabía si los muertos eran ellos o la que yacía en el cajón.
Mi madre.
No sentí nada cuando falleció. «Un niño de cuatro años vive inmerso
en un mundo personal», se me dijo. Pero ella había sido demasiado
distante conmigo. No recuerdo que alguna vez me haya hecho una caricia.
Mi madre, alta y pálida, era lo que uno se imagina como una belleza
española. Vestía con tonalidades violáceas, y parecía siempre a
punto de partir. Estaba como de visita en la casa; no hacía ninguna
tarea, y me di cuenta temprano de que yo la molestaba. Nunca tocó
mis pañales -me contaron. En ese sentido -como en todos, para decir
la verdad- la Ñaña fue mi auténtica mamá. Mi madre sólo se interesaba
por la música de Villalobos y la literatura extranjera.
Cuando ella murió fue que me mandaron, internado, a ese estúpido
colegio masón, en las sierras de Córdoba. Tal vez por rebeldía yo
me hice, secretamente, más católico.
Nadie me enseñó la religión. Yo solo la elegí.
Mi padre, quince años después, se casó con Esmeralda Estelles. Y
tuvo cuatro hijos. Pero ellos fueron buenos chicos. No merecían
lo que les sucedió.
Antón vestía traje oscuro. Venía de la cárcel. Traje azul, corbata
colorada. Caminaba por la calle anochecida. Iba a una fiesta. Caminaba
por la calle con reflejos en el pavimento humedecido y el rocío
de los árboles.
Llegó a una casa del suburbio elegante. Frente a ella, la gente
se reunía alrededor de un automóvil Ford Falcon azulado preguntándose
de quién sería ese automóvil. Antón consideró idiota manifestar
que pertenecía a su padre pero se alegró, pues la presencia del
vehículo significaba que le encontraría allí. Pasó junto a la gente,
silencioso. Llevaba sobretodo oscuro. Llevaba bufanda blanca de
seda.
Entró a la casa. Una casa amplia. Decorada con poco gusto. Tuvo
que atravesar un pasillo medianamente concurrido, donde lo recibieron
con agasajos algunos hombres y mujeres. Una mujer rubia, no demasiado
bella, de ojos acuosos, se prendió de su brazo y le rogó que firmara
un papel. Lo leyó. Era un texto según el cual el señor Antón Tapia
se comprometía a bailar únicamente con la portadora del documento
toda la noche. Lo firmó. La mujer era abundante en carnes rosáceas
(Rubens).
Adentro se estaba gestando una discusión alrededor de si el Sindicato
de Maestros debía o no aceptar en su seno a los Maestros Zapateros.
No por ello los circunstantes dejaban de levantar sus copas. Polvo
plateado en la atmósfera y fraques.
Antón se quitó el sobretodo y quedó en traje. Lucía corbata colorada:
zapatos negros. La dama blonda gastaba tapado de piel: se lo quitó.
Se manejaba dentro de un negro vestido con apliques de perlas. Muy
pequeñas perlas. Aromas de asfódelos, tabaco y áspic, se entrecruzaron.
Carnes rosáceas.
Bailaron.
Antón estaba preocupado, por la discusión y porque su padre no aparecía.
Salió a un pequeño patio lateral, por donde también entraba la gente.
Qué sorpresa se llevó pues encontró allí a Mariano, en medio de
la gente: llegaba.
Mariano llevaba chambergo aludo. Se lo quitó, y brilló el peinado
a la gomina. Vestía un traje marrón con solapas anchas. Camisa ocre
clara, corbata negra tejida. Estaba delgado, muy delgado. Saludaba
conocidos.
Antón ahogó un sollozo cuando vio a su tío Mariano. Estaba más joven
que cuando había fallecido, más tranquilo. El lo vio también: fueron
al encuentro uno de otro. Se abrazaron. Tantas emociones en el pecho.
No podía creer que estaba abrazando a Mariano. Sentía su cuerpo
magro contra el pecho, y el perfume seco, a chala, a colonia y a
gomina. Adentro alguien punteaba en una guitarra. ¡Qué gran momento!
Antón despertó con los ojos mojados, en su cama de prisión.
Era de madrugada aún cuando salimos con la Ñaña. Yo había estado
hojeando en el diario las páginas de anuncios de desnudismo, imaginando
esos mecanismos, de luces rojizas, jaulas, sogas y látigos, con
que hacen tan tortuoso el simple acto de desnudarse una mujer, cuando
entró la Ñaña. Yo escondí por instinto las hojas de los anuncios,
aunque maldito si mi abuela vería esas letras; y aunque así fuera,
ella leía con mucha dificultad el castellano. En realidad no leía
bien ningún idioma, y poca falta le hacía, ni hablaba del todo bien
el castellano. Su idioma original, el quichua, por desgracia era
para mí un misterio. Así que yo solía pasarme las horas callando,
contristado, oyendo las pausadas conversaciones de la Ñaña con mi
abuelo, en esa lengua tan medulosa.
Salimos, entonces, de madrugada. Había mucho rocío en los caminos.
La Ñaña se había puesto un traje sastre de color gris ceniza, y
un pañuelo en la cabeza. Colgando del brazo llevaba el canasto de
mimbre con tapa donde iban nuestras vituallas, y en la mano del
mismo brazo un monedero, y un pañuelo. Con la otra mano se tomaba
de mi brazo. Yo tenía mis serias prevenciones respecto a ese viaje,
porque mi abuela creía que estábamos en Semana Santa y debíamos
ir en peregrinación a Mailín, y aún no era ni cuaresma (no digo
la fecha que era por respeto). Así se lo manifesté a mi abuela pero
ella ni me oyó: porfiaba con que era Viernes Santo. Entonces yo
no dije más y me preparé para acompañarla.
Nos internábamos por un camino de árboles. Nos acogía la selva por
todos lados. En aquel tiempo todavía la selva era imponente en algunas
partes de Santiago. Aquella ciudad nuestra habría sido alguna vez
el ombligo del Virreynato. Pero ese tiempo había pasado. Incluso
cuando vivía aquí la abuela de la Ñaña. La Ñaña tenía en 1977 99
años.
Qué extraño. Aunque ya era mozo -tenía 29 años-, cada vez que salía
con la Ñaña me sentía niño otra vez. Ella no era autoritaria, sólo
un poco testaruda, pero si uno por una desgracia de su propio carácter,
supongamos le gritaba, ella bajaba los ojos humildemente y callaba,
a pesar de que era nuestra Mamavieja, más sabia de lo que nosotros
pudiéramos llegar a ser en cien años y venerada por los padres nuestros.
Pero uno era así, medio alocado, porque vivía como tironeado entre
dos mundos: el mundo antiguo, que era holovivenciado, y el del modernismo,
un mundo fragmentado. Así era uno: como un Túpac Amaru contemporáneo.
En la mitad del camino para la estación nos apareció por atrás una
gran carreta. La conducía un hombre macizo, que se detuvo a conversar
con la Ñaña. Era un buhonero, que también vendía alimentos. Extrajo
de su carreta una caja de madera donde llevaba vísceras de animales
mayores, en hielo. La Ñaña examinó unos hígados muy grandes, color
de siena tostada y brillosos, y se les ocurrió escudriñar, con cautela,
para ver si podían averiguar algo de otros lados. Allí estaban,
mi abuela, y el buhonero en el pescante, conversando en la madrugada,
y lentamente me comenzó a entrar el paisaje. Las ondulaciones de
los árboles se sobreponían en miles de matices sobre la distancia
y un aire fresco nos producía inmensa calma. A lo lejos (¿quién
sabe qué serían?) titilaban unas luces azuladas, por sobre los árboles.
Por todos lados cielo y tierra... y ramaje. Verde, gris, azulado.
Y como flotando algunos techos de casas.
Tomamos el tren y llegamos a Mailín. Allí rezamos a nuestro Señor,
y por la tarde volvimos.
Me pongo el traje azul y me preparo, bien afeitado y peinado salgo.
Me pongo a caminar. Voy a la casa de Amanda. Hay un olor a lluvia
y flores en el bulevar, la plaza está llena de gente. Los carteles
de los negocios, apagados: aún no ha comenzado la fiesta. «Qué hermosa
noche», me digo, aunque es una noche húmeda. Estoy contento y soy
feliz. Tengo música en el alma.
Cruzo por las veredas anchas de la galería, y como he saludado a
unas mujeres que se consideran a sí mismas de una condición inferior
a la mía, ellas me han contestado con exagerado regocijo; me miran
codiciosamente y eso no me extraña, pero sí el modo en que sus ojos
se detienen en mis pies.
Me miro y veo que estoy con alpargatas.
¿Cómo he podido salir con traje y con alpargatas?
«Es que las calles están llenas de barro», me digo, por hallar una
explicación.
Después de la muerte de Beatriz Lealande, no creí que pudiera volver
a enamorarme. Aquellos negros siete años que pasaron luego de su
muerte, como si el luto de mi pena hubiera ensuciado la tierra,
ocurrieron sobre mi Patria toda clase de desgracias. Llantos, violaciones,
asesinatos, dolor, degradación y miseria nunca vividos antes se
expandieron en la atmósfera como un monstruo imparable, obscureciendo
el sol. Nosotros errábamos como sombras, en un país desterrado,
y de noche nos servían de alimento nuestras lágrimas. ¡Qué sangría,
mi Dios!... Estábamos sin tiempo, pues horrorizaba el futuro, y
no podíamos añorar. El presente era una negra pesadilla.
Es cierto que hubo algunas sonrisas. Aire puro en bocanadas, muy
distantes. Pero eran como las muecas de Gwimplaine. Y aun esas sonrisas
tal vez sólo en nuestra imaginación, tal vez sólo por no fallecer.
De tal modo es que me sorprendió enamorarme de nuevo. Como al azogado
que despertara, en un tibio amanecer, sin rastro de las heridas
de una noche atrás. Y aún más sorprendente fue que me enamorara
de Amanda, teniendo en cuenta quién era yo. No podía haber en el
mundo una mujer más opuesta a los modelos humanos que racionalmente
me fijara.
Ya veremos cómo era Amanda.
Quién iba a decirme que vendría a enamorarme de la hija de un emigrado
de Reykjavik?
Estoy en la casa de Amanda, sentado en un cómodo sillón. Ella manipula,
frente a mí, un juego de jarrones tallados en cristal, sobre una
mesita, sin necesidad, porque sabe que a mí me agrada mirarla y
no desea incomodarme posando ni mirándome ella a su vez, sino finge
ordenar las cosas con naturalidad, para que yo aprecie su cuerpo.
Está vestida de fiesta Amanda, con un corto y sencillo vestido metálico.
La casa donde vive con sus padres es muy extensa, pero aun así puede
apreciarse a través de anchas puertas un bullir de gente bien trajeada.
Sus padres ofrecen una recepción. «Demasiado cristal para mi gusto»,
me digo, y salimos. Las calles están humedecidas; hay luces por
todos lados, y viandantes que van y vienen. Muy pocos automóviles.
Los jóvenes y los adultos se han volcado en las aceras del barrio
y se cruzan saludándose, muy elegantes. Hay fiestas en los cuatro
puntos de la ciudad. Un ambiente de madura alegría palpita en el
aire, como en el de un pueblo que comenzara a olvidar una tragedia.
Cuando camino con Amanda me pasa exactamente lo inverso a lo que
con la Ñaña. Son sentimientos equivalentes, como los abanicos de
luz que proyecta un prisma.
Amanda camina a mi lado pequeña y delgada. La quiero, junto a mi
amor de amante, como si fuera mi hija o mi hermana menor. Es extraño.
Esta bella adolescente me ha hecho renacer. Ahora que vivo, comprendo
que hasta hoy estaba muerto.
La dejo en un bar esperándome y me voy a retirar de enfrente -un
edificio enorme- el encargo -unas yerbas- de la Ñaña. Subo escaleras
horribles y angostas de metal, que ascienden en espiras como túneles
por el vientre colosal del edificio de piedra. Me introduzco en
un piso, atravieso un salón pelado y me detengo ante un mostrador
de acero y una secretaria. Detrás de ella fulguran incesantes las
luces de las computadoras. Tras cada escritorio una gigantesca computadora.
La secretaria, que me estaba esperando me dice que llego con dos
minutos de retraso. No sólo eso, sino que tampoco han hallado las
yerbas que he pedido.
-Esas yerbas, «Grigoüire», no existen, o por lo menos, aquí no se
encuentran -me dice con voz profesional.
-Mi abuela me ha dicho que las retiraba de aquí -le contesto-. Por
otra parte, es una yerba rara... no hay otra que se llame igual.
-Voy a ver -me dice, y se va. A los diez minutos vuelve, y me repite:
-De esa yerba, aquí, no hay.
Me quedo desalentado y no sé qué hacer, pues estoy seguro que la
Ñaña llevaba de aquí esa yerba. Mientras tanto, pasa el tiempo y
Amanda me está esperando. Pasan como veinte minutos. Al fin, la
mujer me dice:
-Señor...
La miro.
-Aquí está la yerba que buscaba.
Y saca una caja verde, que ya conozco, de bajo el mostrador, mostrándola
como a un trofeo. Yo me quedo estupefacto. Ella prosigue, como una
buena maestra:
-No se llama «Grigoüire»... Se llama «Grigoüile». Usted escribió
mal el nombre en su pedido. Como su error ocasionó contratiempos
en nuestras máquinas (somos un servicio muy eficiente), decidimos
someterlo a usted a esta demora, para que la próxima vez sea más
cuidadoso...
Tengo ganas de darle una trompada. En lugar de eso, me brota espontáneamente
una arenga sobre la degradación de lo humano en este mundo tecnificado.
La secretaria parece aturdida por mi reacción, no la comprende.
Nadie contesta así, hoy en día. Esta es la consecuencia de un estado
militarizado -me digo-. Han dividido a los ciudadanos en civiles
y funcionarios. Y para los militares que gobiernan y para sus funcionarios
los civiles debemos movernos dentro de estos tres estadios: presos,
reconvenidos, o vigilados. Por suerte algunos ya vamos despertando.
De pronto aparece Amanda. He demorado demasiado, y me ha venido
a buscar. Recobro la calma y nos reímos del estúpido asunto, que
le cuento mientras cruzamos el salón. De nuevo para nosotros el
mundo es feliz. Nos equivocamos de piso y nos metemos en una gran
sala de baile, adornada lujosamente, donde tiene lugar una fiesta.
A un costado de la sala, un grupo de muchachas de largo y jóvenes
engominados se divierten subiendo y bajando de una plataforma giratoria
que se mueve al ritmo de la música de rock-and-roll. Se gozan sin
duda también con el roce de sus cuerpos, pues están todos amontonados,
las mujeres luchan fingidamente por bajar del carrousel, mientras
los hombres las retienen por la fuerza y levantan a toda curiosa
que se acerca. Uno de ellos me reconoce y nos saluda. No conforme
con eso me toma del brazo, como por obligarme en broma a subir.
Me subleva el lujo escandaloso de aquel lugar y su atmósfera sobrecargada.
Tal vez por eso retiro el brazo con excesiva fuerza, tanto, que
lo tiro al suelo al comedido. Antes que se genere otro incidente
desagradable, tomo del brazo a mi Amanda y nos vamos.
La escalera que antes ascendí penosamente me parece ahora plena
de seducciones, al descenderla con Amanda. Por una diacronía casual
quedo un instante un escalón más arriba que mi amada, mientras ella
estira su pierna derecha para posarla en el escalón siguiente; tengo
desde allí un enfoque singular, y la detengo... Me mira...
Amanda tiene los cabellos lacios y suaves naturalmente plateados,
y los ojos grises. Es muy delgada, pero su joven piel exhala una
fascinación como metafísica. Al verla de allí, me digo que se parece
sorprendentemente a Aleta, la mujer del Príncipe Valiente. La beso
y ella se estremece en mis brazos. Su boca es dura y pequeña, pero
la abre tanto que me resulta complicado besarla; además, no sé qué
maniobras hace con la lengua que cuando yo quiero penetrar en su
boca choco con ella, y cuando retiro mis labios un poco, ella ha
vuelto a guardar su lengua, por lo que nos desencontramos. Esta
circunstancia me hace gracia, y aún riéndome interiormente me digo
que esta impericia tal vez haga más deseable nuestro amor. La aprieto
contra mí, y ella cierra los ojos. Por un segundo, tengo la visión
de la escalera que se escabulle azulada, girando, hacia abajo. Suavemente,
bajo mis manos hacia sus piernas, y le levanto la pollera.
Celia es una mujer sensible -dijo Antón-; si la hubiera conocido
antes que a Diana, me hubiera casado con ella.
El patio de la cárcel iba cobrando vida a medida que iban saliendo,
en fila, los presos políticos. El cielo estaba gris.
-De hecho estoy casado con ella -dijo Antón-; aunque no sé si Dios
me perdonará por haberme unido por la iglesia con Diana.
Julián Cruz lo escuchaba silencioso, mientras caminaban en círculo.
-Celia es una muchacha de hogar humilde. Su padre era sargento de
policía, en la provincia de Córdoba. Lo bajaron a agente, después
del 55. Por peronista.
-Vos estabas viviendo con ella cuando caíste, ¿no?
-Sí. Pero me jodía la situación con Diana.
-¿No se habían separado, ya?
-Ella se había ido, y yo no la fui a buscar. Después apareció Celia
(o mejor dicho, ya había aparecido, pero allí tomó cuerpo, fue algo
posible), y, con la mayor naturalidad, nos fuimos a vivir juntos.
Pero lo que me jodía a mí era que yo me había comprometido ante
Dios a ser el esposo de Diana, para siempre.
Los grises uniformes de los presos se encolumnaban, girando de a
dos, contra el cielo gris.
-Sabes que yo no soy creyente, Antón -dijo Julián Cruz-. Pero qué
quieres que te diga... yo creo que Dios, si es bondad suprema como
se sostiene, no podría oponerse a lo tuyo... tu relación con Diana
era un infierno... en cambio, con Celia, hallaste la armonía...
-Quisiera que Dios lo vea así. Pero no estoy muy seguro. ¿Quién
puede decir cómo iría a percibir los sucesos humanos Dios?
El edificio de la facultad es antiguo, con columnas gruesas acanaladas,
cuyos fustes terminan en capiteles corintios, entre los cuales se
tienden arcadas ornamentadas con lucidas archivoltas, un poco ennegrecidas
por el tiempo. Estábamos allí, en la galería de entrada, esperando
el inicio de las clases, cuando llegó esa mujer. Era alta y delgada,
vestía de negro con ajustado tailleur de terciopelo, falda con un
tajo atrás, medias negras cuadriculadas con dibujos de abejas entre
cuadrícula y cuadrícula, capelina redonda y redecilla en el rostro,
blusa amarilla con chabot. Pasó por en medio de nosotros, sin mirarnos,
y fue a detenerse bajo el inmenso arco de la puerta que lleva hacia
la biblioteca; allí había un clavo de gancho, en la pared. Empezó
a desnudarse con lentitud, y yo vi sus carnes blancas. Las pocas
grasitudes que poseía colgaban lastimosamente de sus huesos flacos,
y estaban estragadas por la celulitis; su espalda amarillenta aparecía
salpicada de pecas del tamaño de una fresa, sus nalgas pequeñitas
temblaban. Me miró, al quedar desnuda. Una madeja de cabellos rubios
y roñosos le caía en desorden alrededor de la nuca, hasta la altura
de los lóbulos; tenía un solo ojo, celeste y grande, rodeado de
venitas rojizas; el otro estaba ausente, sobre una nariz tronchada,
que dejaba ver dos ridículos agujeros; el espacio entre ellos y
la boca presentaba multitud de picaduras, como si la carne hubiera
sido comida en parte, dejando al descubierto unos dientes verdosos,
podridos por pedazos, descubiertos bajo la llaga sanguinolenta de
los labios. «Yo soy la bella Alción», me dijo, con su único ojo,
y se internó caminando desnuda por el pasillo que lleva a la biblioteca
de la facultad, esquivando a los profesores y estudiantes que circulaban
por allí. Los estudiantes siguieron charlando como si tal cosa;
un grupo compuesto por un muchacho y tres chicas pegaba afiches
con la figura de Mao-Tse-Tung transparentada sobre otras que representaban
escenas de la guerra civil china; invitaban a la conmemoración solemne
de un nuevo aniversario de la masacre de Shangai de 1927. Yo me
quedé expectante, viendo alejarse a la mujer, en espera de los sucesos
que iban a acontecer. Apareció, emergiendo del bar, la profesora
de Derecho Romano II, licenciada Beraslattetta, con su paso lleno
de cadencias, su pelo vaporoso casi blanco de tan oxigenado, y su
carpeta negra en ángulo de cuarenta y cinco respecto de su torso,
sobre su brazo enjoyado. Era una mujer de 120 quilos y uno sesenta
de estatura. Imaginaranse ustedes. Llegó, lo más tranquila, al clavo
donde la otra había dejado colgada su ropa, y comenzó a desvestirse.
Primero se sacó los zapatos y aparecieron un par de pies por decir
algo muy redondos y blancos; siguió con la pollera acampanada -al
parecer se proponía desvestirse de abajo para arriba-, claro, no
fue sorpresa ver a los rollos yuxtapuestos que ascendían por sus
piernas cóclidas de voluminoso diámetro, hasta terminar en obsceno
connubio con los trozos gelatinosos y puntuados de las nalgas que
escapaban del monumental calzón. No describiré el resto de aquel
espectáculo, por respeto a los códigos estéticos en vigencia desde
el expresionismo hasta aquí. Cuando quedó desnuda, la gorda descolgó
la ropa de la otra mujer y forcejeó para ponérsela. Aunque parezca
increíble, lo logró. Calzó en su cuerpo la ajustada pollera negra,
se metió el saco a los tirones; las medias de malla adquirieron
una tonalidad gris clara al extenderse sobre sus piernas blancas
y las abejitas crecieron, desdibujándose de un modo grotesco. Finalmente
se acomodó la capelina con redecilla negra cayendo sobre su rostro,
y salió. Al pasar a mi lado, me susurró, luego de mirarme de un
modo insinuante con sus ojos sardios: «Yo soy la vara redempta del
glorioso fascio». Cuando me dio la espalda noté que el saco se le
había rajado sobre el colchón de grasa que cubría los omóplatos,
y el tajo de la pollera presentaba también una desgarradura, cuyo
extremo coincidía con la bisectriz de las nalgas. Miré a mis compañeros
para preguntarles su opinión sobre esto. Pero enseguida cambié de
idea. Al parecer, nadie se había dado cuenta del suceso.
Beatriz en bikini desciende trabajosamente por sobre una piedra
casi vertical, casi lisa, que semejante a un hacha de lémur emerge
en la orilla opuesta del río. Apenas granulada, ostenta vetas rojizas,
amarillas, al sol.
«Tengo veintidós años, Beatriz 18 y soy feliz», piensa Antón. El
cabello de la muchacha, del color del cedro joven, se derrama como
un espejo oscuro sobre la piel trigueña, los pechos redondos, hasta
alcanzar casi el ombligo delicado, como una sonrisa, con sus puntas
suaves.
«¿Qué he hecho para ser feliz?», se pregunta Antón. Al frente y
por detrás de Beatriz que pugna por no deslizarse como otra piedra,
la umbrosa casa de los Feijóo. «Más que para veraneos parece un
lugar de retiros espirituales», piensa Antón. Un rato antes, casi
al llegar nomás a Guayamba, han recorrido sus habitaciones altísimas
y abandonadas, guardianas de aquél misterio que desde niño lo ha
atraído. El caminito de piedras semeja una serpiente volviendo sobre
sí misma luego de alcanzar aquella pieza pequeña y alta, que dicen
que usaba para sus meditaciones el Feijóo jesuita del siglo pasado.
La luz cenital ha coronado ahora la frente de Beatriz y Antón piensa
que es una santa. Sin embargo la desea, en el sentido sexual. Una
santa no debería provocar deseos, se reprocha. «¿Cómo no desearla?»,
se justifica luego, contemplándola afanada en su tarea de bajar
cual araña dorada por la faz de la piedra. Los brazos abiertos y
el esfuerzo de los dedos por prenderse de las rugosidades abren
dos huequitos sobre sus clavículas, que se marcan formando una volátil
yohd de donde cuelgan esas hermosísimas bergamotas cuyos pezones
ahora se le ocultan apenas pero Antón ya conoce. A los costados
de las formas griegas que descienden sin la menor turbación hasta
los pies como pececillos, unas láminas transparentes de luz plateada,
y las gotas, aquí y allá titilando en una vibración velocísima,
apenas perceptible: únicamente por los sentimientos. Cómo no desearla.
Cómo es posible que ser tan perfecto se vea y pueda alcanzarse con
las manos -piensa. Beatriz. Morenas piernas engarzadas en caderas
del color del trigo, pubis disimulado apenas por la bikini verde.
Beatriz, muy feliz. El corazón emanando acordes en re mayor, aura
lunar desde su frente combada, aladas sienes al despejarse y volar
los cabellos tan finos como una tela de araña en la brisa vesperal.
Cómo eludir la belleza abrumadora del universo, un pájaro planea
sobre el celeste áureo no hay cielo como el de Catamarca en el verano,
te quiero, «qué significa te quiero, en qué sentido te quiero, como
a un plato de comida o una casa que se desea poseer, y sí, así también
te quiero Beatriz, poseerte para toda la vida, que emerjas millones
de veces de enmedio de los talas sobre el filo del peñasco y bajes
mil millones de veces como lo estás haciendo para que yo te contemple,
para que sea feliz como lo soy ahora, oh Beatriz, qué feliz soy,
qué feliz soy».
A diferencia de la de los Feijóo la casa del padre de Antón es un
brilloso mamotreto moderno, el único en Guayamba que tiene antena
de televisor (y televisor); por la tarde encienden el fuego -ramas
de gallito, ramas amarillas de marzo- y ven distraídamente cualquier
estupidez hasta que empiezan a aparecer en la pantalla escenas de
violencia entre policía y manifestantes, al principio creen que
es Francia, pero no, es Córdoba, Córdoba.
«Las 62 Organizaciones sindicales y la CGT han reiterado el paro
general y su adhesión a la movilización activa», dice el locutor,
mientras por la pantalla aparece una tanqueta renqueando por sobre
los escombros que han diseminado en la calle los manifestantes.
«El gobernador Uriburu sostiene que pequeños grupos marxistas infiltrados
en las organizaciones sindicales y estudiantiles son responsables
de la agitación, mientras que la mayoría del pueblo cordobés repudia
los actos de vandalismo».
-Seguro que Tosco, que es marxista, es el verdadero organizador
de todo esto -dice Antón, subconscientemente remedando el pensamiento
de su padre. Luego de una pausa en que sólo se escucha el sonido
metálico del televisor, Beatriz le dice:
-No te engañes Antón. Es Córdoba entera la que se opone a la política
de la dictadura militar.
Quisiera volver a verte,
mirarme en tus ojos quisiera
llevarte guitarra adentro
hacia el tiempo de las maderas
dice la radio del auto, despacito, mientras vuelven, serpeando la
serranía bajo la luna que se manifiesta sonrosada a cada vuelta
del camino.
Beatriz con un breve jumper sobre la bikini mojada, los pies descalzos
hundiéndose en la penumbra del hueco en el suelo «llevarte guitarra
adentro», piensa Antón, «qué hermosa metáfora; mujer-guitarra, piernas
de Beatriz, caderas de Beatriz, guitarra-Beatriz, hacia el tiempo
de las maderas, cuando no teníamos forma, cuando no existíamos como
cuerpo, no pecábamos anhelando la unión, esta falsa unión que nos
da el sexo, no anhelábamos, en el tiempo de las maderas, porque
no estábamos separados, éramos uno, hombremujer, mujerhombre, uno
solo sin tetas ni pene» se extravió Antón.
-Estamos llegando a Santiago... vamos a dejar de ser uno, pero solamente
por esta noche, mi amor -dijo Beatriz.
Ella sabía lo que él pensaba.
Trago de Sombra tomo en su mano derecha su pequeña Bersa 22 y la
acarició. La pistola se presentaba bonita y reluciente; Trago de
Sombra estaba contento, era un día de sol. En el patio de la finca,
el yanqui, sentado sobre una silla de algarrobo y tiento, las manos
atadas a la espalda. Era un pescado importante: coronel de inteligencia.
Asesor de parapoliciales. Experto en torturas. Niño mimado de la
CIA. Ahora le miraba con ojillos color sapo, entre miedoso y desconfiado.
-Estás muerto dijo Trago de Sombra.
-Tu bromear -contestó el yanqui, y lanzó una risita que sonó hueca.
-Yo ser ciudadano norteamericano. No poder tenerme prisionero en
tu país. Yo ser agregado en embajada extranjera. Tener inmunidad
diplomática. Ser peligroso lo que ustedes querer haciendo.
Trago de Sombra lo miró con lástima. Hablaba mucho el yanqui. Quería
convencerse a sí mismo de que tenía razón.
-Vos eras el que verdugueabas a mis padres- murmuró Trago de Sombra.
El yanqui se defendió:
-Yo no conocer a tu padres. Yo si saber quién es tus padres ayudarlos.
A vos mismo. Yo querer mucho a mi Argentina. Vos ser joven. Yo invitarte
a casa y dialogar. Entonces vos ver, conocer mi espousa y mis hijos.
Tener hija linda yo.
No se daba cuenta el yanqui de que Trago de Sombra hablaba para
sí mismo. No tenía ningún sentimiento hacia él. Para Trago de Sombra
era una cosa, una especie de cable, por donde otros mandaban la
electricidad que quemaba a sus hermanos y alimentaba a sus verdugos.
Por eso le había dicho «estás muerto».
El sol cruzaba como espadas sus rayos por entre el follaje de los
olmos. Se acercaba la hora. «A las siete» había dicho el Tribunal.
Era el 25 de mayo.
-Mira, yo tener cien mil dólares... - empezó el yanqui.
Qué estúpido pensó Trago de Sombra. ¿No sabía contra quiénes estaba
luchando? Son parecidos estos tipos. Todos grandotes y eficientes
para matar, rubios y olor a naranja seca, ácidos. Bestias sin imaginación.
Adiestrados para destruir, como robots. Cuando les llega el turno
lloran.
Trago de Sombra levantó suavemente el caño de su pistola, y la apoyó
en la frente del norteamericano. El otro se sobresaltó y empezó
a farfullar disculpas. Luego su cuerpo se sacudió incontrolablemente,
como si le hubiera dado chucho.
-Por favor- alcanzó a decir.
Trago de Sombra tiró de la cola del disparador. Se oyó un estampido
sin ecos, como el de los cohetes con que juegan los niños. Una bandada
de pájaros abandonó el árbol más cercano.
El yanqui quedó con la cabeza rendida sobre el pecho; parecía dormido.
De su sien manaba un hilito de sangre, clara.
Estábamos en la cama con Celia cuando nos enteramos de la muerte
de Alfredo. Lo dijeron en la radio. Cuarenta balazos; la cabeza
destrozada.
Después, fuimos a su velorio, en el sindicato de luz y Fuerza. Banderas
rojas, azules y blancas, por todo lados la efigie del Ché Guevara.
Y la tristeza. En medio del inmenso salón, en medio de la muchedumbre,
el ataúd.
Alfredo, defensor de presos políticos, defensor de guerrilleros,
abogado del pueblo, amigo. Joven y refinado, sensible, un panal
de miel para las mujeres... yacía destrozado.
Lo habían reconstruido prácticamente con suturas; sus ojos abiertos,
su rostro, blanquimorado...
No podía dejar de mirarlo, mientras me chocaban de todos lados quienes
deseaban pasar y acercarse al cadáver. Celia me tomó suavemente
del brazo y me llevó afuera.
Te llevaba del brazo Beatriz; ibas descalza, por aquellos lugares
sembrados de maíz los dos perros jugando y el río; amanecía en el
campo, tu padre y tu madre pensaban que habías viajado a El Rodeo,
con tu curso, pero te habías venido aquí. Y habíamos pasado juntos
nuestra primera noche. El sol borbotaba entre las hachas verdes
del choclo maduro, y vos descalza, el tálamo al aire haciéndome
cosquillas. Mis pies se rozaron con tus pies y sonreíamos; por esos
caminos de tierra, y caminar, el trébol y la alfalfa apuntillados
de rocío, humedecieron tus piernas. Flotaba a mi lado tu tálamo,
en rosas -y me hacía cosquillas; por esos patios soleados, corriendo,
salpicándonos en los charcos, los perros, su pelo amarillo ondulado
al viento, bajo las parras, el sol atravesando las uvas verdoradas,
cruzamos hacia el río, nos dejamos mecer por el agua hasta las siete
y media, y volvimos para desayunar matecocido con tortillas calientes.
Después que se ahorcó mi padre Esmeralda y los chicos quedaron en
la ruina. Los yanquis llevaron su dinero a otra parte. Ella no lo
soportó. Prendió fuego a la casa, una noche de invierno. Yo ya estaba
preso. Me contaron que hallaron las medallitas de los niños entre
las cenizas. En la cárcel yo lloré también por mi familia.
En el horizonte azul estallaba en sol el verano. A derecha e izquierda,
el río. Estábamos, desnudos de ropas y de miedos, con el agua hasta
los muslos. Nos contemplábamos. Perlas pequeñas se derramaban sobre
tu pelo, Beatriz, de mechones separados, la luz reverberaba, con
matices calmos, en las franjas del agua que chorreaba sobre tu frente
ancha, sobre tus pómulos aborígenes. Tus pechos, asumían su plenitud
perfecta al tensarse levemente los músculos por la posición de tus
brazos, extendidos para tomarme de la mano. Un pájaro voló encima
de nuestras cabezas, y nos besamos. Casi no hablábamos. Después,
tu imagen se fue con el agua. Me quedé, triste y solitario con las
manos abiertas, con las palmas hacia arriba, los brazos extendidos.
Y ya no estuve en el agua marrón y ancha del Mishky Mayu, sino en
las transparencias del Suquía, sobre las piedras. Me fui acercando
con lentitud a la orilla; una nube oscura avanzaba sobre el sol.
Miré el reloj. Las tres. Pronto llegaría Carmen. Pero sería de nuevo
Beatriz. Desde que falleció, Beatriz se mete en cada una de las
mujeres que me aman. Fue Teresa, Celia, Amanda... Carmen. El hermano
de Carmen trabaja para los servicios.
Carmen es comunista. No sé cómo puede haber una familia así. Viven
juntos, en un departamento del barrio Clínicas. El se infiltra entre
los estudiantes de medicina. Ella cree en la revolución con democracia.
Me dice que él la cuida, que la ha ayudado a salvar compañeros.
Yo creo que los milicos deben hacer buenas cosechas con los datos
que él recoge en las reuniones de su hermana. Mal asunto. El buchón
piensa que como soy hijo de un gran empresario debo de ser reaccionario
(no necesariamente por una cuestión de rima). Mejor para mí. Sólo
debo dejarlo que piense por sus propios medios. Conmigo habla mal
de «los zurdos», me dice que su hermana es una chica ingenua, que
se dejó engatusar. Pero él no va a permitir que le laven el cerebro.
En el último momento la va a salvar. Y la cela conmigo. Aunque trata
de ocultarlo, me di cuenta de su envidia por el modo como ella se
ocupa de mí. Con cualquier pretexto, nos interrumpe, entonces. Le
tengo un poco de aprensión, es cierto. Pero no miedo. Es demasiado
simple, sus razonamientos son demasiado lineales, para ser un hombre
de los Servicios. «A este no va a hacer falta boletearlo - me digo-:
lo van a hacer tarde o temprano sus propios amigos». Carmen me mira
desnudo sobre el césped y se ruboriza. Sus ojos azules lanzan destellos:
sentimientos inexpresables. Carmen es Beatriz -me digo. Y yo un
tipo jodido. No debo poseer a Carmen, no debo dejar que otra mujer
amante se pierda por mí. Soy como el tizón para las mariposas de
la luz. Soy un monstruo cargado de energía milenaria. Destruyo sin
proponérmelo, como un gorila que acaricia una cattleya. Carmen me
besa en los labios y se va desvistiendo encima de mí. El terciopelo
de su camisa me abriga al caer en mis hombros: se ha levantado un
vientecillo frío. Una congoja hondísima se apodera de mi pecho.
No puedo evitarlo, y lloro. Carmen se arrodilla. Se queda ante mí,
desnuda y perpleja, mirando mi rostro mojado. A lo lejos gorjea
un pájaro solitario.
Contra el cielo negro silbaban las balas trazadoras. Alguien había
comenzado a disparar con una punto 50, desde las casamatas.
-Hay que hacerlo callar- dijo el compañero Responsable-. ¿Te le
animas Antón?
Desde dentro del cuartel, los compañeros habían informado que todo
iba bien. Los milicos estaban danzando, en el casino de oficiales.
Era su fiesta de gala, por el 9 de Julio. Los compañeros los pescaron
reunidos; no tuvieron más que arrearlos hasta el fondo del salón.
Las mujeres chillaban, al principio. Era cómico ver las caras de
los «duros» oficiales pidiendo por favor: «muchachos, no disparen,
hay mujeres y ancianos».
El jefe del batallón se había ido a dormir, porque le dolía la cabeza.
Cuando se encontró con el caño de un Colt 44 apoyado en la sien
parece que se olvidó del dolor. Ni chistó. Daba la impresión de
no comprender qué pasaba. Los compañeros informaban por radio que
habían empezado a cargar las armas en los camiones. Hasta ahora
solamente había tiros en el destacamento de policía, dos quilómetros
a retaguardia. Había sido provocado exprofeso por el equipo parapetado
en la casa de enfrente, para hacer distracción. El resto de la columna
había seguido avanzando, hasta rodear el cuartel. El soldado guardián
del puesto 4 era un compañero. Por allí, habían entrado sin inconvenientes
cuatro equipos. Los milicos ni se habían soñado el copamiento. Esta
vez les habían fallado los Servicios.
-Voy- dijo Antón, descolgando una granada del cinto y empuñando
en la otra el 38.
-Cuando te diga, sales- dijo el compañero responsable-: ¡ya!
El aire pareció estallar en tableteos y fogonazos; Antón saltó hacia
el costado y empezó a reptar lo más rápido que pudo, a la derecha
y adelante. Cuando alcanzó de nuevo la oscuridad de la roca, corrió.
Los estampidos y tableteos de ametralladoras no cesaban. Ahora,
a la punto 50 se le había sumado lo que parecía una Gussi, en la
misma casamata.
Antón se rasgó el pantalón al saltar por sobre el alambre de púas.
Nadie lo vio. Al fin, consiguió ubicarse al pie de la torre que
disparaba, por detrás. Subió uno a uno los escalones, con sus plantas
de goma. Los vio. Un cabo joven, tal vez de su edad, y un sargento
de bigotes. Estuvo mirándolos por un momento, concentrados ellos
en su tarea de disparar las armas. Cuando hicieron una pausa, les
habló:
-Bueno muchachos- les dijo-: ya está.
El cabito se quedó tieso y levantó las manos, dejando caer su metralleta.
El viejo se dio vuelta sorprendido, haciendo ademán de sacar la
pistola.
-No te mates, hermano- le dijo Antón, corriendo apenas el caño del
38 amartillado en dirección a su frente-: La cosa no es contra ustedes.
El bigotudo se quedó tranquilo, y levantó sus brazos. Antón los
hizo salir, enfilados, con los brazos en la nuca. Levantó la ametralladora
liviana y se la colgó en el cuello.
Caminaron por entre las barracas oscuras hacia la plaza de armas.
Ahora no se escuchaba más ruido que el de los motores. Cuando llegaron,
Antón los envió a reunirse con el resto de los prisioneros. Bajo
un alero, un grupo de oficiales y suboficiales- los zumbos con ropa
de dormir- mezclados con mujeres de largo y hombres de traje oscuro
y de esmóquin observaban, nerviosos, las tareas de los compañeros.
Una compañera y un compañero los vigilaban de cada lado. Casi era
innecesario, pues nadie se movía. Ni siquiera se atrevían a hablar.
Dos camionetas con carteles de Vino Arizu y dos camionetas se habían
acercado a la armería, para cargar. De adentro salían guerrilleros
con brazadas de fusiles, FAL, ametralladoras pesadas, cajas de municiones
y granadas... «Una verdadera fiesta», pensó Antón.
-Te hai dao el gusto de entrar, varón- le dijo el compañero Comandante,
guiñándole un ojo. Antón le sonrió.
Después de que hubieron cargado todo lo que cabía en los camiones
y las camionetas, encerraron con llaves a los prisioneros y se retiraron.
Se llevaron consigo solamente al jefe del batallón: un coronel.
Antón lo observó temblar. Estaba en pijama, y hacía un frío de perros.
Se sacó la campera con piel de corderito y se la alcanzó. El hombre
le miró a los ojos, agradecido. No parecía mal tipo.
El grueso de la columna se dispersó; los camiones partieron uno
para el norte y otro para el sur. Pronto esas armas estarían enterradas
o escondidas en cien lugares distintos, en Santiago, Tucumán, La
Rioja... Antón fue designado para ir con dos equipos y el médico
a ver a los compañeros que peleaban con la policía. Aquello era
un infierno. Abriendo fuego con bazucas consiguieron acercarse a
la casa y entrar.
¡Vamos compañeros! ¡Retirada!- gritó Antón.
Le respondió la carcajada de César:
-¡Yo de aquí ya no me muevo! ¡Y al carajo los milicos, que me maten
si se animan!
El corazón de Antón Tapia palpitó en falso: sobre la camisa verde
del César se extendía un machón oscuro, a la altura del estómago.
-¡Hermano¡ -gimió Antón- ¡estás herido!
César le miró orgulloso, los ojitos verdes brillando, los bigotazos
rubios más tiesos que nunca, los dientes, amarillos de mate, asomando
en la sonrisa. César no es sólo un combatiente es un poeta, pensó
Antón mirándolo jarandear y tomar vino de la botella en la peña,
recitar con voz potente los versos de Juan Carlos Dávalos, decir
yo soy santiagueño, intelectual, mecánico, revolucionario, enamorado
y camionero ¡qué carajo!, recopilando bibliografía de Lenín y Trotsky
para demostrarle a Antón que ningún buen revolucionario podría ser
también católico, ¡cómo se le ocurría! Tenía un boquete en el estómago,
se lo habían hecho al comenzar nomás el tiroteo.
La policía de la provincia rodeaba la casa; casi no se podía hablar
por el ruido de los disparos.
-Vamos dijo Antón-, apoyate en mí y vamos.
-Es al pedo- le contestó el César -yo estoy acabado. Vayan ustedes.
Yo me quedo a contenerlos un rato.
Antón vio que había puesto un cajón de manzanas para apoyar el brazo
con el arma, que sostenía con las dos manos. Estaba discutiendo
si se iba o se quedaba cuando, repentinamente, se desmayó. De nuevo
tuvieron que abrirse paso a bazucasos, hasta los vehículos. Antón
alzó el cuerpo flaco de César en su dos brazos, y lo acomodó cuidadosamente
a su lado, sobre la colchoneta. La camioneta con cúpula se puso
en marcha.
Anduvieron largo rato. Cuando Antón preguntó qué pasaba, si no iban
a llegar nunca, le dijeron que todos los caminos a las ciudades
estaban bloqueados: no hallaban por dónde salir. Iba a tener que
huir hacia los cerros. Antón le tocó la frente al César: estaba
helado. Asustado, prendió la lucecitas del techo. La cara de César
parecía una máscara de cera.
Lo bajaron en un pequeño descampado entre los cerros. Antón empezó
a cavar. Mas a poco de empezar no podía manejar las manos; la vista
se le nublaba. Vaciló. Se le acercó un compañero y le dijo: -descansá
Antón. Cavo yo.
Se apoyó contra un árbol. Amanecía. El llanto lo sacudió en estertores,
como una horrible carcajada.
-Yo estaba de guardia cuando el Negro Trago lo ejecutó al norteamericano
-dijo Antón, en el patio de la cárcel. -Luego de eso quedé muy mal.
No me parecía buena esa manera de administrar justicia.
-Las organizaciones guerrilleras siempre terminan convirtiéndose
en asesinas -respondió Julián Cruz-. Por eso con Espartaco Mayoría
nunca aceptamos integrarnos a ellas.
-Creo que allí empecé a rebelarme en contra de aquella política
-dijo Antón-. Pues ni siquiera aceptaron que les hiciera la más
mínima crítica luego.
-Matar es como una droga (dicen los que alguna vez han matado) -respondió
Julián Cruz -De allí a sentirse un dios hay medio paso.
-Ahora me doy cuenta la suerte que tuve, pues a mí no me tocó hacerlo
-dijo Antón-. Pero lo mismo fui cómplice; así que también debo pagarlo.
Los mataron de muy cerca. El auto quedó despedazado. Contra el paredón,
sobre las consignas políticas, saltaron manchas de sangre. Les tiraron
con todo; la emboscada estaba muy bien preparada. Indefectiblemente
tenían que desembocar allí. Al salir de la calle que descendía,
desde la iglesita adonde habían ido a misa, en la curva, casi al
llegar a la Cañada.
Amanda y su padre quedaron destrozados. Casi me muero al enterarme.
Habían sido las FLP. Es cierto que el padre de Amanda era ejecutivo
importante de una empresa imperialista, pero ¿por qué matarlo así?
Era buen tipo, yo lo conocía. Y su hija ... ¿que tenía que ver su
hija? Yo la quería. Pero aunque no la hubiera conocido me hubiera
opuesto a que se haga esto.
-No, estos de la FLP. Eran muy locos. Querían sangre, éxito militar
-fue lo que me dijeron los compañeros, cuando yo, furioso y quebrado
fui a una reunión directiva a gritar. Pero ¿es un triunfo militar
matar a sangre fría?..., pregunté, sollozando.
Ellos no tenían nada que ver con nuestra organización, es cierto.
Pero también eran «compañeros revolucionarios», eran de izquierda,
como nosotros, y sus dirigentes hacían acuerdos operativos con los
nuestros. Yo me sentí absolutamente culpable. ¿Por qué tanta sangre?
Caí de rodillas en la iglesia del Pilar, pidiéndole a Dios por Amanda
y su padre. Creo que entonces, aunque no lo pensé racionalmente,
fue que comencé a buscar alguna forma de renunciar a todo esto:
quería alejarme de esta endemoniada masacre.
-Tu padre nació el 7 de setiembre. Un día antes, Uriburu lo había
volteado al peludo. «Es de buen augurio», dijo tu abuelo. Pero no
fue así.
La Ñaña caminaba colgada de mi brazo, arrastrando los pies. Salíamos
de una misa del alba, en la Capilla de la Montonera.
-A tu padre le tocó vivir su juventud en la etapa más difícil de los Tapia.
Los sacha-canarios cantaban entre las hojas de los lapachos rosados,
que parecían brillar por el sol asomándose tras de ellos.
-En los años cuarenta empezó la declinación de los ingleses, que
tuvo su golpe de gracia con la guerra europea. Y empezó la era yanqui.
Un quetubí lanzó su chillido desde lo alto de un eucalipto.
-Los yanquis son muy vivos. No dan puntada sin hilo, como vulgarmente
se dice. Fijate, a los alemanes les hicieron el país de nuevo, pero
al servicio de ellos. Y a los japoneses... les embalsamaron la identidad...
y construyeron un «Japón» para norteamericanos. Cuando me dicen
que los Japoneses se matan por trabajar, yo pienso: «pobres, tienen
el alma enajenada, no son japoneses, son robots de los yanquis».
Mc Arthur montó allí su propio laboratorio de tom-tom macutes.
Nos sentamos a desayunar en el bar de Turco Serapio. Mi abuela pidió
café con leche con chipaco. Yo la imité.
-A los ingleses les tiraron un salvavidas de plomo, los yanquis-continuó
mi abuela-. Ganaron la guerra de ellos, pero los ataron para siempre
a su carro. Desde entonces, la economía inglesa pasó a depender
de los yanquis.
Tomamos el café con leche en silencio. A mi abuela no le gustaba
hablar mientras comía. Después de limpiarse las migas de la boca
con la servilletita floreada, volvió al tema. Mi abuela no contaba
porque sí nomás. Se veía que ella me quería dejar su legado. Por
eso, yo la escuchaba en silencio.
-No, los yanquis no son tontos. Por eso dominan a casi todo el mundo.
Si ellos sacaron de la brecha a los ingleses, a los maquis y a los
partisanos, fue por dos cosas: primero porque ambicionaban manejar
a Europa, segundo porque le tenían miedo al avance de los rusos.
Ellos veían más allá de esa guerra, manejaban ya la hipótesis del
conflicto nuclear, si no fijate lo que le hicieron al japón en Hiroshima.
Y la verdad es que los manipularon bien a sus «ayudados» en la guerra.
Fijate vos que han ido convirtiendo a Europa en un colchón de amortiguamiento
para la guerra nuclear. En caso de estallar, los europeos van a
volar en pedazos, mientras los yanquis ganan un tiempo precioso
para contraatacar. Y en la retaguardia, le han puesto a Japón. No
si tontos no son los yanquis.
El Turco Serapio Elías levantó silenciosamente las tasas y volvió
a su mostrador como una sombra muy ancha.
-Y tu abuelo Segundo Tapia se había jugado a favor de los ingleses.
Por eso, cuando vino el recambio en el gobierno, le tocó perder.
Los yanquis que apoyaron a Ortiz, lo marginaron completamente al
«jóldin Tapia». Para colmo de sus males, al poco tiempo vino el
gobierno de Perón.
Mi abuela tomó agua de uno de los vasos largos y labrados que dejara
el Turco después de limpiar la mesa.
Tu padre lo odiaba a Perón. El le hizo pasar la etapa más negra,
y obligó a declararse en quiebra a dos empresas que controlaban
los Tapia. Les ahuyentó unos capitalistas canadienses, que habían
convencido para «invertir en Santiago» (que traducido, significaba
invertir en los Tapia). Y por si eso fuera poco, sindicalizó a los
obreros aumentando casi en un 40 % los gastos de la empresa. Será
por eso que tu papá se metió en los Comandos Civiles, cuando lo
derrocaron. Se dedicaron durante un año a torturar peronistas, luego
de que Perón cayó. O será tal vez porque, con ese gesto, tu padre
se ganaría definitivamente la confianza de los yanquis.
-Lo que tengas que decir decilo rápido -me dijo la Gorda, mientras
miraba hacia uno y otro lado para arrancar con el Fiat 600 abollado,
entre el tránsito feroz de la Colón.
-Había pedido una reunión con los Responsables; se trata de un planteo
bastante grave...
-Yo soy la enviada de la Dirección... lo que tengas que decir hablalo
conmigo, yo lo transmitiré si es necesario -insistió la Gorda, con
impaciencia -también estoy autorizada para darte una respuesta inmediata...
-¿Y hablaremos andando?
-Antón, sós muy formalista... ahora tengo varias tareas que hacer;
entre ellas dejar estos paquetes a varios compañeros -dijo, señalando
unos bultos que aparecían de bajo el asiento de atrás- la revolución
no se detiene por nuestras inquietudes personales...
-Bien -dijo Antón, después de un largo silencio-. Hablaré. Se trata
de la muerte del espía norteamericano...
-El ajusticiamiento-interrumpió la Gorda.
-Bueno... de eso se trata... yo no creo que haya sido algo justo...
-¡Estás loco, Antón! ¿Te has puesto de parte de los milicos ahora?
-No, no se trata de eso... sino de que, con todos sus pecados...
se trata de un ser humano, semejante a nosotros, al que hemos matado...
a sangre fría, sin darle siquiera oportunidad para que se defienda...
-Pecado... a veces creo que esa anticuada moralidad cristiana te
impedirá llegar a ser un verdadero Combatiente Revolucionario, Antón...
¿Quién habla de pecados? Delitos: ha cometido delitos graves, contra
todo un pueblo. Secuestros, violaciones de compañeras, asesinatos,
torturas... ¿no te parecen razones suficientes para eliminarlo?
Hemos hecho una obra de bien público, librando a la sociedad de
esa lacra...
-Sin embargo, no solucionamos nada matándolo... pondrán otros en
su lugar... lo que hay que cambiar es el sistema, no exterminar
a sus representantes...
-Compañero, en toda revolución hubo muertos, y no se puede invertir
nuestro precioso tiempo en disquisiciones sentimentales... la cuestión
es clara: tenemos un objetivo que cumplir, y hay que llegar allí
con la mayor economía de medios posible... Para ello, debemos practicar
una disciplina inflexible, con absoluto respeto por las líneas de
acción fijadas...
-Me gustaría hablarlo un poco más, sin embargo... yo creo que no
le hacen bien a nuestra organización estas ejecuciones sumarias...
-El día que dejes de pensar como un burgués y te ubiques en el lugar
de las masas oprimidas, comprenderás correctamente nuestra línea,
Antón... Por lo demás, esto no se discutirá otra vez. Se me ha indicado
que te ordene dejar de lado todo cuestionamiento y acatar la línea
de la Dirección. ¿Lo entendés?
-Sí -respondió Antón.
-Bien, hermano -dijo la Gorda, dándole un beso con olor a tabaco
y fritura de milanesas -sabía que eras un buen tipo... Ahora bajate,
y caminá sin mirar atrás.
Carmen yacía boca abajo sobre el lecho pequeño. Por el entramado
de las cortinas filtraba el primer rayo de sol. La luz fileteaba
sus cabellos, ondas en guedejas derramándose en la almohada. La
mano de Antón penetró suavecito por entre sus cabellos, acariciado
su espalda, acariciándola. Pequeños puntos de luz cambiaron de sitio
en el enmarañado mar, los filamentos que flotaban en el haz de luz
subían, despaciosamente, y bajaban; Carmen se movió. Antón no retiró
la mano; tenía temor de que lo rechazara, pero ya no podía retroceder.
Estaba jugado. Hasta que por la ventana veía una figura blanca,
sin rostro, con larga túnica talar azul de luna, en medio de la
noche, sola en el patio del hospicio, mirándole y ya no podía dormir,
se levantaba a caminar ida y vuelta por la pequeña habitación, para
espantar aquel espectro, a quien no temía, pero le obsesionaba,
además de ser sólo una ilusión de sus anhelos, burlesca jugada de
los evos en represalia por sus investigaciones secretas; se calmó,
respiró hondo, volvió a mirar por la ventana pero allí estaba, tenaz
y blanca, doliente, ánima enamorada en espera sobre el páramo yerto,
sin posibilidad de cercanía, porque ella y él habitaban dimensiones
que no se tocaban; entonces volvió a la pieza, y se quedó apoyando
las manos sobre el mesoncito de la burra, mirando, con ojos desmesurados,
su rostro barbudo en el espejo. Desde el momento de apoyar la mano
en el picaporte estaba jugado. Enredó los dedos en el cabello suave
y apretó, como para despertarla. Carmen abrió los ojos pero no se
movió. Antón estaba tenso. Despaciosamente ella se dio vuelta, poniéndose
de frente a él, mirándole con mirada azul; él acercó los labios
a su boca y puso en ella un beso casi inmaterial, como en un sueño.
Entonces fue que Antón despertó. Hasta que tanta muerte le ahogó,
le superó, le resultó una carga insoportable, y tiró el fusil en
medio del campo de batalla, y empezó a correr hacia el enemigo a
pecho descubierto gritando, hijos de puta, traten de matarme, no
les tengo miedo a sus balas podridas, asesinas, soy inmortal, gritaba;
pero no le mataron sino le encerraron en un hospicio, después de
torturarlo. Se despertó transpirando en su cucheta, arriba dormía
Bodo; roncaba. Miró la puerta de la habitación de Carmen: Miró hacia
el baño: la luna entraba por la ventana. Se levantó y caminó hacia
el baño. En la habitación lateral, con la puerta abierta, dormía
el hermano de Carmen. También roncaba. Antón se encerró en el baño
y se miró en el espejo; tenía dos bolsas de ojeras. El regusto amargo
del vino le hizo arrugar los labios. Pasó su mano por sobre la mejilla:
pinchaba. En el botiquín halló una maquinita, y se afeitó. Se puso
una fresca colonia que encontró, luego se acercó al inodoro. Mientras
orinaba procuró acomodar en su cabeza enervada una táctica para
entrar. La noche de los ronquidos. ¿Y si estaba con llave? Bueno,
malasuerte. ¿Y si alguno se despertaba? Eso podría ser lo más incómodo.
Así como en el campo se difuminaba la luz hasta hacerse una mancha
dorada a lo lejos, bajo el horizonte, se alejaba el alma de Antón
cada vez más distante adentro de él, cuanto más trataba de aferrarla
para preguntar su nombre; era un juego de escondidas, en un desierto
interminable, con un rival inasible; el niño se perdía en el desierto
sin hallar un sitio donde afirmarse, desde el cual poder hablar
con alguien, por todos lados campeaba la soledad, ojos asombrados,
Antón quedaba finalmente entristecido, mirando el resplandor de
la tarde, que reverberaba sobre el manchón violeta de la lejanía.
Abrió la puerta suavemente y entró. Antes, había cerrado la del
hermano. Carmen dormía plácidamente, de espaldas sobre el lecho.
Por suerte, no roncaba. Había apartado un poco la frazada con el
pie y una de sus piernas, adorable, escapaba al corto camisón. Los
pechos redondos, desnudos bajo la transparencia, subían y bajaban,
por la respiración. Antón se sentó lentamente sobre la cama, a su
lado. Largo rato, la miró. Luego sus manos fueron, como si tuviesen
vida independiente hacia los pechos. Los envolvió con sus dedos
y percibió la textura suave en los huecos de las manos; con un movimiento
giratorio los movió hacia adentro, los acarició. Carmen abrió los
ojos azules, y sonrió; Antón la besó. Entonces terminó el sueño
y Antón despertó. Después de mucho tiempo y fracaso él comprendió
que lo buscado no era una mujer solamente sensual sino una amante
parecida a esa fija y parpadeante imagen que llevaba dentro de sí
mismo. En la habitación del hospicio había llegado a soñarla, por
fin. Y entonces devenía aquella encapuchada sin rostro que se le
aparecía en el patio, al anochecer. Su corazón palpitaba fuertemente
en cada crepúsculo, esperando saber si al final ella le hablaría,
para conocer así quién era. Pero ella no le develó nunca su rostro.
Carmen yacía boca abajo sobre el lecho en desorden. Era una mañana
fresca. Por la ventana entraba el primer rayo de sol. Antón enredó
los dedos en su pelo y, apretando un poquito, la despertó. Carmen
se dio vuelta, lo miró a los ojos, y esbozó una sonrisa interior.
Antón acercó los labios y la besó. Después se despertó. Bajo su
cabeza la almohada estaba mojada en sudor. La puerta de Carmen,
cerrada. Se levantó.
Se paró frente el quiosco con la boca abierta. Una náusea pugnó
en su estómago. Antón compró el diario. Era Eugenia. En la primera
plana: DOS DELINCUENTES SUBVERSIVOS FUERON ABATIDOS. La foto, grande:
y al lado su compañero ¡Qué hermosa había salido en esa foto, abajo
un epígrafe: «los delincuentes subversivos María Eugenia Lagar y
Alejandro Monti, abatidos ayer por la fuerzas conjuntas del ejército
y de la policía». Se sintió mareado. Fue a sentarse en un banco
de la plaza, en el paseo Sobremonte. Cuidate más las manos, Eugenia,
una mujer debe tener las manos menos ásperas, ella bajó la cabeza,
al pasar bajo los olmos cayeron algunas hojas y una quedó graciosamente
enredada en su pelo como un hebilla de oro viejo. «En horas de la
madrugada de ayer se efectuó un operativo conjunto del ejército
y de la policía, en el barrio denominado "Villa Siburu" de esta
ciudad. Como resultado de investigaciones anteriores, las fuerzas
legales habían llegado a la conclusión de que en la fecha se realizaría
una importante reunión subversiva, en la finca ubicada sobre calle
Mocovíes al 504. Al detectar los habitantes de la vivienda que estaban
siendo rodeados por las fuerzas del orden, se resistieron a balazos,
generándose un tiroteo, que culminó cuando el jefe del operativo
decidió ordenar la utilización de armamento pesado. Como resultado
de esta acción, resultaron muertas dos personas, quienes fueron
identificadas como María Eugenia Lagar Estévez, de 21 años de edad,
argentina, soltera, y Alejandro Monti Guevara, 33 años, de estado
civil divorciado. Ambos pertenecían a la organización subversiva
autodenominada Fuerza Peronista Revolucionaria, brazo armado del
Partido Peronista Revolucionario. La pareja convivía desde hacía
algunos años, y tenía en común un hijo de un año y medio, quien
fue depositado en la Casa Cuna hasta que se establezca el paradero
de algún familiar cercano. Ambos delincuentes subversivos poseían
un frondoso prontuario en el campo de la acción armada y el terrorismo
ideológico. Alejandro Monti Guevara había participado, con anterioridad...
No pudo seguir leyendo. Le sobrevino una náusea, y esta vez tuvo
que apoyarse en la pared para no caer. Estuvo allí un rato, hasta
que se recompuso. Llorando y tropezando se mezcló con la gente que
salía de Los Tribunales
Antón se dirigió hacia su habitación atravesando el ancho portal
italiano del caserón en ruinas y se metió en el húmedo corredor
de sombras de pronto, dejando el sol; atrás quedaba la callejuela
serpenteante con su enjambre de mujeres haciendo sus compras, puestos
ambulantes, niños harapientos que jugaban y refracciones geométricas
del agresivo sol, las callejuelas amuralladas por los altos y descascarados
edificios de departamentos, conventillos, oscuros pasillos, apiñados
unos sobre otros, uno al lado del otro, sin orden ni concierto arquitectónico,
edificados con el objeto sólo de aprovechar al máximo el espacio.
Daba la impresión de que hubieran corrido a edificar, todos a un
tiempo, lo más rápido que se pudiese, y en esa estampida cada uno
hubiera llevado lo que pudo tomar, para colocarlo prestamente donde
cupiese, tratando de ocupar el mayor espacio posible pues cada elemento
colocado significaba una ventaja sobre los demás, y así se hubiera
armado, de un día a la noche, aquel caserío abigarrado, en que se
yuxtaponían cornisas labradas con ventanales chatos, gárgolas del
renacimiento con austeras guardas romanas, vidrieras, con techos
de tejas, de chapas y hasta de adobe, muchetas con listones, altas
y viejas, paredes descascaradas y de pronto algún rutilante frente
pintado al aceite con un color chillón: todo ésto en pequeñito,
en fracturada combinación, como si se hubiera tomado un pedacito
de material en cada parte de la ciudad para armar aquél grotesco
rompecabezas. Antón caminó a través de extensas galerías y salas
oscuras, en las cuales reflexiones de la luz permitían distinguir
confusamente bultos que se discernían más por un acto cerebral que
de la vista, muebles viejos, cuadros, y a veces un promontorio de
tierra removida, sacada de hoyos practicados -con peligro para quien
no conociera el lugar- apartando los listones del parquet, quién
sabe con qué objeto; a veces, una transparente luminosidad que no
se sabía bien de donde venía perfilaba curiosamente el borde ruinoso
de algún colgajo del empapelado o una telaraña.
Al fin llegó a su habitación (en verdad, Antón habitaba aquellos
tiempos una galería trasera del caserón, que daba a la calle, de
la cual estaba separada por una gruesa y alta balaustrada, y el
nivel del piso, que había sido construido a unos dos metros por
arriba del suelo; la balaustrada estaba dividida en dos partes por
una abertura central, ancha, de donde partían hacia abajo unos escalones
de piedra. No había más muebles allí que la cama de dos plazas de
Antón ubicada precisamente en el centro del amplio rectángulo sobre
el piso de granito, un armario pequeño y alargado, sin espejos,
y las cortinas que colgaban de rieles en la pared interior sobre
el lado que daba a la calle, y que ese momento estaban corridas.
Sea porque en el transcurso del largo camino desde la puerta principal
hasta la habitación el cielo se hubiese nublado, sea por algún otro
fenómeno que no se comprendía, desde este lado de la casa se veía
el paisaje oscurecido, con un aspecto crepuscular; por la vereda
del frente -de la que separaba a la casa una angosta calle- pasó
una mujer, solitaria, que pareció acentuar el angustiante clima
de desolación que se desprendía de las casas chatas, geométricas,
grises, de paredes herméticas cuyo único adorno de color era el
letrero rústico de letras rojas que colgaba sobre la puerta cerrada
de la casa esquina, situada justamente ante la galería de Antón,
formando una ochava que parecía señalar amenazante la vieja casona;
el letrero decía «Almacen»).
Antón llegó a la habitación y se detuvo junto a la puerta. Se detuvo
sorprendido pues junto a la cama, usando tres almohadas sobrepuestas
a modo de respaldo, tapada sólo con el cubrecama encontró a la Ñaña.
El resplandor de ese raro crepúsculo impresionaba su cabello que
caía en hermosas cascadas ondulantes casi hasta los pechos de la
Ñaña, en hebras negras, en hebras grises, en hebras plateadas, y
suavizaba las ondas cavidades de las mejillas bajo los anchos pómulos,
del mismo modo como convertía en equilibrados juegos de luz y sombra
a las innumerables arrugas de su rostro, y a las irregularidades
sinuosas de la ropa de cama en desorden; el macramé de los hombros
sin mangas de su camisón hacía juego con los reflejos mercuriales
de su pelo. Antón sintió un vuelco en su pecho, y dejó la actitud
de tranquila despreocupación que había traído hasta ese momento;
todos sus sentidos se alejaron de la propia persona para posarse
en la de la Ñaña; con respetuosa unción, como se caminaría por el
Sancta Sanctorum se acercó al venerado cuerpo de la Ñaña, que reposaba,
enferma, en su cama. No había esperado encontrarla allí, y se sentía
conmovido, con callada emoción. Con delicadeza tomó la cabeza de
la Ñaña, que lo miró sin expresión, introduciendo la mano izquierda
por entre los cabellos ondulados, como si cada uno de los cabellos
fueran para él -en realidad, lo eran- más preciosos que cualquier
riqueza del universo, despaciosamente, percibiendo con el tacto
de las yemas en la mano derecha cada anfractuosidad, y hasta la
armonía de matices -creyó él- que formaban los cabellos de la Mamavieja.
En los ojos de la Ñaña comenzó a formarse, como viniendo de un lugar
muy profundo de sus pensamientos, un juego distinto de luces, un
movimiento sutil de brillos que Antón interpretó aunque ninguna
de sus facciones se había movido en lo más mínimo; Antón tenía los
ojos secos pero el corazón se le había ahogado en lágrimas. La luz
de la escena se hizo un poco más clara. Entonces la ñaña descanso
su cabeza en un costado y se quedó mirando a ninguna parte, muy
quieta. Apenas respiraba; quién sabe que recuerdo la rondaba, pues
en la palma de la mano, que ahora había depositado sobre su pecho,
Antón percibió un levísimo respiro. Estaba muy enferma la ñaña ,
y Antón quería hacer algo.
Entonces salió a la calle, atravesando en forma inversa el caserón, en la
dirección que llevaba a la gran ciudad, la ciudad abigarrada y sucia
del otro lado; queriendo hacer algo por la Ñaña salió a la calle
Antón. Pero no atinó a hacer nada, solamente pensar, o un algo parecido
a pensar, con un caos lento en el que se mezclaban frases e imágenes
de kinestoscopio con colores lejanos que le llegaban, debilitados,
de los distintos lugares que atravesaba caminando, con las manos
en los bolsillos y la cabeza baja. Antón vestía esta vez con ropa
de pintor, es decir, pantalón de basto hilo de algodón ocre, camisa
de igual color y una campera corta de lona blancoamarillenta. Entonces
pensó: «¿pero qué puedo hacer yo por mi abuela, si falleció hace
dos años?» y dejó de deambular inútilmente por las calles flacas
de la ciudad, para volver a dirigir sus pasos de regreso a la ruidosa
mansión.
Cuando arribó nuevamente a la habitación no encontró a la Ñaña.
En su lugar estaba Van Hoff. Asustado y con cólera se dirigió a
Van Hoff y le inquirió adónde había ido la Ñaña. No sabía. El hombre
cadavérico y entrecano, comenzó a temblar cuando divisó a Antón;
también estaba rescostado, tapaba su cuerpo con el cubrecama y parecía
muy amedrentado -Antón le inspiraba miedo a Van Hoff, no se sabía
por qué (o tal vez fuese, por las particulares situaciones desgraciadas
que había padecido en los últimos años aquel hombre, que su voluntad
se había quebrado, y del mismo modo en que su cabello rubio había
encanecido totalmente, sus nervios se hubieran desgastado, convirtiéndolo
en un ser casi en estado de conmoción permanente, cosa que se manifestaba
de un modo patético cada vez que se le acercaba o le dirigía la
palabra alguien de carácter fuerte), pero en él se verificaba al
parecer una mezcla enfermiza de sentimientos encontrados pues, aunque
se percibía a simple vista que la sola presencia de Antón le perturbaba,
se esforzaba por retenerlo, como si en el concierto de males en
que aquel hombre se debatía («quién sabe de qué modo percibe lo
que sucede a su alrededor», se dijo Antón: Van Hoff parecía vivir
en un mundo de peligros perpetuos y monstruos) Antón fuese el mal
menor, y, frente a la zozobra insoportable de la soledad, se aferrara
aun a aquella dura compañía-.
Antón pensaba que la Ñaña había salido sola en esta peligrosa ciudad
-peligros que no eran, al menos para ella, de índole material-,
por lo cual urgía a Van Hoff para que le dijera si la había visto
salir. Entonces Van Hoff, que se empeñaba en demostrar que estaba
muy enfermo y necesitaba compañía, en un esfuerzo desesperado por
convencerlo se levantó la camiseta y le mostró la eccema purulenta
que brotaba sobre sus costillas. Antón vio, pero no vio lo que otros
ven, al menos lo que se declara; vio, con su mirada particular,
un cuadro horrible (los ojos de Antón tenían una visión ejercitada,
con frecuencia entre ellos se descomponían los objetos, o cambiaban
de forma o de matiz, mostrándole su movimiento interior; pero el
se guardaba de decirlo): como en aquella filmación que mirase años
atrás, «Trampa 22», cuando el actor extrayendo el cuerpo de un compañero
de armas de los despojos de un avión abre el cierre mecánico del
uniforme del piloto que fijaba los ojos espantados y sobre él se
derramaban sus intestinos, así ve ahora Antón el interior de Van
Hoff, que le mira con sus ojillos azulinos, mientras de su interior
se manifestaba, para Antón, una masa sanguinolenta de vísceras,
comida semidesmenusada y humores turbios, en una combinación triste
y nauseabunda que por añadidura parece estar en un continuo y desparejo
movimiento de rotación. Apartando la mirada Antón le pidió que se
tape a Van Hoff, y éste, creyendo haberlo conmovido, cuando le mira
de nuevo le dice, ya tranquilo:
-La Ñaña ha salido a comprar pan.
Entonces Antón lo abandona bruscamente y sale hacia la calle descendiendo
en dos saltos la escalera de la galería, dejando a su espalda al
afligido Van Hoff que gimotea haciendo reclamos sobre pasadas desaprensiones,
en un esfuerzo ya sin convicción por impulsarlo a que vuelva y se
quede a acompañarlo. Ha anochecido.
Misteriosamente se desprende del cielo sin estrellas un resplandor
azulado. No hay farol con vida en las calles; el caserío parece
bañado por alguna sustancia radioactiva pues sin saberse como, se
ven nítidamente sus paredes. Luego de recorrer todos los negocios
abiertos Antón la encuentra por fin a la Ñaña en la verdulería.
Todavía lleva su largo camisón celeste acerado, pero no parece llamar
la atención a nadie en el local casi lleno. Está parado a un costado,
junto a la puerta, contra la pared, esperando que sea su turno.
En contraste con el exterior monocromo, la verdulería se le antoja
a Antón una composición exhuberante, con olor a ajo, a cebollas
y a tomate, y con hileras de calabazas y otros coloridos vegetales
colgados desde los techos, sobre las mujeres en traje de diario
que hacen cola frente al mostrador, tras el cual un matrimonio -los
dueños-, ambos gordos, él con tosco delantal de lona, ella en vestido
floreado, muy sucia y despeinada, atienden, en medio de estantes
con carteles de propaganda, dinero arrugado y una balanza, con chabacana
simpatía a las clientas. Antón quiere decirle a la Ñaña cómo se
ha preocupado al no hallarla, su pánico al haber pensado en que
algo le pasara, quiere reprocharla por haber salido así, estando
tan enferma, quiere quedarse a acompañarla, pero la ve tan tranquila,
tan serena su mirada, que no le dice nada. Y se va, pensando en
que quién sabe por cuanto tiempo no va a volver a estar con la Ñaña.
Cuando mataron al padre de Celia, Antón no supo qué hacer. Lo habían
matado los propios compañeros de su hija, y de Antón. Celia estaba
desaparecida.
Su cerebro no resistió. Tomó la pistola y salió a la calle. La emprendió
a tiros contra los faroles de los autos. Pronto se escuchó una sirena.
Se había formado una aglomeración, a lo lejos, y Antón quedó en
medio de la calle. Huyó, subiendo hasta el último piso de un edificio
de departamentos y bajando por la azotea del vecino.
Fue caminando hasta un cuartel, se paró enfrente y empezó a disparar
contra las paredes. Los soldados dudaron entre tirarle unas ráfagas
o llamar a la policía. Finalmente hicieron las dos cosas.
Antón caminó por el patio desolado. De atrás de la pared y de los
alambrados se levantaban vaharadas de niebla. Sobre los techos de
chapa se percibía un resplandor plomizo, que hacía más negros los
grandes bloques de edificios.
En eso apareció Celia. De atrás de un pólipo de niebla apareció
Celia. Antón se asustó, pues Celia estaba viva -al menos, eso le
habían dicho a él-: desaparecida pero viva. Y no es costumbre de
los vivos andar apareciendo atrás de la niebla en los patios de
prisión. Pero se quedó quieto y callado.
Ella habló primero.
-Antón yo te espero.
-¿Acaso no estás prisionera, Celia?
-No. Ayer he salido.
-Ah- dijo Antón. Y qué cosas embromadas tiene el alma humana: en vez de alegrarse
se entristeció.
«Ella sale y yo sigo aquí», pensó, «y no me va esperar». Pues desde
aquello de luchar hasta la muerte de su padre, Antón había aprendido
a desconfiar de la palabra de la gente. Sin embargo, pensó, no podía
desconfiar de Celia. ¡Qué época de mierda !
-Celia tiene un raro tipo de belleza -se dijo Antón mientras la
miraba. -Ojos negros como la noche de mi tierra, llena de voces...
Es una belleza que nace del alma...
Y no me va a esperar.
Pero a eso también se decidió resignarse, como a tantas cosas de
los últimos años.
Entraban por la noche, por las madrugadas. Gritaban «¡atención!»
y nosotros debíamos levantarnos. Nos ordenaban desnudarnos, y luego
correr por el pasillo del pabellón. Mientras lo hacíamos, nos golpeaban,
con garrotes de goma, con el mango de las armas. A las mujeres le
hacían lo mismo -Celia me lo contó-. Venían por la madrugada -tres
oficiales-; no se les veían los ojos, por la sombra de los cascos.
Uno de ellos, leía un nombre de un papelito. El compañero salía,
le ataban las manos por la espalda, le vendaban los ojos. Al rato,
se oían los estampidos de los disparos. Los presos comunes nos avisaban,
después, que el nombre del compañero ( o compañera ) había salido
en los diarios, como muerto en un enfrentamiento con las Fuerzas
Armadas. Así nos atendían, en la cárcel. Pero no me quejo. Cuando
decidimos ser revolucionarios, nuestro corazón y nuestra mente se
aprestaron para pasar cualquier sufrimiento que nos infligiera el
enemigo. Y lo pasamos.
Me di cuenta que el camino de mi vida consistía en llegar vivo al
momento de la muerte. Y allí me iba a encontrar con la Ñaña. Eso
nada más.
En no morir negándome a mí mismo. Aunque los demonios me acecharan
y de atrás y de adelante. El Señor Jesucristo que me dio la vida
me dijo -yo lo escuché- que para vivir había que morir un poco cada
día.
Los gringos lo habían encadenado a mi padre, y él a su vez encadenaba
a los hijos de la tierra. Para dar ganancias a los yanquis. Muchos
mataron, por su mandato,
Pero los hijos de la tierra andan por ahí en el viento y nuestra
sangre, mientras él está irremediablemente muerto.
-¿Qué puedo hacer yo para remediar tanta desgracia?. Clamé al Señor
y El me contestó:
-Acepta redimir en tu cuerpo y tu vida aunque sea unos pocos de
los pecados de tu padre.
Por seguir tal indicación fue que me metieron preso. Y a muchos como a mí
ya los mataron.
Pese a todo decidí continuar mi lucha, sin temer a los que matan
el cuerpo.
Y eso hago, para ganar la vida. Por tal motivo, camino sobre la
tierra como si no la conociera.
Llévame Tú, Dios Eterno, en tus serenas manos como un niño de pecho
entrego mi voluntad y mis deseos; no se guiarme, no confío en mis
impulsos ni en lo que me dejó mi padre, estoy solo, en medio de
ojos que ven lo que no veo; intuyo una inmensa armonía que viene
de algún lado, pero estoy ciego, apenas puedo percibir un lejano
reflejo en el horizonte negro y ese sonido, que me enternece y me
entristece pues no lo puedo alcanzar y por tiempos huye; entonces
sólo siento el ruido de las voces, de los autos, los hirientes sonidos
de una banda británica de rock y oscuros versos que no entiendo,
millones de palabras que me acosan desde fuera y no puedo soportar,
me azotan como descargas eléctricas, me acorralan en cualquier rincón
adonde trato de esconderme y me llevan hasta el borde mismo de la
oscuridad; entonces Dios, Tú me salvas, y vuelvo a oír esas escalas,
melodiosas y amables como la miel y ya no temo; todo adquiere su
lugar y se organiza, en tu concierto, Señor: por favor no sueltes
mi mano, no dejes que me caiga en el vacío.
Sí, envejecido y lento, no de años sino de dolor, caminó la noche.
Se quitó un zapato u pisó la tierra, trémulo.
Antón lloró; por los años, por las madres, por los muertos. La tierra
espesa comenzaba el aire de la noche en mil fantasmas clamorosos.
Celia lo miraba silenciosa. Compartía sus sentimientos, multitud
de sensaciones sutiles y hondas, inexpresables pero no sabía qué
hacer, si callar o abrazarlo.
Todo lo había compartido. El dolor y la alegría. Más el dolor, sin
duda.
El hombre se había arrodillado y contemplaba el suelo, inmóvil,
los ojos abismados. Los pensamientos de Celia registraron el lento
aleteo de un pato que pasó volando por la oscuridad como un presagio.
La mujer pensó en aquel hombre delgado, tallado a quien pese a tantos
años turbios amaba, qué maravilloso fenómeno, nada había podido
separarlos, ni el sufrimiento físico, ni la cárcel.
Antón llegó a la casa de la familia de su mujer, Diana Espinosa,
en un momento de mucho trajín. Bien es cierto que allí se vivía
permanentemente un clima de cierta inestabilidad, como si el tiempo
disponible nunca alcanzara para los afanes de las cinco mujeres,
pero esta vez preparaban una cena de la que participarían dos o
tres invitados. En un rincón de la sala Clámades Espinosa, hermano
de Diana, leía una revista. «Como si intuyera que en tanta inestabilidad
que lo rodea, él debe asumir un papel contrapesante, igual que el
lastre de los aeróstatos, sin el cual los pasajeros de la barquilla
se verían irremisiblemente arrastrados hacia las alturas por ese
globo ingrávido que eran las mujeres». Eso pensó. Antón acaba de
salir de la cárcel, pero eso no pareció modificar mucho las preocupaciones
de las cinco mujeres, quienes luego de saludarlo con más o menos
efusividad siguieron con los preparativos para la cena. Diana Espinosa
parecía tener escrúpulos relacionados a sus obligaciones para con
Antón, y de vez en cuando él la sorprendió observándolo con el rabo
del ojo; ella le dirigía la palabra mientras iba y venía pasando
por donde estaba Antón sentado, con su bolsa al lado, pero acataba
el orden general, no dejando ni por un momento las tareas.
A lo largo de la cena Diana Espinosa centró sobre sí la atención,
hablando de sus frecuentes viajes por México, Estados Unidos y el
Caribe, debidos a sus actividades -que era consideradas muy importantes
por los que allí estaban. Antón podía percibir, en los momentos
en que Diana estaba en silencio y se cruzaban sus miradas, esa sensación
de incomodidad en ella, como la que siente una familia de pequeños
burgueses al tener entre sus invitados a un pariente pobre, un albañil
por ejemplo, al que se vigila con aprensión temiendo que haga algo
inapropiado o diga alguna «barbaridad». Para Antón Tapia no era
novedoso el ser un individuo marginal, así que cenó en silencio.
Fueron a dormir. Diana y Antón debieron compartir la ancha cama
con Sineramis, la hermana de Diana. Antón deseaba estar solo aunque
fuera unos momentos con Diana, pero no lo había conseguido, por
lo que propuso a su mujer que fueran a darse un baño juntos. Se
metieron al baño y se desnudaron. Pero apenas lo habían hecho cuando
entraron por la puerta doña Encarnación, madre de Diana, y una chiquilla
de unos diez años, sobrina de ella, ambas desnudas: querían tomar
un baño también y acompañarlos. Antón soportó un rato la cháchara
de las mujeres en la que Diana parecía sentirse tan cómoda («pues
-pensó él- de algún modo ella ha sabido adquirir la conducta precisa:
es la que menos habla, y cuando dice algo lo hace con gravedad pero
sin perder la actitud de hija menor que conserva fielmente la educación
de sus padres, y eso la sitúa cuando ella lo desea, en el centro
de la conversación») pero enseguida se hartó, y con voz que apenas
disimulaba la impaciencia les pidió que los dejaran solos pues él
debía hablar con Diana. La señora mayor y la sobrina se fueron al
fin. Diana tenía un brillo de picardía en los ojos. Se sentía complacida
por ser su persona objeto de los requerimientos de unos y otros.
Con actitud condescendiente puso sus brazos en el cuello de
Antón. (Antón pensó que estaba muy bella, su cuerpo desnudo perfeccionado
por una vida activa, parecía haber crecido y afinado sus formas
en los años que estuvieran separados.) Tuvieron una tranquila relación
sexual, bajo la ducha.
El día siguiente fue desagradable para Antón.
En la casa iban y volvían hombres y mujeres jóvenes, todos relacionados
con la familia de Diana o sus actividades, pero ninguno con él,
por lo cual permanecía allí como un objeto que los otros pronto
se acostumbraron a ver sin sentimientos. Pasaban a su lado, sin
prestarle la menor atención.
Encontró una diversión: la motocicleta de su suegro. Era una enorme
estructura de 2500 cilindradas, negra, imponente y llena de reflejos
metálicos en sus hierros niquelados, que Clámades se había ocupado
de mantener siempre impecables. Tomó esa motocicleta y salió a andar.
Fueron momentos buenos. El poderío que le transmitía manejar semejante
máquina le restituía la confianza en sí mismo, y de alguna forma
lo reivindicaba de la situación marginada que había soportado desde
que llegó. Así pasaron varios días.
Una noche debieron participar de una especie de reunión social.
Antón llevó a Diana en la motocicleta. Le agradó mucho bajarse del
aparato y entrar al chalé con cocheras adonde iban, detrás de ella,
que ya parecía conocer el lugar. En realidad la festichola en cuestión
era un pretexto para que se hallaran en un ambiente amable esta
especie de masones que componían el grupo social en que se integraba
Diana, y conversaran allí sobre temas relacionados con sus proyectos.
Diana estaba en su salsa, igual que su madre y su hermana, pues
se la reputaba una amiga ejemplar y se valoraba la gran eficiencia
de sus trabajos, considerándosela una muchacha de inmenso porvenir
si se tenía en cuenta el lugar de importancia que había sabido procurarse
ya dentro de aquella institución. Pero Antón se aburría; así es
que salió un rato para mirar el jardín, y la máquina. La motocicleta
estaba, como un dragón dormido, estacionada entre las matas florecidas
del jardín. Antón consideró el cuadro que formaba el rugidor aparato
enmarcado en ese cerco de verdes humedecidos por el rocío y se sintió
a sus anchas. Pero se acordó de que había venido a acompañar a su
mujer y se metió nuevamente a la casa.
Tuvo lugar una escena de conversación generalizada, en la que, con
fondo musical, se habían formado corrillos a lo largo del salón
y un patio arborecido. En uno de esos corrillos, en el patio, estaba
su mujer. Todos hablaban de la misión que se le había encomendado
a Diana. Ella se puso a hacerlo también, y a medida que iba hablando,
Antón comenzó a sentirse profundamente ultrajado. La logia le había
encargado un contacto con dos gobiernos con los que mantenía relaciones.
Para ésto, debía viajar en avioneta, ininterrumpidamente, acompañada
de un joven que se hallaba presente, por espacio de tres o cuatro
días, volando muy arriba de mares y selvas. Lo ofensivo del asunto
era el modo como ella hablaba, ensalzando a su acompañante con tan
entusiastas palabras en presencia de su marido, y mirándolo además
de una forma que -Antón pensaba- a nadie le restaba más que sentir
cierta cortés y solidaria compasión por Diana, dado el zoquete de
esposo que se había echado encima, tan desfavorecido quedaba en
la inevitable comparación. Antón salió a la calle con la intención
de irse para siempre de allí. Pero se llevaría la motocicleta. Sin
embargo la motocicleta ya no estaba afuera. Antón volvió a la fiesta
con una gran desazón, los sentimientos luchando adentro suyo entre
dejar definitivamente todo aquello o continuar con su mujer, de
cualquier modo. Consiguió apartar a Diana un momento, y le recriminó
su modo de hablar en público, que él consideraba indecoroso. Ella
le interrumpió siseando bruscamente palabras despectivas hacia él.
Antón dijo que no se iría de allí sin llevar consigo la motocicleta.
Entonces ella pronunció las palabra que iban a hacer irreversible
el propósito más íntimo de Antón:
-¿Aún quieres llevarte el vehículo de papá?- dijo ella-. ¿Actúas,
aún después de lo que sucedió, con la soberbia característica de
tu sangre?... ¿No has podido librarte de esa absoluta falta de respeto
hacia los demás, que heredaste de tu padre y todos los chiflados
megalómanos que te precedieron en tu familia? ¿No te basta con haber
puesto en peligro mi vida y casi arruinado mi reputación? ¿No te
basta con haber sido vago, extraño e irresponsable durante tantos
años... no te basta con haberme sido infiel... para que encima de
todo pretendas, ahora... ¡llevarte la moto de mi padre!?... -Todo
esto dijo, con tono de pregunta pero, si uno lo observa, más bien
con sentido de afirmación.
Tal parrafada lastimó hondamente a Antón, por el tono en que habían
sido dicha pero principalmente porque implicaban a su familia y
su padre, a quienes, pese a todo, él amaba. Sin embargo, como una
lanza removida en la herida, no pudo dejar de sentir que finalmente
Diana tenía una gran parte de razón. Entonces, sin poder contestar
nada, se fue. Se fue definitivamente, sabiendo que en realidad con
eso la liberaba.
Entonces Antón se dispuso a hacer lo que había sido postergado por
tantos años. Reclinado en su sillón de madera, tomó en la mano izquierda
el micrófono del grabador. Frente a él, en la pared blanca, había
un solo cuadro un vieja «Mujer santiagueña» de Ramón Gómez Cornet.
La cinta se deslizó unos segundos antes de que se decidiera a comenzar.
-Es extraño lo que siento -dijo-. Pienso que si te tuviera a mi
lado, te abrazaría, sin poder resistir ese deseo, que aún aquí mismo
me embargó con sólo la imagen que genera mi pensamiento, de saber
que voy a hablarte. Y sentiría, con tus cabellos sobre mi mejilla,
al rozar tu rostro húmedo con mis labios, una suave pesadumbre,
y una sensación de tranquilidad que me adormecería en tus brazos...
algo parecido, tal vez, a lo que se cree que puede ser la felicidad...
«Al mismo tiempo que esas sensaciones sin embargo, de algún modo
me alcanzaría una como lejana advertencia, interior, de que te estoy
engañando....
Se detuvo. Había arribado a las palabras que preparaban en su espíritu
el estado preciso para empezar a decir lo que verdaderamente importaba.
Al fin, todo consistía en un camino de ida y vuelta, en una lucha
de tendencias que se libraban adentro de uno mismo. No se trataba
de la contraposición entre los afectos y aversiones que provocara
la persona de su esposa, sino la de los propios sentimientos, diversificados
en millares de matices, con los cuales él había revestido aquella
imagen, adecuándola a los tiempos y las circunstancias que viviera
su alma; embelleciéndola o afeándola, amándola o ignorándola -no
había llegado a odiarla, en ningún caso- de acuerdo a los vaivenes
de sus propias emociones. Entonces -como había sido con Beatriz,
se acordó- debía librar de nuevo una lucha, no violenta por cierto,
pero ardua, entre los distintos complejos de figuras, sentimientos
y memoria, que como en las etapas de un gran fresco, habían ido
configurándose adentro suyo, a lo largo de años en los que habían
hecho durar, por un gran acto de la voluntad, esa incierta relación
de dependencia.
E ntonces Celia vino a decirme:
-Vamos a tener una hija.
Y yo contesté:
-¿Y tú quieres traer una nueva criatura a este mundo jodido?
Mas ella repitió con temblor:
-«Todo es bueno...
la alegría de los hombres no muere
mientras permanezca la vida sobre la tierra»
-¿Lo tomaste de Hölderlin? -le pregunté.
-El lo tomó de la Memoria de la Naturaleza...
-Mira Antón -agregó luego- la vida de los humanos tiene sentido
únicamente si son capaces de dar Vida. Eso que vulgarmente llaman
«amor», es justificable solamente cuando florece en una vida.
-¿Y qué le vamos a decir a nuestra hija, cuando nazca?
-Le diremos: «hija, eres la vida». Y le pondremos por nombre Anahí,
que es nuestra flor nacional... para significar que nuestra Patria
no está muerta, sino ha renacido, otra vez. Porque Anahí es el triunfo
de la vida: la roja flor, que nace del fuego destructivo de los
conquistadores... la única flor que vence a la muerte.
C aminó melancólico por la calle desierta, en medio de la noche.
No sabía si en verdad había amado mucho o poco a Diana, incluso
ella le había resultado incómoda las más veces, cuestión que apenas
compensaban sus discretos encantos espirituales y sus mayores atributos
sexuales, pero Antón sentía por encima de eso una desolación interior,
proveniente de su pudor herido por haber tenido que tomar aquella
determinación que contrariaba las normas éticas de la iglesia a
que pertenecía. A la par le dolía su orfandad sentimental, y ese
cuestionamiento íntimo que nos producen inevitablemente los desmerecimientos
externos aunque no los compartamos; y que suelen dar como resultado
simétrico el crecimiento de nuestra inseguridad. Pero aventó las
nubes de tristeza y se adhirió decididamente a la noción de Vida
que había logrado rebrotar con fuerza en algún lugar apenas iluminado
de su corazón.
Se detuvo un momento a apreciar la rara disposición de una esquina,
en donde se había dejado un espacio abierto, cuadrangular, de unos
veinte metros de lado (tal vez con el propósito, pensó Antón, de
hacer allí una rotonda). El lugar resultaba extraordinario; tenía
piso de tierra y las casas habían sido construidas como en función
de ese segmento de tierra, la altura de todas era homogénea -unos
veinte metros también, calculó Antón-, de tal modo que el conjunto
formaba un cubo, o mejor dicho, un cajón, pues quedaba libre la
faceta correspondiente al techo. Allí estaba cuando apareció por
la calle al Gordo Suárez, con una valija de cuero y haciendo gestos
de alegría con la mano que le quedaba libre. Se abrazaron con el
Gordo -quien había sido dirigente de la Acción Católica: de allí
provenía su amistad-; Antón le narró brevemente su historia y el
Gordo, que ahora estaba como Subsecretario de Acción Social, se
quedó pensativo un momento.
-Tengo la solución -dijo el Gordo por fin-: te nombraremos concejal
de la Municipalidad (en tiempos de dictadura militar eso era posible).
E inmediatamente sacó unos papeles del portafolios; allí asentó
los datos personales de Antón y luego redactó el nombramiento. A
Antón le pareció inusitado el procedimiento pero se prestó a él.
El Gordo se acuclilló y poniendo el portafolios sobre una rodilla
dijo: «Bueno, ahora haremos el juramento de rigor», y preguntó:
«¿Vas a jurar sobre los Evangelios o sobre la Constitución?» Antón
respondió: «Yo creo que debo jurar sobre los Evangelios. Sabes que
soy muy católico. ¿Qué opinas vos?» «Muy bien -dijo el Gordo-; me
parece muy bien -repitió con fruición-, pues aquí está inmejorablemente
visto el ser muy católico». «Bueno, esto es un ensayo nada más -agregó
después- porque el juramento definitivo lo tendrás que hacer ante
el coronel» (el coronel era el intendente). Se despidieron y cada
uno fue por su lado. Antón se sentía contento. En su interior se
había empezado a levantar, con aquel acontecimiento, el concepto
alicaído que por esos días tenía de sí mismo.
Más sosegado descendió por la larga callejuela que llevaba hacia
la casa de sus padres. A los costados las casas eran bajas, casi
todas blancas o amarillas, con paredes descascaradas y muchas con
descuidados jardines. Aparecieron de repente dos muchachas jovencitas
-18 o veinte años- que parecían mellizas, muy flacas y de pelo corto
de un rubio escandaloso, quienes saliendo desde atrás le tomaron
por los brazos, una de cada lado. Le preguntaron cómo estaba, y
sin soltarse de sus brazos lo fueron acompañando, cantando y haciendo
fiestas por el reencuentro. Antón las recordaba: eran las hijas
del gringo que tenía esa despensa tan pulcra de la calle Independencia;
prácticamente no habían cambiado sus rasgos, pero cómo habían crecido
en estos años. «Esperamos que nadie se ponga celosa si te ven con
nosotras», dijo una de ellas, y un poco turbado Antón contestó con
un hilo de voz que se había distanciado de su novia («mi novia»
había dicho Antón, pues sentía una resistencia muy íntima a aceptar
que se había casado erróneamente y su matrimonio había sido un fracaso;
sin embargo, podría haberlo dicho su tuviera coraje, como así también
el mencionar a Celia y a su embarazo; pero se le cruzaba un escozor
en la garganta y le dieron ganas de llorar) «No sé se será definitivo,
pues hay alguien más en mi vida» añadió con voz sorda, pero ésto
tampoco lo dejó conforme.
Las muchachas se despidieron de él al llegar a una casa de la calle
Dorrego, en donde entraron. Antón siguió por la misma calle: ya
faltaban pocas cuadras para llegar a su antigua casa. Al alcanzar
la capilla de La Inmaculada, Antón pensó que debía entrar a orar.
Por la calle Independencia, en ese momento, se acercaba una colorida
comparsa de carnaval. Antón pensó que debía entrar a orar, pero
la comparsa ya estaba encima y sintió una irresistible tentación
por participar de la fiesta. En ese momento, saliendo de enmedio
de la gente apareció el Zurdo Paredes, a quien desde la cárcel no
veía, y el encontrarlo le produjo alegría. Se abrazaron y el Zurdo
le preguntó adónde iba. «Debo saludar a mi familia. Recién salgo
de la cárcel», dijo Antón. Entonces el Zurdo le prestó su bicicleta
«para que fuera y volviera rápido, así podría participar del corso»,
según dijo. Antón subió en la bicicleta verde y empezó a andar.
Al pasar, con el rabillo del ojo vio el contorno de La Inmaculada
y la imagen fue como un reproche pues debía haber hecho una oración
a lo menos, antes de preocuparse tanto por venir al corso. Mas ahuyentó
esa idea de su mente y siguió.
Dobló a la derecha por la Sargento Cabral. Se llevó un tremendo
susto cuando vio aparecer un inmenso camión revestido de plomo,
más alto que las casas, que doblaba trabajosamente en la esquina
siguiente, como un gigantesco gusano, y se dirigía hacia él. Empavorecido
se aplastó lo más que pudo contra una pared, pues la calle era angosta
y el camión tan grande, que ocultaba la luz y él temió que lo aplastara.
Pero consiguió acomodarse en un recoveco de una casa, y el monstruo
pasó por al lado de él sin tocarlo y se metió en su garaje. Pese
a ello, al doblarse el manubrio de la bicicleta con brusquedad,
le había hincado la ingle con el freno. Se bajó un poco el pantalón
para verse y encontró una magulladura rojiza; pero no le prestó
demasiada atención.
«Era el camión-laboratorio de los Paz -pensó Antón-. El que elabora
uranio activado». Medio asustado aún tomó su bicicleta y siguió
con ella en la mano, hasta su antigua casa. Llegó. Sintió una gran
emoción al ver la casa. Un doble sentimiento: de suave congoja y
de alegría. En el jardín estaban sentados Esmeralda, la esposa de
su padre, y sus hermanitos. La casa estaba a oscuras y las paredes
con la pintura descascarada; Esmeralda vestía un batón andrajoso
y los chicos tenían las caritas manchadas con barro y andaban descalzos:
pero estaban bien comidos y contentos (como antes del incendio),
eso se notaba. Enseguida Antón supo que su padre no estaba; había
salido, pero pronto regresaría.
Se sentó a esperarlo en el jardín, sobre una vieja silla desvencijada,
junto a Esmeralda y los chicos, y una serena sensación de felicidad
se fue aposentando en su pecho como un limpio amanecer, o como el
azúcar espesa que se expande cuando se desmolda un budín.
Antón Tapia.
Ciudad de Mailín, agosto de 1982
![]()
VOLVER A CUADERNOS DE LITERATURA