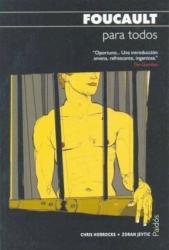ALINE Y VALCOUR
o
La Novela Filosófica



LAS CARTAS:
XXI - XXII -
XXIII - XXIV -
XXV - XXVI -
XXVII - XXVIII -
XXIX - XXX -
XXXI - XXXII -
XXXIII - XXXIV -
XXXV - XXXVI -
XXXVII - XXXVIII
- XXXIX - XL
| Algunos textos e imágenes de esta sección pueden tener contenido
sexual implícito. |
 CARTA
XXI
CARTA
XXI
Déterville a Valcour
Vertfeuille, 10 de Septiembre
Sophie está ya completamente
bien, ayer se levantó y como hacía buen tiempo tomó el aire un momento en la
terraza; había escogido este lugar porque sabía que en él se encontraba la dueña
de la casa y quería que su primer deber fuese un acto de agradecimiento. Al
avistar a estas damas desde lejos, leyendo bajo un bosquecillo, se precipitó
hacia ellas y vino a caer a los pies de Mme. de Blamont, bañando con sus lágrimas
el regazo de su bienhechora, buscando las palabras y no encontrándolas y llegando
a ser más expresiva a través de este silencio del sentimiento que a través de
todas las frases del espíritu. Mme. de Blamont la levantó, la abrazó con todo
su corazón y la hizo sentarse a su lado; está débil, está pálida, pero este
abatimiento no perjudica sus poderosos atractivos.
– Es más bonita que vos, dijo riendo Mme. de Blamont a su hija...
– ¡Ojalá pueda llegar a ser más feliz! respondió Aline besándola.
Esa noche cenó con nosotros, sus modales, su aspecto y su decencia nos han encantado
a todos. Pero tengo que contarte cosas mucho más interesantes, permite que dejemos
por el momento a Sophie para reanudar la historia de sus perseguidores.
Era imposible encontrar un momento mejor para seducir a la vieja Dubois y para
desentrañar, a través de ella, todo el nudo de esta infame intriga... Expulsada,
despedida también ella, el despecho y la necesidad la arrojaron a los brazos
de Saint-Paul y, bajo el pretexto de presentarla, como si fuese pariente suya,
en una casa excelente, la condujo fácilmente hasta Vertfeuille; está aquí, pero
aún no ha visto a Sophie. En cuanto a las astucias que ha usado nuestro hombre,
voy a ahorrártelas, bástate saber que han dado resultado; voy a relatarte ahora
lo que hemos descubierto gracias al éxito de esta operación.
Apenas Mirville hubo puesto a Sophie en la puerta cuando llegó Delcour: era
el día de su cena; el primero enfurecido aún, puso a su amigo al corriente de
la operación que acababa de realizar y como su diálogo es bastante curioso voy
a transcribírtelo palabra por palabra de acuerdo con las declaraciones de la
vieja que no perdió una sola sílaba.
El presidente Delcour: ¡Voto a Judas!, amigo mío, esa es una causa mal juzgada,
habéis olvidado los derechos que tengo sobre esa p..., y sólo debisteis castigarla
en mi presencia; os hubiera ayudado de todo corazón. Soy inflexible sobre los
atentados del crimen, ningún lazo me retiene en estos casos y los derechos de
la naturaleza se anulan cuando se han infringido los de la gente. ¿Dónde está?
El financiero Mirville: No creo que haya ido muy lejos... Si quieres darte el
gusto...
Delcour: Sí, por cierto, que corran a buscarla y que le digan que aún ha de
recibir una corrección suplementaria a manos de su padre.
¡Oh! amigo mío, ¿ha habido nunca atrocidades meditadas, combinadas, tan grandes
como estas? La cocinera salió y, de buena fe, busco a Sophie y, aunque esta
estaba en el umbral de la puerta pequeña del jardín, afortunadamente no la descubrió.
Esa fue la causa del ruido que la desdichada oyó en medio de su dolor y que
redobló tan oportunamente su espanto. Como no había visto nada, la cocinera
volvió y dijo que, sin duda, la criminal se había evadido. Una reflexión súbita
asaltó inmediatamente al presidente. Prosigamos con nuestra manera de reflejar
su enérgica conversación:
Delcour: ¿Estás seguro, Mirville, de que Sophie es realmente culpable?
Mirville: La he encontrado con el delincuente, me pareció que era más que suficiente
para legitimar su estupidez.
Delcour: Las apariencias engañan tan a menudo, amigo mío... Las manos de un
juez gotean continuamente con la sangre que las apariencias le hacen derramar.
Afortunadamente, estamos por encima de estas miserias y un ser de menos en el
mundo no supone para nosotros un asunto excesivamente grave. Además, lo que
digo no es para desculpar a Sophie, sino porque me gustaría mucho tener, como
tú, un culpable para castigarlo. Examinemos los hechos y hagamos comparecer
a los testigos; comencemos por interrogar a la Dubois, creo que es cómplice.
¿Hay pistolas?
Mirville: Sí.
Delcour: Coge una y yo la otra; se trata de asustar, no te imaginarías lo que
se obtiene asustando: te estoy enseñando los secretos de la profesión.
Mirville: ¡Quién los ignora! Pero estas pistolas... amigo mío, están cargadas.
Delcour: Eso es lo que hace falta, y ¿qué importa una cabeza cuando se trata
de conseguir lo que llamamos indicios? Mil víctimas para descubrir a un culpable,
éste es el espíritu de la ley.
Mirville: De la ley, de acuerdo, yo no conozco muy bien la ley y aún menos la
justicia. Yo sigo los dictados de mi corazón y rara vez me engaña. Vas a ver
cómo los golpes de bastón y los correazos que propiné a tu hija, han sido debida
y legítimamente aplicados. Por lo demás si hiciera falta una reparación, ¿qué
podría hacer? esas cosas no se corrigen. ¿Dónde la encontraría, cómo lo repararía?
Delcour: ¡Oh! pero, en estos casos, digo yo, no procede la reparación. Harás
como nosotros. Nadie ofende como los discípulos de Themis y nadie repara tan
poco como ellos. Has captado mal el sentido de mi discurso; lo que yo me propongo
no es hacer que realices una buena acción, sino procurarme el placer de realizar
una mala. Tu ejemplo me ha tentado... y no conozco nada peor que el ejemplo;
interroguemos, ese es nuestro objeto.
Y la Dubois, que hubiera deseado estar muy lejos, fue convocada al instante,
introducida en una misteriosa habitación que solamente se utilizaba para las
grandes aventuras. Prodigiosamente asustada, como te imaginarás, al sentir los
dos cañones de las pistolas apoyados sobre sus sienes y al verse conminada a
decir la verdad o, de lo contrario, a perder la vida, declaró que Rose era la
única culpable y que ella no había tenido jamás noticia de que Sophie hubiese
cometido falta alguna.
– ¡Voto a tal!, exclamó Mirville, creo que siento remordimientos.
– ¡Pues bien! dijo Delcour furioso, los aplacarás ayudándome a vengarme: comencemos
por decidir la suerte de esta intrigante... Y amenazándola con la pistola, añadió:
No sé qué me contiene...
Ésta protestó en vano su inocencia, los dos amigos le dijeron que después de
semejante conducta, no podían depositar en ella ninguna confianza y que debía
irse esa misma tarde... Y, como ves, antes de castigar a la culpable, como a
buen seguro el castigo no era muy legal, quisieron verse libres de testigos...
Desafortunada circunstancia, ya que nos priva por completo de las consecuencias
de esta funesta aventura y hurta a nuestras miradas atrocidades cuyo descubrimiento
bien pudiera sernos necesario un día. La Dubois devolvió, pues, sus llaves,
cogió sus cosas y salió. Gracias a un afortunado azar se hospedó cerca del portazgo
en una especie de pequeña posada a donde precisamente llegó nuestro Saint-Paul
dos o tres días después. En la casa sólo quedaban la delincuente y la cocinera.
Ésta, interrogada por Saint-Paul la víspera de su salida para Vertfeuille, dijo
que en cuanto la Dubois salió, Rose fue llamada y acudió. Que cenó muy tranquilamente
con los dos amigos y que ella, una vez servida la cena, se retiró como de costumbre
y que no vio nada de particular; pero que al día siguiente por la mañana, cuando
quiso ir a servir el desayuno según su costumbre vio que todos habían salido
sin que hubiese oído nada diferente a los otros días y sin que encontrase desorden
en ninguna de las habitaciones. Esto rompe nuestro hilo y ya ves que ahora nos
resulta imposible saber de que naturaleza pudo ser la venganza que recayó sobre
Rose.
Al día siguiente por la mañana, un lacayo de Mirville vino a pedir a la cocinera
los vestidos y los efectos de la joven; pero fue incapaz de responder a ninguna
de las preguntas que la sirviente le hizo. Seguidamente la casa fue cerrada
por el hombre de Mirville, que dijo a su camarada que podía estar tranquila,
que un viaje que esos señores iban a realizar al campo iba a interrumpir sus
cenas, al menos durante un mes... Solamente podemos, pues, hacer conjeturas
sobre la suerte de la desgraciada compañera de Sophie. La viva imaginación de
Mme. de Blamont ha forjado enseguida las más siniestras. Las de la Dubois, que
yo adopto por encontrarlas más naturales, son que el presidente ha hecho encerrar
a Rose, tal y como le había amenazado para el caso en que se viese obligado
a ello en virtud de sus desmanes. Esto es, amigo mío, todo lo que hemos podido
averiguar por esta parte... Veamos ahora el resto.
Ya no hay dudas, mi querido Valcour, sobre la personalidad de nuestros dos desconocidos;
la Dubois, engañada por Saint-Paul y sin saber a quien estaba hablando, dijo
a Mme. de Blamont
– El que se hace llamar Delcour, señora, es el presidente de Blamont, que tiene
una de las mujeres más amables de París; el otro es un tal señor Dolbourg, financiero
riquísimo y amigo suyo desde hace treinta años y que va a casarse con su hija.
Estos señores vivieron primero, con dos famosas cortesanas, continuó nuestra
dueña, de las que quizás la señora haya oído hablar.
– ¿Las Valville?
– Si, señora, dos hermanas; uno tenía a la mayor y el otro a la menor, casi
al mismo tiempo tuvieron ambos una hija de sus amantes; pero la de M. de Blamont
murió al cabo de ocho días; el presidente ocultó la muerte a su amigo y le enseñó
otra niña de la misma edad que la que acababa de perder ya que la llevó al pueblo
de Berseuil en donde hizo que la criasen.
– ¡Qué! interrumpió Mme. de Blamont sumamente turbada, ¿y esa niña de Berseuil
no será la de la Valville?
– No, señora, respondió la Dubois, la niña de la Valville murió con toda seguridad
y la que fue llevada a Berseuil era una hija legítima que el señor presidente
había tenido de su mujer y que habían mandado criar en Pré-Saint-Gervais. Al
retirarla él mismo de este pueblo, entregó cincuenta luises a la nodriza a fin
de que propalase la muerte de esa criatura, que, según decía, quería sustraer
por razones secretas a su madre; y se fingió enterrar una niña en la parroquia
de Pré-Saint-Gervais.
– ¡Santo cielo! exclamó Mme. de Blamont que no podía contenerse ya, efectivamente
yo perdí una hija en aquella época; y se estaba criando en el mismo sitio que
decís... ¿Será posible? ¡Sophie!... ¡Mi querido Déterville!... ¡qué multitud
de crímenes!... ¿qué objeto podría perseguir?
En este momento la Dubois se dio cuenta de quién era la dueña de la casa y cayó
a los pies de Mme. de Blamont suplicándole compasión...
– Tranquilizaos, le dijo esa desdichada esposa..., estáis a salvo; pero no me
ocultéis nada; no os abandonaré jamás. Y entonces esa mujer continuó y a través
de sus respuestas supimos que ambos amigos, al nacer hijas que habían tenido
de sus amantes se habían prometido mutuamente utilizar a esas niñas para reemplazar
a sus antiguas sultanas y prostituírselas recíprocamente en cuanto hubiesen
alcanzado la edad núbil; pero el presidente, al ver que se desvanecían sus derechos
sobre la hija de Dolbourg con la muerte de la suya, había decidido silenciar
esa muerte y sustituir a la pequeña bastarda por una hija legítima ya que era
lo bastante afortunado como para tener una en ese momento. Esa era la historia
de Sophie; ésta era la causa que explicaba su asombrosa semejanza con Aline;
así verás que el poco delicado Dolbourg, gracias a las diabólicas maquinaciones
del presidente, hubiera tenido, si todo sale bien, a una de las hijas de Mme.
de Blamont como amante y a la otra como mujer. Por añadidura, puedes reconocer
aquí el alma tierna y delicada del querido presidente que, aunque estaba persuadido
de que Sophie era su hija legítima, ríe y se divierte con su pérdida, con los
malos tratos que ha recibido y se ofrece incluso, con una barbarie atroz, a
hacerla víctima de nuevos tormentos. Si hay en este mundo rasgos que dibujen
mejor el carácter abominable... si los conoces, te ruego que me lo digas a fin
de que los reserve para describir al primer malvado que haya de pintar... Esta
es, no obstante, la conducta de todos aquellos que deshonran, encarcelan, torturan
y atormentan a los desdichados... culpables de algunas debilidades, sin duda,
¡pero la vida de diez de estos desdichados no mostraría semejantes refinamientos
en el crimen y en la infamia!
La Dubois añadió que sus dos amos tienen otra casa de placer, parecida a la
de Gobelinos, en la parte de Montmartre, en ella se reunían para almorzar tres
veces por semana al igual que lo hacían en la otra para las tres cenas; como
no había sido introducida en este segundo nido no estaba muy al corriente de
las orgías que en el celebraban; pero a grandes rasgos sabía que todo era más
indecente y más abundante que en la casa que ella regentaba.
– Allí tienen, dijo, un serrallo compuesto por doce jovencitas de las que la
mayor no tendrá más de quince años y las renovaban a razón de una cada mes.
Las sumas que gastan en esto, dice la vieja, son enormes y, por muy ricos que
sean, no comprende como no han disipado ya toda su fortuna.
Puedes imaginar el estado en que se encuentra Mme. de Blamont. No obstante,
había que tomar una decisión respecto a esta mujer; no podía permitir que se
quedase ni que Sophie la viese; le propuso que buscase una casa en Orléans y
que, mientras la encontraba, le indemnizaría todos los gastos con una gratificación
de veinticinco luises que le pagaría en el acto. La Dubois, encantada, colmó
a Mme. de Blamont con expresiones de gratitud. Saint-Paul salió esa misma tarde
para llevarla a Orléans, en donde se colocó poco tiempo después.
Creo que supondrás, mi querido Valcour, quien iba a ser el objeto de los primeros
arrebatos de Mme. de Blamont: apenas hubo concluido con los asuntos de la Dubois
cuando ardía ya en deseos de verse cerca de Sophie...
– ¡Oh, tú, cuya muerte me costó tantas lágrimas, exclamó precipitándose a los
brazos de esta atractiva criatura... ¡me has sido devuelta! mi querida hija...
y ¡en qué estado, Dios mío!
– ¿Vos mi madre?... ¡Oh, señora! ¿es eso cierto?
– Aline, comparte mi alegría... besa a tu hermana... el cielo me la devuelve...
me fue arrebatada de la cuna... ¿por quién? Nada hay que pueda expresar lo que
siento.
Amigo mío, renuncio a describirte la situación... era sumamente emocionante.
Mme. de Senneval, Eugénie y yo mezclamos nuestras lágrimas a las de esta encantadora
familia y el resto del día lo dedicamos a disfrutar de este inesperado acontecimiento
que proporcionó regocijo a una madre tan dulce.
Inmediatamente hice observar a Mme. de Blamont las armas que este acontecimiento
nos proporcionaba contra las odiosas e ilegítimas pretensiones del presidente;
ella asintió, pero al mismo tiempo vio que nuestras gestiones exigían el misterio
y los más delicados preparativos... ¿Quién podía impedir a M. de Blamont afirmar
que todo esto no era más que una patraña? ¿Reconocería a Sophie como hija legítima?
¿era siquiera probable que diese muestras de conocerla? ¿Qué pruebas tendría
entonces Mme. de Blamont para convencerle? La muerte de su hijita, bautizada
con el nombre de Claire, había sido comprobada. M. de Blamont había conseguido
un testimonio del cura; la nodriza, que se había prestado a todo, había colocado
con toda probabilidad un tronco, en lugar de la niña, en el ataúd que se había
enterrado; mientras tanto, Claire, bajo el nombre de Sophie, había sido transportada
a casa de Isabeau por el mismo presidente... Y además, ¿podríamos encontrar
a la nodriza de Pré-Saint-Gervais? ¿Suponiendo que la encontrásemos, confesaría
su crimen? Todo esto multiplicaba las dificultades, hacía tambalearse los derechos
de Mme. de Blamont; porque si Claire, a quien continuábamos dando el nombre
de Sophie, no suponía para ella un arma poderosa contra su esposo, éste, invirtiendo
los términos, se encontraba en posición de superioridad respecto a su mujer;
desde ese momento Sophie no sería ya más que una desdichada bastarda que había
recibido todos los cuidados que le correspondían y que había sido seducida por
Mme. de Blamont y llevada a su casa para que le sirviese de pretexto para perjudicar
a su marido y para privarle del derecho que él, con razón, pretendía tener sobre
Aline y del que quería hacer uso para entregársela a su amigo. Todo lo que no
favorecía ya a Mme. de Blamont se ponía inmediatamente en su contra. Todas esas
consideraciones la impresionaron; su primera idea fue respetar lo convenido
con Isabeau, imaginando que esa pobre desgraciada sería más afortunada si permanecía
oculta que si se quedaba en su casa.
Pero yo me opuse a esa manera de abordar las cosas e hice observar a Mme. de
Blamont que, si el presidente deseaba investigar sobre Sophie comenzaría sin
duda por el pueblo de Berseuil y que además, aislándola en esa oscura aldea
y en un estado tan inferior al que le correspondía, le resultaría casi imposible
servirse de ella decentemente y con eficacia para rechazar las indignas pretensiones
de M. Dolbourg: Convinimos, pues, que lo mejor sería que se quedase con nosotros;
que debíamos conseguir informaciones más seguras sobre la antigua nodriza de
Sophie y que había que forzar a esta criatura a confesar su crimen. Esto no
era seguro ni fácil, de acuerdo, pero era no obstante la única solución adecuada
a las circunstancias... De acuerdo con todo esto te encargamos a ti esta importante
investigación; no dejes de hacer nada que permita que la realices con tanta
celeridad como exactitud. La antigua nodriza de Claire vivía en Pré-Saint-Gervais,
el pueblo no es muy grande y las investigaciones serán fáciles; fue allí donde
Sophie pasó las tres primeras semanas de su vida, en casa de una aldeana llamada
Claudine Dupuis y en esa parroquia fue donde se celebraron los funerales; de
ese pueblo salió el presidente la noche del 15 de Agosto de 1762 llevando a
una niña pequeña en una cunita verde en la parte delantera de un coche gris
sin lacayos. Esto es todo lo necesario, mi querido Valcour, para dirigir tus
informaciones; actúa inmediatamente y prescinde de cualquier tipo de reflexiones
por tu parte. Piensa que no estás actuando contra Blamont ni contra Dolbourg,
sino únicamente en favor de una madre desolada que te adora y que solamente
puede confiarte a ti estos trabajos; no hay delicadeza alguna que pueda detenerte
en estas circunstancias. Si encuentras a la mujer que buscamos creemos que es
conveniente que emplees métodos de extremada suavidad para hacerla confesar
lo que hizo, y que intentes que te reconozca delante de algunos testigos. Si
se niega a confesar será necesario ponerla en manos de la justicia, ya que toda
consideración debe ceder ante la importancia de comprobar la legitimidad de
Sophie; no hay recurso que no deba emplearse para alcanzar el éxito ya que del
reconocimiento de esta legitimidad penden todas nuestras esperanzas y que, probando
por una parte esta legitimidad y, por otra, el comercio de Dolbourg con esta
muchacha, conseguiremos destruir todos los proyectos que tiene para perjudicarte.
Adiós, acelera tus gestiones, infórmanos y cuenta siempre con la exactitud de
nuestros cuidados.
CARTA XXII
Aline a Valcour
Vertfeuille, 15 de Septiembre
Solamente
os escribo unas palabras y ¡Dios sabe la agitación que me embarga! Ayer por
la tarde todo estaba tranquilo... esperábamos noticias vuestras; Sophie estaba
cada día mejor; yo me encontraba entre la mejor de las madres y esta hermana
querida e infortunada a quien amo con pasión; a ambas las colmaba de caricias.
Esta pobre Sophie, consolada de todos sus males, feliz por su nueva situación,
mezclaba sus lágrimas con las nuestras; Eugénie, Déterville y Mme. de Senneval
leían en el otro extremo del salón, dejando que de vez en cuando sus miradas
cayesen emocionadas sobre el cuadro que les ofrecíamos; de repente Mme. de Senneval,
que estaba cerca de una ventana que daba al patio, dejo su libro y exclamó asustada:
– Oigo un coche.
Escuchamos, no se equivocaba... Mi madre se apresuró a esconder a Sophie en
la habitación de una de sus doncellas; apenas hubo bajado cuando una silla de
postas entró efectivamente; trajeron antorchas... Amigo mío, era mi padre...
era el cruel Dolbourg... Mi mano tiembla al trazar estos nombres... se han presentado
a pesar de su promesa. ¿Por qué motivo? ¿saben que tenemos a Sophie? ¿qué es
lo que quieren?... ¿qué exigen? Toda mi sangre se trastorna... Sólo tengo fuerzas
para besaros y para entregar este billete a Déterville que se encargará de que
lo recibáis.
Post scriptum de Déterville
Lo envío con la diligencia, porque los postillones que han traído hasta aquí
a estos malvados van a encargarse de hacerlo pasar de mano en mano de forma
que lo recibirás tres días antes. No temas nada, actúa; prefiero que estén aquí
a que estén en París durante tus operaciones: de momento no hay caras largas
y sólo percibo honestidad y decencia. Mme. de Blamont se encuentra en un estado
horrible... pretexta una jaqueca. Mme. de Senneval, Eugénie y yo estamos preparados
para todo, nos ocupamos de todo. Voy a reanudar el diario, sabrás todo lo que
suceda minuto a minuto.
¡Santo cielo! si los hombres supieran al entrar en la vida las penas que les
esperan y si de ellos dependiese volver a la nada, no habría uno sólo que quisiera
emprender esta carrera.
CARTA XXIII
Déterville a Valcour
Vertfeuille, 20 de Septiembre
¡Oh Valcour! ¿hay un punto en donde el vicio, confundido, se detiene? ¿Existe
un medio para adivinar en los ojos del hombre corrompido si lo que dice, si
lo que hace, emana verdaderamente de su corazón o si sus acciones y sus discursos
proceden exclusivamente de su falsedad? ¿Qué procedimientos pueden, en pocas
palabras, darnos la clave del alma de un malvado y cómo, habituado, como lo
está a fingir, puede distinguirse cuando engaña o no? Me resulta verdaderamente
imposible asegurarte que haya nada cierto sobre las consecuencias de lo que
he de decirte hasta que hayamos solucionado este problema; yo contaré y tú combinarás.
El catorce por la tarde nuestros viajeros fatigados se limitaron a algunas vagas
cortesías, algunas noticias, la cena y la cama. Por nuestra parte, el billete
que te escribimos, temores y una noche sin sueño... La virtud se atormenta y
se agita allí donde el vicio reposa seguro.
El quince por la mañana el presidente llevó a su amigo a la habitación de Aline;
ésta se había levantado temprano para venir a deslizar bajo mi puerta, como
habíamos convenido la víspera, el billete al que yo añadí algunas palabras;
pero se había vuelto a acostar.
Extremadamente sorprendida por una visita tan matinal, respondió a su padre
que le preguntaba si ya era de día, que lamentaba mucho no poderle abrir, pero
que nadie había entrado hasta entonces en su habitación. El presidente, poco
escrupuloso, insistió...
– Cuando se trata de recibir a un padre y a un esposo, dijo a través de la puerta,
no se debe andar con tantos miramientos: abrid, Aline y no temáis.
– Es cierto que no puedo, estoy en la cama.
– Qué importa, habéis de abrir, hija mía, o me enfadaré.
Pero la prudente Aline no pudo oír esta última frase; envuelta en un salto de
cama se había evadido con presteza por la pequeña escalera que comunica su cuarto
con la habitación de Mme. de Blamont, y estaba ya sumamente alarmada a los pies
de la cama de su madre, cuando el presidente, poco acostumbrado a la resistencia
frente a sus deseos, declaró que si no se le abría al instante derribaría la
puerta... Ya estaba resuelto a ello cuando una doncella que le había sido enviada
con rapidez, le propuso pasar a la habitación de su mujer en donde iban a servir
el desayuno.
Desgraciadamente he de representar a dos libertinos; es, pues, necesario que
te prepares a leer detalles obscenos y que me perdones por referirlos. Ignoro
el arte de pintar sin color; cuando el vicio cae bajo mis pinceles lo esbozo
con todas sus tintas, y si éstas desagradan, mejor; presentarlo bajo una luz
hermosa es el medio de hacer que se le ame y esto no entra en mis proyectos.
La embajadora era bonita, muy blanca, con ojos muy vivos, nueva en la casa y
había sido enviada porque fue la primera que se presentó. El presidente la cogió
de la mano y, como la puerta del cuarto que ocupaba se encontraba un poco alejada
empujó hasta allí a la muchacha, seguido de Dolbourg, y se dispuso a encerrarse
cuando la ágil criada, adivinando sus intenciones, se escapó y fue a reunirse
con su ama. No tardaron en seguirla sus dos asaltantes; creyeron prudente aparecer
enseguida a fin de que las quejas de quien se les había escapado fuesen tomadas
a broma.
Libre ya de sus enemigos, Aline había subido de nuevo a su cuarto; gracias a
lo cual estos señores sólo encontraron a la presidenta.
– Vuestras mujeres son auténticas Lucrecias, señora, dijo Blamont al entrar,
en verdad que son estas virtudes romanas. Yo imaginaba... Ya sabéis que yo doy
poca importancia a esas pamplinas; cuando, con todos los riesgos de aburrimiento
que entraña el campo, uno se atreve a sacar a un amigo de la ciudad, es preciso
entretenerle... ¿Cuanto tiempo hace que tenéis a esa orgullosa vestal?... (y
ella estaba presente). Está muy bien... ¿Qué edad tenéis, señorita?
– Diecinueve años, señor.
– No está mal, en verdad; me gustan sus ojos, dicen toda clase de cosas.
Y Mme. de Blamont, confusa:
– Salid, salid, Augustine, ¿no veis que el señor se está burlando de vos?
– Pero, señora, vuestro rigor es excesivo... hacéis que parezca un crimen el
homenaje rendido a la belleza.
– Eso no significa que yo sea severa... ¡Y bien! ¿No os sentáis?... mi hija
va a bajar... la habéis despertado... ¡menudo susto!... ha venido corriendo
hacia mí... Yo me he reído de sus temores y la he enviado a vestirse.
– ¿Vestirse? ¡qué extravagancia! ¿es que hay que vestirse para un padre?...
¿desde cuándo tantos miramientos estando en el campo?
– La honradez está de moda en todas partes.
– Tenéis razón, señora, dijo Dolbourg... Perdonad, pero si creyese a vuestro
marido, a veces ¡me haría hacer unas cosas!...
– ¡Oh! esto merece que me siente, dijo el presidente, dejándose caer en una
butaca... si, voy a sentarme, Dolbourg va a predicar y hace ya tiempo que tengo
curiosidad por oír el sermón de un recaudador de impuestos... Vamos, prosigue,
Dolbourg, te escucho; analízanos un poco, te lo ruego, las virtudes cívicas
y las virtudes morales... sí, que haya mucha virtud en tu discurso; ¡es asombroso
lo que me gusta la virtud!
– ¿Preferís tomar el desayuno aquí o pasar al salón? interrumpió la presidenta.
– Iremos a donde os plazca... ¿Dónde está mi hija?
– Está terminando de vestirse y acudirá a donde se le diga que estamos.
– Pues decidle, os lo ruego, que cuando vaya a verla por la mañana con mi amigo,
no quiero que se haga la mojigata...
– Pero hay cosas que la decencia...
– ¡Decencia!... ¡ya salió la palabra que las mujeres siempre tienen en los labios!
hace ya mucho tiempo que intento penetrar la significación de esta palabra bárbara
sin haberlo conseguido; confieso que en vuestra opinión, los salvajes deben
ser bien indecentes; porque siempre van desnudos y podéis estar perfectamente
segura de que entre los Californianos o entre los Ostiagos cuando un padre quiere
ver a su hija por la mañana ésta no le cierra la puerta bajo el ridículo pretexto
de que está en camisón.
– Señor, respondió Mme. de Blamont, con tanta amabilidad como modestia, la decencia
no es ideal, puede ser arbitraria; puede ser relativa según los diferentes climas,
pero su existencia no es por ello menos real; es hija del sentido común y de
la prudencia, debe regir nuestras acciones de acuerdo con nuestras costumbres
y con nuestros sentimientos y si en Francia la moda fuese ir como en el Paraguay,
la decencia, al servicio de otros deberes más esenciales no dejaría por ello
de ser respetada.
– ¡Oh! os digo que hay países en donde no existe nada de lo que decís, en donde
vuestros deberes son quimeras y vuestros crímenes excelentes acciones.
– Basta este razonamiento para condenaros, porque, a fin de cuentas, sean cuales
fueren los vicios de ese pueblo del que habláis, ¿admitís cuando menos que existen?
y esos vicios, cualesquiera que sean, los evita y los castiga: he aquí, pues,
un freno reconocido en razón de la clase de clima o de gobierno. Y, ¿habiendo
nacido en éste, por qué no aceptar igualmente sus principios?
– Pero nada de eso es cierto.
– No, para quien está ciego; pero os digo que, por lo que a mí respecta, no
tengo necesidad de argumentos ni de disertaciones para convencerme del verdadero
carácter de una cosa y para entregarme a ella si está bien o para detestarla
si está mal.
– ¿Y cuál es esa guía infalible?
– Mi corazón.
– No hay órgano más mentiroso, cada cual puede hacer de su corazón lo que quiera
y os aseguro que a fuerza de sofocar su voz pronto se consigue extinguirla.
– Esto supone, cuando menos, un instante en que se la ha oído aún sin quererlo.
– De acuerdo.
– Luego se ha sido virtuoso cuando esa voz se dejaba oír y se ha dejado de serlo
a partir del momento en que se intenta sofocarla. El bien y el mal tienen, pues,
diferencias bien acusadas que vos mismo definís esforzándoos en suprimirlas.
Dolbourg: Me parece que tenéis razón, señora, es muy cierto que el vicio es
una cosa que... y además, siempre lo he dicho, nada como la virtud...
El presidente, entre risotadas: ¡Ah! a fe mía, si el lógico Dolbourg interviene,
estoy vencido; vamos, señora, salvémonos; os temo demasiado aliada a semejante
campeón; vayamos a desayunar: decid a Aline que baje.
Todo el mundo se reunió en el salón. Aline, confusa, apareció; el presidente
le dijo unas cuantas frases agrias a propósito de la historia de la mañana que
terminaron por ruborizarla y gracias a la habilidad de Mme. de Senneval, la
conversación paso a otros temas.
Durante el almuerzo M. de Blamont obligó a su hija a colocarse entre Dolbourg
y él y le repitió a menudo:
– Señorita, habéis de ser cortés con mi amigo, ambos habéis nacido para conoceros
pronto más íntimamente.
No fue una tarea fácil para mi suegra y para mí interrumpir a cada instante
la conversación y volver a introducirla dentro de los límites de la decencia
de donde el presidente, más que Dolbourg, se empeñaba en sacarla una y otra
vez.
Al retirarse el presidente dijo a su hija que debía estar sola al día siguiente
por la mañana en su habitación porque tenía algo que decirle que solamente podía
ser oído por Dolbourg. Ante esta orden las damas se unieron para combatirla.
- En verdad, señor, dijo Mme. de Senneval, he estado casada durante dieciséis
años y jamás mi marido ha deseado hablar con mi hija sin mí; sean cuales fueren
los lazos que una muchacha pueda tener con los hombres, no es decente que los
reciba sola; y aunque os enfadéis siempre me oiréis decir, señor, que no hay
nada más deshonesto que la orden que dais ahora a vuestra hija y que, si yo
fuera Mme. de Blamont, a buen seguro que no lo toleraría.
– Hace veinte años, señora, respondió el presidente con acritud, Mme. de Blamont
hace lo que yo quiero; yo lo manifiesto y ella me satisface. Se siente tan bien
así, dentro de esta correspondencia que quizás le sentase mal el procedimiento
contrario. Nunca he querido saber lo que M. de Senneval hace en vuestra casa;
aceptad, pues, que ruegue a su respetable esposa que no se meta en nada de lo
que suceda en la mía.
Mme. de Senneval,, que, como tú sabes no es ni muy suave, ni muy sufrida, quiso
replicar, pero Mme. de Blamont, que preveía una escena que deseaba evitar, dijo,
mientras llamaba a la servidumbre para que trajesen luz.
– Aline, habéis oído las órdenes de vuestro padre, esperadle mañana por la mañana
levantada en vuestro cuarto a la hora en que le plazca pasar.
El día dieciséis, a las ocho de la mañana, ambos amigos se presentaron efectivamente
en la puerta de Aline; estaba levantada; estaba vestida.
¿Reconoces en esto, amigo mío, el pudor y la timidez de esta encantadora muchacha?...
no se había acostado... ¡Hombres odiosos! ¡hasta qué punto habéis llegado a
ser despreciables en el seno de vuestra propia familia ya que la desconfianza
que inspiráis induce a semejantes precauciones!
– ¿Levantada ya? dijo M. de Blamont.
– Vuestras órdenes son leyes para mí.
– Os pregunto que por qué estáis ya levantada.
– ¿No me dijisteis que M. Dolbourg...?
Dolbourg: ¡Oh! por mí, señorita, no valía la pena molestarse...
M. de Blamont: Le hubiera gustado tanto encontraros en la cama como levantada.
¿No va a veros en ella dentro de poco?
Aline: Había imaginado, padre mío, que teníais algo que decirme.
– ¡Cómo está hecha! dijo M. de Blamont, rodeando con sus dos manos el talle
de Aline, ¿has visto jamás proporciones semejantes? ¡Cómo! ¿Lleváis un corsé
estando en el campo?
– Lo llevo siempre.
– Pero este pañuelo, prosiguió Blamont lanzando con una mano la prenda sobre
la cama y sujetando a su hija con la otra, este pañuelo nos lo vais a dispensar.
Y Aline, confusa y desolada, cruzando sus manos sobre su pecho:
– ¡Oh! padre mío, ¿era esto lo que teníais que decirme?
– Permitidme, señorita, dijo Dolbourg separando una de las manos con que Aline
trataba de ocultar lo que su padre acababa de descubrir... permitidme, a vuestro
padre le complace que yo mire todo esto como algo mío y es lo bastante juicioso
como para no concluir un trato antes de que me haya cerciorado de que no hay
fraude... Estas tonterías se ven sin dificultad... bien, si fuese así... pero
esto... vemos tantas...
– ¡Oh, señor, a vos os debo la vida! exclamo Aline escapándose con presteza,
no imaginéis que mi respeto y mi obediencia llegan hasta el punto de traicionar
mi deber y ya que vos olvidáis el vuestro hasta el extremo, me siento autorizada
a desoír sentimientos que os negáis a merecer.
Tarda más el rayo en preceder al trueno que lo que tardó esta dulce y honrada
criatura en precipitarse a la alcoba de su madre. Llegó a ella anegada en llanto,
se lanzó a los pies de esa madre adorable; le suplicó que la llevase a un convento,
le dijo que la desesperación la cegaba, que no respondía de sí misma y después
de algunas palabras de consuelo, Mme. de Blamont, habiéndola dejado al cuidado
de Eugénie y de Mme. de Senneval, fue a reunirse con su marido.
Su papel en todo esto resultaba tanto más difícil por el temor que sentía por
Sophie; aun no se había resuelto a tomar partido, aunque presentía el objeto
del viaje. Sin embargo, no se atrevía a informarse y esperaba que su esposo
se explicase en primer lugar. Su natural timidez, las circunstancias, todo la
obligaba a obrar con tiento. Se contuvo, pues, y, al encontrar confundidos a
los dos amigos como consecuencia de la súbita huida de Aline, le preguntó amablemente
a M. de Blamont que había hecho a su hija que la hacia derramar tan copiosas
lágrimas. Blamont, un poco confuso por su parte, y considerando que aún no había
llegado el momento de hablar, sonrió, bromeó y dijo que su hija se había asustado
de una caricia completamente inocente que Dolbourg había querido hacerle. Todo
se aplacó; Augustine, que vino a anunciar que el desayuno estaba servido, desvió
la atención y el presidente rogó a su mujer que tranquilizase a Aline y que
le dijese que podía presentarse, que ya no habría nada que pudiera hacerla enfadar.
Mme. de Blamont se retiró y Augustine, que estaba arreglando algo, se vio gracias
a ello a solas con nuestros dos héroes. Los detalles de esta segunda escena
no llegaron a nuestros oídos, pero sus consecuencias son suficientemente elocuentes.
Augustine, fascinada por el oro, fue, sin duda menos cruel que la víspera. Lo
cierto es que estos señores no aparecieron para desayunar, que no volvimos a
ver a Augustine durante todo el día y que desapareció al día siguiente. Hay
cosas muy desagradables que, en determinadas circunstancias, son bienvenidas,
este suceso es una de ellas. Al menos logró aplacar a nuestros libertinos y
todo el resto del día fue tranquilo.
Pero el diecisiete por la mañana, tan pronto como se supo que Augustine se había
ido, la inquietud de Mme. de Blamont creció considerablemente; podía haber hablado
de Sophie; aunque no se le hubiese contado a ella, conocía de la historia todo
aquello que no había podido ocultarse en la casa; ¿no sería esto excesivo si
había sido indiscreta? Sumida en esta horrible perplejidad la presidenta se
decidió a preguntar a su marido qué podía haber hecho a esa muchacha y cuál
era la causa de su evasión. Incluso le hostigó un poco para descubrir si había
algo sobre sus temores y le convencieron de que su doncella había sido corrompida
y que la desdichada había ido a París a esperar los efectos de la liberalidad
de sus seductores y las nuevas pruebas de su fantasía hacia ella.
Durante todo el día anterior y gran parte del presente había habido una sensible
confusión entre padre e hija. Ésta había deseado ardientemente permanecer en
su habitación, conseguimos que renunciase a este proyecto y se había presentado
como de costumbre limitándose a ruborizarse ligeramente.
Durante la jornada del diecisiete el presidente, que seguía afanándose en quedarse
a solas con Dolbourg y Aline, propuso un paseo por el bosque al que se opuso
toda la concurrencia cuando percibimos que, gracias al arte con que había dispuesto
los recorridos y los coches, Aline, en lo más espeso del bosque iba a verse
a merced de sus dos perseguidores. Al contemplar el fracaso de sus planes el
presidente dijo que quería ir a recorrer los bosques solo con su amigo; este
último proyecto se ejecutó y ya no les vimos hasta la cena. Nosotros no nos
habíamos movido del palacio durante esta ausencia y yo había logrado convencer
a Mme. de Blamont a romper el hielo; el asunto era penoso, pero se hacía necesaria
una explicación; como el presidente no decía nada, podía albergar secretamente
el proyecto de llevarse a su hija; no bastaba con limitarnos a estudiar su conducta,
había que desvelar sus designios. Decidí, pues, una aclaración para el día siguiente
por la mañana sin falta y preparé todo con la intención de conferir a la escena
el patetismo que juzgaba necesario con el fin de conmover, si ello era posible,
los resortes de ese alma marchita. Ya es hora de describir detalladamente este
acontecimiento que tuvo lugar en el segundo salón en cuyo lado izquierdo hay
un pequeño gabinete para escribir en el que había hecho que se escondiese Sophie
que ya estaba prevenida. Una vez que hubimos tomado el chocolate nos dirigimos
al salón del que lo he hablado y Mme. de Blamont comenzó así:
– Concededme, señor, que me proporcionáis, si fuera malvada, muy justos motivos
para quejarme de vuestra conducta.
M. de Blamont: ¿De qué habláis?
Mme. de Blamont: ¿Qué significa este rapto? ¿No merece mayor respeto el asilo
de vuestra familia?
M. de Blamont: ¡Vaya! ya ves, Dolbourg, las amonestaciones que recibo por tu
culpa, todo lo he hecho por ti y mira como me riñen como si yo fuese el delincuente.
M. Dolbourg: ¿Me hubiera atrevido yo a incurrir en semejante ofensa si tú no
compartieras mi culpabilidad?
Mme. de Blamont: ¡Oh! es una pérdida que no me entristece en absoluto.
Mme. de Senneval: Las desordenadas costumbres de esa criatura no han debido
daros la oportunidad de lamentar su pérdida... ¡Dos hombres casados!
M. de Blamont: Poco importa el sacramento en este caso; no digo que, tomándolo
como es debido, no pueda exaltar a veces la mente, pero, en verdad, que no la
calma jamás. Además Dolbourg no está ya sujeto por ningún lazo, es el más feliz
de los hombres, está ya en su tercera viudedad.
Mme. de Senneval: Creía que estaba casado.
M. de Blamont: Creo que dentro de cuatro días eso dejará de ser una mera presunción.
Mme. de Blamont: ¿Acaso intentáis contraer nuevos lazos?
M. de Blamont: ¡Menuda ignorancia! ¿se debe al misterio o quizás a la falsedad?
Mme. de Blamont: Será lo que vos queráis, pero no conozco nada tan simple como
ignorar los propósitos de las personas que apenas si se conocen.
M. de Blamont: Ya habrá tiempo para conocerse y en cuanto al interés que debéis
tomaros en ello, me cuesta concebir que lo ocultéis después de lo que sabéis
sobre este asunto.
Mme. de Blamont: Hay cosas que se pueden repetir cien veces sin que se lleguen
a comprender jamás.
M. de Blamont: De acuerdo, pero cuando suceden, al menos no se puede alegar
ignorancia.
Mme. de Blamont: Me confundís en lugar de explicarme. Quería una solución y
me proponéis un enigma.
M. de Blamont: ¡Ah! ¡Vive Dios! estoy dispuesto a daros la clave de éste.
Mme. de Senneval: Nos encantará escucharla.
M. de Blamont: Pues bien, se trata de que voy a entregar mi hija a este caballero,
he ahí todo el misterio.
Aline: ¿Padre, habéis decidido sacrificarme de esa forma?
M. de Blamont: He decidido haceros feliz y conozco lo bastante el carácter de
este caballero como para estar seguro de que tiene todo cuanto hace falta para
conseguirlo.
Mme. de Blamont: Pero en un asunto como este, ¿quién puede juzgar mejor que
ella misma? Si os asegura que a pesar de todas las cualidades del señor Dolbourg
le resulta imposible alcanzar la felicidad con él, ¿que objeción podríais hacerle?
M. de Blamont: Que lo que no llega un día llegará otro. No se trata de saber
si mi hija debe creerse feliz en el matrimonio que le propongo, se trata solamente
de aceptar que el hombre que le destino tiene todo lo necesario para hacerla
dichosa.
Mme. de Blamont: ¡Oh! señor, ¿cómo podéis razonar así?
M. de Blamont: ¿Qué pretendéis que haga ante sus caprichos si tengo la intención
de no ceder ante ellos?
Mme. de Blamont: No afirméis, pues, que deseáis la felicidad de vuestra hija.
M. de Blamont: Dado el actual estado de nuestras costumbres una muchacha que
dice que teme no encontrar la felicidad en los lazos del himeneo me hace reír.
¿Quién la obliga a buscarla ahí? Un esposo de la edad de mi amigo sólo pide
algunas consideraciones... algunas asiduidades... algunas observaciones de la
práctica y si, una vez satisfechas estas nimiedades, la mujer piensa que puede
encontrar algo mejor... ¡pues bien! cierra los ojos. ¿Qué hombre sería lo bastante
tirano como para escandalizarse al ver que su mujer va a buscar un bien que
él no puede proporcionarle?
Mme. de Blamont: Si las costumbres son depravadas, ¿creéis que lo son todas
las mujeres?
M. de Blamont: Esta depravación es solamente ideal, el delito solamente afecta
al marido y queda anulado desde el momento en que éste lo tolera o lo niega.
Desde el momento en que él no se opone a nada a cambio de ciertas condiciones
puramente físicas, ¿cuál puede ser el crimen de la mujer?
Mme. de Senneval: Yo tendría en bien poca estima al esposo que hiciese conmigo
ese tipo de arreglos.
M. de Blamont: La estima... la estima, ese es otro de esos sentimientos quiméricos
que no concuerdan con mi filosofía. ¿Qué es la estima?... La aprobación de los
tontos concedida a los seguidores de sus pequeños y ruines prejuicios... tiránicamente
negada al hombre genial que los censura. Decidme, os lo ruego, cómo pretendéis
que alguien pueda estar deseoso de merecer semejante sentimiento. Por lo que
a mí respecta, no os lo oculto, el hombre de mundo que prefiero es aquel a quien
menos se estima y siempre le supondré más ingenio que a todos los demás... No,
no, ese fantasma no es el que hace la felicidad. Jamás el hombre prudente fundamenta
la suya en lo que los demás le pueden dar y le pueden quitar al más ligero movimiento
de sus caprichos; solamente la basa en sí mismo, en sus opiniones, sus gustos,
e ignora toda consideración ulterior. Dejemos todos esos goces ilusorios. Creedme,
un marido rico, amable, complaciente, que nunca exige más que lo que se le puede
dar, que disculpa todo lo metafísico, ese es un hombre que puede hacer feliz
a una mujer: si él no lo consiguiese, señoras mías, confieso que no puedo imaginarme
lo que pedís.
Mme. de Blamont: Simplifiquemos, señor, porque vuestros análisis están demasiado
alejados de nuestros principios como para que jamás podamos ponernos de acuerdo;
atengámonos, pues, a los hechos. Aline, ¿creéis que la unión que os propone
vuestro padre pueda haceros feliz?
Aline: Estoy tan segura de que no es así que ruego a mi padre que me traspase
mil veces el corazón antes que sujetarme con semejantes nudos.
M. de Blamont: ¡ah! esas son vuestras lecciones, señora, estos son vuestros
preceptos. De haber actuado yo como debiera no hubierais educado vos a esta
criatura... Separada de vos desde su nacimiento, no habiendo conocido nunca
más que el convento, alejada de vuestros indignos prejuicios, no hubiera encontrado
ninguna respuesta cuando se tratase de obedecerme.
Mme. de Blamont: Una criatura arrancada a su madre desde la misma cuna no alcanza
ciertamente la felicidad.
M. de Blamont, conmovido y balbuciente: Al menos su espíritu no se vería estorbado
por los malos principios.
Mme. de Blamont: Pero se pervertirían sus costumbres en medio de la infamia
y el que debería ser el protector de su inocencia es a menudo el corruptor.
M. de Blamont: Ciertamente estas afirmaciones son...
– Ven Sophie, prosiguió con ardor Mme. de Blamont abriendo la puerta del gabinete,
ven a explicárselas tú misma a tu padre, ven a precipitarte a sus pies, ven
a pedirle perdón por haber podido merecer su odio desde el primer día de tu
nacimiento.
Luego, dirigiéndose rápidamente a Dolbourg:
– Y vos señor, ¿osaréis hundir aún más el puñal en el corazón de una madre desdichada?
¿Osaréis desear como mujer una de sus hijas después de haber convertido la otra
en vuestra amante?
Luego, captando la turbación de su marido a cuyos pies se encontraba Sophie:
Dejad que hable vuestro corazón, señor, lo sabemos todo, no os neguéis a abrir
vuestros brazos a esta desdichada Claire que me arrebatasteis de la cuna; hela
aquí, señor, hela aquí víctima de vuestros manejos. Engañada sobre su nacimiento,
que no siga viendo en vos al corruptor de sus primeros años y mostradle el corazón
de un padre para hacerle olvidar a su verdugo.
En este momento, amigo mío, el arte de la maldad más refinada vino a disponer
los músculos de la fisonomía de estos dos indignos mortales. En este momento
pudimos convencernos de que el alma de un libertino no tiene una sola facultad
que no esté al servicio de su cabeza y que todos los movimientos de la naturaleza
ceden en semejantes corazones ante la pérfida corrupción del espíritu.
– ¡Oh! a fe mía, señora, dijo el presidente con la mayor serenidad mientras
rechazaba a Sophie, si estas son las armas con que queréis batirme, ciertamente
no triunfaréis...
Y alejándose aún más de Sophie:
– ¿Qué casualidad ha traído a esta muchacha hasta aquí?... ¿Te hubieras imaginado,
Dolbourg, que la casa de mi mujer iba a servir de refugio a nuestras putillas?
– ¡Oh! querida, no esperes ya nada más de este hombre atroz, dijo Mme. de Senneval
furiosa, quien rechaza a la naturaleza con tanta energía sólo puede inspirarte
temor. Ve a implorar a las leyes, su templo está abierto a tus quejas, nunca
hubo tantos motivos para acudir, nunca hubo tanto derecho a su auxilio...
– ¿Querellarme yo contra mi mujer?, respondió Blamont lleno de dulzura y amabilidad...
¿aturdir al público con discusiones tan minuciosas como estas?...eso no lo veréis
jamás.
Luego, dirigiéndose a mí.
– Déterville, añadió, haced que se retire la gente joven, os lo ruego, volved
enseguida, explicaré el enigma, pero sólo quiero hacerlo ante estas dos damas
y vos.
Sophie, desolada, Aline y Eugénie pasaron a la habitación de Mme. de Blamont
y en cuanto volví el presidente, que nos había pedido que nos sentásemos y le
escucháramos nos dijo que entre Sophie y él no había habido jamás lazo alguno
de parentesco; que la idea de esta alianza era absurda. Confesó que había tenido
una hija de la Valville, confesó el deseo que había formulado de sustituirla
por otra para conservar los derechos que su pérfido convenio le otorgaba sobre
la hija natural de su amigo; añadió que como la muerte, muy real, de su hija
Claire, le había llevado a Pré-Saint-Gervais, en donde había sido confiada a
una nodriza, después de haber cumplido los últimos deberes para con esa hijita,
había pensado en procurarse alguna niña bonita que pudiera ocupar el lugar de
la que había tenido de la Valville y que la hijita de la nodriza, que tenía
justamente la edad necesaria, le había convenido y que pagó cien luises a la
madre y la llevó seguidamente el mismo al pueblo de Berseuil en donde había
sido educada hasta la edad de trece años, pero que en todo esto no había habido
más mal que el de haber querido engañar a su amigo, pero nunca el de haber corrompido
a su propia hija o habérsela arrebatado a su mujer. Seguidamente nos preguntó
cómo había llegado esa muchacha hasta Vertfeuille.
Mme. de Blamont, siempre dulce, siempre honrada y sensible, creyendo ver alguna
sinceridad en lo que estaba oyendo y prefiriendo renunciar al placer de volver
a encontrar a su hija ante la necesidad de ver a su marido culpable de tantos
crímenes, si Sophie le pertenecía realmente y, como no tenía nada positivo que
objetar, porque tú no habías aclarado nada... Mme. de Blamont, decía, confesó
todo de buena fe. El presidente se arrojó a los brazos de su mujer y abrazándola
con la mayor ternura:
– No, no, querida, le dijo... no, no, no vamos a desunirnos por una cosa semejante,
soy culpable de algunos desvaríos, sin duda, mi debilidad por las mujeres es
horrible, no puedo ocultarlo, pero un error no es un crimen y yo sería un monstruo
si fuese culpable del crimen que me acusáis. Nada hay más cierto que la muerte
de vuestra hija, soy incapaz de haberos engañado hasta el punto de fingir esa
muerte si no hubiese sido real. Sophie es hija de una campesina, es hija de
la nodriza de vuestra Claire, pero no os pertenece en absoluto. Estoy dispuesto
a jurároslo frente a los altares, si fuese necesario. El parecido es singular,
lo confieso, hace tiempo que he observado los rasgos comunes de Sophie y de
vuestra Aline, pero se trata solamente de un capricho de la naturaleza que no
debe engañaros... En señal de reconciliación, prosiguió estrechando las manos
de su mujer, os concedo la prórroga que pedís para vuestra Aline. El matrimonio
que pido haría mi felicidad, no obstante me habéis pedido tiempo para disponerlo,
os concedo hasta mi vuelta a París, como habíamos convenido en un principio,
pero que acepte después, me atrevo a suplicaros. Sobre todo que el temor de
un crimen no sea lo que os retenga. Dolbourg ha podido ser el amante de Sophie,
pero os aseguro que jamás lo ha sido de la hermana de Aline. No hay ninguna
prueba que no pueda proporcionaros, no hay juramento que no pueda haceros, disfrutad
en paz con vuestros amigos del tiempo que os dejo para convencer a mi hija de
lo que constituye la meta de mis anhelos. Os suplico que os ayuden a obtener
de ella lo que espero y que estén bien seguros que solamente me preocupa su
felicidad.
Mme. de Blamont, que sólo pensaba en ganar tiempo para Aline... que lo obtenía,
que no podía refutar las afirmaciones de su marido o que no podía oponerle más
que las de la Dubois, que no tenían nada que las hiciese preferibles a las del
presidente... que, madre o no de Sophie, seguía estando en condiciones de hacerle
mucho bien, encontró en su corazón la respuesta que le dictaban nuestros ojos.
Convenció a su esposo de la fe que otorgaba al discurso que acababa de pronunciar
y añadió que, ya que el cielo había hecho que Sophie cayese en sus manos, se
le concediese la gracia de conservarla.
Dolbourg: No merece el bien que queréis hacerle, he vivido cinco años con ella,
debo conocerla y la conozco bien, creed que sería indigno del honor que pretendo
de convertirme un día en vuestro yerno si hubiese maltratado a esa muchacha
como lo hice sin que ella me hubiera dado los más serios motivos para ello.
Quizás me haya dejado llevar por mi cólera, pero podéis tener la certeza de
que es culpable.
Mme. de Blamont: Se nos ha asegurado insistentemente que no.
Dolbourg: ¡Ah! ya lo veo, señora, Sophie no ha sido la única que ha caído en
vuestras manos y esa criatura que la encubría y era cómplice de sus desórdenes
se encuentra igualmente en ellas.
Mme. de Blamont: Es cierto que he visto a la Dubois.
El Presidente: Ahora ya no hay impostura que pueda asombrarnos, esa es la persona
que os ha inducido a caer en los errores sobre el objeto que nos ocupa. Pero
no le creáis nada: si queréis conocer la verdad ninguna mujer en el mundo es
capaz de disfrazarla con tanto arte, ninguna puede llevar tan lejos la mentira
y la atrocidad.
Mme. de Blamont: ¿Y qué ha sido de esa otra criatura de la que ambos habéis
aceptado que ha sido la amante de mi marido y la hija de Dolbourg?
El Presidente, alterado: ¿Qué ha sido de ella?
Mme. de Senneval: Sí.
El Presidente: ¡Pues bien! nada más simple, era culpable, al igual que Sophie...
culpable de la misma clase de falta... Dolbourg castigó a una; yo quería castigar
igualmente a la otra... se me escapó... no os oculto nada, podéis ver mi sinceridad...
es como el corazón de un niño.
Mme. de Blamont: ¡Oh! amigo mío, ¡contemplad a dónde os lleva el libertinaje!
Cuántas penas, cuántas inquietudes son siempre la consecuencia de ese vicio
espantoso; ¡ah! si la felicidad hubiese sido menor en vuestra casa, creed, al
menos, que entre vuestra Aline y yo hubiese sido mil veces más pura.
M. de Blamont: Dejemos de lado mis faltas, necesitaría siglos para repararlas.
La imposibilidad de conseguirlo me llevaría a la desesperación. Debe bastaros
la seguridad de que no las agravaré más...
Y las lágrimas escaparon de los ojos de la crédula Mme. de Blamont.
– A falta de la felicidad real, la certeza de no ver aumentar sus males, resulta
un consuelo para el infortunado. Concededme la gracia completa, dijo esa desdichada
esposa anegada en llanto, no penséis más en ese matrimonio desproporcionado.
El Presidente: Tengo compromisos que no puedo romper, ignoráis hasta qué punto
son fuertes, ya no soy dueño de mi palabra; ni siquiera Dolbourg podría liberarme.
No obstante puedo concederos una prórroga, él no se negará, su alma es demasiado
delicada como para pretender la mano de Aline sin merecerla. Dos meses, tres
meses, si fuese necesario, os los concedo... pero deberíais devolvernos a esa
Sophie, deberíais permitir que fuese tratada como merece.
Mme. de Blamont: Su desgracia le garantiza mi compasión, la quiero simplemente
porque sufre... ya no puede ofenderos, dejádmela. Es joven, puede arrepentirse...
se arrepiente ya. La haríais entrar en un convento por la fuerza, yo la convenceré
por las buenas para que realice el mismo sacrificio y seréis vengado igualmente.
El Presidente: Sea, pero desconfiad de su dulzura, temed sus virtudes ya que
sólo las adopta para esconder el alma más traidora.
Dolbourg: No hay falta que no haya cometido respecto a nosotros.
El Presidente: Hubo incluso algunas que hubieran merecido la atención de la
ley. El hijo que llevaba en su seno no era de mi amigo con seguridad; nos robaba
para su amante, es capaz de todo; esa segunda muchacha de la que acabáis de
hablarnos sólo nos engañaba a instancias suyas. Seduce, engaña, finge sentimientos
y todo con el único objeto de llegar siempre a sus fines, siempre criminales,
como su corazón.
Mme. de Blamont: Pero no hay bien que no le haya atribuido la mujer que la crió.
Dolbourg: Esa mujer sólo la conoció de niña y fue en París, con la Dubois, donde
se pervirtió. No protejáis a esa serpiente, creedme, señora, no tardaríais en
arrepentiros.
Al
observar que Mme. de Blamont estaba a punto de desfallecer, clavé en ella mis
ojos; ella me entendió, se mantuvo firme, alegó que la caridad y la religión
la obligaban a no abandonar a esa desdichada después de haberle prometido su
protección y los dos amigos no se atrevieron a insistir más sobre las ganas
que tenían de recobrarla. Se firmó la paz bajo la condición de que no se harían
reproches por ninguna de ambas partes, que Sophie se quedaría con Mme. de Blamont
y que se concedería a Aline un plazo hasta el invierno para decidirse al matrimonio
que se exigía de ella.
– Además querría pediros aún, en nombre de la honestidad y de la decencia, dijo
Mme. de Blamont, que no abuséis más de esa infeliz que sedujisteis ayer en mi
casa.
– En verdad, respondió el Presidente, por lo que hace al crimen, ya es demasiado
tarde... está cometido... Tantas ganas de ceder... tan poca resistencia... todo
esto no debería ser motivo de tristeza.
– Al menos no la retengáis, colocadla... puede volver a ser honrada... que no
encuentre en vos el apoyo seguro de sus desórdenes.
– ¡Bien! os lo juro... Vamos, llamad a Aline y a Eugénie y ya que no nos quedan
más que veinticuatro horas de estancia aquí, que los placeres sustituyan a las
penas y que reine la alegría.
Mme. de Blamont fue a buscar ella misma a su hija, no dio ninguna explicación
a Sophie; ¿qué hubiera podido decirle dada la incertidumbre que la embargaba?
La acarició, la consoló, la confió a sus doncellas y volvió a reinar la tranquilidad.
Hasta el día siguiente por la tarde las cosas fueron mejorando continuamente
y el día veinte por la mañana, ambos amigos con el rostro tranquilo, quizás
mucho más que sus corazones, se despidieron colmando de elogios y de expresiones
de amistad a todos los habitantes del palacio.
¿Qué piensas ahora de esto, mi querido Valcour? ¿debemos creer?... ¿debemos
desconfiar?... Mme. de Blamont, harta de desgracias, se aferra ávidamente a
la ilusión que se le presenta. Es un momento de reposo del que quiere disfrutar,
su alma honesta encuentra tanto placer en ver reflejadas sus virtudes en los
demás. Su querida hija se le parece, ambas se han abandonado a las más dulces
esperanzas, Eugénie las comparte, porque es buena y sensible, como su amiga.
Los únicos incrédulos somos Mme. de Senneval y yo, pero lo somos de verdad,
lo confieso. Su partida ha sido rápida, las circunstancias la imponían de tal
forma que creemos que solamente obedece a ellas. El tiempo se encargará de desengañarnos...
y, además, ¿qué ha prometido el Presidente?... una prórroga de algunos meses,
¿debemos darnos por satisfechos con eso? ¿cuando hayan experimentado esos plazos,
cuando haya tenido tiempo de recuperarse del breve momento de confusión en que
todas estas cosas consiguieron sumirle, no volverá con el mismo ímpetu?
No obstante hemos acordado mi suegra y yo dispensar a nuestras amigas de estas
reflexiones, sólo servirían para turbar su momentánea calma. Si ha de confirmarse
esa calma en la que no creemos, ¿por qué mostrarles nuestros temores? Si se
equivocan, se trata de un bello sueño de cuyo disfrute no podemos privarlas.
No podemos prevenir nada, ningún suceso depende de nosotros. ¿De qué serviría
nuestra desconfianza? ¿qué necesidad hay de mostrársela? por lo tanto, solamente
me atrevo a manifestártela a ti. Acelera las investigaciones sobre Sophie, muchas
cosas dependen de ello si nos han mentido a este respecto, nos habrán engañado
sobre todo lo demás. Entonces significa que están tramando algo horrible. Solamente
nos conceden tiempo para poder conseguirlo y, en ese caso, debemos disipar la
ilusión. Si no nos han engañado respecto a Sophie y las mentiras proceden de
la Dubois; si es cierto, cosa que no puedo creer, que esa joven Sophie es culpable
de todas las faltas de las que le acusan... en una palabra, si han dicho la
verdad, entonces exclamaré lleno de alegría que ésta es la influencia de la
virtud, que hay momentos en los que el vicio, absorbido por ella, se ve obligado
a humillarse, confundirse, implorar gracia y desaparecer... ¿Pero acaso los
vicios mimados pueden doblegarse de esta manera... los vicios alimentados desde
hace tantos años? No..., quizás cedería así la fogosidad de la juventud o el
error del momento, pero jamás el crimen arraigado y sostenido por las ideas.
La mayor desgracia del hombre consiste en fundamentar sus desvaríos con sus
teorías, una vez que ha conseguido que sean lo suficientemente seguras como
para legitimar su conducta, todo lo que la haría condenable en el corazón de
los demás sirve para fijarla para siempre en el suyo. Esto es lo que hace que
las faltas de las personas jóvenes carezcan de importancia; solamente han transgredido
sus principios, volverán a ellos, pero el hombre maduro peca por reflexión,
sus faltas emanan de su filosofía, ésta las fomenta, las alimenta en él y, como
ha creado sus principios sobre los escombros de la moral de su infancia, en
estos principios invariables encuentra las leyes de su depravación.
Como quiera que sea, todo está tranquilo: tenemos cuando menos hasta el invierno,
ha dicho Mme. de Blamont, la suerte del infortunado consiste en disfrutar del
presente sin preocuparse del porvenir y, ¿qué instantes serían estos para ella,
si, junto a los tormentos que la abruman incesantemente no pudiese disfrutar,
al menos, de los goces que le proporciona la ilusión?
– Lo que llamamos felicidad, nosotros los desgraciados, me decía ayer, es solamente
la ausencia del dolor. Por triste que sea esta miserable situación, que nuestros
amigos nos dejen disfrutar de ella.
En cuanto a Sophie, sigue teniendo los mismos derechos, fundados o no, hasta
que se aclare la situación. Sería demasiado duro despojarla de ellos y la crueldad
no tiene albergue en un alma como la de nuestra amiga. No obstante, si algo
turba a esta respetable mujer es el silencio aparente que guardamos sobre ti...
¿es natural? ¿No es, por el contrario, uno de los motivos del viaje informarse
si tú no has aparecido? Algunas preguntas que formularon en la casa y que inmediatamente
llegaron a nuestro conocimiento prueban que estas investigaciones formaban parte
de sus planes. ¿Por qué, pues, se callaron delante de nosotros? ¿por qué, incluso,
en el momento de la reconciliación, no lo mencionaron abiertamente? ¿No es este
un aspecto turbio de la conducta del Presidente? Además, estamos seguros de
que hasta el último instante se aferró al deseo de recuperar a Sophie. La buscaron
por el palacio. Intentaron introducirse en el cuarto en donde suponían que estaba
encerrada: un hombre del presidente estuvo al acecho todo el día que precedió
a su salida. Este es un misterio más en la conducta de este esposo que parece
arrepentido. Mme. de Blamont sabe todo esto; dice que el deseo de recuperar
a Sophie, si efectivamente no es hija suya, es independiente de lo que les atañe
a Aline y a ella; que es muy comprensible que, si Sophie no es pariente suya,
quiera vengarse de una criatura que, según él, ha cometido tantos desmanes;
que esto no es prueba de que quiera afligir a su mujer o hacer desgraciada a
su hija... No me atrevo a responder nada; pero no por eso dejo de pensar; no
por eso dejo de temer que todo esto no sea más que un letargo cuyo despertar
sea quizás terrible... Adiós, haz como yo, escribe, consuela y no provoques
ningún alboroto, a menos que tus investigaciones te obliguen a ello; todo depende
de las luces que esperamos que nos proporciones... Pero si ese hombre pérfido
ha sido lo suficientemente hábil como para aliar la mentira a la verdad... para
dar a una la apariencia de la otra... si quiere engañar a estas dos respetables
mujeres... ¡si quiere hacerlas eternamente desgraciadas! ¡Oh! amigo mío, entonces
diré que el cielo es injusto, porque jamás creó seres que fuesen acreedores
de mayor felicidad; nunca hubo dos criaturas que la mereciesen con más justo
título si esta manera de existir es el patrimonio de quienes son virtuosos y
sensibles, si es debida a quienes saben transmitirla tan bien a todos cuantos
les rodean.
CARTA XXIV
Valcour a Déterville
París, 20 de Septiembre
El
día catorce, mi querido Déterville, recibí la carta en la que me recomendabas
las gestiones en Pré-Saint-Gervais y, a pesar de la diligencia que he puesto
en ello, no he podido alcanzar ningún resultado hasta ayer. ¡Oh, amigo mío!
¡qué estudio tan interesante nos proporciona, cada día, el corazón del hombre!
¿Cómo negar la influencia que la divinidad ejerce sobre él cuando se contempla
la fatalidad con que el que tiende las trampas es casi siempre el primero en
caer en ellas y como el vicio, en perpetua oposición consigo mismo, se traspasa
a sí mismo con los tiros con que pretende alcanzar a la virtud? El presidente
es culpable en conciencia y no lo es de hecho; engaña odiosamente a su mujer;
la engaña con la más insigne falsedad y, sin embargo no le miente. Te ruego
que me leas con atención y mi enigma quedará desvelado .
El día quince me dirigí al pueblo indicado y, habiéndome alojado en la posada,
pregunté si el cura era persona honrada, si le querían sus parroquianos, si
era un individuo sociable.
– Es un hombre íntegro, me aseguraron, viejo y hace ya veinticinco años que
está en posesión de su curazgo. Si tenéis algo que tratar con él, quedaréis
realmente contento.
– Si, es cierto, le dije, tengo algo que comunicar a ese pastor. Y ya que sois
tan amable como para informarme, sedlo también, os lo ruego, para ir a preguntarle
si un honrado ciudadano de París no le incomodaría solicitándole audiencia...
Mi hombre salió y la respuesta fue una invitación para que acudiese al presbiterio
en donde encontré a un eclesiástico de más de sesenta años, de rostro dulce
y atento que me preguntó en primer lugar a que debía la dicha de poderme ser
de alguna utilidad. Explique mi comisión, rebuscamos en los registros y encontramos
la muerte que buscábamos tan bien constatada como podría estarlo y todas las
pruebas de un servicio celebrado en la parroquia el 15 de Agosto de 1762 a Claire
de Blamont, hija legítima de M. y Mme. de Blamont, domiciliados en la rue Saint-Louis,
en el Marais.
– Bien, señor, le dije al cura clavando mis ojos en él, para no perder nada
de los movimientos de su fisonomía, esa Claire de Blamont que enterrasteis el
15 de Agosto de 1762, hoy, 17 de Septiembre de 1778, se encuentra mejor que
vos y que yo...
Aquí nuestro hombre se estremeció y retrocedió... por un momento le creí culpable,
pero lo que vino después no tardó en convencerme de mi error.
– Lo que me decís es muy difícil de creer, señor, me respondió el cura, es necesario
profundizar... el asunto bien lo vale. Pero permitidme que antes os pregunte:
¿a quién tengo el honor de dirigirme?
– A un hombre honrado, señor, le respondí con dulzura, ¿no basta este título
para esclarecer una traición?
– Pero esto puede dar lugar a un proceso y yo debo saber...
– No habrá proceso, señor, estáis lejos de ser considerado sospechoso; nuestra
intención es solucionar esto amistosamente y podéis confiar en mi palabra de
que no trascenderá nada de lo que hagamos aquí. Soy amigo de Mme. de Blamont,
he venido a veros de su parte, por consiguiente puedo garantizaros el secreto
que se guardará sobre todo este asunto y lo lejos que estamos de querellarnos.
– Pero, si esa Claire existe, como me decís, ¿dónde se encuentra actualmente?
– En los brazos de su madre. Solamente pretendo verificar una superchería de
la nodriza e investigar discretamente las razones que la motivaron. Estáis obligado
a ello para prevenir estos desórdenes en el futuro, el ministro de Dios no debe
limitarse a escuchar la confesión del crimen, sino que debe incluso prevenirlo.
Nuestro hombre, sentándose, se sumió en profundas reflexiones. Le dejé en ellas
por dos o tres minutos y finalmente le pregunté cual era su decisión.
– La de abrir la tumba, señor, me dijo levantándose... intentaremos buscar ahí
las primeras pruebas del fraude antes de tomar ninguna otra decisión.
– Buena idea, le dije, cerrad todo, en esta expedición sólo podemos estar el
enterrador y nosotros, os lo repito, el secreto es esencial...
Llegó el enterrador, cerramos la iglesia y pusimos manos a la obra. El lugar
estaba mencionado en los registros, además había una inscripción en el ataúd,
no nos equivocamos.
Extrajimos un cofrecillo de plomo que debía contener el cuerpo de Claire y el
examen de los huesos, que se llevó a cabo con la mayor exactitud, nos llevó
a la conclusión de que se trataba de los restos de un perro, cuya cabeza, en
perfecto estado aún, probaba evidentemente el fraude. El cura se sobresaltó:
no obstante se recuperó enseguida y recobrando la serenidad de una persona honrada
que ha sido engañada, pero que es incapaz de haber tomado parte en semejante
treta, me propuso que se tirasen los restos del animal. Me opuse a ello y, habiéndole
convencido de la necesidad de dejar todo como estaba, ya que estábamos actuando
en secreto, comenzamos a trabajar en ello desde ese mismo momento. Volvimos
a dejar la caja en su lugar, él impuso silencio a su hombre y regresamos al
presbiterio.
– Señor, me dijo el cura al cabo de unos instantes, a pesar de lo que digáis
yo podría pasar por culpable en esta aventura, es esencial que me justifique.
– De ninguna forma, respondí, conocemos a los malhechores. No albergamos en
absoluto ninguna sospecha contra vos, os lo confirmo una vez más.
Entonces le dije que la nodriza y el padre eran los únicos autores de la superchería,
que el segundo lo negaba todo y que se trataba de interrogar a la nodriza.
– ¿Su nombre?
– Claudine Dupuis.
– ¿Claudine?, aún vive; su casa está aquí cerca, lo sabremos todo.
– Enviad a por ella, señor, en los asuntos que tratemos con ella deben reinar
la dulzura y la amabilidad y deben quedar envueltos en el silencio más inviolable.
Llegó Claudine; era una campesina gorda, muy lozana, de cerca de cuarenta años
y viuda desde hacia cuatro.
– ¿Qué hay seor cura?, dijo alegremente.
El cura: Sentaos, Claudine, tenemos que plantearle algunas preguntas serias,
cuyas respuestas, si son ciertas, pueden valeros una recompensa.
Claudine: ¿Una recompensa? Pos cuanto m'alegro, buena falta me hace; ¡ay! cuanta
razón llevan cuando icen qu'una casa sin hombre 'sun corazón sin alma; cachis,
ende que se murió el mío cá dia estoy peor.
El cura: Os acordáis, Claudine, de haber criado durante tres semanas, hace dieciséis
años, a una niña llamada Claire, que pertenecía al presidente M. de Blamont.
Claudine: Sí, sí que m'acuerdo, murió de cólicos la creatura; era más bonita
que toas las cosas vediez. Os pagaron el funeral como si juese la hija d'un
préncipe y l'anterrastís en la iglesia, delantico mismo de la capilla'la Virgen,
m'acuerdo como si juera ayer.
El cura: ¿Sabéis lo que se dice, Claudine?
Claudine: ¿Por qu'es lo que icen, seor cura?
El cura: Dicen que esa niña no está muerta.
Claudine: Andalá, pos si que pué ser qu'haya resucitao. Ya resucitó Cristo ¿no?,
Dios lo pué to.
El cura: No, no me refiero a eso, se sospecha que perpetrasteis alguna superchería.
Claudine: ¿Yo? ¿y qu'habría ganao yo con to eso? ¡mia qu'hay malas lenguas!
¿no m'habría prejudicao yo misma si habría hecho eso que decís?
El cura: ¿Y si os hubiesen pagado bien?
Claudine: Que no, que no, que yo no paso por ahí, cachislá, pá que luego te
cuelguen después.
Aquí suprimo el resto del dialogo, aunque aún fue muy largo. E1 hecho es que
Claudine no confesó nada en esa primera visita y que todo lo que pudimos obtener
de ella, al no querer convencerla aún por la fuerza de los hechos, fue que se
retirase calmada y sobre todo con la promesa de no decir nada de lo que acababa
de pasar.
– Marchaos, señor, me dijo el cura en cuanto ella salió, le garantizo que investigaré
a fondo todo esto con esa mujer. Es menester que la vea a solas, vuestra presencia
le incomoda. Dejadme una dirección y volveréis aquí para recibir su última respuesta.
Como vi que este hombre tenía tanta simpatía como ganas de agradarme, consentí
en sus arreglos, le dejé las señas de un amigo y volví a esperar noticias suyas
con la firme resolución de llevar enérgicamente adelante el asunto si no me
escribía enseguida.
El quinto día comenzaba a impacientarme cuando mi amigo me envió una carta que
acababa de recibir a mi nombre, a través de la cual el cura me invitaba a almorzar
en su casa al día siguiente para ponerme al corriente, por boca de la propia
Claudine, de acontecimientos muy extraordinarios y que yo distaba mucho de imaginar.
– Me ha costado esfuerzo, me dijo el buen hombre en cuanto me vio, me ha costado
promesas y hasta he tenido que ponerme severo, pero lo he averiguado todo. Por
fin tenemos el secreto, no tardaréis en saberlo.
– Señor, le respondí, vuestros compromisos serán atendidos, todas las recompenses
que hayáis podido prometer serán pagadas. Pero por secretas que hayan sido nuestras
operaciones y a pesar de que os garantizo que esto no llegará a los tribunales,
es necesario tomar algunas precauciones. Designad, pues, a dos de vuestros parroquianos,
gentes notables, discretas y de buena reputación que colocaremos, si no permitís,
cerca del sitio en que vayamos a escuchar a Claudine con el fin de que puedan
dar fe de sus confesiones en caso de necesidad.
– No veo inconveniente alguno, me dijo el cura y al momento mandó a buscar a
dos granjeros que le merecían confianza, les hizo jurar el secreto y los escondió
detrás de una cortina ante la cual se colocó la silla destinada a Claudine;
ésta llegó y al exigirle el pastor que remitiese delante de mí las mismas cosas
que le había dicho, admitió en mi presencia los hechos siguientes:
1.- Que M. de Blamont se había dirigido a su casa el 13 de Agosto, antevíspera
de la pretendida muerte de Claire y le había dicho que destinaba a esa hija
una suerte sumamente ventajosa, pero que su mujer era una arpía que no veía
con buenos ojos la situación que él proyectaba para su hija porque se trataba
de ir a las Indias; que como no quería hacer perder a su hija el rico matrimonio
que le destinaba, ni enfrentarse abiertamente con los deseos de su mujer, había
imaginado hacer pasar a la pequeña por muerta, educarla secretamente en París
y no declarar el fraude a su mujer más que cuando la joven estuviese casada.
Pero para ello era necesario el consentimiento de la nodriza, por tanto le pedía
encarecidamente que no se opusiera a esta ligera treta de la que sólo se derivaría
un bien. Que como ella no veía en todo es esto nada que fuese en contra de su
conciencia, había consentido en propalar la falsa noticia de la muerte de esa
Claire a cambio de lo cual el presidente la indemnizaría, cosa que hizo inmediatamente
mediante un presente de cincuenta luises y desde el día siguiente ella había
preparado todo para el buen fin de la ficción.
2.- Que, habiendo reflexionado profundamente durante toda la jornada del catorce
en el feliz destino que el presidente le había dicho que debía gozar la pequeña
Claire y como su propia hija tenía un parecido muy singular con la del presidente,
había imaginado colocar a una en el lugar de la otra con el fin de conseguir
la felicidad para su hija. Que, consecuentemente con esta resolución, había
preparado dos supercherías a la vez había puesto a su pequeña hija en la cuna
de Claire y que había enviado a Claire, haciéndola pasar por su hija, a casa
de uno de sus vecinos pretextando que el aire de la casa estaba infestado y
que no quería exponer a su hija. Una vez arreglada esta primera escena, se había
ocupado de la otra. Había divulgado la enfermedad de la hija de M. de Blamont
y, poco después, su muerte; que había puesto el cadáver de un perro en la caja
de plomo delante mismo del presidente, que había venido de París ante la noticia
de la enfermedad de su hija; que, en consecuencia, se celebraron los funerales
en la parroquia y que M. de Blamont, engañado en la misma forma que él había
querido engañar a los demás se había llevado esa misma noche a la hija de Claudine
en lugar de la suya.
3.- Que, no habiéndosele retirado aún la leche, había solicitado criaturas que
alimentar y que ocho días después del entierro que acabamos de mencionar, Mme.
la condesa de Kerneuil, que había venido de Bretaña a París para recoger una
sucesión esencial en la que su presencia era más necesaria que la de su marido,
había dado a luz a una hija nada más llegar, que esta hija había quedado confiada
al partero, que protegía a Claudine y que este la condujo a casa de Claudine
al dia siguiente para que se criase allí entre los mayores cuidados. Cuando
esta niña llegó a Pré-Saint-Gervais había recibido una sola vez la visita de
su madre. Ésta, que se había visto obligada a salir muy deprisa para Rennes,
había encomendado muy encarecidamente su hija a Claudine, asegurándole que la
enviaría sin falta un coche y una mujer para recoger a la pequeña dentro de
dos años entregando una fuerte recompensa a la nodriza. Pero que al cabo de
tres meses esa pequeña, llamada Elisabeth, había muerto y que ella, Claudine,
para no perder la recompensa prometida y como no tenía mucho apego a la pequeña
Claire que le había quedado del presidente Blamont, había urdido una nueva patraña
cuando vino la mujer de la condesa de Kerneuil. Entonces puso a Claire en el
lugar de Elisabeth y divulgó que quien había muerto era su hija: que había sostenido
este fraude, esencial para el comportamiento de los demás, incluso frente al
cura a quien había hecho enterrar a Elisabeth de Kerneuil bajo el nombre de
su hija.
Esta exposición, como ves, mi querido Déterville, establece la existencia presente
o pasada de tres niñas:
1.- Claire de Blamont a quien se dio por muerta y que realmente ocupó el lugar
de Elisabeth de Kerneuil y que debe vivir actualmente en Rennes bajo ese nombre.
Ahí es donde está la hija de M. de Blamont.
2.- Jeanne Dupuis, hija de Claudine, raptada por el presidente y criada en Berseuil
bajo el nombre de Sophie y que actualmente se encuentra en Vertfeuille.
3.- Y finalmente, Elisabeth de Kerneuil, efectivamente muerta a los tres meses
en casa de Claudine y enterrada en la parroquia de Pré-Saint-Gervais bajo el
nombre de la hija de Claudine... de esa hija que ella ya había cedido al presidente
y que sólo vivía ficticiamente en su casa bajo el nombre de Claire de Blamont
y que seguidamente fue entregada a Mme. de Kerneuil.
Esos son los fraudes y las supercherías de esta criatura de escasa probidad;
pero como estábamos obligados a actuar delicadamente fingimos reírnos de sus
atrocidades y la despedimos entregándole diez luises después de haberle hecho
firmar su declaración y el juramento sobre el Evangelio de que no desfiguraba
la verdad. Los testigos firmaron también. Te envío los originales de estas actas,
cuando hubo terminado todo nos juramos mutuamente guardar el secreto reservándonos
el derecho de establecer jurídicamente nuestras pruebas solamente si el caso
to requería.
El cura quiso que escribiese a la condesa de Kerneuil.
– Eso corresponde a Mme. de Blamont, le dije, voy a informarle y ella actuará
como lo crea conveniente: nuestro papel consiste en confirmar, si fuese necesario,
todo lo que sabemos y en no revelar nada.
Cedió ante mis razones y nos despedimos.
La imposibilidad en que actualmente me encuentro para dar consejos a Mme. de
Blamont, en este flujo y reflujo de acontecimientos prodigiosos, me obliga a
silenciar mis reflexiones; pero sin embargo me atrevería a decirle que debe
continuar escuchando a su compasión y a su corazón en todo lo que respecta a
la desdichada Sophie, con la precaución muy especial de no entregarla ni al
presidente ni a su madre: dos seres que, a buen seguro, no conseguirían hacerla
feliz. Por lo que respecta a Claire, reclamarla, privar de ella a Mme. de Kerneuil,
junto a la cual es, sin duda, muy feliz y eso para entregarla a un padre que
ya había conspirado contra ella cuando se encontraba en la cuna ¿supondría eso
trabajar para su felicidad? Mme. de Blamont debe, en mi opinión, informarse
solamente de la suerte de esa muchacha y si esa suerte es como debe ser, esa
joven, que pertenece a una mujer noble, establecida en la capital de una gran
provincia, debe continuar disfrutándola, sea cual sea el sacrificio que esto
suponga para el corazón de nuestra amiga. Porque si se querella, ganará, sin
duda, pero, por rica que sea ¿podría dar a esta hermana menor la situación que
le haría perder en calidad de heredera única de la casa de Kerneuil, título
certificado por Claudine?... No, no podría compensarle. Que piense, pues y que
actúe después en consecuencia, sin olvidar nunca el enorme peligro que supondría
poner de nuevo a esa muchacha entre las manos de su marido. Pondera estas razones,
Déterville: sé muy bien que hay una especie de fraude deshonesto en el hecho
de permitir que subsista el de la nodriza, que consiste en frustrar a los verdaderos
herederos de Mme. de Kerneuil y adoptar, por consiguiente, una postura culpable.
Pero si adoptamos la otra ¡cuántos nuevos crímenes habría que temer! ¿Es, pues
contrario a la conciencia de un hombre honrado elegir de entre dos males ciertos,
aquel que le parezca menos peligroso? Porque, por lo que se refiere al presidente
verás, amigo mío, que el crimen no deja por ello de estar en su alma y que,
si no lo ha cometido, es, porque se lo ha impedido el crimen perpetrado por
Claudine. Como si fuese una de las leyes de la fortuna que las pequeñas fechorías
deban suprimir siempre los efectos de las más grandes... Verdad terrible que
nos hace ver la espantosa necesidad del mal sobre la tierra y que nos demuestra
que los grandes males solamente pueden inhibirse a través de los pequeños. Sucede
lo mismo con algunos insectos que nos molestan y sin embargo su útil existencia
nos impide ser incomodados por otros más venenosos.
Sea como fuere me produce horror que se haya mancillado a Sophie con acusaciones
graves para despojarla incluso de las generosas atenciones de su protectora.
Siempre se intenta hacer odiosos a aquellos a quienes se maltrata a propósito,
para aplacar los remordimientos y legitimar las injusticias... Pero esos dos
bribones no se contentan con una mentira, a ella unen la más notoria calumnia.
¿Es que acaso parece que esa muchacha honrada, sensible y dulce, sea cual fuere
su cuna, pueda ser culpable de lo que se le acusa?... La Dubois, cuyas declaraciones
parecían tan verdaderas y que solamente se ha callado sobre lo que era imposible
que supiese, no dijo nada que se pareciese a esto. Contempla, pues, cómo la
maldad se alimenta por sus propios efectos; cuanto más se le da, más exige y
cada vez que se le permite romper un freno solamente se consigue incrementar
aún más el deseo que tiene de quebrantar otros.
Estoy convencido, amigo mío, que el vicio puede conducir al hombre a tal punto
de depravación que debe resultar casi imposible a quien lo cultiva en sí concebir
la misma idea de la virtud. Desde ese instante o bien su vida le parece fastidiosa
o ha de envenenar cada minuto con esa ponzoña que le gangrena. Llegado a este
punto ya no se contenta con hacer simplemente el mal sino que pretende incluso
no hacer jamás el bien y su corazón, embebido en una perversidad habitual, experimenta,
ante las impresiones de la virtud, la misma clase de dolor que siente el alma
del justo ante la sola idea de la fechoría. ¿Y cuál es el primer vicio que nos
lleva a todo esto?... El libertinaje... no lo dudemos, es inaudito lo que extingue,
lo que deteriora, lo que envenena. Es inexpresable hasta qué grado relaja la
energía del alma... hastía la conciencia, obligándola a convertir en placeres
las molestas consecuencias de sus errores y esto es sin duda lo que esta pasión
tienen de más peligroso que ninguna de las demás que devoran al hombre, ya que
el recuerdo de las acciones a las que las otras le arrastran son agudos remordimientos,
que en este caso se convierten en horribles goces.
El presidente, es por tanto todo lo culpable que puede ser. Lo digo con pena,
me duele arrancar el velo de los ojos de nuestra amiga, pero su marido la engaña
indignamente. Dice que Sophie no es su hija y a buen seguro que está persuadido
de que lo es. Por convencido que esté de ello, la desea, quiere recuperarla.
¿Y por qué, si no es, para vengarse de que el azar le haya dado por asilo a
esa infeliz la casa de su esposa? Que Mme. de Blamont no dude que él intentará
todo para sacarla de su casa y que escuche a su corazón cuando éste le dicte
las medidas necesarias que haya que adoptar para oponerse a esa nueva fechoría.
¡Qué cuadro, amigo mío, el de la dulce y virtuosa Aline entre las manos de esos
dos libertinos! creí ver a Susana sorprendida en el baño por los ancianos...
El velo del pudor arrancado por un padre... ¿Imaginas tú esa atrocidad?, ¿te
imaginas que sus infames deseos no se inflamarían ante esa impudicia? ¡Ah!,
perdona mis temores. Pero sea cual fuere el motivo que le haya podido contener
con Sophie, la amante de su amigo a quien creía su hija, créeme que ninguno
le detendrá en este asunto y que la esposa de Dolbourg será pronto la víctima
del incestuoso ardor de Blamont.
¡Oh, mi querido Déterville! impidamos esos horrores. Me parece que, después
de ese odioso golpe ha disminuido mi delicadeza en lo que concierne a ese hombre.
Le perseguiré por todas partes si es necesario. Desentrañaré hasta el más secreto
repliegue de su conciencia. El rapto de esa Augustine me parece otra de sus
infernales maquinaciones. ¿Crees que es el simple placer de corromper a una
muchacha lo que les hace cometer ese horror? A ellos, que saborean trescientas
veces al año los indignos placeres de esas seducciones, a ellos que... Apuesto
a que esto se debe a otra cosa, no perdamos de vista a esa muchacha.
En cuanto a los remordimientos que ha manifestado el presidente, puedes estar
bien seguro de que sus promesas son solamente el fruto de su confusión. Esta
emoción saca al alma de sus registros ordinarios y la mantiene prolongadamente
nerviosa, no obstante creo en las prórrogas, lo que temo es el instante de la
reunión.
Todo esto no consolida los derechos de Mme. de Blamont si se ve obligada a querellarse.
El presidente ha querido realizar una mala acción, sin duda, al proyectar el
rapto de su hija, pero la acción no ha tenido lugar y como Sophie resulta ser
realmente la hija de Claudine, sostendrá que lo sabía y que no se la hubiera
llevado sin ese requisito. Y Claudine, cuya voluntad puede comprarse con un
poco de oro, se pondrá fácilmente de su parte. Es cierto que tenemos una prueba
de las malas intenciones de este hombre, ha querido hacer pasar a Claire por
muerta. Todo esto está bien probado y podemos probarlo jurídicamente cuando
queramos, pero no son estas las armas que nos darán el triunfo; no son estas
las cosas de las que no pueda defenderse si lo necesita y que incluso no pueda
negar si lo desea. Quizás hubiera valido más que Sophie hubiese sido realmente
su hija: los derechos de Mme. de Blamont contra ese pérfido esposo serían mucho
más fuertes. ¿Pero qué ha habido aquí? un crimen premeditado, de acuerdo, pero
que ha quedado anulado por las circunstancias. Solamente ha entregado a su amigo
una campesina y ¿cómo se defendeos Mme. de Blamont cuando la acuse de haber
seducido a esa criatura y de haberla recogido en su casa para procurarse un
medio poco honrado con el fin de privarle de la autoridad que tiene sobre su
hija mayor? Todo el resto de esta novela no influye para nada en nuestro asunto,
si Claire pasa actualmente por ser la hija de Mme. de Kerneuil, no es por su
culpa, sino por la de Claudine: él proporcionó a través de sus gestiones el
primer impulso a esta falta, lo concedo, pero no la ha cometido y esto no va
a impedirle que consiga casar a su hija según sus deseos. Opinas como yo en
todo esto o quizás ambos veamos las cosas demasiado negras. ¿Sabes?, amigo mío,
el amor y la amistad se alarman con facilidad, este último sentimiento es el
origen de tu temor, el otro alimenta el mío. No abandones, te lo suplico, a
esa desdichada madre. Temo su soledad, su alma, animada por los consejos, fortificada
por el encanto de la agradable compañía de tu suegra y de tu mujer, será menos
propicia a sucumbir a sus tormentos que si estuviese abandonada a sí misma.
Adiós, no puedo resistirme al placer de escribir unas palabras a mi querida
Aline y voy a incluirlas en tu carta.
CARTA XXV
Valcour a Aline
París, 22 de Septiembre
Os he compadecido, Aline, habéis llegado a ser aún más querida para mí mientras
sufríais. Hay que amar como yo lo hago para sentir lo que he experimentado.
¡Santo cielo! ¿precisamente aquel que por su condición debe ser el guardián
de la virtud de su hija se convierte en su corruptor? ¿A dónde nos llevarán
los desórdenes de una mente extraviada y de un corazón sin principios?... Ellos
triunfaban, los muy monstruos, mientras que triste y abandonado, presa de las
más punzantes inquietudes, la sola idea de la felicidad que estaban arrebatando
ni siquiera hubiera osado presentarse a mi espíritu... Aline, perdonadme una
pregunta... Habitualmente la gente no imagina las tiernas solicitudes del enamorado,
no suponen hasta donde llega su curiosidad... Pero, en esa emoción que os hizo
huir, ¿había un poco de amor junto a la decencia? ¿estabais tan enfadada por
el insulto al pudor como por el ultraje que se hacia al enamorado? Lo primero
os hace muy respetable a mis ojos, pero ¡cuánto más adorable aún os haría lo
segundo! Y quizás, en el cruel estado en que me encuentro, preferiría ver en
vos una virtud de menos a cambio de un poco más de amor. Pero ¿a dónde se dirige
mi imaginación? ¿No son acaso las virtudes lo que amo? ¿y no es acaso el ídolo
de mi amor más que la reunión de todas ellas? ¡Ah!, huid, Aline, escapad siempre
al crimen cuando éste os persiga. Ya sea por amor o por prudencia, no le dejéis
jamás que se acerque a vos. No puede afectaros, sin duda, pero que ni siquiera
se atreva a aproximarse a vuestra persona. Imponedle respeto con vuestras miradas,
obligadle con vuestros discursos, alejadle con vuestras virtudes y que su existencia
sea imposible en todos los lugares que vos adornáis.
Os quito una hermana, Aline, una hermana que ya es vuestra compañera, para devolveros
otra a doscientas leguas de distancia y a la que quizás no veáis en vuestra
vida. Pero si la desdichada Sophie no os pertenece ya por los lazos de la naturaleza,
que los lazos de la compasión aumenten vuestro apego por ella. Cuanto mayor
sea su recaída en el infortunio, tantos mayores cuidados le debéis. La necesidad
en que os veréis de separaros de ella os conducirá quizás a la idea de devolvérsela
a su madre. No le deseéis semejante suerte; guardaos mucho de entregársela,
terminaría de corromperse. El motivo por el que Claudine la quiso alejar de
si era excusable, sin duda; creía que gracias a esta picardía haría pasar a
su hija la fortuna inmensa que vuestro padre aseguraba que un día pertenecería
a la suya. Pero Claudine no se paró ahí, es claramente culpable de otra superchería
que revela la bajeza de su alma, además es muy interesada. Viendo que sus proyectos
se habían desvanecido quizás intentase por vías menos honestas hacer que su
hija entrase en posesión de la fortuna que no había podido procurarle su primer
fraude. El pueblo en que habita es uno de esos asilos pestilentes a donde la
corrupción de la capital acude a cubrirse con las sombras del secreto. No la
enviéis allí. Os aseguro que no estaría segura durante mucho tiempo. Los compromisos
contraídos con Isabeau tienen escollos, Déterville los ha percibido: sería ahí
donde el presidente haría sus primeras pesquisas si es que persiste, como parece,
su extremado deseo de tenerla. Ved, pues, junto con vuestra buena madre, qué
es lo mejor para esta infortunada y dadme vuestras órdenes si creéis que puedo
seros útil en todo esto. No obstante ahora estáis tranquila hasta el final del
viaje; así lo imagino, al menos; permitidme que me aproveche de este intervalo
para utilizar vuestros hermosos talentos; sea cual fuere el estado que la suerte
os destine los encontraréis continuamente. Ellos harán que alcance su plenitud
la flor de vuestros días felices si el cielo, como espero, os los concede después
de tantas desdichas; calmarán vuestros ratos de hastío si por una horrible fatalidad,
las espinas han de alfombrar eternamente vuestro camino. Debéis, pues, cultivarlos
en todas circunstancias; solamente veo quizás una en la que serían inútiles,
aquella en que, destinados el uno al otro, no pudiera haber un instante en que
tuviéramos necesidad de distraernos de los sentimientos que experimentásemos.
Perdonadme los ligeros temores que aún se perciben en mi carta. Los releo con
dolor y no me atrevo a borrarlos. Sin embargo no deben asustaros, atribuidlos
exclusivamente al estado de mi alma. ¿No tiembla uno siempre por aquello que
ama?
CARTA
XXVI
El presidente Blamont a Dolbourg
París, 26 de septiembre
No, no intervengas en la educación de esta muchacha; haz de ella lo que quieras
en otro orden de cosas, pero déjame a mí el trabajo de guiarla... Es un tesoro
esta encantadora Augustine... Tiene todo lo que hace falta para llegar; no te
inquietes, te lo suplico, todo se perderá si tú te encargas de ello. Tú no entiendes
nada del gran arte de calentar una mente joven. Esa ciencia sublime que nos
hace dueños de las energías del alma mediante la influencia de las pasiones,
que nos enseña a mover poco a poco a aquella que ha de surtir el efecto deseado.
Este estudio experto del corazón humano que, revelándonos sus más recónditas
costumbres, nos muestra al mismo tiempo cuál es la tecla que hay que tocar,
los diferentes usos que hay que hacer de la alabanza y del halago, la indulgencia
que hay que mostrar aún ante determinados prejuicios, cuáles de ellos no son
perjudiciales, cuál es esencial desarraigar, los nuevos aspectos bajo los que
hay que presentar todos los objetos, la filosofía que hay que inspirar, la clase
de delicadeza que hay que emplear en razón de la edad, el sexo o la educación
del sujeto que se desea corromper, hasta qué punto es posible apoyarse en lo
físico, la manera de manejar el orgullo, de aprovecharse de las debilidades
halladas, de extenderlas o de cambiar su objeto, la forma de sofocar los remordimientos,
de reemplazarlos por sensaciones agradables y de emplear finalmente en el vicio
que se desea hasta las virtudes que se descubren. Todas esas profundas sutilezas
del gran secreto de la seducción son, en una palabra, cosas que tú ignoras.
No intervengas, pues en ello, amigo mío, déjame hacer y yo lo conseguiré.
Aquí hay una cosa sumamente singular y es que la ciencia de interrogar jurídicamente
nace de la de seducir criminalmente. Porque ¿qué son nuestros interrogatorios
capitales? ¿qué son sino espantosas subordinaciones y seducciones?
Éste resulta ser uno de esos casos gratos en los que el arte de nuestra virtud
aparente, que nos eleva y nos hace respetables, conduce al arte del crimen secreto
que nos degrada y que nos envilece. ¿Son acaso estos los extremos que se tocan?...
No son los hombres que se depravan, son los abusos de la civilización... de
esta civilización tan mentada que devuelve al hombre al estado del animal antes
que rescatarlo de él, que le somete, que le esclaviza bajo el pesado yugo del
opresor consiguiendo hábilmente que toda la cantidad de felicidad de que priva
al otro pase a este en el nombre de Farinacius, de Jousse y de Cujas ... Qué
importa, aprovechémonos de ello y callémonos. Cuando el camello baja sus riñones
y se arrodilla el viajero se monta sobre él y lo gobierna sin preocuparse de
calcular sus fuerzas, se limita a asombrarse del animal, que no conoce las suyas.
Pero volvamos al tema.
A todas las armas indicadas añadiría, como bien sabes, el móvil poderoso del
interés, vehículo seguro para estos seres subalternos que jamás conciben el
crimen a gran escala que solamente consienten en arriesgarse a ir al patíbulo
ante la esperanza de hacer una fortuna. Por lo que se refiere a Sophie, confieso
que me calienta los cascos: ir a buscar refugio en casa de mi mujer... y esa
respetable esposa que no me advirtió enseguida, que se organizó en secreto para
poder dominarme...
Pues no, no, encanto, no sois vos quien va a dárselas de lista conmigo; defendeos
y no combatáis, una sola de mis tretas haría fracasar, si me tomo la molestia,
todas las que vos alumbraseis en diez años.
¡Oh! son estos delitos demasiado graves como para ser perdonados, el bienestar
de la sociedad exige un ejemplo. He de responder de mi conducta ante toda la
corporación de los maridos... Sería un hombre marcado, tachado de la lista,
como decía Linguet, si dejase impunes estas calaveradas... ¡Dichoso error! Qué
fuente de delicias voy a hallar en tu castigo... cada rama es un placer... Tranquilízate,
pues, Dolbourg, te lo repito, come, bebe... y duerme. Yo meditaré sobre tus
placeres y sobre nuestra mutua tranquilidad. ¿No te sientes sumamente feliz
de tener un segundo como yo, un amigo que se ocupa de que sólo tengas que coger
los frutos de todas las fechorías que tiene la amabilidad de cometer para tu
felicidad. Es cierto que arriesgo menos que tú, lo confieso para que tu corazón
se tranquilice y para liberarle de una parte del vivo agradecimiento que, sin
esto, le embargaría.
Consideración, amigo mío, crédito, dinero, un cargo, eso es lo que hace falta
para hacer todo lo que uno quiera... Sí, digo bien, un cargo... sí, un cargo
en el que protegerse cuando sea necesario... porque en los cargos como el mío,
por ejemplo, no me exigen que me conduzca bien, sino solamente que obligue a
los demás a que lo hagan.
A poco que se haya logrado atormentar magistralmente a media docena de desdichados,
se puede conseguir serlo veinte veces uno mismo, si se desea, sin el menor peligro.
Y eso es lo que hace que yo ame a Francia con locura. Esta impunidad que aquí
se consigue con un poco de consideración, esa garantía de poder hacerlo todo
bajo la negra armadura que es la toga y la caricatura ampulosa, envarada y rigorista
que es necesaria para engañar al vulgo, es algo que siempre me hará preferir
nuestra buena patria a esos malditos reinos del norte donde nuestro crédito
se pierde, donde nuestras prevaricaciones se castigan, donde los pueblos, esclarecidos
por la antorcha de la filosofía, comienzan a creer que pueden gobernarse sin
nosotros y en donde presumen de ser felices sin la pena de muerte.
CARTA XXVII
Madame de Blamont a Valcour
Vertfeuille, 28 de Septiembre
¡Cuántas
variaciones! ¡cuántas cosas! me parece que el cielo sólo me ha dado un corazón
sensible para ponerlo a prueba en los más rudos combates... Sería mucho más
feliz si no sintiese nada. ¡Qué lejos estoy ahora de creer que un alma dulce
es uno de los dones más preciosos de la naturaleza! solamente nos ha sido dada
para nuestro tormento... ¿Qué digo? ¿Qué blasfemia he osado proferir? ¿No es
una injusticia por mi parte pretender una felicidad sin sombra? ¿Es que eso
existe en este mundo?... Lo más fácil es haber nacido para las contrariedades.
¿No somos como jugadores alrededor de una mesa?... ¿Acaso la fortuna favorece
a todos los que hay en ella? ¿Y con qué derecho se atreven a acusarla los que
dilapidan su oro en lugar de recogerlo? Hay una suma más o menos igual de bienes
y de males suspendidos sobre nuestras cabezas por la mano del Eterno, pero es
indiferente a quien correspondan. Podía ser feliz igual que soy desgraciada.
Es cosa del azar y la mayor de las equivocaciones es quejarse... Además, ¿es
que se supone que no hay algún gozo... incluso en el exceso de desgracia? A
fuerza de aguzar nuestra alma ésta incrementa nuestra sensibilidad, las impresiones
que deja sobre ella, al desarrollar de una manera más enérgica todas las formas
de sentir le hacen experimentar placeres desconocidos a personas frías, lo bastante
desdichadas como para haber vivido siempre en la calma y en la prosperidad.
¡Hay lágrimas tan dulces en nuestras situaciones! Esos momentos, amigo mío,
esos instantes deliciosos en los que se abandona el universo en los que se penetra
en un antro oscuro o en lo más espeso del bosque para llorar a gusto... en las
que uno se repliega con todos los sentidos sobre su desdicha, en los que se
recuerda todo lo que la agrava, en las que se prevé todo lo que va a aumentarla,
en los que uno se embebe y se alimenta de ella... Esos tiernos recuerdos de
los días de nuestra infancia, en los que aún no conocíamos esas largas y penosas
reminiscencias sobre los diversos acontecimientos que nos han puesto en semejante
estado, esos sombríos temores al sentir que nos acompañarán hasta la muerte,
al ver nuestro ataúd abierto por las lívidas manos del infortunio... y junto
a todo esto la dulcísimo esperanza de un Dios consolador, a cuyos pies irán
a secarse nuestras lágrimas y comenzarán todas nuestras alegrías... ¿Amigo mío,
acaso no son placeres todos estos? Son los placeres de un alma dulce, los de
un corazón delicado. Permitid que, por un momento, los disfrute con vos.
Sacrificada muy joven a un esposo que no tenía nada que me gustase y que apenas
conocía , no por ello dejé de formar en el fondo de mi alma el plan de mis más
rigurosos deberes... Dios sabe que jamás los infringí. Vi cómo mis cuidados
se pagaban con dureza, mis atenciones con brusquedades, mi fidelidad con crímenes
y mi sumisión con horrores.
¡Ay! me creí la única culpable, solamente me reprochaba a mí el no ser amada,
a pesar de las alabanzas que me embriagaban cada día. Prefería imaginar en mí
defectos o errores que suponer que mi esposo era injusto. Y, contenta de haber
obtenido en mi seno pruebas de su estima, quizás de su amor, todos mis sentimientos
confluyeron desde entonces en esas prendas sagradas... ¡Y bien!, me decía, seré
la amiga de mis hijas ya que no he sido suficientemente dichosa como para ser
la amiga de mi esposo. Ellas me consolarán de sus brusquedades y encontraré
en sus brazos la felicidad que me arrebatan.
¡Cuántos proyectos no llegué a formar desde entonces para su dicha! Sólo estas
ideas lograban apaciguar mis males, solamente ellas podían cerrar mis párpados,
sólo ellas conseguían que durmiese apaciblemente... No veía ya contrariedades
desde que creí haber hallado lo que debía hacer felices a mis hijas. El cielo
no deseaba, amigo mío, que esa fuese ya para mí la fuente de la felicidad. Tuve
dos hijas, una me fue arrebatada en la cuna, la encuentro cuando jamás podré
volver a verla... Pretenden que la otra sea tan desdichada como yo y que...
¿quién me asalta con todos estos males? ¿quién me hace beber, hasta las heces,
la copa amarga del infortunio? Aquél a quien siempre he respetado... querido;
aquél que me fue dado para que fuese el báculo de mi vida y que solamente ha
sido su destructor... aquel que se ha permitido todo conmigo... conmigo, que
hubiera preferido perder la vida a faltarle en cualquier cosa... aquel que yo
consideraba como a mi padre, después de la pérdida del mío... como mi amigo,
como mi esposo y que solamente era mi tirano y mi perseguidor.
Bueno, me callo, Valcour... me callo. Lloráis al leerme, lo veo, bien quisiera
mezclar mis lágrimas con las vuestras, amigo mío, pero no quiero que las derraméis
si mi mano no puede enjuagarlas... ¡Oh! qué felices hubiésemos sido, sin embargo...
Vos... mi Aline... y yo. ¡Cuántos días serenos hubieran transcurrido para los
tres!... ¡Con qué calma hubiera llegado en vuestra compañía hasta el término
de mi vida! Mi vejez hubiera sido una primavera, cerrados los ojos por la dulce
mano de la amistad, hubiera descendido al féretro con la tranquilidad que confiere
la dicha. En lugar de esto descenderé sola y ningún amigo se dignará a prestarme
su ayuda, ya no los tendré cuando llegue al borde de la tumba... ¡Vaya! ved
como a pesar de todo esto, vuelvo a caer en los tonos sombríos que deseaba evitar...
No... en vano cerraría la fuente de mi llanto, corre a pesar mío... Mil nuevas
ideas me atormentan... Si sois desdichado es por mi culpa. No debía haber permitido
que naciese en vos una pasión que no podía satisfacer. No debía haberos permitido
que conocierais a Aline y a su triste madre. Hoy tendríamos todos menos penas
y uno no se consuela jamás de las que hace pasar a los demás... Pero no todo
es desesperado, no, Valcour, no todo lo es. Recibid aún un poco de esperanza
de vuestra buena y sincera amiga, de quien, con tanto ardor, desearía merecer
este título ante vos... No Valcour, no todo está perdido... Ese bárbaro esposo
puede reflexionar, ese monstruo que le sigue a todas partes y que os persigue
con tanta furia, sentirá quizás que ninguno de los placeres que espera puede
alcanzarse con una persona que sólo siente odio por él. Tengo necesidad de pensarlo
y de creerlo así. La ilusión es al infortunio como la miel con que se frotan
los bordes del vaso lleno de ajenjo salutífero que se presenta al niño, se le
engaña, pero el error es dulce.
Cómo ha abusado de mí este hombre... Yo lo creía ¡uno se entrega tan apresuradamente
a lo que desea! El desdichado que naufraga agarra con tanta diligencia el brazo
que le tienden para salvarle... ¿Puede imaginar que es para volver a empujarle
al abismo? ¡Ay! tenéis razón, me engañaba hasta donde podía hacerlo, debía creer
que Sophie era su hija, nada podía disuadirle de ello y en esos corazones la
naturaleza no suele hacer milagros:.. Creía que era su hija y juraba que no
lo era. El crimen es, pues, completo y lo que he obtenido de su falsedad no
es más que el fruto de su vergüenza... Ese sentimiento lleva al despecho y el
despecho a todo, en esa clase de almas... Como quiera que sea tengo parientes,
no estoy del todo abandonada. Me arrojaré a sus brazos y ellos me salvarán,
les imploraré por mi Aline y por mí, no querrán perdernos a las dos... Pero
cambiemos de tema, Valcour, dejad que os cuente mis proyectos y mis gestiones
porque con el lenguaje de las lamentaciones mi corazón se altera incesantemente.
Imagináis bien que no he podido resistir al deseo de recibir cuanto antes noticias
de Elisabeth de Kerneuil. Sea cual fuere la suerte que disfrute, me interesa
demasiado como para no tener deseos de averiguarla. Déterville ha escrito inmediatamente
a uno de sus parientes en Rennes. Le suplica que nos proporcione cuanta información
le sea posible sobre esa joven... esperamos. Mi situación en este caso es muy
embarazosa... lo habéis advertido. Tengo, sin duda, grandes deseos de poseer
a esa muchacha, pero ¿qué derecho tendría a su corazón?
El sólo título de madre que podría alegar ¿sería suficiente para ganarme su
cariño? ¿No se debe toda entera a los padres que la han criado?... Y además
¿trabajaría yo en favor de la felicidad de Elisabeth si consiguiese recuperarla?
¿EI destino que tiene o que le está reservado no será siempre preferible al
que yo le podría dar como hermana menor?... ¿Y los inconvenientes de devolverla
a un padre que quizás no quiera reconocerla o que solamente vea en ella una
víctima de su más insigne libertinaje... esos peligros espantosos no cuentan
nada, Valcour?... No, prefiero dejarla en donde está, me basta con saber solamente
que es feliz, que puedo conocerla, verla una vez, amarla siempre y me consideraré
excesivamente dichosa. Pero si este pobre gozo es negado a mi dulce alma...
¡oh!, Valcour, seré aún más desgraciada. Afortunadamente sé serlo y mi corazón
se encuentra en tal estado de abatimiento que una sacudida más o menos no significa
absolutamente nada para él. Luego esta ese asunto de los bienes que ensombrece
un poco mi conciencia. ¿Puedo permitir que mi hija disfrute de una fortuna que
no le pertenece? ¿Debo privar de ella a los herederos legítimos? No, sin duda.
Esa circunstancia os ha chocado tanto como a mí. Amigo mío, yo diría también
como vos que, entre dos males terribles, escogemos el menor. Respecto a Sophie,
voy a contaros lo que hemos hecho, ignoro si lo aprobareis.
Pertenezca o no al presidente, Déterville objetaba siempre el peligro cierto
que supondría su regreso a Berseuil y la imposibilidad de devolverla allí se
hace tanto más fastidiosa, por cuanto la variación de su suerte había hecho
que le pareciese muy agradable el destino que le habíamos preparado en el pueblo.
Yo objetaba a Déterville que no había encontrado obstáculos al establecimiento
de esa muchacha en Berseuil en los primeros momentos en que imaginamos eso,
cuando no creímos que fuese su hija legítima y que no entendía cómo los encontraba
ahora que sabíamos que no pertenecía ni al marido ni a la mujer. Me respondió
que había desaprobado radicalmente esa decisión en todas las circunstancias,
pero que cuanto más evidentes se hacían las investigaciones del presidente,
mayor peligro veía en Berseuil. Fuese o no su hija no debíamos dudar en este
momento del deseo que tenía de recuperarla; que, en cuanto supiese que estaba
fuera de Vertfeuille, no dejaría de enviar a alguien a casa de Isabeau y que
entonces, en vez de salvar a Sophie, estaba claro que la sacrificaba... Me rendí,
hemos decidido pues, un convento en Orléans en donde nos esforzaremos para que
se aficione a la vida recogida y para que al cabo de unos años se ate con los
votos si no ve nada objetable en ello. Y esta suerte, por dura que pueda ser,
al evitarle esa otra, más enojosa sin duda, que hubiera supuesto la venganza
de sus dos perseguidores, nos pareció decididamente la más prudente de todas.
Se trataba de prevenir a esa desdichada de los cambios de su suerte y de su
nacimiento. Preveía que esto causaría demasiada pena como para querer encargarme
yo misma. Nuestro amigo se ocupó de ello. Después de muchas lágrimas, como imaginareis,
manifestó en primer lugar el deseo de ser devuelta a su madre. Convencida finalmente
del peligro que supondría esta decisión, reclamó a su querida Isabeau. Renunciaba
gustosa a la dote y al matrimonio, pero quería vivir con Isabeau... Le explicamos
los nuevos peligros y admitió finalmente que eran mayores.
– Hay que sustraeros al presidente, le dijo Déterville, es seguro que os busca,
no podemos dudarlo. Es evidente que os tratará mal si os descubre. Un retiro
perpetuo es la única alternativa que puede protegeros de sus ardides y de sus
iras. Allí no seréis tanto una protegida como una pariente de Mme. de Blamont
y disfrutaréis de una pensión de cien doblones. Este destino no es comparable
al de ser su hija, pero ya que unas circunstancias desdichadas os privan de
esta dulce satisfacción, estaréis mejor allí que en ningún otro sitio.
– ¡Está bien! iré, exclamó envuelta en lágrimas, soy una carga para todo el
mundo. No puedo encontrar refugio en la tierra. Que me lleven a donde quieran,
en todas partes estaré llena de agradecimiento a la bondad de la dama que no
desea abandonarme...
En cuanto supe que se encontraba en este estado corrí a abrazarla, ella se precipitó
a mis brazos anegada en llanto y me dedicó las más dulces y halagadoras expresiones.
En verdad, amigo mío, hay momentos en que mi corazón ignora las realidades que
nos comunicasteis... Es imposible que las virtudes de esta alma encantadora
se hallen en la hija de una campesina depravada, tal y como nos habéis descrito
a esa Claudine, pero hay que atenerse a las pruebas y separarla de ella. Así
pues, Aline y yo la llevamos antes de ayer a las Ursulinas de Orléans a cuya
superiora conozco; la recomendé como una pariente y la inscribí con el nombre
de Isabelle de Ganges con mil libras de renta cuya acta le fue entregada al
momento. No oculté los motivos de mi secreto a la superiora; para ello, apelé
a su religión y a su compasión; ella sólo se pondrá en contacto conmigo para
todo lo que se refiera a esta joven y ocultará su existencia a todo el resto
de la gente. Pero veré a esa muchacha querida... Se lo prometí, ella me lo pidió
insistentemente, me dijo que antes renunciaría a todo el bien que yo le hacía
que a este compromiso. Me pidió permiso para escribirme y sobre todo de poder
entregar todos los años una parte de su pensión a Isabeau. Estas dos peticiones
honraban demasiado su alma afectuosa como para ser rechazadas; se las concedí
de todo corazón y nos despedimos... Cuando me vio preparada a abrir la puerta
del locutorio, su alma se desbordó, lanzó sus hermosos brazos a través de la
reja y pidió insistentemente el favor de besar una vez más las manos de su bienhechora.
Volvimos sobre nuestros pasos y quedó sofocada por el dolor al abrazarnos a
las dos... Esta es la persona que el presidente acusa de falsedad, impostura
y crimen. ¡Ah! ¡ojalá fuera tan puro como esta persona a la que así calumnia
para hacer así felices a los suyos!
Nos retiramos, y os respondo que Aline no se encontraba mejor que yo. Sin embargo
sólo abandonamos la ciudad al día siguiente, después de habernos enterado que
esta pobre muchacha estaba todo lo bien que su situación le permitía. Ella había
adivinado por sí misma la muerte de su hijo, cuando había visto que no se le
hablaba de él. Pero Déterville le hizo reflexionar tan hábilmente sobre este
asunto, que su dolor fue mucho menos vivo de lo que hubiéramos creído.
Mientras yo me ocupaba de esto, Déterville se encargaba por su parte de romper
los compromisos que habíamos contraído en Berseuil. La buena Isabeau estaba
muy afligida, no pude resistir la tentación de entregarle una pequeña suma del
dinero que me había devuelto el cura. Así como otra a este buen pastor para
los necesitados de su parroquia. ¡Es tan dulce, amigo mío, hacer un poco de
bien! ¿Y de qué serviría que la suerte nos haya tratado favorablemente si no
es para satisfacer todas las necesidades del infortunado? Nuestras riquezas
son patrimonio del pobre y el que no sienta el placer de confortarle ha vivido
sin conocer la verdadera razón de haber nacido en una situación más acomodada
que otros y los más dulces encantos de la vida.
Terminadas todas nuestras operaciones, nos miramos como lo haría alguien que,
de la tranquilidad hubiera pasado súbitamente a la angustia y la tribulación
y que finalmente ve renacer la calma... Digo la calma porque creo en ello y
no veo absolutamente nada que pueda turbarla hasta nuestro regreso a París.
Entonces mi intención es solicitar una nueva prórroga, contener al presidente
lo mejor que sepa con los escasos medios de que yo dispongo para esto y poner
finalmente en pie de guerra a mis parientes si fuese necesario. Porque, estad
bien seguro, solamente la fuerza podrá decidirme a sacrificar mi hija al malvado
que la desea... Y si gano mi causa, ¿en favor de quien será?... ¿Conocéis el
hombre a quien la destino?... Es el más digno de poseerla... es el mejor amigo
de mi corazón.
CARTA
XXVIII
Aline a Valcour
Vertfeuille, 8 de Octubre
¡Ah! Valcour, habéis compartido mis penas... ¡Han penetrado en vuestro corazón!
¡Qué preciosos son para mí los testimonios que de ello me dais! Perdono menos
a mi padre todo lo sucedido que su funesta alianza con ese hombre malvado. Si
pudiese perder a ese desafortunado amigo, estoy segura de que sería más honrado,
tiene más ingenio que ese monstruo y, sin embargo, éste le arrastra. ¡Pérfido
efecto del vicio!... Lo odiaba tanto que pensaba que, para seducir, debería
tener, cuando menos, algún encanto. ¡Me equivocaba, Santo Dios! ya lo habéis
visto, lo consigue mostrando al desnudo su fealdad.
Me preguntáis; amigo mío; si el amor ha contribuido tanto como la decencia en
el arrebato que me hizo huir. ¡Ah! ¿cómo queréis que distinga entre esos dos
efectos? Lo que creo, lo que siento es que el amor los hermana, los confunde
tan perfectamente en mí, que no existe un solo pensamiento de mi mente, ni una
sola emoción de mi corazón que no se deba a ese primer sentimiento. Dirigirá
siempre todos los pasos que me veáis dar y cuando me exijáis que os revele los
motivos, no podré mostraros nunca más que mi corazón.
He llorado mucho a esa pobre Sophie; qué golpe... ¡Ay! se creía mi hermana,
miradla hoy, hija de una campesina tan indigna de ella que no nos atrevemos
siquiera a devolvérsela. No perderá nada: mi madre me ha prometido considerarla
siempre como hija suya. Le he jurado llamarla siempre mi hermana y conservar
siempre para ella todos los sentimientos que por este título le corresponden...
y a aquella a quien realmente se los debo... ¿No la veré jamás?... ¡Quién sabe!
Déterville ha escrito, esperamos. ¡Ah! ¡qué a gusto haría el viaje hasta Bretaña
para ir a abrazarla! ... Pero no quisiera que supiese que la pertenezco. Quisiera
conocerla accidentalmente, para ver si nuestros caracteres armonizan... si terminará
amándome... Por lo que a mí respecta, siento que ya la amo... ¡Ah! ¡son sólo
quimeras! apostaría que no la veré en toda mi vida... ¡Qué fatalidad! ¡cuántas
molestias... cuántos desórdenes causa a una familia la ambición de una desdichada
nodriza! No soy severa; pero concededme, amigo mío, que semejante falta no debería
quedar sin castigo.
El conde de Beaulé ha vuelto a vernos, lo amo, os estima. ¡Oh, amigo mío, qué
título para ganar mi aprecio! Yo era de la opinión de que mi madre le confiase
nuestras penas... Quizás lo haga. A buen seguro él nos serviría con todas sus
fuerzas. Julie me decía ayer que era un antiguo amante de mi madre... ¡Qué historia!
yo me reí, el conde es bastante más viejo, pero aún era joven cuando mi madre
entró en sociedad y se conocen desde entonces... ¡Ah! si alguna vez esa mujer
respetable hubiera tenido que apartarse de los penosos y rigurosos deberes que
le imponía el cielo, seguro que la elección del conde hubiera excusado sobradamente
sus errores. ¡Oh, amigo mío! dejad que ría un minuto con vos. La alegría entra
tan pocas veces en mi corazón que debéis tener un poco de indulgencia en los
breves momentos que me entrego a ella. Pero si esa locura que acabo de mencionar
fuese cierta, ¿si yo fuese la hija del conde de Beaulé?... Apuesto a que lo
preferiríais. Vamos... no quiero decir ya más extravagancias, mi alegría no
se ha repuesto aún lo bastante... y éstas son tan quiméricas que he creído que
podría permitírmelas para distraeros un instante. ¡Si hay una mujer en el mundo
que merezca legítimamente los títulos de casta y de virtuosa, se puede afirmar
que es ésta! ¡Y qué mérito tenía al merecerlos!... Ya lo sabéis, amigo mío...
¿cuántas veces la he visto lamentar en mis brazos el peso de la carga que la
abrumaba?... Si este hombre cruel se hubiese contentado con olvidarla, ella
hubiese hallado en su indiferencia hacia él razones para perdonar esa falta.
Pero el muy perverso... Cambiemos de tema, es mi padre y debo respetar en él
hasta sus desviaciones... ¡Ay! lo haría de buen grado si esos desmanes no ultrajasen
a la mejor de las madres. Pero lo que a ella le debo me hace olvidar a veces
lo que él exige y la obligación de odiar al perseguidor de la que me ha llevado
en su seno, me libera a menudo de los sentimientos que debo a quien me coloco
allí. Adiós, amigo mío, mi mente se entristece; no quiero aburriros. Nuestras
aventuras... la temporada que finaliza, todo esto estorba un poco nuestro plan
de vida y nuestros paseos... ¡Oh, cuánto tiempo hace que no os veo!... Casi
siete meses. Si queréis os lo diré también en días, en horas y en minutos. Estos
espantosos intervalos los considero como instantes en los que no vivo... ¡Ah!
si se prescindiese de los momentos de la vida en los que no nace ningún placer,
¿viviríamos en suma más de cuatro años?
CARTA XXIX
El caballero de Meilcourt a Déterville
Rennes, 12 de Octubre
Querría, querido Déterville, poder responder extensamente y de una manera más
satisfactoria a la carta que tuvisteis la amabilidad de escribirme, pero, atado
por consideraciones de las que dependo esencialmente, no puedo arrojar más luz
sobre el objeto de vuestras pesquisas que la que contienen las pocas líneas
que vais a leer.
Elisabeth de Kerneuil, dotada con todas las gracias del cuerpo y del espíritu,
pero hija de una madre que no podía soportarla, respondió, aún joven, a los
sentimientos del conde de Karmeil, uno de los primeros gentilhombres de Bretaña.
Los obstáculos invencibles que uno y otro encontraban para llevar a cabo la
unión deseada originaron dos desgracias que perdieron para siempre a ambos jóvenes.
El conde se expatrió, sirvió durante algún tiempo en Rusia... Se le da por muerto.
Antes de que la noticia se divulgase, Mlle. de Kerneuil había terminado su vida
de una manera aún más horrible: se mató en cuanto vio la imposibilidad de pertenecer
jamás al objeto de su ardor... Su padre había muerto hacia tiempo. Su madre
terminó sus días dos años después del suceso que interrumpió la vida de su hija
y como Mlle. de Kerneuil era hija única, los bienes han pasado a los colaterales...
Esto es todo cuanto puedo deciros. A quienquiera que interrogaseis en nuestra
provincia no os respondería con tanta franqueza. Alteraría los hechos, y con
verosimilitud, ya que se han propalado los rumores más diversos respecto a esta
desafortunada aventura... Sin duda hubierais deseado más detalles, pero los
lazos que me unen a ambas familias me impiden ser más explícito. Adiós, querido
primo, exijo vuestra palabra que lo que os digo sólo será revelado a las personas
que os encargan escribirme y a quienes os ruego que exijáis el más absoluto
secreto.
CARTA XXX
Mme. de Blamont a Valcour
Vertfeuille, 16 de octubre
Leed y llorad conmigo... ¿no sabía yo ya que no volvería a encontrar esa hija
durante un minuto si no era para añorarla eternamente?... Era desdichada...
¡Ah! ¡cómo la hubiera amado!... Se mató de desesperación... Era odiada... ¡Siniestro
error! ¿Hubiera sucedido todo esto sin la infamia de esa nodriza? ¿Sin el espantoso
proyecto de mi esposo? Hubiera querido más detalles, pero, ¿de qué me hubieran
servido? ¡La he perdido!... ¡No la veré jamás!... Hay que sofocar todas las
emociones de mi corazón. ¡Ah! después de tantos años de violentarlas sé que
un sacrificio más no debería costarme... Valcour, escribidme... calmadme, no
imagináis cómo necesito cartas, mi corazón, siempre desengañado, ansía los auxilios
de la amistad, necesita un sentimiento real para consolarse de todas las ilusiones
que lo extravían. En verdad es una gran desgracia no estar organizado tan groseramente
como otras personas. Por uno o dos gozos mejores se encuentran veinte tormentos
más.
El exceso de precauciones que nos vemos obligados a adoptar, nos impedirá quizás
escribiros con la misma frecuencia que hasta el momento. Este hombre cruel se
hace informar de todo. Y no hay una sola de sus maniobras que no me haga temblar.
Sin embargo, no os inquietéis en absoluto, no sucederá nada serio que vos no
sepáis inmediatamente. Adiós, compadecedme y no dejéis de amarme.
CARTA XXXI
Valcour a Mme. de Blamont
París, 22 de octubre
Sí, señora, lo confieso, un exceso de sensibilidad es uno de los más crueles
presentes que la naturaleza puede otorgarnos. En este instante ese exceso supone
vuestra desdicha. Vuestra alma es de una delicadeza tal que siempre parece volar
más allá de todas las informaciones para componerse suplicios. Se diría que
le agrada alimentarse de ellos y que esta manera de existir, al ser más viva,
es la que mejor se le acomoda. ¿Qué os importa esa hija a la que jamás conocisteis?
Ya es bastante llorar sobre los males reales sin añorar los placeres que no
se han podido gozar. Con esta manera de pensar todo nos causaría pena y seríamos
sumamente desgraciados. Sin duda el cariño que sentimos por nuestros hijos debería
estar en relación con el que ellos experimentan hacia nosotros. Me parecería
tan inoportuno amar a un hijo que os odiase, como insensato, perdonadme la expresión,
amar a uno que no vais a ver jamás. El amor supone relaciones. ¿Y cuáles son
las que pueden existir entre nosotros y un ser desconocido? Quizás encontréis
que mis consuelos son algo duros, pero es imprescindible privar a un corazón
tan sensible como el vuestro de la perpetua facilidad que tiene para afligirse.
Buscad en Aline, en esa Aline que os adora los gozos que os arrebata la muerte
de Claire. ¡Ah! ¡vuestra salud me inquieta mucho más que esa pérdida que no
debería causaros realmente ninguna impresión! Eso es algo real en que ocuparos
y no debe ser desplazado por puras quimeras. Pensad que os debéis a vos misma,
a una hija que sólo vive por vos, a los amigos en cuyo nombre me atrevo a intervenir
y que quedarían desolados por la menor alteración de una salud que aprecian
tanto. Me entero con dolor que vais a estar algún tiempo sin darme noticias
vuestras. Os agradezco el instante que habéis escogido para comunicármelo. Mi
corazón, ocupado exclusivamente por vuestras penas, apenas si siente las que
sobre él descarga esta amenaza... Ocupaos solamente de vos, señora, pensad solamente
en vos, os lo suplico. Daré todo por bien empleado, ¿qué digo? me consideraré
feliz cuando sepa que sufrís menos. Esto es lo único que os suplico que me informéis
sin falta.
CARTA XXXII
Valcour a Aline
París, 5 de Noviembre
¡Qué
silencio! no me he atrevido a turbarlo pero, ¿estaba por ello más tranquilo?...
Si pudiese veros sufriría mucho menos por esta ausencia de cartas... ¡Pero vivir
sin oíros y sin contemplaros, Aline!... ¿Imagináis la violencia de este suplicio?
¿Y por qué no he de veros? ¿Por qué no me concederéis un minuto? Soy consciente
de la amplitud de mi petición y recuerdo temblando que ya me ha sido denegada.
Pero en la fuerza de mi amor hallo el valor de volverla a formular... Durante
estas largas veladas... llegaría disfrazado... El más impenetrable secreto ocultaría
estos propósitos... Me arrojaría un instante... un solo instante a los pies
de vuestra respetable madre y a los vuestros. ¡Qué calma supondría este minuto
de dicha para el resto de días aciagos que aún debo pasar lejos de vos! ¿Podéis
exigir que esos días... esos días infortunados que os consagro se malgasten
así en las lágrimas y el dolor? ¡Ah, ojalá pudiera comprar con mi sangre este
favor que me atrevo a suplicar!... que lo pague con mi vida si es necesario.
No quiero existir más que ese instante y abandono, sin dolor, todos los momentos
que han de seguirlo. ¡Que significan para mí los instantes que estoy condenado
a vivir sin vos! En vano, Aline... en vano hago todo lo que puedo para alejar
de mí este violento deseo, renace sin cesar en mi corazón, todas mis ideas lo
traen a mi espíritu, debo morir o satisfacerlo... Lo que antes me distraía,
ahora me resulta tedioso. Contemplo las bellezas de la naturaleza... la estudio,
intento sorprender sus secretos y ella solamente me muestra a mi Aline. ¡Tened
piedad de vuestra obra, no me castiguéis por mi amor!... No intentéis, sobre
todo calmarme con razones, mi corazón solamente escucha los sentimientos que
lo arrebatan. Si no los satisfacéis, Aline, vais a reducirlo a la desesperación...
Y no escaparéis a vuestros remordimientos... Vuestro exceso de rigor habrá hecho
nacer dos seres desdichados, sin que ninguna conveniencia a la que inútilmente
os hayáis sacrificado os hayan otorgado una virtud de más.
CARTA XXXIII
Mme. de Blamont a Valcour
Vertfeuille, 12 de Noviembre
Sí, soy yo quien responde, vuestra Aline está demasiado débil como para hacerlo
por sí misma, la hacéis llorar... me causáis penas, os las causáis a vos mismo
y esto es, en mi opinión, todo lo que resulta de esos breves momentos de efervescencia
que no habéis podido contener. ¿No percibís la imposibilidad de vuestra proposición
y, en las circunstancias en que nos encontramos, podéis exigir algo semejante?
Decís que me amáis; si esto es así no intentéis hacerme más desgraciada de lo
que soy. ¿Pensáis acaso que la tormenta no caería sobre mí si se descubriese
el asunto? ¡Ah, amigo mío! apelad en socorro de vuestra razón a esa delicadeza
que caracteriza tan bien al corazón que me sedujo... Consultadla, veréis si
os permite comprar un instante de dicha, al precio de la de quien os ama como
nadie en el mundo. ¿Creéis que eso sería ignorado? Supongamos que sucede ¿sería
menos culpable por haber consentido a pesar de la promesa que hice de oponerme?
Sé muy bien que nada he de temer de vos, vuestra honradez, vuestras virtudes,
me tranquilizan y el enamorado que es tan delicado como para no pedir una cita
de su amada si no es en presencia de su madre, no se convertirá jamás en el
seductor de la que ama. Así, no temo por ella, sino por vos... alejaríais vuestra
felicidad... ¿qué digo? la destruiríais para siempre. Trabajemos antes para
obtenerla un día entera, que para disfrutarla así, en porciones, que para arriesgar
por un instante dicha que, quizás no tendría lugar, la certitud de saborearla
pronto en su integridad... No, me opongo a esta fantasía. Haré más, exijo que,
al menos, de aquí a cierto tiempo, no me habléis más de ello... Vos que invitáis
a los demás a tener valor... ¿es esa la forma en que lo manifestáis?... Os perdonaría
si tuvieseis motivos para estar celoso, pero sois amado con exclusividad. Nada
debe agitar vuestra alma, nada debe llevarla a la desesperación. Pensad que
yo... yo que quizás os ame como ella, que yo os prohíbo desesperar y que es
a mí a quien vais a apenar si no me prometéis que vais a ser más prudente. ¡Oh!
¡Pobre filosofía! ¿es esa la manera en que cautivas el corazón del hombre? ¿es
así como llegas a ser la dueña de sus pasiones?... Aquí está esa querida Aline...
aquí está, cerca de mí, llorando como una niña... "Pero mamá, dice con sus grandes
ojos bañados de lágrimas... me parece que un cuartito de hora..." ¡Pues bien
! ya lo veis, no la riñáis, lo desea tan ardientemente como vos. Que esta certeza
sirva para calmaros... Pero esto no es posible, creedme que si yo misma no viera
en ello los mayores peligros hubiese sido quizás la primera en imaginarlo. ¿O
creéis que no sé lo que puede convenir al amor? Jamás he conocido, a Dios gracias,
esa especie de delirio, pero lo imagino. Estad, pues, tranquilo, sois amado,
sí, he querido que esta palabra fuese escrita por la misma persona que, al hacerlo,
sigue los dictados de su corazón. Sois amado, nos ocupamos de vos, trabajamos
para vos, pero no destruyáis el fruto de nuestros desvelos y no intentéis perderlo
todo a cambio de un instante de satisfacción que quizás sólo serviría para sumirnos
de nuevo en un abismo de tormentos y de males... ¡Oh, amigo mío! perdonadme...
me doy perfectamente cuenta de que os hago desgraciado, amadme lo bastante como
para decirme que no... Como para asegurarme que ya habéis renunciado a esa extravagancia.
Sí, decídmelo, prefiero que la victoria sea el fruto de vuestra razón que el
de mis argumentos. Junto al bien que hago, siempre me quedaría la pena de imaginar
que os atormento. Mi felicidad sería completa. Estaría segura de que habéis
sido razonable merced a vuestras solas reflexiones y me vería libre del calvario
de tener que destrozar vuestra alma escribiéndoos las mías.
CARTA XXXIV
Déterville a Valcour
Vertfeuille, 15 de Noviembre
Hace ya bastante tiempo que debes haber observado; querido Valcour, que cuando
las cartas son mías se trata siempre de nuevas catástrofes... ¡Pues bien! ya
tenemos la cabeza a pájaros... la filosofía salida de sus casillas, como decía
el día pasado cierta dama que tú conoces, a propósito de tu ridículo proyecto...
¡Ya no hay tranquilidad, ni principios, ni sentido común! Qué pocas cosas son
necesarias para convertir a un hombre razonable en un loco y a menudo a una
persona llena de sentido común en la más extravagante de las criaturas. Ganas
me dan de exasperarte... Veamos... calculemos por una parte todos los sucesos
que debes considerar venturosos; en segundo lugar todos los que pueden contrariarte;
finalmente, todos los que te resultan indiferentes. Es seguro que lo que he
de contarte está en una de estas tres clases. Formulémoslos. Sería posible,
en primer lugar que el presidente hubiese vuelto, que Aline hubiese sido raptada...
es posible que el presidente hubiese entrado en razón y que lo estuviésemos
esperando para una boda... es extremadamente simple que unos desconocidos hubiesen
llegado casualmente a Vertfeuille y que nos hubiesen relatado cosas muy extraordinarias.
¿No es cierto, querido mío, que todos estos incidentes están en la categoría
de las cosas posibles? ¡Pues bien! calma tus temores sobre el primero; no te
abandones por completo a la dulce esperanza del segundo y escucha pacíficamente
el tercero.
La tarde en que te escribió Mme. de Blamont estábamos ella, Aline, Eugénie y
yo razonando sobre tu locura. M. de Beaulé jugaba al ajedrez con Mme. de Senneval.
Serían aproximadamente las ocho de la tarde, el cielo, muy oscuro, apenas si
acababa de recuperarse de un espantoso huracán, cuando súbitamente oímos a un
hombre, a caballo, que hacía estremecer el patio con sus latigazos... con sus
gritos y que pedía auxilio con todas sus fuerzas... Se abrieron las puertas,
los criados acudieron corriendo. Alumbraron, Mme. de Blamont se estremeció;
Aline y ella se imaginaron que iban a volver a ver al terrible objeto de sus
temores. El mismo conde, aunque esta ya muy jaque mate corrió conmigo detrás
de los criados. Y finalmente introdujimos en la primera antecámara a un desdichado
doméstico calado hasta los huesos, enfangado hasta la coronilla, que nos pregunta
si está en el camino de Orléans y si le queda mucho camino que hacer para llegar
a esta ciudad.
– Mucho, ¿de dónde venís?
– De Lyon, nos dirigimos a París en etapas cortas. Mi amo, que me sigue con
su mujer quiso pasar por el camino de Orléans, y ese maldito capricho es la
causa de que ahora estemos perdidos. Conozco el otro camino, pero este, en absoluto...
La noche se nos echó encima... un tiempo endemoniado. Cabalgando delante del
coche, extravié el postillón que me seguía, porque me había extraviado yo mismo,
y ahora no sé donde nos encontramos.
– Entre gente de bien.
– Ya lo veo, pero preferiríamos estar en la posada, porque mi amo, que viaja
de incógnito, ¿comprendéis? no quiere molestar a nadie y a buen seguro que no
aceptará jamás el asilo que vais a tener la cortesía de ofrecerle.
– ¿Y dónde está vuestro amo?
– A doscientos pasos de aquí, en la esquina de la avenida. Si hubiese habido
solamente una choza se hubiera detenido, pero solamente hay árboles. Me ha enviado
por delante para ver si obtengo alguna información sobre la ruta que debemos
seguir.
– Id a buscarle, le dijo el conde, y decidle que la Sra. presidenta de Blamont,
en cuyas posesiones se encuentra, se enojaría mucho si no le hiciese el honor
de venir a cenar a su casa.
– A fe mía, señor, nos devolvéis a la vida. ¡Vivan las gentes honradas, pardiez!
Si hubiese caído en una cueva de ladrones no me hubiesen recibido con tanta
amabilidad.
Y el fiel jinete voló en pos de su amo mientras que el conde se apresuraba a
comunicar a Mme. de Blamont la libertad que acababa de tomarse, al ofrecer su
casa a unos viajeros perdidos. Esta mujer encantadora a quien se hace un servicio
cuando se le proporciona el placer de hacer una buena obra, llamó, como imaginarás,
enseguida para dar órdenes. Se encendieron antorchas y corrieron al encuentro
del coche para conducirlo a la casa con más seguridad. Un cuarto de hora después
se abrieron las puertas del salón, y vimos aparecer a un joven de alrededor
de veinte años y que nos presentó, como suya, a una mujer de diecisiete a dieciocho
años. Ambos, junto a unos rasgos de lo más dulce y regular, mostraron hacia
nosotros la mejor y más honrada actitud.
– Gracias debo dar a la fortuna, señora, dijo el joven a la dueña de la casa,
del accidente que nos ha acaecido, ya que solamente a él debo el inesperado
honor de presentaros mis respetos. Sólo os pediría un guía, señora, si mis caballos
no estuviesen rendidos y si me atreviese a privar a vuestro corazón del placer
que veo que experimenta con la hospitalidad que nos brinda.
Mientras tanto, la joven se expresaba con más encanto y desenvoltura aún. Iba
vestida a la inglesa, con un elegante sombrero de paja que le cubría los ojos.
Su talle era esbelto y bien formado, sus cabellos negros, bellísimos, estaban
atados con una cinta rosa, una extraordinaria vivacidad animaba sus ojos, la
nariz era ligeramente aquilina, los dientes hermosos, tenía detalles encantadores
y una finura asombrosa en los rasgos... Nos sentamos, charlamos unos instantes
y pasamos a la mesa...
– ¿Ibais a París, señor? dijo Mme. de Blamont al joven.
– No, señora, conduzco a mi mujer junto a su familia, en la provincia de Mans
y me incorporaré a mi unidad después de haberla dejado allí.
– ¿Sois acaso uno de los nuestros? dijo el general Beaulé, ¿servís en la caballería?
– No, señor, soy capitán en el regimiento de Navarra y voy a incorporarme a
él en Calais, después de haber dejado a mi mujer con su madre. Venimos de ver,
en el Delfinado, a un viejo tío mío que quería abrazarnos antes de morir y que,
nos ha dejado doce mil libras de renta.
– Ese si que es un viaje provechoso, dijo Mme. de Senneval.
– Sí, señora, si hay algo que pueda compensar la muerte de las personas amadas
y que nos aprecian tanto.
Durante los postres, Léonore, así se llama esta encantadora aventurera, sufrió
un ligero desmayo; Sainville, su esposo, acudió prontamente a su lado.
– No os alarméis, señora, dijo a Mme. de Blamont, son accidentes propios de
una recién casada que no deben sorprender en los primeros años del matrimonio.
Os pedimos permiso para retirarnos...
Subieron ambos a la habitación que les había sido destinada. Como Léonore no
había traído doncellas consigo, Mme. de Blamont le envió las suyas. Ella les
dio las gracias de todo corazón y no hizo uso de sus servicios.
Recuperados todos de la primera impresión de esta aventura nos resultó imposible
dejar de ver contradicciones en el relato de nuestros viajeros. En primer lugar
el criado nos había dicho que venían de Lyon y que se dirigían a París. El amo,
bien porque había olvidado la orden que había dado a su criado o porque quizás
no le había dado ninguna, nos aseguraba, por el contrario, que venia del Delfinado
y que sus pasos se dirigían hacia el Maine. Además el aspecto de la joven nos
pareció un poco sospechoso. Sin duda tiene maneras graciosas y corteses y parece
haber recibido una excelente educación, pero, examinándola un poco mejor, se
ve que hay más artificio que naturalidad en todos esos atributos externos de
pertenecer a la buena sociedad. Sus modales son estudiados, sus gestos cuidados,
su pronunciación bella, pero afectada. Sus movimientos son acompasados y a través
de todo esto, no obstante se transparentan el candor y la modestia. El joven
es de muy buena facha, castaño, levemente bronceado, de porte ágil, con hermosos
ojos y soberbios cabellos. Su tono es menos amanerado que el de su acompañante,
pero se ve que tiene mundo y que posee las cualidades necesarias para triunfar.
Cuando estábamos en estas reflexiones, el conde buscó el nombre de Sainville
en la nómina del regimiento de Navarra y no lo encontró. Nuestras sospechas
se redoblaron... Preguntamos que instrucciones habían dado a sus criados. Les
habían dicho que se informasen del momento en que Mme. de Blamont estaría visible
al día siguiente, que les avisasen una hora antes y que saldrían inmediatamente
después de haberse despedido de la dueña de la casa.
– Pardiez, dijo el conde de Beaulé, estos son dos aventureros, apuesto a que
sí. Nos tendrán que pagar nuestra hospitalidad con el relato de su historia.
Durante unos instantes, por delicadeza, Mme. de Blamont se opuso a este proyecto,
temía que eso los enojase.
– Cuantas más contradicciones hay en lo que dicen, más claro está que su intención
es ocultarse. El criado esta en el ajo, nos ha dicho que su amo viajaba clandestinamente.
No le obliguemos a desvelar su secreto. Esta hospitalidad que les hemos concedido
solamente nos obliga a ser considerados con ellos... opino que la quebrantaríamos
si les forzamos a explicarse.
– Pero sólo se trata de proponérselo, dijo Mme. de Senneval, si esto les aflige,
les dejaremos marchar sin hablar más de ello y si, por el contrario, consienten,
¿por qué privarnos de esta distracción?
Eugénie propuso interrogar a sus criados, pero Mme. de Blamont no quiso y definitivamente
se adoptó la decisión de que la dueña de la casa fuese a ver personalmente a
la joven al día siguiente por la mañana, que comenzase por invitarles a descansar
unos días en Vertfeuille y que, disimuladamente le dejase entrever el interés
que tendría en conocerla más detenidamente... Pero, tímida, como ya sabes que
es, no se atrevió a hacer sola esa visita y fui designado para acompañarla.
Como había ordenado decir expresamente que estaría levantada a las nueve, con
el fin de estar segura de encontrarlos levantados a las ocho y media, nos dirigimos
a sus habitaciones a esa hora. Habían terminado de arreglarse y se disponían
a bajar... Manifestaron su embarazo porque nos habíamos anticipado a ellos.
El intercambio de cortesías fue recíproco. Mme. de Blamont encauzó la conversación
con mucha habilidad. El marido y la mujer, muy inteligentes ambos, adivinaron
sus intenciones y, lejos de negarse a lo que de ellos se pedía, manifestaron
espontáneamente que se consideraban muy afortunados de poder agradecer, a través
de un acto de obediencia tan leve, todas las atenciones que habían recibido.
– Como no suponíamos que os pudiéramos interesar hasta tal punto, señora, dijo
Sainville, nos perdonareis que ayer, al llegar a su casa, disfrazásemos un poco
la verdad. Hay cosas que se pueden esconder sin ofender en nada a la persona
ante quien se mantienen ocultas. Sin negarnos hoy a las explicaciones que nos
pedís quizás nos veamos obligados, sin embargo, a introducir algunas restricciones.
Pero como no mermarán en nada la singularidad de nuestro relato nos las perdonareis,
señora, en la seguridad de que la mayor exactitud regirá en todos los demás
detalles...
Contenta de lo que había obtenido, Mme. de Blamont no se atrevió a insistir
más y quedamos de acuerdo que se haría un desayuno copioso que, al permitirnos
prescindir de la comida, nos facilitase una jornada más larga y, con ella, el
tiempo necesario de prestar toda nuestra atención a las aventuras que íbamos
a escuchar. Nos sentamos temprano a la mesa y en cuanto volvimos al salón la
concurrencia se dispuso en semicírculo alrededor de ambos jóvenes y Sainville
comenzó su relato en los siguientes términos.
El correo va a salir, ya no queda tiempo, me permitirás, querido Valcour, que
esta prolongada exposición sea el tema de mi próxima carta. Un abrazo.
CARTA XXXV
Déterville a Valcour
Vertfeuille, 16 de Noviembre
[Historia de Sainville]
Después de haber manifestado a esta querida esposa la embriaguez que me producía
el haberla encontrado, después de haber pasado veinticuatro horas ocupados exclusivamente
en nuestro amor y en la felicidad que nos producía el poder darnos mil pruebas
de él, le pedí que me relatase los sucesos que le habían acaecido, desde el
fatal instante que nos había separado.
Pero estas aventuras, señoras, dijo Sainville al terminar las suyas, tendrán,
creo, más atractivo si las cuenta ella en mi lugar. ¿Permitís que así sea?
– Claro que sí, dijo Mme. de Blamont, en nombre de toda la concurrencia, nos
encantara escucharla, y...
¡Santo cielo! ¿quién me impide proseguir? ¿qué espantoso ruido ha conmovido
repentinamente los cimientos de la casa? ¡Oh, Valcour! ¿seguirán los cielos
conspirando contra nosotros?... Derriban las puertas, las ventanas se erizan
de bayonetas... las mujeres se desmayan... ¡Adiós, adiós, desdichado amigo!...
¡Ah! ¿es que solamente voy a tener que contarte desgracias?
CARTA
XXXVI
Déterville a Valcour
Vertfeuille, 17 de Noviembre
¿No es odioso, querido Valcour, que un desdichado joven exclusivamente culpable
del sentimiento que es origen de todas las virtudes... después de haber recorrido
la tierra, después de haber resistido todos los peligros que se pueden afrontar
solamente encuentre escollos, tormentos y desgracias a las puertas de su patria
y después en el centro mismo de esa patria, que sólo puede volver a ver maldiciéndola?...
Sí, me atrevo a decirlo, estas fatalidades dan lugar a muchas reflexiones y
prefiero callar a revelarlas. La amistad que inspira el infortunado Sainville
las impregnaría de una amargura excesiva.
Porque el objeto de esa expedición eran Aline y él, Valcour... ¿Aline y él?
te escucho decir. ¡Eh! ¿qué extravagancia los une? Escucha, todo se explicará.
Es inútil que te describa el horror de nuestras damas cuando vieron que la casa
se llenaba de alguaciles, de espías, de guardias, de toda esa canalla repugnante
cuyo despotismo asusta a la humanidad a expensas de la justicia y de la razón,
como si el gobierno necesitase más seguridad que la que confiere la virtud y
el hombre más lazos que los que emanan del honor... No necesito decirte en qué
se convirtió esa agradable reunión, cuando vimos aparecer, en medio de la confusión
general a un hombrecillo feo, corto y gordo, completamente alelado, temblando
de los pies a la cabeza, con la espada en una mano y la pistola en la otra,
que dijo ser consejero del Rey y además, oficial superior del tribunal de la
Sûreté de París y afirmando que, en nombre de la seguridad del Estado, debía
prender a un oficial que hacia llamarse Sainville, nombre usurpado, como se
vería en la orden de que era portador; que, encontrándose el susodicho M. de
Sainville en el palacio de Vertfeuille, cerca de Orléans, le había sido ordenado
a él, Nicodéme Poussefort, oficial superior, prender al susodicho militar en
el susodicho castillo así como a una señorita, raptada por este oficial y que
hacía pasar por su mujer, todo ello en orden a ponerlos a ambos a buen recaudo
en un lugar que se indicaba en su orden .
Por este preámbulo adivinarás lo que todo el mundo pudo pensar. Sólo voy a contarte
lo que siguió y la parte que el presidente tiene en todo esto.
Una vez que hubo soltado estos cumplidos, el hombrecillo quedó sudoroso, palpitante
y apestando como un capuchino que baja del púlpito, nuestras damas habían vuelto
en sí a fuerza de cuidados y el desdichado Sainville y su mujer entremezclaban
sus lágrimas y sus gemidos, entonces el conde de Beaulé avanzó hacia el alguacil
y le ordenó con esos aires de nobleza y de superioridad con que antaño había
conducido a los franceses hacia el enemigo, le ordenó, decía, que envainase
sus armas y que hiciese salir a su gente del salón y le preguntó cómo se le
había ocurrido entrar de manera tan brusca en el palacio de una mujer honrada.
Ante esta pregunta, ante el porte señorial de quien la formulaba, ante los títulos
y las condecoraciones que la respaldaban, Nicodéme Poussefort, oficial superior
de la Sûreté de París respondió, un tanto confuso que se había creído autorizado
en sus gestiones por su orden y por las diferentes consignas particulares que
había recibido de las personas interesadas en ello. Pero el conde, después de
haberle reprendido una segunda vez y de haberle dicho que las órdenes de los
padres no se anunciaban como si fuesen de Mandrin, sino que se ejecutaban a
través de los oficiales delegados en cada distrito a este efecto y que, como
la quimérica preponderancia o la ilusoria autoridad del tribunal de la Sûreté
de París no tenia jurisdicción más allá de las puertas de la ciudad, le preguntó
además si sabía de quién procedía la orden y quién la había solicitado...
Por toda respuesta el alguacil le entregó sus papeles, y el conde, después de
recibirlos, le dijo sin mirarlos:
– Estad tranquilo; señor, yo me encargo de todo...
Luego, dirigiéndose a los señores de Sainville:
– Ahora sois mis prisioneros, les dijo, dadme vuestra palabra de honor de no
ausentaros de esta casa sin mí...
– Os equivocáis, señor, dijo precipitadamente el oficial de policía, esta dama
a quien exigís la palabra no es la persona a quien debo prender. La que corresponde
a la descripción que me han dado, prosiguió señalando a Aline, es esta señorita.
Y ella debe ser Mme. de Sainville...
– Sois vos quien cometéis el error, respondió el conde, o la descripción que
os han dado es falsa. La joven que designáis es la hija de Mme. de Blamont.
Y señalando a Léonore:
– Ella y sólo ella es Mme. de Sainville...
– Sr. conde, respondió el alguacil, lo que decís es muy poco probable, ya que
esta descripción en la cual me baso, es obra del presidente de Blamont. ¿Me
hubiera dado la de su hija? Confrontémoslo, señor, porque la traigo aquí.
Creo que era difícil describir a Aline con más precision y, como no se parece
en absoluto a Léonore, era imposible equivocarse.
– ¡Ah! ahora me doy cuenta de todo, dijo impetuosamente Mme. de Blamont.
Luego, dirigiéndose al alguacil:
– Terminad, señor, terminad de aclarar esto. ¿Tenéis alguna orden particular
referente a esta joven?
– La de dejarla en el convento de las Benedictinas al pasar por Lyon, respondió
el alguacil. Decirle que espere ahí a su familia que pronto vendría a disponer
de ella y proseguir mi ruta con M. de Sainville hasta la isla de Sainte Marguerite
en donde se le encerrará por diez años.
– ¿Y quienes os han dado las diferentes comisiones? preguntó a su vez Mme. de
Blamont.
– En primer lugar recibí, señora, respondió el alguacil, una orden general y
vaga del magistrado de acomodarme a todo to que me fuese ordenado por el padre
de M. de Sainville quien no ha querido correr con la responsabilidad de hacer
prender a su hijo en casa de Mme. de Blamont en donde sabía que estaba, sin
ponerse previamente de acuerdo con el señor presidente. Como consecuencia de
esta delicadeza y como no se llegó a ninguna conclusion ese mismo día, se me
citó al día siguiente por la mañana; entonces encontré reunidas a las dos personas
con quienes había de tratar. Y de ellas recibí los diferentes detalles que necesitaba
para actuar.
Esto es, mi querido Valcour, todo lo que hemos podido averiguar sobre este lance,
y como aún no se ha aclarado nada, imagino que antes de haber terminado la lectura
de mi carta vas a entregarte a mil cábalas. Formulemos, pues, algunas contigo
antes de proseguir con las cosas interesantes que aún he de relatarte.
En primer lugar parece bastante claro que M. de Blamont se ha confiado al padre
de Sainville; que le ha pedido insistentemente, sin duda, dirigir contra su
hija, mucho más culpable que Léonore, la orden de detencion destinada a esa
Léonore. Que, como ésta no estaba actualmente reclamada por nadie, él se encargaría
de responder de ello. Que lo importante era separarla de Sainville, lo que se
conseguía igualmente, ya que Mme. de Blamont la retendría probablemente en su
casa y que, poco despues iría a buscarla él mismo para colocarla en algun convento
en donde se la podría encontrar siempre que fuese requerida. Que el padre de
Sainville apenas si tenía interés en esta Léonore y como sólo deseaba separarla
de su hijo, estuvo de acuerdo en todo con el presidente, siempre que éste permitiese
hacer prender al joven en el palacio de Vertfeuille. Y finalmente que, Aline
detenida de esta forma y conducida a Lyon, no tardaría en convertirse en la
mujer de Dolbourg, que hubiera acudido rapidamente a su lado junto con el presidente.
Éstas son mis conjeturas, amigo mío, iguales a las del resto de la concurrencia.
Volvamos ahora a los detalles que ya no pueden tolerar más demoras.
– Podéis iros, señor, dijo el conde al alguacil, en cuanto este hubo terminado
con sus explicaciones, id a decir a quienes os hayan enviado que el conde de
Beaulé, comandante de Orléans y teniente general de los ejércitos se hace cargo
de vuestros prisioneros, os libera de vuestras obligaciones respecto a ellos
y os da su palabra de llevarlos ante el ministro antes de tres días.
– Senor conde, dijo el alguacil inclinándose hasta tocar el suelo, obedezco
sin replicar, pero ya conocéis nuestros cargos y corro el peligro de perder
el mío si no tenéis la bondad de hacerme un recibo.
El general pidió recado de escribir y firmó sin dificultad lo que el alguacil
deseaba. Despues de lo cual, éste y su tropa desalojaron el palacio, no sin
escamotear, afanar y robar, todo lo que cayó en sus manos .
Apenas hubieron salido, comenzamos a razonar intensamente sobre las maniobras
sordas e infames del presidente pero como todo lo que se dijo te lo acabo de
consignar, paso rápidamente a las consecuencias esenciales de esta aventura.
Restablecida la calma y realizadas todas las reflexiones, el conde abrió la
orden y, después de haber recorrido rápidamente algunas líneas
– ¡Cómo!, señor, dijo con sorpresa a Sainville, ¿sois el conde de Karmeil?,
conozco mucho a vuestro padre.
– ¡El conde de Karmeil!, exclamó Mme. de Blamont visiblemente turbada, ¿Habéis
leído bien? ¿No os equivocáis?.. Cielos... Léonore, no, no resisto a estos renovados
embates de la fortuna... Desdichada niña... abre tus brazos... reconoce a tu
madre.
Y, demasiado conmovida por lo que acababa de suceder, emocionada por una escena
tan enternecedora, se desvaneció en los mismos brazos de Léonore.
– Santo Dios, dijo ésta, la bondad de esta amable dama la engaña sin duda. ¿Qué
ha querido decir?... ¿yo su hija?... ¡Ojalá lo hubiera sido!
– Lo sois, señorita, dije yo entonces, auxiliemos a Mme. de Blamont... No está
equivocada, ni mucho menos. Tenemos todo lo necesario para convenceros... Sainville,
ayudadnos a devolver a vuestra esposa la más adorable de las madres.
Te dejo imaginar la confusion reinante. El conde, que no conocía los hechos,
ignoraba incluso de qué se trataba. Mme. de Senneval, más informada, aseguraba
a Léonore que no nos engañábamos. Finalmente, Mme. de Blamont auxiliada por
Aline, que no sabía a quien atender, recuperó el uso de sus sentidos y se lanzó
de nuevo a los brazos de Léonore. Todo se aclaró, exhibí, por una parte, la
carta del caballero de Meilcourt, y, por otra, las declaraciones recogidas en
Pré-Saint-Gervais y, como todas las piezas encajaron reforzandose mutuamente,
resultó imposible a Claire de Blamont, a quien en adelante seguiremos llamando
Léonore, para la mejor comprension de esta historia, le resultó imposible, decía,
ignorar durante más tiempo su nacimiento.
– Este es entonces el motivo de que fuese odiada por Mme. de Kerneuil, dijo
la joven, arrojándose a los pies de su verdadera madre, por eso me detestaba...
¡Oh!, señora, continuó, pero con más amaneramiento que verdadera emoción (éste
es un rasgo de su carácter que no hay que perder de vista) ¡oh! señora, permitidme
que, de rodillas, os pida para mi los sentimientos que mi desafortunado destino
me impidió conocer. Mi alma estaba hecha para recibirlos y la más bárbara de
las mujeres le negó siempre este goce. Sainville, corre a precipitarte, como
yo a los pies de esta dulce madre. Pídele perdón por nuestros desvaríos y no
sueñes ya con tenerme si no es con su consentimiento.
Entonces este interesante joven, bastante más afectado que su mujer, bañó los
pies de Mme. de Blamont con sus lágrimas y prosternado ante ella:
– ¡Oh!, señora, dijo, ¿os dignaréis perdonar mi crimen?... ¡mis crímenes!...
– Oh, Dios santo, dijo enseguida esa madre delicada y sensible, no los habéis
cometido, toda vuestra culpa es haberla amado. Yo la hubiera amado como vos.
Levantaos, Sainville... Hela aquí, deseo que la recibáis de mi propia mano...
Renuncio a describirte la situación de esa mujer adorable en medio de esa encantadora
pareja... Aline besaba ya a su madre, ya a su hermana... No, amigo mío, harían
falta los colores de la misma naturaleza para reproducir este cuadro, el arte
no lograría imitarlo.
Durante este tiempo, explicamos, lo más sucintamente posible, toda esta historia
al conde de Beaulé.
– Son estas aventuras muy singulares, dijo acercándose a Mme. de Blamont, mi
querida y antigua amiga, continuó, cogiendo sus manos, me interesan enormemente...
Pero sois excesivamente misteriosa... ¿Por qué no me lo dijisteis antes? Ahora
este Sainville se ha convertido en mi hijo. Y esa desdichada Aline con quien
también se han ensañado... ¡Qué horror! Vamos, vamos, que todo el mundo se calme,
acojo a los tres bajo mi protección y, si la menor desgracia les amenaza aún,
antes perdería mi cabeza que ver sufrir a cualquiera de ellos.
Y, al unísono, todos los brazos se tendieron hacia ese militar sensible y honrado.
Lo rodeamos, le manifestamos nuestro agradecimiento, lo acariciamos. Mme. de
Blamont, dejándose llevar por su alegría, le saltó al cuello y le dijo:
– ¡Oh!, mi querido conde, o no me habéis amado jamás o libraréis de la desgracia
a estas tres conmovedoras criaturas.
– Os doy mi palabra, respondió el conde emocionado, y ¿cómo podría dejar de
intentarlo cuando veo a mi alrededor, el himeneo, el amor y la amistad que me
suplican en nombre de todos sus derechos? Karmeil es amigo mío desde hace treinta
años, hemos guerreado juntos en Alemania, en Córcega... Lo que le desespera
son los cien mil escudos... ¿Pero entonces os habéis hecho pasar por muertos
los dos?, continuó dirigiéndose a los Sres. de Sainville.
– Es cierto, señor, respondió el joven enamorado de Léonore, esta es una de
las circunstancias de nuestra historia que consideré conveniente silenciar.
Léonore había escrito a sus padres que, como no podía resistir el horror de
su situación, se había escapado del convento para reunirse con el elegido de
su corazón. Que, luego, retenida por la decencia, no se había atrevido a llevar
a cabo sus designios. Y que como su conducta la situaba entre la pérdida de
todo lo que amaba y el deshonor, había adoptado la decisión de poner fin a sus
días. Para que no se dudase de lo que anunciaba, había colocado esta carta en
el fondo de una caja oculta en uno de sus vestidos que ordenamos fuese arrojado
al río. Pensamos que encontrarían el paquete, reconocerían la prenda, leerían
la carta, que sospecharían, sin duda, que el cuerpo había sido devorado y que
no quedarían dudas en la provincia sobre su muerte. Por lo que a mi respecta,
escribí a mi padre que me marchaba a Rusia cegado por la desesperación y que
jamás oiría hablar del que intentaba convertir en su víctima. Para certificar
mejor mi pérdida total, a fin de poner término a sus investigaciones, rogué
a un amigo que tenía en este país que al cabo de tres meses anunciase mi muerte
al conde de Karmeil. Supe que lo había hecho así y que mi padre se había consolado
mucho antes de mi desaparición que de la de los cien mil escudos que yo le había
quitado.
– Entonces es esto, dijo el conde, lo que legitima la carta del caballero de
Meilcourt. Valor, valor, amigo mío, añadió el general con ese talante abierto
que le gana todos los corazones, valor, ya nos ocuparemos de todo esto. Veis,
os lo acababa de decir, lo que preocupa a vuestro padre son los cien mil escudos,
¡pardiez! ¡si hubiésemos podido recuperar solamente la mitad de los lingotes
dejados a la Inquisición... qué seguridad tendría de hacerle cambiar de opinión!...
Pero no renuncio a estos lingotes, en verdad que no. Hablaré al ministro...
Hay que escribir... es una infamia. El rey de España ha de repararla... ha de
hacerlo.
Y volviéndose hacia Aline:
– ¡Oh!, por lo que a ti se refiere, hija mía, no te inquietes. No cabe duda
de que, de los tres, eres la menos afectada. El recurso del presidente es un
subterfugio que no se sostiene en cuanto se ha comprendido el error. No hay
carta de detención contra ti. La única que existe es contra Mme. de Sainville
y, por tanto, no has de temer nada. La descripción que dieron en el tribunal
es un error que no resiste un ligero examen. El único peligro es el que amenaza
a Léonore... y yo respondo de él.
En este instante comenzaron a brotar de nuevo las efusiones de agradecimiento
y, como había llegado la hora de la cena, nos sentamos a la mesa, en donde la
esperanza no tardó en despertar en todas las almas los sentimientos que tantos
acontecimientos aciagos habían borrado, lo que hizo que la tranquilidad y la
alegría afloraran en todos los rostros.
A la mañana siguiente decidimos que ocultaríamos cuidadosamente al presidente
todo lo relacionado con Léonore; que esta joven pasaría en público por la hija
de la condesa de Kerneuil; que había sido criada por ella, que llevaba su nombre
y que debía reclamar sus bienes; que después de haber arreglado en Versalles
la historia de la orden de arresto, cosa que el conde suponía que, como mucho,
sería cuestión de veinticuatro horas, se buscaría a un hombre de negocios inteligente
y seguro que saldría con los jóvenes hacia Rennes para ocuparse de la recuperación
de los bienes de Léonore.
– Podéis tener la conciencia tranquila, dijo el conde a Mme. de Blamont, al
ver que le desagradaba este arreglo, imagino vuestra delicadeza, Pero la considero
fuera de lugar. Entre dos males inevitables el hombre prudente debe siempre
preferir el menor. O bien hay que declarar que Léonore es vuestra hija, lo que
resulta impracticable con un hombre como el presidente que, después de haber
conspirado desde la cuna contra la felicidad de esta desdichada, si la volviese
a encontrar sería solamente para atormentarla de alguna otra forma, o bien es
preciso que se haga reconocer por lo que siempre se creyó que era y, en, ese
caso, debe reclamar los bienes.
– ¿Pero si entre los herederos de Mme. de Kerneuil, dijo Mme. de Blamont, hubiese
algunos desdichados a quienes esta maniobra llevase a la ruina?
– Sería una desgracia, dijo el conde, pero una desgracia muy fácil de reparar
mediante sacrificios que Léonore haría seguramente y, en cualquier caso, mucho
menor que la de devolver a Léonore al presidente. ¿Pensáis, continuó, en la
multitud de explicaciones indecentes que habría que dar al público si adoptásemos
esta postura? El presidente no tiene ninguna necesidad de tener una hija más.
Cree que tiene una en Sophie, ha abusado de ella para cosas horrorosas. No despertemos
nada semejante en esa alma perversa. ¿Que Léonore, desgraciada ya con una madre
quimérica, no lo sea más aún con un padre real. ¿Y, además, qué fortuna le daríais
a esta joven? ¿Sabéis hasta qué punto me interesa? ¿Creéis que voy a tolerar
que disminuyeseis la dote de Aline, esa dote que supone la fortuna de nuestro
querido Valcour, el más honrado y el mejor de los hombres?...
– ¡Oh!, señor, exclamó Aline, no permitáis que os detenga esta consideración.
Valcour no desea mis bienes y yo misma no los quiero si no es para compartirlos
con mi hermana.
– No, respondió el conde, Léonore no aceptaría esta generosa oferta de su hermana
mayor más que en el caso en que no tuviese otra fortuna. Pero tiene medios para
vivir sin necesidad de acudir a vos. Es preciso que reclame la herencia de Mme.
de Kerneuil y que disfrute de ella. Confiad en lo que os he dicho y dejemos
las cosas como están, vale más así.
– Pero esos herederos a quienes despojamos me inquietan, dijo una vez más la
buena presidenta.
– ¡Pues bien! pardiez, dijo el conde, ¡pues bien!, les subrogaremos en nuestros
derechos sobre los lingotes de Madrid.
Esta salida provocó las risas generales y todo el mundo coincidió finalmente
en esta opinión por lo que convinimos los tres puntos siguientes:
1.- Que, en primer lugar, había que ocuparse del levantamiento de la orden,
sin albergar absolutamente ninguna inquietud por Aline, a quien esta orden sólo
concierne gracias a una superchería demasiado grosera como para no poder ser
destruida por el menor impulso de reflexión. Que, por el honor del presidente,
sería incluso prudente silenciar esta artimaña condenable, con la seguridad
de que sería el primero en esconderla con el mayor cuidado a partir del momento
en que conociese el poco éxito obtenido.
2.- Que era preciso hacer aprobar al conde de Karmeil la boda de Sainville y
Léonore y revestirla enseguida de las formalidades religiosas y civiles, a falta
de las cuales, ésta carecía de validez.
3.- Que era necesario probar que Elisabeth de Kerneuil, dada por muerta, sólo
había sido raptada por su futuro esposo y que había que proclamarla heredera
legítima de los bienes del conde y de la condesa de Kerneuil.
Adoptadas estas resoluciones y después de haber hecho algunas reflexiones unánimes
sobre la singularidad de la suerte de Léonore, proscrita desde su nacimiento
por su padre y que, por así decirlo, ha renacido de nuevo solamente para volver
a caer en otra trampa de ese malvado y una vez que, por una y otra parte, se
intercambiaron graciosamente manifestaciones de afecto, de ternura y de gratitud
sólo nos ocupamos del placer de escuchar las aventuras de la bella Léonore,
que, si lo permites, dada la cantidad de cosas que me hacen escribir a propósito
de todo esto, te llegarán en mi próxima carta.
CARTA XXXVII
El presidente Blamont a Dolbourg
París, 18 de Noviembre
Y bien, Dolbourg, a pesar de tus falsas teorías, a pesar de tus absurdos razonamientos,
estarás de acuerdo en que el cielo favorece a menudo a eso que llamas el crimen
y que abandona frecuentemente a eso que denominas la virtud. ¿Dónde diablos
habías aprendido lo contrario? En lo que se refiere al honor tienes aún ciertos
prejuicios de clase que hacen que me avergüence de ti todos los dias. No importa
que repita que eres mi alumno, en cuanto te oyen hablar dejan de creerme. Últimamente
te procuro buenas compañías, académicos, adeptos del Liceo, te presento en medio
de los Sócrates y de las Aspasias del siglo... ¡Y he de contemplar como subes
a la cátedra para demostrarnos la existencia de Dios!... La gente se echo a
reír, me miraron... Como eres más viejo que Herodes no puedo excusarte por tu
edad, no me quedó más remedio que renegar de ti... Fórmate, te lo ruego... Guerra
abierta a todas las estúpidas quimeras que aún te ofuscan y no me expongas más
a afrentas semejantes.
Comoquiera que sea, dime si has visto en tu vida algo más gracioso que la llegada
de esa hermosa aventurera a casa de mi mujer, que la santa y conmovedora hospitalidad
que le concede mi buena y querida esposa, que la manera súbita en que me informaron
de todo ello, que ese padre, ese buen gentilhombre bretón que solicita mi consentimiento
para detener a su hijo en casa de mi mujer en donde ha averiguado que está gracias
a los rumores y finalmente que esta ocasión singular de hacer capturar con completa
naturalidad a nuestra encantadora Aline, en lugar de la dulcinea del hijo de
nuestro airado gentilhombre. ¿Eh, qué dices a todo esto?... ¿Te atreves a decir
ahora que no es una mano divina la que viene a poner simultáneamente en nuestros
lazos a estas dos conmovedoras criaturas?
Como en este momento estamos en plena batalla y no dudo en absoluto de que la
ganemos, es oportuno que te indique el camino y que te esboce un plan de nuestros
proyectos.
De acuerdo con mis cálculos Aline estará el 21 o el 22 en las Benedictinas de
Lyon. Como yo he escrito a la abadesa, que es una de mis amigas, para que la
vigilen muy de cerca hasta nuestra llegada, la dejaremos una semana o dos para
ocuparnos de la otra. El viejo conde bretón no me parece que se preocupe nada
en absoluto de esa señorita de Kerneuil que su hijo decidió raptar. Siempre
que yo le libre de ella estará contento y siempre que no tenga que pagar una
pensión, será feliz. Esta hermosa muchacha es lo que se llama una verdadera
criatura abandonada, ni padre ni madre... Dada por muerta en su patria... una
mala conducta... sin apoyo... ya me entiendes... ¿No se trata de una hermosa
anguila que ha caído en nuestras redes de acuerdo con todas las reglas?... ¿No
sería una injusticia no aprovecharnos de ella cuando el cielo la pone de tal
forma en nuestro camino?... y además bella como un ángel y de dieciocho años...
No saborearemos sus primicias, es cierto, pero hay tantas formas de desquitarse.
Hay una clase de libertinos para los cuales todas estas miserias deben ser indiferentes.
¿No es seguro que se disfrutarán siempre placeres nuevos y picantes si los únicos
que proponemos son de esta clase?
A fin de evitar dar muestras de una prisa excesiva no iremos a Vertfeuille hasta
dentro de cuatro o cinco días y allí, con toda la decencia imaginable, con todas
las cortesías requeridas, raptaremos a la querida Léonore de Kerneuil, que mi
mujer, asombrada por la equivocación, habrá albergado por conveniencia e inmediatamente
la conduciremos a la casita de Montmartre en donde la víctima quedará depositada
hasta que sus sacrificadores tengan a bien ofrecerla a Venus.
Habrá aún una escena en Vertfeuille, espero que lo comprenderás, la Senneval
chillará, el virtuoso Déterville fruncirá la ceja izquierda montando el labio
inferior sobre el otro y la presidenta llorará... me pedirá una vez más que
le devuelva su hija, me tratará de tirano y de... todos los bonitos epítetos
que las damas prodigan cuando nuestras fantasías y nuestros gustos no se adaptan
a la estúpida monotonía de los suyos...
¿Y qué papel desempeñas tú en todo esto? ¿Fingir? ¿Para qué?... ¿Acaso el cazador
sigue tendiendo trampas cuando la pieza, entre los dientes del perro, sólo espera
que su mano la coja? Era preciso que la boda se celebrase, diría yo decididamente,
vos poníais continuamente nuevos obstáculos, he debido superarlos... Vuestra
hija no está muerta, volveréis a verla... Pero sólo bajo el nombre de Mme. Dolbourg...
Que grite, que llore, que haga lo que quiera, poco me importa. Resistiremos,
eso es lo principal.
Despachadas estas diligencias, con la señorita de Kerneuil a buen recaudo, nuestra
ya, si quieres, volamos a Lyon, se celebra la boda y se consuma el acto en mi
impenetrable castillo de Blamont a donde llegaremos en una sola etapa desde
los bordes frescos y floridos del Ródano. ¡Y bien! ¿Te gusta el proyecto? Lyon
Lo encuentras bien razonado? Gracias a estas nuevas disposiciones, la señorita
Augustine de cuyas facultades comenzaba a estar muy contento, nos resulta bastante
inútil, como ves. No importa, es un asunto a tratar, hay muchas ocasiones en
la vida en que se necesita una muchacha segura como esta. Una malvada redomada
no es nunca un trasto inútil para dos libertinos como nosotros. No te imaginas,
amigo mío, hasta qué punto me obsesiona esa bella bretona. No lo sé, pero siento
por ella algo mucho más vivo que por cualquier otra mujer. Y, sin conocerla,
sin haberla visto, una voz secreta parece decir a mi corazón que ninguna voluptuosidad
sensual lo habrá deleitado tanto jamás. Las inspiraciones de la naturaleza son
una cosa sumamente graciosa. Un filósofo que se dedicase a estudiarlas encontraría
algunas bien extraordinarias: ¿no es ya sumamente singular que nos excite interiormente,
de una manera inexpresable, ante el simple deseo del mal que proyectamos? ¡En
dónde quedan, pues, las leyes del hombre si la naturaleza nos deleita con el
mero proyecto de infringirlas!
Bien, pues, siempre un poco de moral; sería motivo de orgullo ante otra persona,
pero contigo es un esfuerzo inútil. Disfrutas la mitad que yo haciendo el mal,
porque no lo razonas y porque sólo es verdaderamente delicioso cuando se le
trama y se le saborea. Solamente entonces nos deja recuerdos voluptuosos que
nos permiten gozar de él mil años después de haberlo cometido.
No pienses que todos estos proyectos me van a hacer olvidar a Sophie, los nuevos
deseos no anulan jamás en mí a los antiguos. Floto indiferente en los más apetecibles,
como la abeja entre las flores, mancho y profano lo que tengo más a mi alcance,
dejo el resto para las horas de ocio y siempre me las arreglo para que sean
pocas. Buscaremos, acecharemos y descubriremos, puedes estar seguro, a esta
encantadora fugitiva.
Cuando la encontremos te imaginarás que, como ejemplo, sea tratada con todo
rigor. Yo soy muy aficionado al ejemplo, lo confieso. Más de veinte veces en
mi vida he dado mi opinión para hacer morir a un desdichado con el único designio
de dar un ejemplo. ¡Cuántas rehabilitaciones desde que se atormenta y se ahorca
todos los días! Solamente nosotros somos inmunes a ese maldito ejemplo. ¿Sabes
por qué?... porque a nosotros no nos ahorcan, porque ni siquiera se atreven
a acusarnos. De ahí nace una impunidad que es sumamente deliciosa para almas
como las nuestras .
Además me parece esencial castigar severamente a la compasiva Mme. de Blamont
que ha concedido así la hospitalidad a todas las jóvenes en apuros que han aparecido
por la provincia. La gente terminará hablando de ello y todo buen esposo, además
de su reputación, ha de ocuparse además de la de su mujer.
Bueno, esto es todo por hoy, adiós, son las dos de la madrugada y me caigo de
sueño.
CARTA XXXVIII
Deterville a Valcour
[Historia de Léonore]
Ya conocéis el resto, señora, dijo Léonore, el cielo, al compensarme tantas
desgracias a través de una plétora de prosperidades inesperadas, ha querido
unir al milagro de encontrar a mi esposo el de devolverme una madre... ¡Oh!
¡señora! añadió arrojándose a los brazos de la presidenta, esto hace olvidar
todos los males...
Aquí la bella esposa de Sainville dejó de hablar y, como era tarde, después
de intercambiar recíprocas manifestaciones de ternura y de afecto, todo el mundo
se retiró, excepto la presidenta y el conde de Beaulé que pasaron una parte
de la noche decidiendo todo to que había que hacer para completar la felicidad
de estos esposos.
Estas decisiones, que tuvieron a bien comunicarme te las contaré en mi próxima
carta. Me parece que la longitud de las últimas exigiría una disculpa si no
fuese porque lo que contienen compensa un poco, en mi opinión, el tiempo que
se pierde en leerlas.
Un abrazo.
CARTA XXXIX
Déterville a Valcour
Vertfeuille, 24 de Octubre
Ya
estamos solos, mi querido Valcour. Ya no hay ilusiones, nuestros dos ilustres
viajeros se han ido, ahora podemos juzgarlos con toda tranquilidad. Pero como
estas reflexiones estorbarían quizás un poco el placer que para ti supone el
saber lo que se decidió sobre ellos, voy a comenzar por explicártelo. Se fueron
ayer con el conde de Beaulé, en cuya casa de París se hospedarán, hasta el momento
de su salida para Bretaña. Su primera preocupación será anular la orden de arresto
obtenida por el padre de M. de Karmeil. De esto se encargará el conde. Luego
los jóvenes seran presentados en la corte que se interesará por ellos gracias
a su manera de ser y a la singularidad de su aventura. El conde supone que deban
alcanzar una especie de renombre y que excitaran el interés y la curiosidad.
Además todas las disposiciones que te expliqué en mi carta del diecisiete se
mantendrán irrevocablemente. No se informará al presidente acerca del nacimiento
de Léonore. Se continuará ignorando lo que había exigido sobre la detención
de una de las hermanas en lugar de la otra, atrocidad que más vale callar que
revelar. Seguidamente los jóvenes, escoltados por un consejero excelente, saldrán
para Rennes, en donde se ejecutarán al pie de la letra todos los planes que
te comuniqué. Las cosas no quedarán ahí. M. de Beaulé, que se interesa infinitamente
por ellos, va a convencer al ministro para que escriba a España a fin de obtener
al menos todo lo que se pueda de los lingotes confiscados por la Inquisición.
Y si esto se consigue, lo mismo que la restitución de los bienes de Mlle. de
Kerneuil ya ves la inmensa fortuna de que podrán disfrutar antes de un año.
¿Son dignos de ella?... Él, lo creo, ella, no te lo ocultaré, no me ha seducido
tanto como su esposo. Mme. de Blamont a quien, en un principio, gustó bastante,
porque el alma de esta mujer encantadora esta hecha para amar sin reflexión
a todos los que le pertenezcan y a todos los desgraciados, Mme. de Blamont,
decía, había forjado algunas ilusiones sobre esta nueva hija. Pero, sin perder
nada del afán que tiene de serle útil, ahora comienza a verla infinitamente
mejor.
Falta mucho, en mi opinión, para que las contrariedades padecidas por Léonore,
hayan servido para formar su espíritu o su corazón: en primer lugar es cierto
que ha perdido todo el sentimiento religioso que le ha sido imbuido desde la
infancia. Dice que lo había anulado antes de sus aventuras, pero creo que las
gentes que ha frecuentado en sus viajes le han perjudicado más que todas las
lecturas que hubiese podido hacer antes. En este punto es de una firmeza sorprendente
para su edad y como su marido le deja la mayor libertad de conciencia además
ella alega en defensa de sus principios razones que, desafortunadamente son
muy poderosas y como se refugia en la imposibilidad en que se encuentra de remediar
lo que ha hecho, ha resultado muy difícil atacarla en este tema, a pesar de
las consideraciones que debe a todos los que estamos aquí. A pesar del enorme
interés que tendría, cuando menos, en fingir, se ha negado obstinadamente a
realizar prácticas piadosas generales. Anteayer, por ejemplo, era un día de
fiesta. Se la avisó para que fuese a misa, ella contestó al lacayo con sequedad
que no iba jamás y que la Sra. presidenta sabía perfectamente las razones.
Cuando volvimos se excusó gentilmente, pero no obstante de forma que dejaba
de manifiesto que sus principios eran invariables. Y desgraciadamente creo que
van más allá de la inobservancia del culto de su país. Le han calado hasta la
médula. Yo supongo que es atea en su fuero interno, varios de sus razonamientos
me inclinan a ello: sus refutaciones de los sentimientos de Clementine, sus
confesiones a la Inquisición, todo esto son solamente cosas de circunstancias
que no me engañan en absoluto . No cree en nada, amigo mío, estoy seguro de
ello. No obstante ella solamente se explica entre risas sobre este último punto.
Dice que los servidores de Dios le han dado tan malos ejemplos, que han hecho
nacer en ella grandes dudas sobre la realidad de su señor. Si se intenta probarle
que este razonamiento es débil y que los defectos de la obra no demuestran nada
en contra de la existencia de su hacedor, se lo toma a broma y dice que cree
tanto como se quiera en esa existencia y que se convencerá aún más cuando sea
rica y no tenga más desgracias que temer. Pero todo esto no impide que se la
adivine y que se la juzgue.
Examinemos sus virtudes. No veo ni siquiera haya adoptado todas las que, mediante
el ejemplo, le mostraron los bandidos que ha frecuentado y su alma o bien es,
por naturaleza, poco sensible, o bien, demasiado trastornada por el infortunio
(hasta tal punto es cierta, se diga lo que se diga, la afirmación de que la
escuela de la desgracia es la mas peligrosa de todas para el alma) su alma,
decía, se cierra a todo lo que la conmueve y no admite ninguna de las delicias
de la beneficencia. Su compasión, su agradecimiento, su generosidad, sus facultades
afectivas, excepto las que tienen a su marido por objeto, todos los sentimientos
que nacen del alma, en una palabra, son en ella más amanerados que sinceros.
Si despojamos a su persona de ese barniz mundano que disimula tan bien los defectos
de una mujer de ingenio, es posible que encontrásemos en ella mucha crueldad.
La insensibilidad no es natural en un alma como ésa . Léonore no puede ser indiferente,
es preciso que tenga grandes virtudes o grandes vicios y, como sus virtudes
son en ella obra de la naturaleza y sus vicios de sus principios, y como no
adopta jamás ninguno sin razonarlo, si antes de los dieciocho años tiene ya
un estoicismo suficientemente meditado como para extinguir en ella la compasión,
es posible que llegue más lejos a los cuarenta. La prudencia, que solamente
está sostenida por el orgullo, cede ante pasiones más fuertes que este sentimiento
y, cuando los principios no suponen un freno, cuando tienden a romperlos, cuando
los defectos del espíritu no encuentran ningún dique en las cualidades del corazón
y cuando, por el contrario, la sólida apatía de éste deja escapar osadamente
al otro sobre todo lo que le irrita o le deleita, una mujer puede llegar a desórdenes
aún más peligrosos que los de las Teodoras o las Mesalinas, porque estos solamente
infringen las costumbres mientras que aquellos conducen insensiblemente a los
crímenes .
El otro día vio a Mme. de Blamont ayudar, según su costumbre, a los pobres que
venían a implorar su socorro y se burló de este acto con una dureza que no agradó
a nadie. Llegó incluso hasta negarse a imitar a su madre. Mme. de Blamont le
preguntó el motivo con un poco de humor.
– Vos misma habéis sido desdichada, le dijo esa mujer dulce y compasiva, ¿cómo
es posible que semejantes pruebas no os hayan enseñado a socorrer al infortunado?
Ella respondió que obraba por principios, como en todas las demás ocasiones
de su vida. Que no había nada más peligroso que las limosnas. Que solamente
servían para mantener la miseria y la holgazanería, para multiplicar en el Estado
esa plaga espantosa conocida bajo el nombre de mendicidad que lo mancha y lo
deshonra. Que si todos los corazones estuviesen cerrados como el suyo a esta
inútil compasión, estos desdichados, seguros de vivir a costa de los inocentes,
no abandonarían su oficio, su patria y sus padres, a quienes hacen desgraciados
al privarles de su socorro... que un hombre, dotado de todo lo necesario, para
ser un excelente obrero se convertía en un vago gracias a la costumbre de ser
socorrido sin hacer nada. Que le resultaba mucho más fácil aprovecharse de sus
males que ponerse en condiciones de no padecerlos, de donde resultaba que lo
que se creía una buena obra, se convertía entonces en una muy mala.
– Precisamente porque he sido desdichada, continuó, he podido ver que cabía
mejorar la propia suerte sin tener necesidad de los demás, y si las ayudas que
a veces he encontrado, como las de Gaspar o Bersac, me hubiesen sido negadas,
hubiera desarrollado más destreza y más actividad para contrariar los golpes
de la fortuna y tornarlos en mi favor. ¿Sabéis vos, prosiguió dirigiéndose a
su madre, en qué se convertirá el hombre a quien habéis dado esa limosna? Si
algún día le falta vuestra caridad se convertirá en ladrón. Acostumbrado al
ocio, habituado a ver como le llegaba el dinero sin más molestia que la de pedirlo
honradamente, lo exigirá pistola en mano cuando no cedáis a sus súplicas.
– Todo esto son sofismas del espíritu, respondió Mme. de Blamont, pueden ser
ciertos, pero no me gusta verlos en vuestro corazón. Aunque el hombre que me
pide sea pobre o no, aunque la limosna que yo le haya dado esté bien o mal empleada,
me ha emocionado vivamente con su súplica, me ha hecho experimentar un goce
sensible al socorrerlo y este es motivo suficiente para que yo ceda. Si ese
desgraciado es un vago, es aparentemente porque le cuesta trabajar, de esta
forma yo le proporciono una alegría mayor aún. Ahora bien, el placer que yo
siento al dar depende del que proporcione, luego esto no me hace ser menos feliz.
¿Qué digo? Me hace mucho más feliz ya que he proporcionado al vago que he socorrido
una alegría mayor de la que proporcionaría al laborioso. Pero supongamos por
un instante que, como decís, sea un mal el sostener la holgazanería, ¿no es
un mal mucho mayor no ayudar al infortunado? Pues yo prefiero incurrir en un
mal pequeño para prevenir uno enorme que cometer un daño enorme por haber temido
uno pequeño.
– No existe ese daño enorme en no confortar al infortunado, respondió Léonore,
solamente existe el inconveniente de dejarle todas sus energías junto a los
peligros muy reales que acabo de explicaros. El daño enorme que produce es el
de llevar todos los días al cadalso a unos cuantos desgraciados. Es, pues, enorme
ese mal, no podría ser mayor. Pero sea como fuere lo cometéis, según decís,
porque os proporciona placer.
En primer lugar se puede negar ese placer o, al menos, no sentirlo como vos.
Pero admitiéndolo, ¿qué bien habéis realizado en esta acción ya que solamente
habéis trabajado para vos? ¿Acaso el egoísmo es una virtud? ¿Y no se convierte
en un vicio muy peligroso cuando puede ser causa de la muerte casi inevitable
del infortunado que acaba de serviros proporcionándoos ese placer? Prosigamos,
voy a suponer que hoy tenéis cien luises que tirar por la ventana. Por una parte,
podéis comprar una joya, por la otra, llega un desdichado. Después de haber
reflexionado un instante renunciáis a poseer la joya y socorréis con este dinero
al hombre que viene a imploraros, ¿creéis que habéis realizado una buena acción?
Lo que habéis hecho es ceder, sin duda, a la emoción más imperiosa. Os sentíais
más satisfecha con el placer de sacar a ese hombre de la miseria, de merecer
su gratitud que por el de procuraros la joya, habéis escogido lo que os producía
mayor contento y solamente habéis trabajado en vuestro provecho, luego la limosna
que acabáis de hacer no es ninguna gran acción... una voluptuosidad satisfecha
que ni siquiera tiene la apariencia de una virtud. Pero, ¿en qué quedará esta
decisión cuando, después de haberos probado que nada tiene de bueno, se os haga
ver todo lo que puede tener de funesto? Al pagar la joya mantenéis a la industria,
estimuláis las artes. Al preferir la limosna solamente habéis hecho un holgazán,
un ingrato o un libertino que, si, como acabo de deciros, no encuentra mañana
una bolsa abierta como la vuestra, irá a hacérselas abrir a golpes de puñal.
Vuestra negativa, vuestra resistencia, todas las emociones verdaderamente virtuosas
que preferís calificar de dureza, devolverían a ese desdichado la energía que
la limosna le arrebata. Si todo el mundo le rechazase como vos iría a buscar
trabajo y vuestra pretendida dureza recuperaría un hombre para el Estado, mientras
que vuestra beneficencia mal entendida lo envía tarde o temprano al cadalso.
Pero vamos a dejar de comparar esa joya con la supuesta limosna, vayamos más
lejos, supongamos que se trata del placer soso e imbécil de hacer con este dinero
cabrillas sobre el agua. ¡Pues bien! afirmo que dedicándoos a esta puerilidad
habréis cometido sin duda un mal menor que sosteniendo la holgazanería, ya que,
tanto en una como en otra suposición, el dinero está perdido para vos, pero
en el primer caso, sin ningún inconveniente, mientras que en el segundo los
inconvenientes son legión, sea cual sea vuestra destreza para disfrazar esta
segunda acción con los nombres pomposos de beneficencia y de humanidad. Como
si el espíritu de esas virtudes no consistiese mucho más en ser duro en un momento
dado para salvar a los hombres que en ser compasivo para destruirlos.
– Todo lo que queráis, dijo Mme. de Blamont, pero estáis discutiéndome la clase
de placer que se experimenta al confortar al desdichado y no me gusta que lo
hagáis.
– ¿Y por qué, señora? respondió vivamente Léonore, ¿acaso todas nuestras almas
están hechas de la misma manera? ¿deben todas sentir las mismas cosas? La compasión
sólo actúa sobre ellas en función de su blandura. Cuanto más vigor tenga el
individuo, menos susceptible es de esta clase de conmoción, de donde resultaría,
como habréis de concederme, que el alma menos abierta a la compasión sería indiscutiblemente
la mejor organizada. Pero analicemos esos sentimientos que en nuestros días
se adornan con nombres tan soberbios y que, no obstante, se sienten menos que
nunca. La prueba de que esta emoción pusilánime sólo actúa sobre nosotros de
una forma física, que el choque moral que imprime está absolutamente subordinado
al de los sentidos, es que compadeceremos mucho más el mal que se realiza ante
nuestros ojos que el que sucede a cien leguas de distancia. Y que si, por ejemplo,
veis a este caballero, dijo señalándome, cortarse el dedo con una navaja y si
vieseis correr su sangre, este accidente os conmovería mucho más, solamente
porque lo habríais presenciado, que lo que os conmovería la noticia de que este
señor acaba de romperse una pierna a doscientas leguas de aquí. Esta última
desgracia al actuar de una manera distante sobre vuestra alma, la conmovería
sensiblemente menos que el del dedo cortado ante vuestros ojos, aunque el primero
de estos males, el que hubierais compadecido más, no sea nada y que el segundo,
que os hubiera conmovido menos, sin duda sea más importante. Esta es, pues,
la compasión, una debilidad y en forma alguna una virtud, ya que solamente actúa
sobre nosotros en razón de la impresión recibida, de las vibraciones que alcanzan
las fibras de nuestra alma gracias a la mayor o menor distancia de la desgracia
acaecida. ¿Y por qué no queréis que me defienda de una debilidad que nunca es
buena para los demás y que solamente nos aporta pesar?
– Esta insensibilidad es espantosa, dijo Mme. de Blamont.
– Sí, en un alma común, respondió Léonore, pero no en las que tienen un cierto
temple. Hay almas que solamente parecen duras a fuerza de ser susceptibles a
la emoción, y estas llegan en ocasiones bien lejos. Lo que en ellas se califica
de despreocupación o crueldad es solamente una forma de sentir más intensamente
que los demás que sólo ellas conocen. Hay sensaciones que no están al alcance
de todo el mundo. Ahora bien, los refinamientos sólo proceden de la delicadeza.
Por tanto, es posible tener mucha a pesar de ser sensible a cosas que parecen
excluirla . ¿Qué digo? Este tipo de cosas puede llegar a ser lo que más irrite
en almas que han llegado a este último exceso de finura. De forma que habría
aún un desorden pronunciado, una sorprendente contrariedad entre las sensaciones
del alma simplemente organizada y las que quiero describir. De este desorden
resultaría quizás que lo que a una afectaría intensamente en un sentido, afectaría
a la otra en sentido opuesto. Esta acusada diferencia en la organización es
la excusa de los sistemas al igual que lo es de las costumbres, la causa de
los vicios y el motivo de las virtudes. Una vez admitido esto, es tan fácil
que yo sea completamente insensible a lo que os conmueve, como que resulte extraordinariamente
excitada por lo que os hiere.
No por ello dejamos de ser sensibles una y otra, las cosas violentas trastornan
por igual nuestras almas. Pero lo que llega a la mía no es, de la misma clase
que lo que conviene a la vuestra. ¿Además, cuántas veces no recibimos nuestras
impresiones solamente gracias al hábito creado por los prejuicios? ¿Cómo entonces
las sensaciones de un alma acostumbrada a vencer los prejuicios y a liberarse
de las cadenas del hábito, serán semejantes a las de un alma entregada al imperio
de estas causas? En ese caso bastaría con tener filosofía como para recibir
impresiones muy singulares y, por consiguiente para extender asombrosamente
la esfera del propio placer.
Es increíble lo que quizás se encuentre después de haber roto definitivamente
esos frenos vulgares. Mientras sometamos la naturaleza a nuestras pequeñas miras,
mientras la encadenamos a nuestros viles prejuicios, confundiéndolos siempre
con su voz, jamás aprenderemos a conocerla. ¿Quién sabe si no es preciso superarla
en mucho para oír lo que quiere decirnos? ¿Comprenderíais los sonidos del ser
que os habla si vuestras manos oprimen su garganta? Estudiemos la naturaleza,
sigámosla hasta sus límites más remotos, esforcémonos para hacerlos retroceder,
pero no se los pongamos nunca. Que nada la oculte a nuestras miradas, que nada
estorbe sus impresiones. Sean como fueren debemos respetarlas a todas. No somos
nosotros quienes hemos de analizarlas. Solamente estamos hechos para seguirlas.
En ocasiones hemos de saber tratarla como una presumida a esta naturaleza ininteligible,
hemos de atrevernos finalmente a ultrajarla para conocer mejor el arte de gozar
de ella.
– Desdichada, dijo Mme. de Blamont, arrojándose a los brazos de Léonore, deja
de adoptar los errores de quienes te han hecho desgraciada. Quienes te han precipitado
al abismo al negarte el esposo que amabas, estaban imbuidos de estos sistemas.
Estas máximas eran las de los malvados que quisieron venderte, al precio de
tu honor, los magros auxilios que deseabas en Lisboa. Impregnaban el corazón
de quienes te arrojaron a los calabozos de Madrid. Si detestas a estos monstruos,
si tienes motivos para odiarlos, ¿por qué quieres parecerte a ellos?
¡Oh, Léonore! prefiere la moral de quienes te aman, abjura de los principios
cuyo fruto, estéril y amargo, solamente nos proporciona horribles placeres...
quizás sostenidos momentáneamente por el delirio... carcomidos pronto por los
remordimientos... ¿Qué asilo encontrarías en la tierra si todas las almas fuesen
como la que describes? Tu triste ceguera sobre nuestros dogmas religiosos es
solamente una consecuencia de esa perversidad que se establece insensiblemente
en tu corazón. Que el sentimiento opere en ti lo que la persuasión no es capaz
de hacer. Mira a tu desdichada madre que, entre lágrimas, te suplica que ames
el bien porque tu felicidad depende de ello. Mira como te implora que le permitas
disfrutar de la esperanza de ver cómo se prolonga esta dicha incluso más allá
del final de la vida. ¿Le arrebatarías este consuelo? Agobiada por sus males,
en vísperas quizás de descargar esta cruz en el fondo de su féretro, ¿quieres
que piense que si le ha caído en suerte la sensibilidad ha sido solamente para
la desesperación de su triste existencia? ¿que una vez entregada el alma este
sentimiento le será prohibido? ¡Ah! no me presentes un porvenir tan doloroso.
Deja que me consuele de mis penas en la certeza de verlas terminar junto a ese
Dios que adoro. "Ser divino y consolador, abre esta alma que rechaza tu sublimidad.
No la castigues por un endurecimiento que solamente se debe a su infortunio."
Luego, estrechándola contra su pecho:
– Ven, hija mía, ven a captar la idea de este Ser supremo en la ternura de una
madre que te adora. Ve en su alma dilatada por tu presencia la imagen de este
Dios que te llama. Que sean los sentimientos de amor quienes presentan ante
tus ojos sus rasgos y ya que no estamos destinadas a vivir juntas, no sofoques
al menos la dulce esperanza de reunirme un día contigo al pie de su trono de
gloria.
Había de todo en este discurso, la elocuencia que arrastra, la sensibilidad
que seduce y, sin embargo, no consiguió nada. Léonore besó fríamente a su madre
y le dijo con mayor sequedad aún que consideraría siempre como un deber adquirir
sus virtudes y que si lamentaba no estar destinada a vivir con ella, es porque
veía que su conversión solamente podía ser obra de una madre tan amable... Y
Mme. de Blamont, que vio que las ardientes chispas de su corazón no habían alumbrado
nada en el de su hija, cogió llorando el brazo de Aline y ambas se alejaron.
¡Oh! amigo mío ¡qué diferencia hay entre estas dos muchachas! ¿Cómo encontrar
en Léonore siquiera la apariencia de las virtudes que a cada instante manan
del corazón de tu Aline? A buen seguro que es imposible ser hermanas y parecerse
menos.
Quizás opines que los rasgos que aquí te doy del carácter de Léonore no concuerden
perfectamente con sus discursos a la compañera cuyos errores trataba de refutar.
– Solamente se trataba, responde ella cuando se le hace esta objeción, de establecer
con esta imprudente amiga los principios relativos a la continencia. Esos eran
casi siempre los temas de nuestras discusiones. Yo no he cambiado de opinión
sobre estos principios, pero no exigen necesariamente los otros, no obligan
a someterse a esos errores. En una palabra, se puede ser prudente por carácter,
por espíritu, por temperamento, sin verse obligada a adoptar por ello mil sistemas
absurdos que nada tienen que ver con esta virtud.
La llevaron a ver a Sophie, Aline iba con ella, le contaron la historia de esta
criatura infortunada y tan digna de una suerte mejor. Ella escuchó flemáticamente
los sucesos de la vida de esta muchacha, que tan singularmente concuerdan con
su experiencia y que, solamente por eso, debían interesarla. Pero no le habló
en todo el tiempo que estuvieron juntas más que en un tono impregnado de orgullo
y superioridad.
La inmensa fortuna que la espera podía hacerla proclive a ofrecer una ayuda,
incluso debía haber disputado este honor a Mme. de Blamont. Ni siquiera pasó
esa idea por su mente. Sainville reparó en este imperdonable olvido. Su alma,
infinitamente más sensible o sensible de otra forma, raramente deja escapar
la ocasión de hacer una buena obra. Quizás tenga la misma manera de pensar que
su mujer sobre muchos temas, pero a buen seguro que no tiene su corazón. Mme.
de Blamont rechazó las ofertas de Sainville. Dijo que Sophie seguía siendo su
hija querida y que no quería abandonarla jamás. Y esta desdichada, siempre conmovedora,
dijo a tu Aline estrechándole las manos entre un mar de lágrimas:
– ¡Oh! señorita, ¿entonces esta es vuestra hermana ... Es más dichosa que yo,
¡ojalá sepa sentir su felicidad!
Como quiera que sea y a pesar de la poca alegría que Mme. de Blamont ha sacado
de este descubrimiento, está decidida a no negar a Léonore nada de todo lo que
pueda ayudarla a recuperar la fortuna de Mme. de Kerneuil. Ella y sus amigos
pondrán, sin duda a su disposición todo su poder, aunque ella sienta siempre
una especie de repugnancia que emana del hecho de que considera ilegítimo este
procedimiento. Por lo que respecta a Aline, a pesar de que perciba el extremo
alejamiento que hay entre el carácter de Léonore y el suyo, no deja da amarla
con la mayor ternura. Un alma honesta no encuentra jamás en los defectos de
quienes debe amar, razones que enfríen sus sentimientos. Llora en silencio y
no se enfría.
Imagino que cuando recibas esta carta ya habrás visto a su protagonista y que
probablemente la habrás juzgado como nosotros.
Adiós, mi querido Valcour, debes estar contento conmigo este verano. Creo que
era imposible mantener una correspondencia más sostenida y más detallada. No
esperes nada más, salimos para París y pronto sólo hablaremos ya de viva voz.
CARTA XL
Valcour a Madame de Blamont
París, 30 de Noviembre
Después de haber recibido tantas noticias interesantes de vuestra tierra, señora,
ahora me toca a mí dároslas desde París. Ayer fui a casa del conde de Beaulé
en donde tuve el honor de saludar a los condes de Karmeil. Ambos me han invitado
a que acuda mañana de madrugada para asistir a las formalidades religiosas de
su boda. Las ceremonias que habían sido omitidas se celebrarán en Saint-Roch
en presencia y con la aprobación de M. de Karmeil, padre del joven. Y como se
ha acordado guardar el secreto, no se mencionarán vuestros nombres en todo esto.
Solamente se os pide vuestro consentimiento tácito.
La anulación de la orden de detención ha sido cuestión de veinticuatro horas.
El conde de Karmeil se rindió con la mayor facilidad ante las opiniones y los
consejos de M. de Beaulé. Ambos fueron a ver juntos al ministro y la anulación
se obtuvo inmediatamente.
Sainville, me permitiréis que conserve ese nombre, estuvo encantado de abrazar
y de volver a ver a su padre a quien siempre ha amado en el fondo de su corazón.
Y éste no recibió sin lágrimas las efusiones del cariño de su hijo. Sin embargo
seguía recordando los cien mil escudos. Pero M. de Beaulé le ha convencido de
que los lingotes de España deberían hacerle olvidar esa bagatela y, de acuerdo
con el ministro, escribieron inmediatamente para intentar recuperarlos.
Los bienes de Mlle. de Kerneuil están muy divididos. Hay un número muy elevado
de colaterales y, aunque la presencia de esta joven debe arreglarlo todo, tememos
que se entablen algunos procesos.
Siguiendo vuestro consejo, les hemos dado a Bonneval como abogado. Les acompañará
a Bretaña, a donde M. de Karmeil iba a regresar cuando su hijo llegó a París.
Ahora volverá con la joven pareja. Sus antiguos procesos han acabado, lo que
destruye con la mayor seguridad los obstáculos que oponía a la elección de su
hijo. Se han negado rotundamente a que corráis con los gastos, señora. M. de
Karmeil adelantará todo lo necesario y luego se arreglará con Sainville. La
fortuna de estos jóvenes puede ser considerable: el ministro ha respondido de
que devuelvan, cuando menos, dos millones sobre el valor de los lingotes, eso
supone cien mil libras de renta, la sucesión de Mme. de Kerneuil nos da cincuenta
mil más y la de M. de Karmeil, otro tanto, eso arroja un total de cuando menos,
doscientas mil libras de renta y mucho más si los lingotes vuelven completos.
Léonore, al vernos el otro día hacer esta cuenta, no pudo ocultar un cierto
estremecimiento de alegría, lo que prueba que le gusta el dinero.
Solamente se ha presentado en la Ópera, en donde sus aventuras, contadas de
boca en boca, hicieron que todos los ojos se fijasen en ella. La encontraron
muy bonita, ella se dio cuenta y no pareció ser insensible a ello. Es cierto
que tiene una figura viva y animada, es graciosa, y posee un talle delicioso
y mucho ingenio. Quizás sea un poco pretenciosa... incluso melindrosa y hay
muchos sofismas en sus razonamientos... Pero, perdón, señora, cuando hablo de
algo vuestro, aunque mi espíritu sólo encuentre defectos... mi mano, que sigue
mi corazón, solamente debería pintar cualidades.
Como fui su acompañante en la Ópera, M. de Beaulé quiere que lo sea en los demás
espectáculos. Ella desea el Padre de Familia en el Francés y Lucille en los
Italianos, le gustarán. Me complace el motivo que le hizo desear el Padre de
Familia, ama todo lo que le recuerde el dichoso instante en que recuperó a su
ser amado. Esto es una muestra de sensibilidad.
Pero no acabaría nunca, señora, si pretendiese detallar todas las virtudes que
he encontrado en M. de Sainville. El conde de Beaulé quiere que sea su amigo,
en verdad que el esfuerzo no será grande: dulzura, amenidad, gracias, talentos,
ingenio... tiene todo lo necesario para ser el amigo de todo el mundo y el amante
de todas las mujeres.
¡Ah! señora, solamente yo soy desgraciado, solamente yo, entre el temor y la
esperanza, veo cómo se marchitan entre lágrimas y dolor mis mejores días. ¿Tendré
cuando menos, ocasión de presentaros en breve mis respetos? y, ¿cuando estemos
en la misma ciudad me será permitido arrojarme a vuestros pies? En vuestras
solas manos pongo los intereses de mi felicidad. ¿Quién mejor que vos sabe si
mis sufrimientos merecen una compensación? Pero, ¿cómo voy a quejarme cuando
aún cuento con vuestras bondades y con el corazón de Aline? Consolado por tales
dones no debería creer en las desgracias si la mayor de todas no fuese conocer
el precio de estos favores y no disfrutar de ellos.
Adiós, señora, enviadme vuestras órdenes, las transmitiré, a pesar del torbellino
en que nos sumiremos dentro de unos instantes y me atrevo a aseguraros que será
siempre un dulce deber plegarse a vuestras intenciones.