
NOTAS EN ESTA SECCION
Cronología
|
Entrevista 2001, por Claudio
Zeiger |
Del
putear literario, 2007 |
Manual de perdedores
ENLACE RELACIONADO
Carta al sargento Kirk




 Nace
el 5 de agosto de 1945 en González Chaves, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Su padre es funcionario del Banco Provincia. La familia se traslada por
diferentes pueblos: Médanos, Lobería y Rauch.
Nace
el 5 de agosto de 1945 en González Chaves, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Su padre es funcionario del Banco Provincia. La familia se traslada por
diferentes pueblos: Médanos, Lobería y Rauch.
"Se puede decir que nací en Chaves por accidente. Mi padre fue empleado del
Banco Provincia. Entró al banco en Lobería y después laburó por distintos
pueblos de la provincia. Toda mi familia era de Lobería, incluso mi hermana
mayor nació allí. En el año '45 mi viejo estaba trabajando de tesorero en Chaves,
y como en esa época se acostumbraba que los hijos nacieran en el lugar de donde
eran sus padres, mi mamá se iba a ir a Lobería... pero bueno, por esas cosas no
fue. Así que nací ocasionalmente en Chaves. Viví un año y medio hasta que a mi
viejo lo trasladaron a Médanos, cerca de Bahía Blanca. De ahí fuimos a Lobería,
después a Rauch. Y en Rauch, en el '55, se produce la Revolución Libertadora con
la caída de Perón. A mi viejo, que era peronista y había sido secretario de
Unidad Básica alguna vez, lo rajaron del banco. Pero antes de echarlo lo
trasladaron a Chaves. Así que volví unos meses, en vísperas de entrar a cuarto
grado. La siguiente vez volví para jugar al fútbol, tenía cerca de 16 años y
vivía en Coronel Dorrego, donde integraba el equipo de Independiente". De la
entrevista publicada en "El periodista de Tres Arroyos", en abril de 2005.
1955
La Revolución Libertadora cesantea a su padre. La familia se radica en Mar del
Plata.
1960
La familia se traslada a Coronel Dorrego. Juan Sasturain realiza los primeros
trabajos literarios en publicaciones estudiantiles.
1964
Terminados sus estudios secundarios, se radica en Buenos Aires. Allí comienza la
carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires.
"Cuando llegué a Buenos Aires quería jugar, tenía un tío que era dirigente de
San Lorenzo, entonces me fui a probar. Yo estaba jodido de la rodilla (...) Me
probé de delantero en San Lorenzo, y era grande, cualquiera sabe que a los 18
años si no la rompes no... y yo no la rompía. Después entrené con Independiente
y entré a Lanús, y aunque firmé con ellos nunca jugué. Lo que pasa es que
estudiaba Latín e Introducción a la Historia por un lado, y después iba a
entrenar al sur. Largué y terminé jugando en el equipo de la facultad. En el '69
egresé en Letras y comencé a trabajar como profesor de Literatura en el
secundario y al año siguiente a escribir en los medios". De la entrevista
publicada en "El periodista de Tres Arroyos", abril de 2005.
1969
Egresa de la carrera de Letras. Comienza a trabajar como diarero y encuestador.
1970
Trabaja como profesor de literatura en un colegio secundario.
1971
Comienza a colaborar en los diarios Clarín y La Opinión.
"Es más fácil escribir sobre los demás que escribir uno. Pero además son dos
actividades muy diferentes, actividades distintas. No necesariamente los
críticos tienen que ser buenos escritores. Para nada, son cualidades diferentes.
Yo me acuerdo que lo primero que comenté para Clarín fue una novela de Pasolini
y no tenía ni la más reputísima idea de Pasolini, igualmente me mandé una
crítica re pedante, llena de citas de Ronald Barthes, y yo no entendía un
carajo. Mas allá de la buena intención y la seriedad, no tenía nada, no tenía
conceptos, no tenía rodajes... Después laburé muy bien y muy feliz en los años
de 'La Opinión'. Estamos hablando de principios de los '70. 'La Opinión' fue un
medio muy importante, revolucionario para esa época..." dirá en una entrevista.
Es jefe de trabajos prácticos de Literatura Argentina en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
1972
Nace su hijo Diego.
1973
Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires y en la de Rosario, en las cátedras de Literatura argentina, Teoría
literaria, Géneros marginales, entre otras.
Hasta 1975 será responsable de la cátedra de Teoría Literaria en la Universidad
de Rosario.
"Hasta la triple A, y después los milicos, en esa época de lucha ideológica en
la universidad. Los que dábamos literatura desde el campo progresista, uno de
los gestos con los que atacábamos era ampliar el objeto de estudio de la
literatura, más allá de la valoración, de si era bueno o malo. Entonces
incorporamos la literatura de masas, nos dedicamos a estudiar el policial, la
historieta. Teníamos una concepción de la literatura muchísimo más amplia que la
concepción restringida y elitista. Entonces mi segunda aproximación a la
literatura fue como docente," señala.
1975
Nace su hijo Pablo. Termina la versión inicial de su primera novela, "Manual de
perdedores", que no se publicará hasta ocho años después. Recibe amenazas de la
Triple A y renuncia a su cátedra en Rosario y a la docencia en general.
Trabajará como corrector de pruebas en el diario Clarín hasta 1979.
1978
Retorna al periodismo.
1979
Es jefe de redacción de la revista SuperHum(R) y redactor de la revista Hum(R).
Publica numerosos trabajos sobre historieta, humor y literaturas marginales en
distintos medios. Dicta cursos y seminarios.
1981
Renuncia a Ediciones de la Urraca. Trabaja como redactor en la revista infantil
Billiken y como editor de un suplemento de humor en la revista Siete Días.
Conoce a Alberto Breccia. A su pedido, escribe el primer guión de la serie
"Perramus".
"Con la democracia, junto a Alberto Breccia, llegó la historieta "Perramus"...
Claro, a principios de los '80 andaba con Patricia, la hija del viejo Breccia,
en la época donde yo estaba laburando en Super Humor y tenía una cercanía con la
historieta. Y de mi relación con Patricia tenia una cercanía con Alberto. Yo no
había escrito nunca un guión, ya tenia terminada mi novela, escribía cuentos,
escribía sobre historietas. El viejo era un autentico artista, y como todos los
artistas se cagaba de hambre en esa época porque no publicaba acá. Hacía cosas
muy lindas, todo bárbaro, premios y todo..., pero no había medios donde
publicar, entonces necesitaba algo para publicar afuera. Entonces me dice: 'Juan
porque no me hacés un guión, una cosa aventurera, más o menos vendible, no una
cosa hermética, complicada'. La idea era hacer algo de batalla digamos, como
para... Yo le escribí el primer guión de 'Perramus'. Las primeras 8 páginas le
gustaron y empezamos a laburar. Lo que pasa es que aquello que tendría que haber
sido, en teoría, una historieta simple, fácil para vender y que permitiera tener
respiro con algo mas o menos comercial, resultó complicada, hermética,
presuntuosa, hiperintelectual, comprometida. Pero bueno, laburamos un montón de
años, hicimos más de 400 páginas. Son cuatro historias largas. El hecho de que
un tipo como ése me diga 'che porque no me escribís un guión' fue muy lindo,"
recordará.
1982
Es jefe de la sección de humor y miscelánea en el diario "La Voz". Allí publica
la primera parte del folletín policial "Manual de perdedores" con ilustraciones
de Hernán Haedo.
Es Jefe de redacción de la revista de humor y opinión "Feriado Nacional".
La historieta "Perramus" aparece por primer vez en la revista francesa Circus.
1984
Es jefe de redacción de la revista "Fierro", a la que subtituló "Revista para
Sobrevivientes".
La historieta "Perramus" comienza a aparecer en Italia, España, Suecia, Holanda,
Alemania y Estados Unidos.
1985
La editorial Legasa, publica en Buenos Aires el primer tomo de la novela "Manual
de perdedores", con ilustraciones de Hernán Haedo.
Junto con Alberto Breccia, participa del álbum "Los derechos humanos", publicado
por la editorial Ikusager, de Bilbao, España.
Viaja a Europa con motivo de una exposición de historieta argentina.
1986
Ediciones de la Flor, de Buenos Aires, publica el libro de crónicas y
reflexiones sobre fútbol "El día del arquero", con dibujos de Roberto
Fontanarrosa.
Aparece en Barcelona el álbum de historietas "Perramus", con prólogo de Osvaldo
Soriano (Editorial Lumen).
Es miembro del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Escritores
Policíacos (AIEP).
Viaja a la URSS, Francia e Italia.
1987
La editorial Legasa, de Buenos Aires, publica la novela "Manual de
perdedores/2", con ilustraciones de Hernán Haedo.
1988
La historieta "Perramus" obtiene el Premio Amnesty Internacional para el área
francófona, de Bruselas.
Es despedido de la revista Fierro y comienza a trabajar como jefe de sección en
el diario Sur.
1989
Ediciones B publica, en Buenos Aires y en Barcelona, la novela "Arena en los
zapatos", y resulta finalista del Premio Hammett.
Se radica en España.
Junto a Alberto y Enrique Breccia, participa en el álbum colectivo "El Sur".
1990
En Barcelona, trabaja en el frustrado proyecto de la revista Blade Runner.
La historieta "Perramus" es publicada por Ediciones Culturales Argentinas-De la
Flor, con prólogo de Javier Coma.
Publica una primera versión de la novela "Los sentidos del agua" en Cambio 16
(Madrid, España).
Ediciones Ikusager, de Bilbao, publica "Abrir puertas", álbum de historietas con
dibujos de Alberto Breccia, Enrique Breccia, Carlos Nine y Domingo Mandrafina.
Recibe el Premio Internacional Semana Negra de Gijón por su relato "Con tinta
sangre".
Nace su hija Dolores.
1991
La Editorial Anaya, de Madrid (España), publica la novela juvenil "Parecido S.
A."
Publica cuentos y reseñas en Playboy, El Observador, Torpedo, Detective Magazine
y El Periódico, de Barcelona, España.
En París, se publica la única edición completa, en tres tomos, de "Perramus".
1992
Se publica la novela juvenil "Los dedos de Walt Disney".
Regresa a Buenos Aires.
Dirige la edición argentina de la revista Man y colabora en la revista española
Co&Co.
1993
Es editor del Grupo Planeta Argentina.
Clarín-Aguilar publica en la colección La muerte y la brújula, la versión
definitiva de "Los sentidos del agua", previamente editada en México.
Aparece "Versiones", serie de adaptaciones de cuentos latinoamericanos que
realiza junto a Alberto Breccia para la revista Crisis.
Ediciones B publica en castellano "La isla del guano", tercera parte de
"Perramus".
1994
Participa del festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras en
Saint Malo, Francia.
Ediciones de la Flor reedita su libro de relatos "El día del arquero".
1995
El diario Página/12 publica el folletín aventurero "La lucha continúa".
En la revista Página/30, escribe la sección de fútbol "Wing de metegol".
Dirige las colecciones Enedé (Narrativa Dibujada) y Serie Oesterheld en
Ediciones Colihue, que publica los ensayos de "El domicilio de la aventura".
En la Série Noire de Gallimard, aparece "Arena en los zapatos".
1996
Editorial Del Sol publica en Buenos Aires, el libro de relatos "Zenitram".
2001
La Editorial Sudamericana, de Buenos Aires, publica el libro de relatos "La
mujer ducha".
"En algunos de sus cuentos -lejos del antihéroe Perramus- el protagonista es un
héroe patético, borroso, a veces filosófico, otras trivial; casi siempre, y allí
reside su belleza, persiguen lo imposible, o en otros términos, lo que
únicamente ellos desean encontrar y por eso no pueden compartir. 'La mujer
ducha', 'Nick Frascara y los simulacros del crimen' o 'San Jodete, apóstol de la
Desgracia' responden a esa línea, y de un modo u otro sirven para poner en
escena uno de los territorios predilectos de Sasturain, codo a codo con el
sentimiento tanguero: la nostalgia. Con todo, quizás en sintonía con las
preferencias del maestro (hay que decir que en Perramus no se aguantó y le
otorgó unilateralmente el Nobel a Borges de una vez por todas), lo mejor de su
producción deja escapar más bien un aire de milonga, escenario mucho más
propicio para el relato policial, al tiempo que se trata de impecables
ejercicios de estilo: el conocido 'Versión de un relato de Hammett', 'Con tinta
sangre' y, muy especialmente, 'Subjuntivo'.
Quizá no se trate de uno incomparable, pero Sasturain es, sin duda, un escritor
único. Un cruce desprolijo entre Borges y Fontanarrosa, o mejor, el lado oscuro
de Bustos Domecq: alguien que coquetea con la anécdota desaforada y acerca la
leyenda, introduciéndolas con justeza en el vacío insoportable y banal de lo
cotidiano.", escribió José María Brindisi para 3puntos, en septiembre de 2001.
2002
Aparece en Buenos Aires, "Brooklin & Medio", publicado por la editorial Norma.
Editorial Sudamericana publica "La lucha continúa".
"En las tramas de Sasturain, la fatalidad se topa con lo irruptivo, y el
equívoco supera las malas o buenas intenciones. El destino no es más que un
desatino. Quizás esto provenga de lo que el autor señala en su prólogo, esa
forma de diversión que implica el mero hecho de escribir, comparándose con lo
que supone vivenció David Lynch con Twin Peaks. En su caso es más que el
jolgorio de un discurrir o el apego a sus maestros: se trata de una libertad
sosegada que se manifiesta en el registro de la distorsión. Una curiosa
nostalgia guía el secreto de lo que está por suceder. Más que el retorno de lo
reprimido, lo que aparece es lo no reprimido del retorno. Una suerte de futuro
melancólico de una época: la de Flash Gordon, Misión imposible o Titanes en el
ring. Él lo explica: 'La historia fue creciendo, echando ramas, desparramándose
hasta hacerse ingobernable, como suele suceder con las plantas silvestres,
adquiriendo los hábitos impresentables de ciertos animales malcriados'. Otro
hallazgo: su forma de inmiscuirse en lo doméstico para extraer su desolada
repetición. Las intrigas se propagan como formas sublevadas del desconcierto.
Quizás esto se deba a lo que él se propone realizar con la escritura: 'Trato de
dibujar los frágiles tabiques con que la humana cobardía se despega de la
soberbia traición'. Y lo logra.", escribió Silvia Hopenhayn para 3puntos, en
diciembre de 2002).
2003
La Editorial Sudamerinana reedita "Manual de perdedores".
2004
La editorial Astralib, de Buenos Aires, publica "Buscados vivos" con entrevistas
y textos sobre Hugo Pratt, Solano López, Oski y César Bruto.
"Habría, según Sasturain, entre los artistas una raza muy particular. Se
caracteriza por la compulsión de contar a través de imágenes. Entre ellos hay
contadores de historias y contadores de chistes; fabuladores de vidas y
creadores de mundos imaginarios. Casi todos, personas que, en algún momento de
su vida, han jugado al oficio de ser dioses. Son los dibujantes de comic.
Posiblemente como un homenaje a esa raza, Sasturain acaba de publicar Buscados
vivos, el libro en el que recopila sus entrevistas, opiniones y artículos sobre
los grandes dibujantes y autores de la época de oro de la historieta argentina.
[...] Esta aparente sucesión de entrevistas debe leerse, ante todo, como el
trabajo de un coleccionista. En sus páginas, Sasturain recopila las voces, la
historia y algunos detalles de "la cocina" de cada autor. Así, por ejemplo, el
Tano Pratt cuenta que hacía muchos "hombres de la jungla", no porque le gustaran
especialmente sino porque cuando se equivocaba, para no rehacer, cubría con
negro. Y lo cuenta con cierto orgullo: 'Yo nunca le tuve miedo al negro, aunque
los dibujantes le temen porque es un hecho expresionista; tenés que dominarlo
bien para usarlo. A mí me importaba cuatro pepinos... Yo a veces sólo quería
tapar las equivocaciones'. Como si fuera una tesis doctoral, pero para la
universidad de la calle, el libro de Sasturain va y viene de la técnica a la
vida, de la obra publicada a la biografía de los autores, con la fluidez de una
charla. De Pratt a Oski, del humor a la aventura, recupera el tono coloquial y
reposado de las conversaciones," Johathan Rovner, Página/12, octubre de 2004.
 Bibliografía
Bibliografía
"Manual de perdedores /1". Novela. Juan Sasturain, Editorial Legasa, Serie
Ómnibus, Buenos Aires, 1985.
"El día del arquero". Crónicas y relatos. Juan Sasturain, Ediciones de la Flor,
Buenos Airs, 1986; reedición, 1994.
"Perramus". Historietas. Juan Sasturain, Editorial Lumen, Barcelona (España),
1986; Ediciones Culturales Argentinas-De la Flor, Buenos Aires, 1990.
"Manual de perdedores/2". Novela. Juan Sasturain, Editorial Legasa, Buenos
Aires, 1987; Ediciones B, Barcelona (España), 1988; Serie B, Barcelona (España),
1990.
"Arena en los zapatos". Novela. Juan Sasturain, Ediciones B, Buenos Aires y
Barcelona (España), 1989.
"Los sentidos del agua". Novela. Juan Sasturain, Cambio 16, Madrid (España),
1990; Clarín-Aguilar, Buenos Aires, 1992.
"Abrir puertas". Historietas. Juan Sasturain, Ediciones Ikusager, Bilbao, 1990.
"Parecido S.A.". Novela. Juan Sasturain, Editorial Anaya, Madrid (España), 1991.
"Los dedos de Walt Disney". Novela. Juan Sasturain,, Editorial Anaya, Madrid,
1992.
"Versiones". Historietas. Juan Sasturain, Doedytores, Buenos Aires, 1993.
"Perramus. 3. La isla del guano". Historietas. Juan Sasturain, Ediciones B,
Buenos Aires y Barcelona (España), 1993.
"El domicilio de la aventura". Ensayos. Juan Sasturain, Editorial Colihue,
Buenos Aires, 1995.
"Zenitram". Relatos. Juan Sasturain, editorial Del Sol, Buenos Aires, 1996.
"La mujer ducha". Relatos. Juan Sasturain, editorial Sudamericana, Buenos Aires,
2001.
"Brooklin & Medio". Novela. Juan Sasturain, editorial Norma, Buenos Aires, 2002.
"La lucha continúa". Novela. Juan Sasturain, editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 2002.
"Buscados vivos". Juan Sasturain, Astralib, Buenos Aires, 2004.

 La
aventura del hombre (entrevista 2001)
La
aventura del hombre (entrevista 2001)
Por Claudio Zeiger
Aunque descree de la
literatura confesional, las palabras que siguen son lo más aproximado a una
confesión que se puede llegar a arrancar a Juan Sasturain, quien acaba de
publicar una colección de cuentos bajo el título La mujer ducha, definición que
encierra un doble sentido humorístico, un eco paródico que el autor suele
cultivar con fruición. La confesión reza así: "Yo nunca trabajé para la carrera
literaria, para perfilarme como escritor. Cada vez que tengo que llenar una
ficha en el aeropuerto, en el lugar de ocupación uno pone Periodista. Es más
modesto que escritor, aunque en algún momento te das cuenta de que ya tenés diez
libros publicados y que sos un narrador que existe para los demás. Creo que esa
falta de lugar tiene que ver, en mi caso, con cierta consecuencia ideológica:
unos cuantos y yo mismo hemos practicado la literatura desde lugares marginales,
desde la periferia, no contra la literatura sino contra el engolamiento y la
soberbia. Esos abordajes desde un costado –en mi caso desde el policial o desde
la historieta– me fueron dando un perfil determinado. Después de los 50 años,
como es mi caso, sos responsable de tu cara y también de tu actitud previa.
Nunca puse la literatura en el eje central de mi actividad. Quizás no me ha dado
el cuero para eso".
En principio, la pregunta planteada tuvo por objeto el carácter desperdigado de
su obra. Escritor de cuentos para antologías y de una novela que como es el caso
de su Manual de perdedores I y II primero apareció en forma de folletín en un
diario, Sasturain tiene también algunos textos inhallables. En el prólogo de La
mujer ducha el autor lo explica: "Cada uno de los cuentos acá reunidos por
primera vez –como se coincide ocasionalmente en un ascensor o se termina en un
geriátrico– cuenta una historia, pero además tiene la suya. Hay nuevos y
veteranos, todos trajinados. Media docena viene de un querido libro inhallable
–se gratificará con un ejemplar de éste a quien lo encuentre– que se llamó
Zenitram". Por lo tanto, y más allá de relanzar una "carrera literaria" de la
que Sasturain gusta mantener prudente distancia, La mujer ducha permite la feliz
coincidencia de lo perdido y de lo nuevo, que también lo hay, aunque en rigor,
se trata de reescrituras.
"Hay cuentos escritos a fines de los ochenta y principios de los noventa en
España, por encargo o por necesidad, que es más o menos lo mismo. 'Con tinta
sangre' está escrito en registro caribeño, porque frente al jurado del premio
policial de la ciudad de Gijón no quería que sospecharan que era yo, entonces
debía disimular que era un argentino y está narrado como si fuera un colombiano
(un colombiano trucho, obviamente). Se llevaron una buena sorpresa cuando vieron
que era yo. El cuento que le da título al libro, 'La mujer ducha', se llamaba en
principio 'La bicicleta sentimental' y era brevísimo, no tendría más de 250
líneas, y se publicó en la revista Feriado Nacional en 1983. Es una historia de
amor que transcurre en una unidad básica en las vísperas de la caída de la
dictadura. Lo reescribí ahora, o sea veinte años después, desde la mirada de un
narrador lateral que trabaja en una empresa de pompas fúnebres y un día, parado
frente al paredón del cementerio de la Chacarita, habla con un tipo –que soy yo,
al estilo de 'Hombre de la esquina rosada'– sobre el sentido que tenían las
pintadas de entonces, cuando se hacían por militancia política y no por encargo.
Obviamente, con veinte años de distancia se convirtió en otra cosa.
Originalmente era la visión de un peronista como era yo entonces, y veinte años
después cuenta la misma historia desde otro punto de vista. Es una historia de
amor, de lealtades y una mirada nostálgica sobre el peronismo. En general todos
los cuentos han sido sometidos a reescrituras. Los más viejos son de principio
de los ochenta, y están escritos como ejercicios en el estilo de Historia
universal de la infamia. Inclusive fueron publicados en medios de la época,
cuando estaba más o menos en lo mismo que ahora, trabajaba en algún medio y me
dedicaba a hacer literatura cuando debería hacer periodismo." A propósito,
Sasturain ha fatigado más de una redacción y tiene algo para decir sobre la tan
llevada y traída relación entre el periodismo y la literatura.
"Lo bueno que tiene el periodismo es que le quita solemnidad al hecho de
escribir. Vos sabés que lo que escribís nunca es demasiado importante. Si
escribiste algo maravilloso, al día siguiente todos se olvidan. Y a la inversa,
si te mandaste un cagadón o algo que no te parece que está a la altura de lo que
podés dar, mañana tendrás revancha. Por otro lado, los males ya sabemos cuáles
son: el periodismo atenta directamente contra la prosa, contra el uso del
lenguaje. El periodismo supone que el lenguaje tiene que tender a la
transparencia, cuando en realidad si hacés literatura tenés que partir de la
idea de la opacidad del lenguaje, tenemos que forzar a las palabras. Pero no
creo en las contradicciones entre el periodismo y la actividad literaria. No le
busquemos excusas: el que no escribe es porque no quiere. O no tiene nada para
decir."
UN TREMENDO CALIFICADOR
La mujer ducha es, en principio, la reunión de unos trece cuentos donde la
mayoría se identifican por un personaje protagónico –el general Rosca, el
caballero Lucadamo, el pistolero Nick Frascara, Florencio Magneto, devenido San
Jodete, apóstol de la desgracia o Zenitram, el primer superhéroe argentino, por
citar a algunos–, tipos asediados por la desgracia pero que, dentro de lo mal
que los trata la vida, suelen encontrar una salida épica que les da un sentido
en medio del gris que los rodea, por más absurdo o farsesco que pueda parecer lo
que hacen. Son iluminados, místicos, obsesivos; tipos que de la mediocridad
suelen pegar un salto demasiado alto y se estrellan, pero a lo grande. Fracasan
con bombos y platillos. Una suerte de cronista estará allí para reconstruir sus
vidas sin sentido, siempre encontrará una fuente documental para reescribir lo
que finalmente serán los cuentos del narrador-Sasturain.
Así, bajo el paraguas del Borges más apócrifo y paródico, Sasturain homenajea a
quien considera su maestro, con una prosa popular y elegante al mismo tiempo, y
con una potencia adjetivadora más que envidiable. Estos cuentos son un festival
de adjetivos y expresivas imágenes: un presidente reelecto va a ser un
"reiterado presidente" que entrega una partida especial en un "mordisqueado
presupuesto nacional"; un tipo con auténtica vocación de perdedor es un "un
desgraciado tenaz, el buen golpeado"; hay metáforas futboleras, como ser
"pateados desde las inferiores" o un general que a pesar de todos los fracasos
"sintió que había tocado el dobladillo del vestido de la Gloria".
Hay un horizonte ideológico que salvo en el cuento "La mujer ducha" (ubicado en
los tramos finales de la dictadura militar) suele cristalizarse en los años
cincuenta, cuando (a pesar de todo) los personajes de varios de los relatos
podían tener ilusiones y Argentina imaginarse a sí misma (con mayor o menor
grado de fantasía) como una potencia. O por lo menos como un país que confiaba
en sus propias fuerzas naturales y los talentos individuales (algo
maravillosamente expresado en el cuento "Campitos", que gira alrededor del
origen de una expresión futbolera: el semillero de jugadores. Campitos
descubrirá la relación secreta entre el suelo y los cracks deportivos). El
sentido universal de la derrota, la dimensión existencial del fracaso, no quitan
que el clima social de muchos cuentos dé pie a la alegría, a la sensación vital
de que a pesar de todo se podían compartir valores sociales, grupales, ligados a
la lealtad, la amistad, la tarea común en el ámbito laboral.
Eso sí: siempre está el pliegue de la parodia, el papel disolvente del humor,
porque ya se sabe cómo terminó la historia de una época y del país. Hay un
escepticismo de fondo que sin embargo nunca se desplaza hacia la ironía o el
cinismo. Sasturain mantiene una relación de amistad y amor con sus criaturas,
locos perdidos en su mayoría. Hace humor con ellos, pero sin burlarse de ellos.
Las historias que se narran en La mujer duchasuelen ser piezas más o menos
paródicas de algún género que todavía es o ha sido popular o de masas, con ritmo
de historieta o clima de novela negra, según el caso. También se mezclan los
mitos menores y mayores de la cultura argentina relacionados con el tango, el
fútbol y la política. Y eso, como reza el título de uno de los cuentos ("Con
tinta sangre") tiene que ver, en última instancia, con que el autor lleva en la
sangre los géneros menores, que empezaron a reivindicarse en Argentina, en los
ámbitos literarios e intelectuales, cuando ya comenzaba otra época: los años
sesenta.
La nueva ola
"Entre la segunda mitad de los sesenta y la primera mitad de los setenta hubo un
gesto de rescate (por usar la espantosa palabra que se usaba entonces) de las
literaturas marginales", recuerda Sasturain. "Era un gesto hecho por placer y
por ideología al mismo tiempo. La posición ideológica era que en países
neocoloniales como el nuestro se manejaba un concepto restringido de cultura, y
que en la literatura quedaban una enorme cantidad de producciones que no
entraban en ninguno de los tres géneros reconocidos. La canción popular no
entraba en la lírica; la historieta no entraba en la narrativa, y el cine o la
televisión no podían ser vistos dentro de lo dramático. En mi caso, ya que era
profesor universitario de letras, la reivindicación era que el objeto de estudio
debía expandirse. La literatura de los años veinte ya no era sólo Florida y
Boedo sino Florida, Boedo y las letras de tango, la poesía de Celedonio Flores,
por ejemplo. En ese contexto se rescató el policial negro (Chandler, Cain,
Hammet, Mc Coy) como una literatura con la misma potencia que otras ya
reconocidas. De esa reivindicación a escribir novelas policiales había un paso."
Cuando habla de una época y de un grupo dentro de un segmento generacional,
Sasturain tira una constelación de nombre que aún hoy mezcla artistas más
rigurosamente "literarios" con otros que se siguen identificando con la
historieta y los géneros populares. "Hay gente con la que tuve experiencias
parecidas, a quienes nos han gustado más o menos las mismas cosas. Tipos como
Carlos Trillo, el negro Alejandro Dolina, Fontanarrosa, Osvaldo Soriano desde
luego, José Pablo Feinmann, aunque él cultiva también otros estratos, el gordo
Carlos Sampayo, Guillermo Saccomanno. Hemos tenido todos una actitud similar.
Sobre todo no hemos demonizado a los medios masivos; nunca los consideramos como
básicamente deformadores, con esa visión apocalíptica que tenía la izquierda y
que (como Mattelart, por ejemplo) los veía como la última forma de opresión del
imperialismo. La relación con los medios masivos ha sido determinante, a
diferencia de generaciones anteriores. En los cincuenta, los chicos de entonces
fuimos los primeros que además de libros teníamos radio y televisión –no en mi
caso porque era del interior, a donde llegó después. Los libros vendrían
después. Aprendimos entonces que el libro no es el único portador de narrativa
ni de literatura."
BORGES Y PERON
Entre tanta devoción popular y vocación por los marginales, suena un poco
contrastante (por no decir contradictoria) la fuerte impronta borgeana que
muestra Sasturain, no sólo en sus cuentos sino (como se revela un poco más
adelante) como una adscripción a lo que podrían llamarse los principios
borgeanos, su manera de entender la literatura.
"Yo soy un borgeano consecuente y deslumbrado. Creo que hay dos fenómenos
ineludibles y por lo tanto voy a decir una obviedad: Borges y el peronismo. Pero
nuestra generación no los pudo obviar. Son como los padres. No los podés
gambetear. Tenés que hacer algo con ellos. Yo fui peronista durante mucho
tiempo, demasiados años, hasta fines de los ochenta inclusive, y dentro de esa
visión sesgada y sectaria de la cultura que tenía el peronismo, Borges era
exactamente la vereda de enfrente. Borges era la negación de lo nacional. En un
momento, uno se dio cuenta de que no era tan así porque los ejes estaban mal
colocados. Borges era ungran escritor argentino y en su condición argentina
estaba el hecho de ser como era. Entonces, en mi caso, leer a este Borges era ir
contra ese mandato que lo consideraba como el adversario. Un poco era lo que le
sucedía a la izquierda con la figura de Evita, a quien necesitaban sacarla del
peronismo para reivindicarla desde otro lado."
Pero si hasta ahora se trata de una cuestión entre la política y la estética,
Sasturain descubriría para sí, en Borges, algo mucho más decisivo: una de las
claves de cómo encarar su propia narrativa.
"Los primeros textos que escribe Borges como narrador son los de Historia
universal de la infamia ¿Y qué son esos textos? Pastiches, mentiras, textos
apócrifos y tramposos, donde la ficción está disimulada detrás de la
documentación que sustentaría la verdad frente a lo que no lo es. Borges los
llamaba ejercicios de un tímido. Y la única forma que yo tuve de entrar a la
narrativa fue haciendo todo tipo de impostaciones; no he podido escribir nunca
si no es a través de la mediación. O de un género previo o de una voluntad de
estilo predeterminada, como calzar en un cliché narrativo. Nunca he podido
entrar en pelo al relato. Por eso me identifico plenamente con esa actitud
borgeana. Es por esa vieja cosa que uno siente que quiere escribir pero no tiene
nada nuevo para decir. Tiene que ver también con el papel que uno le atribuye a
lo literario. Jamás pude escribir algo confesional, una novela de aprendizaje.
Ya somos grandes y sabemos que estamos presentes en lo que escribimos y que eso
es ineludible, pero hay un pudor básico, elemental, que me hace parar en este
lugar, escondido detrás de un género. El primer texto narrativo que escribí,
Manual de perdedores, arranca con la escena típica del empresario que está
esperando y la llegada del detective que va a ser contratado. Necesitaba
trabajar a partir de un modelo. No es necesidad de copiar, sino lo más parecido
a hacer cine de género. Los géneros son pudorosos, sobre todo porque uno no cree
que la literatura sea el campo de la libertad absoluta, abierta. Yo tiendo a lo
acotado, y en eso también me siento absolutamente borgeano. En ese lugar
encontré el desafío."
EL SABOR DE LA AVENTURA
Quedan dos temas para el final: el humor y la aventura. Sobre el primero de
ellos ya se adelantó algo: el humor como una manera adoptada por el narrador de
historias para corretear entre mitos, fracasados y sueños rotos. Se dijo que ese
humor no se desarrolla a costa de los personajes. Y se dijo que también tiene
que ver con el uso de los adjetivos, las expresiones felices que se pueden
saborear a cada paso durante la lectura de La mujer ducha.
Para Sasturain, el humor "es la última vacuna contra la solemnidad, que es el
pecado del que no se vuelve, y contra el aburrimiento, que no tiene perdón. Es
una manera de cuidarse el culo, y el humor está en nuestra mejor literatura y
por supuesto en Borges. El humor, en última instancia, es el registro de la
salud".
La aventura es algo que, según señala el propio autor, fue el motor central de
todos sus trabajos: desde Manual de perdedores a novelas juveniles como Parecido
SA o Los dedos de Walt Disney, y desde luego en los guiones para la historieta
Perramus, que fue dibujada por Alberto Breccia, hasta los textos ensayísticos de
El domicilio de la aventura.
"La idea de la aventura me debe haber quedado pegada para siempre desde Héctor
Oesterheld", dice Sasturain. "La aventura es la dimensión en la cual el hombre
alcanza su techo. Las cosas son como deberían ser, entonces se sale de la vida
chata. El hombre descubre que es otra cosa, o que podría serlo alguna vez. La
aventura es cuando la vida alcanza la dimensión que hace que merezca ser vivida;
el hombre que no sabe para qué mierda está en el mundo, descubre que las cosas
tienen algún sentido. Tenemos los casos emblemáticos de Oesterheld y Walsh, que
vivieron a la altura de lo que habían escrito, y por eso hablo del sentido de
pudor en la escritura: si uno va a escribir determinadas cosas, tiene que estar
a la altura. La primera novela que yo escribí se llama Manual de perdedores,y no
fue un título casual. Creo que lo que corresponde en esta puta sociedad
competitiva, donde un ganador puede parecer bastante sospechoso, es la digna
derrota."
Fuente: Página|12 (2001)


 Del
putear literario
Del
putear literario
Por Juan Sasturain
No debe ser casual que nuestra narrativa haya nacido con un hermoso texto lleno
de puteadas, El matadero, en el que proliferan las tetas, los cojones y los
huevos... Tampoco debe ser casual que esas “malas palabras”, puestas en boca de
personajes bárbaros, fueran a la vez exabruptos sordos y casi secretos, permisos
que se concedió un escritor –el a veces inasible Esteban Echeverría– al
expresarse espontáneo y sin pudores, como si no fuera a ser leído en lo
inmediato, ni siquiera por encima del hombro.
Y es que así fue, exactamente. Tenemos ese texto (tan puteado) precisamente
“porque no se podía” escribir en ese registro. Si Echeverría hubiese concebido
El matadero para publicarlo en ese lugar y momento –Buenos Aires durante la
década del cuarenta, virulento gobierno de Rosas– no lo habría escrito así o no
lo habría escrito, a secas. Es que se trata, de algún modo, de un texto privado
cuyas condiciones de difusión no estaban dadas, ni siquiera previstas, para y
por el autor. Incluso después, durante su estadía en Montevideo, donde moriría
en 1851 tras diez años largos de exilio.
Es bien sabido que el laborioso Juan María Gutiérrez, nuestro primer crítico e
investigador literario, da a conocer El matadero recién a mediados de los años
setenta, un cuarto de siglo después, cuando se hace cargo de la edición de las
obras completas de Echeverría y recoge, acaso descubre, sus inéditos. Ahí,
pudoroso escrupuloso, Gutiérrez recurre a los puntos suspensivos –“m...” por
mierda, “p...” por puta, “c...” por cojones– que sin duda no existían en un
manuscrito original de escritura nerviosa y a veces casi ilegible por el
temblor, producto –aventura el compilador– “más de la ira que del miedo”.
Seguramente.
La cuestión es que Echeverría, encendido y desatado, con el oído fiel y fino,
hace putear a Matasiete y sus abominables carniza/mazorqueros, los hace entrar
creíbles de palabra y obra en la literatura nacional sucios de barro y sangre; a
la inversa, es evidente que se le lengua la traba, se le engola la gola, a la
hora de darle la palabra a su idealizado unitario alternativo, irascible sin
zafaduría, capaz de reventar de rabia con todos los calificativos agraviantes en
la boca y sin ninguna puteada... Ahí el realismo romántico y su afirmación de lo
particular nacional entra en colisión con la idealización del héroe ídem, y la
verosimilitud –al menos en términos de registros del habla– se va de algún modo
al carajo. ¿Acaso no puteaban los unitarios y/o el mismísimo Echeverría en
privado; acaso sólo lo hacían entre pares y no cabe acá homologarse con los usos
del enemigo?
Un rastreo somero pero representativo del mal hablar literario nos mostraría que
contra todo pronóstico los personajes de Arlt no putean –aunque el “rajá
turrito, rajá” que el farmacéutico endilga a Erdosain es marca de fábrica
arltiana–; y que, por ejemplo, los de Sabato –como los de Echeverría– sólo lo
hacen para demostrar su condición de clase: “Métase las casullas en el culo” le
dice un peronista empatotado a la mujer que quiere impedir el saqueo de las
iglesias la noche de los incendios del ’55, en Sobre héroes y tumbas,
confirmando que la barbarie también es verbal.
También en el primer Cortázar, el heroico Pelusa –el personaje “mersa” de Los
premios, toda una revelación incluso para el autor sobre el final– monopoliza
las puteadas y “malas palabras” de la novela. Pero acá está claro que –ante el
peligro y el enemigo concretos– el Pelusa no sólo hace (pelea) sino que dice
(llama a las cosas por su nombre): así, trata de “manga de cagones” a los
mayoritarios claudicantes de su heterogéneo grupo de clase media. Hay un cambio
de signo.
Walsh sembró escasas y significativas puteadas en sus cuentos. En Corso, porque
registra –a la manera que después, largamente, Fontanarrosa– el coloquial reo. Y
en el prólogo ejemplar de Operación Masacre, porque cuando necesita
mostrar/explicar en una frase cierta revelación personal de cómo son las cosas,
oye y pone en boca del soldado herido el “no me dejen solo, hijos de puta” en
lugar de un supuesto “viva la patria” convencional.
Acaso el texto ejemplar que cierre el imaginario, arbitrario círculo de lo
malhablado literario esté en un poderoso relato de Rozenmacher de los sesenta:
Cabecita negra. Una sola palabra, una sola expresión rápida, vulgar y usual,
puesta en boca del corriente señor Lanari, revela, más que cualquier discurso
explicativo, todo el odio de clase: “Negra de mierda” piensa y dice el burgués
amenazado.
La víctima unitaria de Echeverría y la viejita que tironeaba las pilchas
sagradas en Sabato han encontrado por fin su auténtica voz.
Fuente: Página|12

MANUAL DE PERDEDORES (fragmento)
PAGINA 1 |
PAGINA 2 |
PAGINA 3
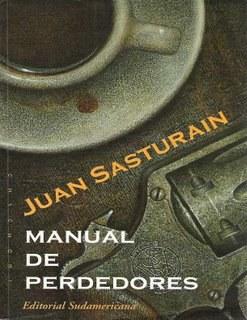 Este
libro es para mis viejos
Este
libro es para mis viejos
que, saludablemente,
no me enseñaron a ganar.
Y también para
Diego y Catuto,
porque los quiero
mucho.
Prólogo
La historia del gallego
Podría comenzar este relato diciendo que uno no puede jubilarse de lo que ama.
Ya sea una mujer que nos hipotecó la adolescencia, un líder que nos ganó la vida
o una camiseta con el color de la victoria. O mejor: nadie puede jubilarse de
los sueños sin enloquecer.
Otra manera de empezar sería una prestigiosa tarde de otoño en Parque Lezama.
Cielo limpio, hojitas que hacen ruido en los senderos, parejas. Yo andaba allá
arriba, entre las mesas de ajedrez junto a la barranca que da a la avenida,
cuando alguien me codeó, me confundió sin duda:
-Oiga, ¿no viene a escucharlo a Tony?
Me di vuelta. El pelado me señalaba el grupo, la gente reunida.
-Claro que sí -mentí de apuro-. Ya voy.
Así, esa tarde asistí a la tertulia delirante alrededor de Antonio "Tony"
García, un mozo gallego y jubilado que a falta de treinta centímetros más de
estatura y algunos pesos en el flaco bolsillo tenía un bien infinito: era dueño
de una historia.
Y no la de cualquier taño o gallego que empieza en la panza de un buque, sigue
en un conventillo o con una guerra entre hermanos que nuestros hijos ya no
conocen. No; este García de poca carne y ojitos vivaces bajo la boina que le
bailaba en el cráneo semipelado tenía una historia diferente y cada tarde
montaba el espectáculo de su vida ante un auditorio escéptico o respetuoso,
siempre pendiente.
Lo que contaba ocupaba meses apenas de su vida. Acaso un año. Sin embargo, todo
giraba alrededor de ese punto: el informe pasado de veinte años de bandeja, el
presente que sólo servía para revivir los momentos en que la vida fue lo que
debía ser por una vez.
Muchos atardeceres de aquel otoño me entreveré entre los oyentes de Tony. Y
alguna vez estuve en su pieza de hotel en Tacuarí al 900 y apuramos la
manzanilla, comimos salamín sacado de un cajón forrado en hule amarillo, revolví
fotos con él. Nunca le dije que pensaba escribir su historia. Tuve miedo de que
el gallego se desbandara, inventara algo más de lo habitual, rellenara con la
imaginación los agujeros de la memoria.
En aquellos encuentros tuve también las imágenes del verdadero protagonista, ese
Etchenaik que apenas conocí, como todos: una ráfaga que pasó por los diarios de
fines de los setenta, una noticia que derivaba de sección en sección sin encajar
en ninguna. Alguna vez en Policiales, otra en Información General, la definitiva
en una nota de personajes insólitos y después la oscuridad, el olvido junto a
sátiros de poca monta o las andanzas de los Falcon color mar turbio.
Tony no pasó aquel invierno y en la misma camita arrugada de la pensión se fue
de largo en un sueño en el que todo volvía a ser lo que había sido.
Me acuerdo que no llevé ninguna de las livianas manijas pero pude influir entre
los dispersos y lejanos parientes para que el nombre grabado en el mármol no
fuera el de Antonio Benigno Manuel García, como decía la ajada cédula que
encontramos en la misma valija de las fotos, los recortes y el revólver oxidado.
En un rincón de la Chacarita donde puedo llevarlo cualquier tarde de éstas hay
un lugarcito que dice: Tony García (1909-1980) y creo que él está contento así.
Con los recuerdos de Tony, algunas crónicas burlonas y el testimonio de Willy
Rafetto y Julio Robledo, que todavía andan en el extraño gremio que eligieron
Etchenaik y el gallego, pude armar el relato que describe algunos meses quemados
como yesca; el resplandor de un fósforo contra la oscuridad de los años.
Pero no es todo.
Ella no me deja mentir
Cuando en octubre de 1985 publiqué la primera parte de este Manual de
perdedores, ahora finalmente completo, un Epílogo que la firme amabilidad
crítica de Ricardo Piglia aconsejó suprimir, mi amigo y algo más Diego Fierro
abría paraguas y extendía redes protectoras bajo el texto, trataba de
justificarlo. Craso, grueso y soso error: ninguna palabra justifica o da sentido
a otra; bastante trabajo tiene con hacerse sentir y sentirse apenas. Las
consideraciones de Diego hubieran sido igualmente redundantes: era obvio que la
novela "llegaba tarde a la moda de la policial negra", que el autor jamás había
visto disparar un revólver sino en el cine, que la sangre fluía literariamente
en sus cadáveres de papel. La abundancia de referencias chandlerianas o los
excesos tangueros tenían su justificación cautelosa, nada quedaba al azar en ese
epílogo perdonavidas.
Sin embargo, tanta pretensión de controlar falencias y acallar lecturas
impiadosas no preveía otro tipo de reacciones. A ésas me quiero referir porque
creo que son las únicas que valen la pena a esta altura: las opiniones y
sugerencias de un personaje. Nada menos.
Recuerdo que en los agitados días del otoño del '83, cuando este folletín
goteaba diariamente en el efímero diario La Voz, de Buenos Aires, recibí el
primer llamado telefónico. Una mujer innominada rompía el silencio y la apatía
de los contados lectores de la historia y quería comunicarme sus impresiones:
"Hay cosas que no van" me dijo, escueta y segura. "Usté no sabe todo lo que pasó
y bolacea. ¿No le da vergüenza?" No, no me daba y además estaba encantado del
planteo. Hasta entonces no había hecho otra cosa que armar los recuerdos de
Tony, adornarlos con un tono pretendidamente displicente, rellenar los vacíos
con buenas lecturas del género. Ahora llegaba el momento de revitalizar la
historia con testimonios frescos: había alguien más -e interesado personalmente-
que conocía la historia del jubilado que se hizo investigador privado y su
ayudante, el mozo renegado...
Concertamos una cita con la extraña dama y fui: una confitería de Caballito, un
domingo a la tarde que -recuerdo- había partido en la cancha de Ferrocarril
Oeste. Esperé hasta las siete y la dama no apareció. Llamó el lunes
disculpándose. Lo había pensado bien y creía que era mejor dejar todo así, no
valía la pena. La putié por lo bajo pero no me hice mala sangre: en esos días la
publicación quedaba interrumpida y los perdedores seguíamos tan perdedores como
siempre, con manual o sin él.
Pasaron tres años -como el tango- y en otra oficina, en otro laburo, en otro
momento, volvió a sonar el teléfono: " ¿Sasturain? Soy la mujer que trabajaba en
su novela, ¿se acuerda?" Me acordaba. "Leí el libro. ¿Piensa escribir la segunda
parte?" Le expliqué que ya estaba casi lista, que el invierno del '86 no podía
terminar sin el punto final; mentí sin piedad y sin saberlo. "Entonces tenemos
que hablar. No le voy a fallar", me amenazó.
Me senté a esperarla un sábado a la mañana en El Foro con un café y raleadas
esperanzas. Llegó tarde, sin apuro, me demostró desde el saludo que había valido
la pena esperarla unos minutos, unos años: era una mujer, una mujer entera de
esas que ya no hay, con sesenta años bien puestos y usados, y una historia que
desgranó entre plácemes y reproches (lindo título para un vals, pensé) para que
yo hiciera -literal- "con ella lo que quiera". Con la historia, claro.
Le prometí y lo hice. Toda la segunda parte de este texto, Hijos, se enlaza con
la primera a partir de esa palabra derramada, precisa y apasionada, un sábado en
El Foro. Ella terminó de atar los cabos sueltos, ella me reveló lo que intuía
mal o despistado, ella -probablemente- me mintió apenas lo necesario.
No necesito identificarla en el relato. Llega en algún momento como un ángel
guardián o exterminador, hace su trabajo, ya lo verán. Tampoco tengo que aclarar
que los nombres son supuestos, que los años están entreverados a propósito, que
lo único verificable y veraz son los nombres de algunas calles, ciertas
circunstancias o climas, la constante presencia de un irónico Snoopy o de las
historias de H. G. Oesterheld, un trasfondo que suele pasar al frente en cada
tramo del relato.
La última: esto no se acaba aquí. Algo me dice que Etchenaik volverá.
J. S.
 El
cantor
El
cantor
Primera
1. Esa noche
Supongamos que era un jueves. La noche de un jueves espeso de noviembre; en
Buenos Aires, claro.
Desde la nebulosa lejanía, Robert Mitchum echó la última mirada de la noche por
la ranura de sus ojos, volteó la cabeza apuntándole a ella con el mentón partido
y dijo dos frases definitivas. Después giró y se fue. Recorrió todo el parque
parejito como un billar mientras ella lo miraba partir. El traje flojo le caía
con la elegancia de un par de medias abandonadas bajo una silla, llenas de vieja
pelusa. Pero Mitchum no lo sentía así o no le importaba.
No le importaba nada, en realidad. Pasó un pórtico cubierto de lujosas
enredaderas y subió a un De Soto que partió a una leve insinuación de su pie
derecho. El auto se fue haciendo cada vez más chiquito y se superpuso la palabra
"The end" mientras subía la música.
Fue el primero en dejar la sala. En el vestíbulo, se recostó contra una pared,
encendió un cigarrillo acurrucado sobre la llama y luego pitó hondamente para
largar el humo con breves golpes de garganta. Esperó que los últimos
espectadores se dispersaran en la noche y recién entonces arrojó con mala
puntería el pucho al cenicero y salió, calándose el sombrero.
El boletero que apagaba las luces había observado a aquel extraño veterano,
flaco, enfundado en innecesario piloto gris, el sombrero echado a los ojos, los
gestos estudiados. Era el tercer día que hacía lo mismo: sentarse en el fondo
durante la segunda sección de la noche, salir primero luego de ver a Bogart,
Cagney o Mitchum en esa semana del cine policial negro y recién buscar la calle
cuando todos estaban afuera.
Ahora, mientras cerraba las puertas de vidrio, lo vio caminar Corrientes arriba
hacia Callao con el cuello levantado sobre la nuca rala y canosa, la mejilla
semioculta tras las puntas de la solapa, las patillas grises y crecidas peinadas
hacia atrás, los ojos en el intento de penetrar una niebla imaginaria.
El viejo Bar Ramos parecía una pecera iluminada en la noche. El hombre llegó y
se sentó al fondo, en la última mesa sobre Montevideo. Cuando dejó el sombrero
sobre la silla, el leve surco rosado que le marcaba la frente humedecida de
sudor señaló el rigor de la ropa nueva sobre un cuerpo fatigado, trabajado por
el tiempo. Chasqueó los dedos.
Al reconocer ese sonido, la mano de Antonio García que en ese momento cuidaba la
caída exacta de una medida de Legui tres mesas más allá, vaciló. La espesa caña
manchó el platito metálico, alguna gota salpicó la mesa. Limpió con la rejilla y
miró el reloj sin volverse.
Los dedos chasquearon otra vez, a sus espaldas. Sin embargo el mozo se alejó
hacia las mesas del otro lado, recogió pocillos y propinas y hasta algún pedido
que tiró sobre el mostrador como una gran noticia.
Recién cuando los dedos lo llamaron por tercera vez, allá fue. La rejilla
sostenida con el pulgar contra la chapa de la bandeja, los bordes de la chaqueta
gastados por el roce de una barba tal vez mal afeitada, siempre tenaz y
seguidora como las penas de la soledad.
-Hola -dijo el hombre cuando lo tuvo enfrente-. ¿Estás listo? Esta es la noche,
Tony...
-No me digas Tony, te lo he dicho. Estás loco, Etchenique.
-Etchenaik, desde ahora. ¿Qué tal? -y señaló el piloto nuevo.
El mozo se apartó con gesto definitivo, teatral.
-Una ginebra doble, Tony... La última que vas a servir -dijo Etchenaik.
2. Lo que dura no sirve
El mozo se fue y tardó en regresar, retenido en el mostrador, luego en el baño.
Cuando volvió dejó la ginebra junto a la mano de Etchenaik, que no levantó la
mirada de los papeles. Escribía con letra menuda, hacía números.
-Sentate -dijo-. No vas a trabajar más.
-Estás loco... Seguro que te gastaste la jubilación en ese piloto -dijo el mozo
con fastidio, falsamente escandalizado.
-Imagen, Tony... Acabo de verlo a Mitchum y es una caricatura. No hay como
Bogart, Tony. Sólo Bogart.
-No me digas Tony.
-No seas pavo. En el fondo te gusta. ¿O preferís que te diga ché gallego o mozo
o Toñito, como te decían en tu pueblo?
Antonio García se pasó la manga por la frente, apoyó el borde de la bandeja en
la mesa, la hizo girar con la palma.
-Arístides dice que estás loco. Estuvo hace un rato ahí, en la mesa de los
tangueros, con Expósito, Ferrer y todos ésos. Se rieron de vos... ¿Y sabes qué
dice Arístides?
-Me dijiste: que estoy loco.
-Aparte de eso. Dice que ya lo ha leído.
- ¿Que ha leído qué cosa?
-Lo que pensás hacer.
-Lo que pensamos hacer.
El mozo se apartó desalentado pero a los dos pasos volvió:
- ¿Por qué han dicho que ya lo habían leído?
Etchenaik se sobó las patillas grises.
-Están llenos de literatura... -sonrió para sí-. Piensan en el Quijote, tal vez.
Pero tendrían que leerlo de nuevo.
-No entiendo.
-Ellos tampoco. No te preocupes, Tony. -Etchenaik dejó de escribir y hacer
números, levantó la mirada y lo encaró-. Vendí la casa de Flores y alquilé la
oficina en el centro. Tengo guita para un año, tu sueldo incluido.
El gallego meneó la cabeza. No podía creer eso.
- ¿Vendiste la casa?
-Demasiadas habitaciones, demasiados recuerdos... ¿Para qué? Tené en cuenta que
estoy solo, Tony.
El mozo miró por la ventana, habló mirando a través del cristal.
- ¿Y por qué me elegís a mí? -dijo en un hilo de voz.
Lorenzo Etchenique, jubilado clase 1912, viudo desde que se acordaba, no
contestó en seguida. Esperó que el otro volviera manso, semientregado de la
ventana.
-Porque estás solo también, Tony. Por eso.
García asintió desde el fondo de las cejas, levemente.
-No va a durar -dijo.
-Lo que dura demasiado no sirve. O se pudre o es aburrido o se convierte en
costumbre. No sirve.
El veterano del piloto nuevo se empinó la ginebra, suspiró:
-Ahora salís y nos vamos juntos. Colgás la bandeja para siempre. En la oficina
hay lugar para los dos. Así de simple: el doble de lo que te pagan estos turros.
El otro meneó la cabeza.
-Te crees que es fácil. Pero no para mí. Ni siquiera sé manejar un arma y...
-A vos te van a enterrar con la bandeja y la rejilla en las manos -interrumpió
Etchenaik, ya parado junto a la mesa-. Creí que además de porteros y mozos había
salido algún torero de su tierra, gallego amargo.
Y el mozo vio que le dejaba una propina lujosa para que le doliera verlo partir,
salir sin darse vuelta por Montevideo.
3. Juntos en la madrugada
Cuando Etchenaik se fue Antonio García no pudo decir nada. Dejó inclusive el
dinero sobre la mesa, el cubito languideciendo en el vaso final y partió a
recoger los últimos pedidos de la madrugada. Después fue a la caja, hizo
cuentas, comenzó a apagar algunas luces del fondo. A la una y veinticinco salió
a la vereda de Corrientes, trabó la puerta y echó una última mirada a las mesas
desiertas por la hora y la malaria. Recién entonces volvió al extremo del salón.
Recogió el vaso, y al tomar la guita húmeda vio el ángulo de una tarjeta
entreverada entre los billetes. De un solo manotón brusco se metió todo en el
bolsillo.
Cuando encendió las luces, mientras cerraba el ascensor, el hombre del
impermeable vio las letras negras recién pintadas que resaltaban sobre el vidrio
esmerilado, al fondo del pasillo: Etchenaik, Investigaciones Privadas.
Entró. Al dar la luz mortecina provocó un repentino desbande de cucarachas que
se perdieron bajo el escritorio viejo, los sillones de cuero comprados de
ocasión. Dejó el piloto y el sombrero en el perchero y abrió la ventana a la
noche.
Las luces de la Avenida de Mayo llegaban hasta el viejo balcón del tercer piso
con un resplandor de brasa que alargaba las sombras. Miró el reloj. Las dos de
la mañana.
Se sentó en el escritorio y estuvo un rato manoseando el pisapapeles que no
pisaba nada todavía, abriendo y cerrando el fichero sin fichas. Después sacó el
revólver y la cajita de las balas del segundo cajón de la derecha. Lo cargó y
descargó dos veces, lo envolvió en la gamuza y lo puso otra vez en su lugar.
Pero en seguida volvió a sacarlo, se lo colocó en la cintura y anduvo por la
oficina a trancos largos, desenfundando de golpe, hablando bajito. Volvió a
guardarlo y miró el reloj. Las dos y veinte.
Se sacó los zapatos y los llevó al baño contiguo. Colgó el saco y la corbata en
una percha detrás de la puerta, se lavó la cara sin mirarse al espejo, se secó
vigorosamente y entró en la otra habitación.
Una mampara de madera separaba este cuarto de la oficina. Había dos camas, tres
sillas y una pared llena de papeles y libros desordenados. Sobre una de las
sillas, un velador. Etchenaik lo encendió y se recostó en una de las camas.
Junto al velador había un viejo retrato de mujer y otro viejo retrato, pero de
pibes sonrientes: una nena de trenzas, un chico engominado. Les hizo un guiño y
sacó una botella de ginebra de abajo de la cama. Se la empinó y la apoyó a su
lado como a un niño.
Después se puso a leer la sexta. Repasó lentamente las noticias policiales. Cada
tanto hacía una marca con birome, subrayaba un nombre. En un momento dado se
levantó, fue hasta la oficina y volvió con un bibliorato lleno de recortes.
Confrontó un nombre, anotó algo, y volvió a la lectura.
Cuando comenzó a cabecear miró otra vez el reloj. Las tres menos cinco. En ese
momento sonó el timbre del portero eléctrico y lo sobresaltó.
- ¿Quién es? -dijo sin gritar, la boca pegada al receptor.
-García -gritaron allá abajo.
-No conozco a nadie de ese nombre.
Hubo una pausa fastidiosa.
-Tony, hombre, Tony... -dijo la voz del otro lado.
-Eso quería oír -dijo Etchenaik-. Subí.
Y colgó como quien le pone la tapa a un pedazo de su vida.
4. "Trenzas"
La una menos siete. Mientras el sol caía a plomo sobre su rutina del primer
sábado de diciembre, Etchenaik se apoyó en el árbol y anotó en su libretita
alcahueta. Sabía que había sido un error agarrar aquel laburo de vigilancia pero
no tenía ganas de reconocerlo. Además, era el primero. Porque no podía contar el
caso del exhibicionista que el gallego abandonó "por principios", no se sabía
cuáles.
La una. La una y dos minutos. Listo. Laburo terminado. Tenía hambre, transpiraba
hasta por las uñas, los pies eran dos empanadas recién fritas. La fábrica de
camisas "Montecarlo" de Monte-sano y Carlovich, en Munro, había estado bajo la
experta vigilancia de Etchenaik Investigaciones Privadas durante tres cálidas y
prolijas horas. Ya podía irse al carajo por hoy.
Al doblar la esquina comprobó que el sol se había corrido y recalentaba la chapa
y los asientos de su viejo Plymouth, estacionado cautelosamente allí. Etchenaik
se quitó el saco, suspiró desalentado y empujó el paragolpes con el pie hasta
poner el carromato otra vez a la sombra.
Enfrente había un paredón que terminaba en una arcada pintada demasiadas veces y
con un cartel: Club Social y Deportivo Defensores de Munro. El paredón estaba
cubierto de nombres y dibujos que anunciaban ocho grandes bailes ocho para los
lejanos carnavales del '69. Había un payaso con bonete, una chica de tetas
desmesuradas dentro de los pedacitos de tela a lunares. El dibujo era malo y no
le faltaban acotaciones y chanchadas. El tiempo había semiborrado los nombres de
los artistas: La Charanga del Caribe, Donald y otros que no conocía. La puerta
del club estaba abierta y ofrecía una húmeda penumbra. Etchenaik entró.
Sólo había dos mesas ocupadas. Cerca de la puerta, cuatro muchachos jugaban al
truco como si remataran las cartas a los gritos. Había también un hombre solo en
una mesa contra la pared, junto a la máquina pasadiscos. En el centro, el billar
cubierto por un hule negro parecía un ataúd descomunal.
El hombre que masticaba algo indefinible con la boca abierta restregó la rejilla
sobre el mármol del mostrador, delante de sus codos, y preguntó con un
movimiento de cabeza.
-Un vino blanco, frío. Y soda también -dijo Etchenaik.
Mientras le traían la botella empezada y el sifón, sintió la frescura del piso
de cemento, el rumor apagado de la heladera, el roce íntimo de las alpargatas
del cantinero en la trastienda. Se estaba muy bien allí.
De pronto, en la mesa de los muchachos subió el tono. Hubo un real envido
discutido y el desenlace en el truco. Los perdedores se levantaron en medio de
una sonora pedorreta.
-Tres fichas, don Pocholo -dijo uno petiso y enrulado.
El patrón buscó en el cajón y se las alcanzó.
-A ver si pones algo bueno -dijo.
El pibe consultó el tablero y colocó la ficha. Se encendieron las luces y hubo
un siseo de púa. La música no estalló sino que fue creciendo, un rumor que
invadió de a poco la penumbra. Era un tango. La orquesta tenía el sonido rápido
y lujoso del '40. Vino una cascada de violines, el floreo del piano y después:
"Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu
ausencia..."
-Este es Triarte con Caló -pensó Etchenaik con la copa detenida en el aire-.
Aunque podría ser, también...
Hubo un ruido seco y la música se desinfló como herida mientras se apagaban los
colores. El hombre, con el cable arrancado en la mano, los miraba morir...
5. Un viento seco, minucioso
El cantinero salió de atrás del mostrador y caminó hacia el hombre que
permanecía junto al aparato como después de un duelo clásico, una victoria sin
gloria contra algo suyo.
- ¿Por qué hiciste eso, Marcial? -dijo desalentado. Y no era una pregunta.
El otro no contestó. Dio media vuelta, volvió a su lugar y se empinó el resto
del vino.
En la puerta se oían las risotadas de los muchachos pero él permanecía ajeno a
la burla o al reproche. Sólo se dejaba estar frente al vaso vacío y nada más. Ni
un gesto.
Etchenaik se acercó y se sentó frente a él.
-Permiso.
Marcial no levantó la mirada ni contestó. El cantinero discutía afuera con los
muchachos, se quejaba.
-Tardé en reconocerlo... -dijo Etchenaik-. Usted es Marcial Díaz. Y la grabación
es con Maderna; será del '49...
El otro no se movió.
-Del '48 -dijo-. Y váyase.
Tendría alrededor de sesenta años y estaba gordo y cansado. La cara gastada,
como si la hubiera expuesto durante años a un viento seco y minucioso.
- ¿Por qué lo hace, Marcial?
- ¿Qué cosa?
Etchenaik señaló el aparato ahora silencioso, el cable roto.
-No se meta, viejo. Déjeme tranquilo. -Marcial se estiró en la silla
despidiéndose.
-Es un tangazo -dijo Etchenaik, alcanzándole algo antes de que se fuera-. Y
también las cosas con Rotundo.
El otro apenas esbozó una sonrisa que fue una disculpa, una evasiva, y se
levantó. Etchenaik lo vio salir, interrumpir el rectángulo de luz como un gran
barco escorado de velas marchitas.
Los gritos de la calle se interrumpieron un momento pero en seguida se
encresparon en puteadas y maldiciones. Hubo un forcejeo y después el golpe de un
cuerpo pesado contra la puerta.
Etchenaik corrió a la vereda y encontró a Marcial caído y a uno de los muchachos
tironeándole el brazo.
-Larga, vos -dijo, y lo agarró del cuello.
El otro soltó, lo miró azorado.
-Yo no hacía nada, señor.
Sin hablar, Etchenaik lo levantó en peso y lo tiró contra el árbol más cercano.
El pibe pegó la cabeza contra el tronco.
- ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Está loco? -eran los otros que volvían.
Antes de que pudiera darse vuelta le cayó encima un flaquito. Lo recibió sobre
los hombros, giró y con un brazo lo sentó en un charco junto al cordón. El otro
que se venía frenó de golpe y lo puteó mientras retrocedía.
Marcial sonrió desde el suelo.
-Gracias, viejo, pero te equivocaste. No habían hecho nada. Se reían nomás. Le
tiré un patadón a uno y resbalé. El petiso me quería levantar.
Etchenaik tuvo ganas de dejarlo ahí, que le salieran raíces en el culo. No
obstante le tendió la mano.
-Espera. ¿Esto es tuyo? -Marcial señaló los documentos perdidos en el entrevero,
dispersos sobre la vereda.
Entre los dos recogieron los papeles. El cantor se detuvo en una tarjeta, la
leyó en voz alta:
-Etchenaik, Investigaciones Privadas. Seguimientos. Pesquisas. Absoluta
reserva... -lo miró divertido-. ¿Éste sos vos?
-Ahá... Soy yo.
- ¿Y te dedicas a estas alcahueterías?
Etchenaik le clavó los ojos y Marcial lo palmeó.
-Perdona. Te invito un vino...
6. Dando pena
-Mi mejor época fue con Maderna, claro -se entusiasmó el cantor. -Pero ha
quedado muy poco grabado. Este "Trenzas" que escuchaste y "El milagro", con la
letra completa, no como en la versión de Rivero con Troilo. Hay un disco con
"Equipaje" de Carlitos Bahr y "Mulatada" del otro lado. En la orquesta de
Rotundo también tengo algunos dúos con Enrique Campos... No más de ocho o diez
tangos que no se reeditaron en long-play. A veces, como relleno en algún disco
de Rotundo con Julio Sosa. Pero no más que eso.
Etchenaik hizo sonar el sifón de soda, pinchó una aceituna.
-Yo tengo un 78 tuyo con Maderna: "Pedacito de cielo" y "De barro". El vals es
una cosa muy buena. Tal vez la mejor versión.
El cantor asintió y por un momento fue como si la melodía estuviese ahí, evocada
por la memoria de los dos como un secreto compartido.
- ¿Y después, Marcial? Después de Rotundo, ¿qué hiciste?
--Anduve de solista unos años. Por Colombia, Perú, Chile, hasta que vino la
malaria. Yo era peronista y después de la Libertadora no me dieron laburo. Tengo
una foto con el General en Santo Domingo... Porque yo no soy de los que grabaron
la marcha, pero siempre tuve mi corazoncito...
- ¿Te persiguieron?
-Y... jodian. Pero fue con la nueva ola y esas huevadas que todo se vino abajo.
Ahí disolví la orquesta y seguí con guitarras. Al final largué, allá por el
sesentaidós. En fin... nunca pensé en volver. "No voy a andar dando pena..."
-tarareó.
Etchenaik acompañó el tarareo. Bebieron en silencio.
-Ahora tengo algunos rebusques todavía, pero no quiero ni oír las cosas viejas.
Me hace mal. Es una cuestión de salud.
-Entiendo, pero creo que no deberías hacer eso... -dijo Etchenaik eligiendo las
palabras como si fueran bombones.
El otro levantó el vaso y brindó con un pequeño golpecito.
-Cada uno sabe, ¿eh flaco?
-Cada uno sabe.
Entraron otros tipos, el cantinero se arrimó cansinamente a atenderlos y
Etchenaik descubrió que bajo el delantal estaba en calzoncillos.
- ¿Lo conoces de hace mucho? -dijo señalándolo con un golpe de cabeza,
sonriendo.
-Suelo venir. Pocholo es un entrerriano bolacero, chismoso... A veces le tiro
alguna anécdota y a veces me las cree. Me fía.
- ¿Vos tenés quién te fíe? -siguió Marcial luego de un momento.
-No entiendo.
-Si tenés amigos, digo. Las relaciones al contado son otra cosa.
-Es muy tanguero eso.
-Y qué querés que sea.
Claro que no podía ser otra cosa. Etchenaik se sintió un poco estúpido. No sabía
que se iba a sentir peor.
- ¿Vos estás un poco loco, no? -lo apuró Marcial. -Digo por ese berretín de
hacerte el detective. ¿Andas calzado?
El veterano entreabrió clásicamente el saco, mostró el bulto.
-No jodás mucho... Mira si te revientan... ¿Alguna vez tiraste, Etchenique?
-Etchenaik, viejo... Etchenaik es mi nombre en el laburo. Y claro que tiré -se
ofendió como un detective verdadero.
-Habrás tirado la cadena.
Y rieron juntos. Era algo, después de tres vinos, a las dos de la tarde y con un
diciembre que no dejaba respirar.
7. Olores familiares
La voz de Cacho sonó displicente y triunfal. Etchenaik clavaba el mentón en los
puños superpuestos sobre el escritorio y hacía fuerza con los hombros y las
cejas para encontrar una variante ganadora a ese estúpido final de caballos y
peones.
-Tablas clavado, viejo -repitió el cafetero y acomodó los vasitos colocados en
bandolera. Nunca abandonaba sus elementos de trabajo cuando jugaba, sentado en
el borde de la silla y siempre dispuesto a irse.
-Pará -dijo Etchenaik imperativo.
La mano del veterano avanzó titubeante hasta un peón lateral pero se retrajo,
decepcionada. Cacho hizo ruidos con la boca.
Estaban tan metidos en la partida que Tony García tuvo tiempo de sacarse el saco
y mirarlos un momento antes de que su socio lo saludara distraído y volviera a
intentar con el peón.
Mientras a sus espaldas concluía la batalla diaria y se firmaba un armisticio
provisorio. Tony se cebó un mate y fue a tomarlo al balcón. La ventana estaba
abierta y la cortina flameaba al aire cálido de las once de la mañana bajo el
sol de febrero.
Se apoyó en el hierro descascarado y comprobó cómo, luego de dos meses, el
cartel de Etchenaik, Investigaciones Privadas agarrado con alambre al balcón,
languidecía entre el brillante acrílico que lo rodeaba. Las estridencias de un
bowling y los relumbrones de la pizzería contigua lo relegaban a un segundo
plano compartido con la partera de al lado y el pedicuro de más arriba.
Hubo un ruido de sillas adentro. Etchenaik iba del paternalismo a la bronca mal
contenida. Cacho amenazaba con futuros triunfos por escándalo. En ese momento
sonó el teléfono. Atendió Tony.
-Es para vos -dijo.
Mientras Cacho se despedía, Etchenaik agarró el aparato y se sentó con él sobre
las rodillas. Habló durante unos minutos. Su mirada iba, sin ver, de un lado a
otro: el piso de largas tablas flojas, los sillones veteranos, el armario lleno
de biblioratos con los recortes de su archivo policial armado con los últimos
veinte años de "La Razón" y todo "Crónica". Un olor profundo y familiar como su
propia cara impregnaba las cosas reunidas ocasionalmente en esa oficina que era
casi una parodia literaria, un set de cine.
Colgó y puso el teléfono sobre el escritorio. Tony había hecho un mate nuevo.
- ¿Fue tablas, nomás? -dijo el gallego.
-Sí. Ese turro aprende demasiado rápido.
-Si se enteran en La Academia de que ya no le ganas ni al cafetero te van a
prohibir la entrada...
-No levantes la perdiz... Ya no me dejan entrar.
-Mira... No te preocupes -dijo seriamente Tony-. Yo hasta el año pasado estuve
entre los cincuenta mejores tableros del Centro Gallego y ahora, hace unos
meses, no sé qué me pasa...
Etchenaik cerró con un golpe el cajón donde guardaba las piezas y el tablero.
Sonrió. Tony tenía un humor extrañísimo. Era capaz de decir las mayores
barbaridades sin que se le moviera un pelo de las cejas. Estaba en mangas de
camisa, los pies sobre el escritorio y se pasaba un pañuelo por el cuello y la
cara transpirados. Era imposible pensar que alguna vez había estado doce horas
metido dentro de un saco blanco.
-Llamó Marcial Díaz -dijo Etchenaik-. Anda en dificultades, nos necesita. Y no
me gustó nada lo que me dijo.
8. La cantina
El gallego bajó los pies descalzos del escritorio.
- ¿Qué Marcial Díaz, el que cantaba con Rotundo?
--Sí. ¿Te gusta?
-Más o menos... Pero no canta más. Si se murió cuando yo estaba en La Falda, que
hubo un homenaje y...
-No. Ese fue Maciel. Este todavía canta. En una cantina de la Boca.
-Ah... -el gallego repuso los pies en el lugar más cómodo. Ahora, sobre un
bibliorato-. ¿Y de dónde te conoce Marcial Díaz?
-Lo encontré en diciembre, cuando hacía la vigilancia en la fábrica de camisas
en Munro, aquel laburo que no nos garparon. Creo que no te conté cómo fue...
-No.
Le resumió el episodio del bar y el gallego lo interrumpió varias veces para
reírse a gusto.
-Ahora anda con problemas -concluyó Etchenaik-. No me entendía bien porque había
ruido donde me hablaba, pero creo que tenía miedo de que lo oyeran. Apenas si me
avisó que vaya hoy.
- ¿Adonde?
-A la cantina For Export esta noche.
-Olavarría al 600. Tengo un mozo amigo ahí.
Etchenaik no se sorprendió. Lo notable hubiera sido que Tony reconociera no
haber oído hablar del lugar o no tuviese un amigo en cualquier boliche entre la
General Paz y el Riachuelo.
- ¿Andará en apuros de guita?
-Puede ser. O alguna joda más grave.
Y el veterano no pudo evitar que su expresión se ensombreciera.
Al bajar del Plymouth, Etchenaik miró el reloj. Las diez pasadas. Tony cruzó la
calle hacia el local iluminado por largas filas de lamparitas como una comisaría
de pueblo y leyó un gran afiche pegado por dentro de la vidriera.
El cartel decía: "Hoy cene y baile en cantina For Export. Comidas típicas. Gran
show de música internacional. Alfredo Duggan y su conjunto de Guitarras
Argentinas. Hilda Sanders, cantante melódica. Tropical Los Pargas. Anima: Sergio
del Rey. Bienvenidos". Y había banderitas de todos los colores.
-Por ahí no labura esta noche -dijo el veterano sin convicción.
- ¿No será el dueño?
Etchenaik recordó al hombre semiderrumbado sobre la mesa del bar, sus síntomas
de todas las derrotas.
-Difícil.
El barullo los hizo volver la cabeza. Un contingente de turistas acababa de
bajar del micro de un tour y entraba a la cantina entre exclamaciones.
- ¿Y qué hacemos? -preguntó Tony al voleo, distraído en el trasero de una
brasileña que brillaba como las escamas de un dorado.
-Entremos. Vos trata de localizar a ese amigo tuyo.
Se acodaron al mostrador mientras los turistas ocupaban las mesas tendidas entre
guirnaldas de colores, cabezas de vaca, rebenques, lazos y un retrato de
Carlitos que presidía. En ese momento empezó a sonar un malambo que hizo
retemblar los vasos.
-No está. Es gente nueva y no lo conocen -dijo Tony.
-Por lo menos comeremos algo.
Se instalaron al fondo, junto a la puerta del baño y bajo una hilera de jamones.
Por un rato no hubo novedades. Pidieron ravioles con un litro de tinto. Después,
otro medio. Cada tanto llegaba un nuevo puñado de turistas programados.
-Un café y nos vamos, gallego. Ya no pasa nada -dijo Etchenaik a las doce menos
cuarto.
-Espera, creo que empieza el espectáculo.
No sólo el espectáculo. Ahí empezaba todo.
9. El día del cartero
Había descendido levemente el nivel de las luces cuando el flaco de saco dorado
se encaramó de un saltito sobre la pequeña tarima en el extremo opuesto del
local y se presentó como Sergio del Rey. Revoleó el jopo, dijo tres pavadas en
portugués y le hizo un chiste a una rubia nórdica y grandota como un muñeco de
nieve que ocupaba la primera mesa y tapaba medio escenario. Después dio un paso
al costado y presentó a la cantante melódica ¡Hildaaaa Sanderssssss!
La Hilda salió de atrás de una cortinita junto a la tarima y subió los escalones
hamacando la melena rubia. Todo se oscureció y un cono de luz la siguió mientras
sonaba la música. Sonrió con una hermosa cara de caballo, se inclinó ante los
aplausos y al ritmo de la batería tachera comenzó a balancearse dentro de un
vestido negro y sin breteles que colgaba de sus pechitos probablemente sostenido
con tela adhesiva.
-Mira cómo se mueve la flaca -dijo Tony.
Después empezó a cantar. Costaba reconocer su "Extraños en la noche" versión
Pitman segundo nivel. Etchenaik apartó la mirada del escenario y la paseó por
las mesas y el mostrador ahora poblado, en la penumbra, por personajes variados.
Había un flaco con un enorme vaso de whisky y una barra de hielo adentro, y un
petiso veterano de melena gris y engorronada que miraba a la flaca como si
quisiera comprarla. Ni rastros de Marcial Díaz. Pero de pronto vio algo.
-Fíjate allá, gallego. En la mesa del fondo.
Tony buscó en esa dirección. Vio la mesa con los cuatro tipos alrededor de las
dos botellas de sidra.
- ¿Quiénes son?
Etchenaik movió apenas los labios.
-Pasadores de droga, zona sur.
Tony volvió a mirarlos y ahora sí les vio la pinta de hijos de puta que se le
había escapado al principio o acababa de ponerles.
- ¿Y ésos qué celebran?
-No sé si celebran algo. Al de bigotes siempre lo vas a ver con la misma cara.
Al turco Kasparian es más fácil verlo desnudo que sonriente.
- ¿Es difícil verlo desnudo?
No hubo respuesta. En ese momento la flaca se jugó en un agudo final meritorio.
La gente lo entendió así y la aplaudió para que no insistiera. Tony agarró el
brazo de Etchenaik como para irse.
-Pará, que parece una convención... ¿Viste el enano de la barra? -dijo
Etchenaik-. Si lo agarras de los tobillos y lo das vuelta, va a parecer El Día
del Cartero por la cantidad de sobres que se le van a caer...
Tony García sonrió cansado. Esos alardes de conocimientos prontuariales que
solía hacer su socio no lo impresionaban.
-Dejá el inventario de traficantes para otro día. Tengo sueño.
En ese momento, una mujer joven y demasiado pintada salió del baño y sin mirarlo
apoyó un codo en el hombro de Etchenaik.
-No se vaya... Alfredo necesita verlo. Disimule.
-No entiendo -dijo Etchenaik sin darse vuelta.
-Alfredo, estúpido...
Pero la chica de los buenos modales no dijo nada más. Un rodillazo en la zona de
las nalgas la desplazó elegantemente dos metros por el pasillo hacia la barra...
El propietario de la rodilla la atrapó dulcemente por la cintura, le susurró
algo al oído con los dientes apretados y por encima del hombro echó una mirada a
la mesa como si quisiera disolver las botellas.
- ¿Qué pasó? -preguntó el gallego.
-La chica dice que Alfredo nos necesita, pero el ropero cree que no.
- ¿Y quién es Alfredo?
- ¿Qué carajo sé yo quién es Alfredo? -dijo Etchenaik fastidiado.
El gallego pinchó un raviol frío y notó que la mano le temblaba.
10. Un tal Alfredo Duggan
El grandote y la chica que había pasado el hermético mensaje se acodaron a la
barra. Ella miraba fijamente el escenario mientras él le acariciaba el oído con
frases llenas de dientes.
-Tony, dejá de comer. Esto se pone interesante -dijo Etchenaik.
Con un levísimo movimiento, el veterano le señaló a dos mastodontes que, hombro
con hombro, prácticamente ocultaban la puerta del local. Tenían las manos
sepultadas en los bolsillos que abultaban como si estuvieran llenos de nueces o
de chocolatines.
Cuando Hilda Sanders se quebró en la reverencia final, el público tiró al aire
algunos aplausos y la grandota de la primera mesa se paró para darle un beso que
la hizo tambalear en una pirueta fuera de programa. Pero los tipos de la puerta
no soltaron los chocolatines para aplaudir. Junto a ellos, en la mesa de los
hombres de la droga, las botellas de sidra habían quedado enfiladas y solas como
palos de bowling.
En eso desapareció la flaca y se hizo una repentina oscuridad. Etchenaik volvió
la mirada al escenario y un rayo de luz encontró a Sergio del Rey más sonriente
que antes.
-Y ahora, estimado público, el ritmo y la alegría del Trópico, la ternura
romántica del bolero en las voces y la personalidad de... ¡Lossss Pargasssss!...
El haz de luz se desplazó hacia la derecha, pero no había nadie allí. El haz fue
y volvió, al fin se detuvo en la cortina que temblaba como si forcejearan
detrás. De pronto una mano decidida la apartó y el hombre gordo con reluciente
peinada a la gomina en el evidente entretejido, smoking negro y moñito rojo,
saltó al escenario. Sonrió cruzando la guitarra frente al pecho en un leve
saludo y sonaron tímidos aplausos.
Sergio del Rey titubeó. Luego de un momento recompuso la voz y trató de
emparchar aquello con la mayor naturalidad:
-Sí, amigos... Es la voz y el sentir de Buenos Aires en la presencia estelar
deee... ¡Alfredo Duggan y las Guitarras Argentinas!...
Tony García frunció la cara.
- ¿Pero éste no es?...
-Sí, gallego -dijo Etchenaik empinándose el vaso-. Alfredo Duggan es Marcial. Lo
que no veo son las Guitarras Argentinas.
Y no aparecieron hasta bien avanzado el punteo introductorio de "Mano a mano".
Pero no entraron corriendo la cortina sino que se levantaron de una mesa lateral
con bastante ruido de sillas y subieron desmañadamente al escenario sin ocultar
su perplejidad. Recién se acoplaron por la mitad, cuando Marcial decía con
soltura aquello de "los morlacos del otario los tiras a la marchanta". Puntearon
juntos, rítmicos, y lo sostuvieron con acordes vigorosos hasta el final que el
cantor remató débil, a punta de oficio pero sin ganas, como si estuviera allí
cantando para parientes cargosos en una fiesta familiar.
Hubo aplausos salteados y sólo la enorme rubia volvió a pararse para pedir a
gritos "Adiós muchachos" como si en eso se le fuera la vida.
Pero Alfredo Duggan parecía tener otros planes para esa noche:
-Si el estimado público me lo permite, quiero dedicar este próximo tango a un
entrañable amigo que sé que está presente y sabrá comprender el valor de esta
pequeña ofrenda musical...
Miró de un modo extraño a la concurrencia, realizó unos simples rasgueos y luego
comenzó, destemplado:
"Yo te evoco, perdido en la vida..."
Los guitarreros se miraron desconcertados. Nadie entendía nada. Etchenaik
tampoco.
11. "Café de los Angelitos"
Luego de algunos compases, las Guitarras Argentinas intentaron acordes que
sonaron a destiempo, dislocados de aquella vaga melodía que proponía el cantor
que se iba solo, anárquico y apasionado por la letra de Cátulo Castillo.
"...junto a un viejo recuerdo que fumo / y esta negra porción de café".
Marcial recorrió con extraño énfasis las estrofas de la primera parte mientras
las gotitas de sudor brillaban en su cara, descendían impiadosamente del
entretejido. Etchenaik recordó a ese mismo hombre dos meses atrás, acodado a una
mesa como a un puente del que iba a tirarse, decidido a no "andar dando pena" en
Grandes Valores... ¿Y ahora?
Ahora, nada... El cantor redobló su voz, firme y decidido cuando encaró el
tierno estribillo, evocativo de un tiempo que ese puñado de turistas desconocía
tanto como el paleozoico o la Rusia imperial:
"Café de los angeliiiiitos... / Bar de Gabino y Casaux / yo te aturdí con mis
gritos / en los tiempos de Carlitos / por Rivadavia y Rincoooon".
Marcial se quedó en la nota larga, la mirada clavada en los jamones que pendían
del techo, totalmente jugado.
" ¿Tras de qué sueños volaron? / ¿por qué calles andarán"...
Y remató el estribillo vigorosamente. Tanto, que pese a la anarquía que había
sobre el escenario, la gente aplaudió con ganas y algún animal golpeteó la
botella entre chistidos.
Etchenaik sintió que Tony lo codeaba vigorosamente.
- ¿Qué pasa?
El gallego le señaló la barra, el espacio vacío donde hasta hacía un instante
había estado la muchacha amiga de Marcial.
-El urso se la llevó de prepo. Salieron por allá, por la puerta de atrás del
mostrador -dijo Tony.
Pero Etchenaik no pudo prestarle demasiada atención. Luego de un rápido
bordoneo, una introducción a la segunda que dejó a los guitarreros pagando una
vez más, el cantor se tiró de nuevo a la pileta, borroneó una estrofa y se
arriesgó a un gallo imperdonable:
"...Betinoti, temblando la vo-oo-oooz".
Hubo risas, algún aplauso irónico y el fervor inquebrantable de Marcial por
seguir aquello, cerrando los ojos como para tomar un remedio difícil de
soportar.
Entre reiteraciones de letra fue llegando otra vez al estribillo y ahí su voz se
esmeró en redondear enfáticamente las palabras:
"Café de los Angelitos... / Bar de Gabino y Casaux; / yo te aturdí con mis
gritos / en los tiempos de Carlitos / por Rivadavia..."
Fueron dos sonidos breves y secos. "Como un corcho de sidra que golpeara el
techo", diría después el gallego que los oyó ahí, casi junto a él en la barra.
Dos sonidos secos y en seguida un grito. Porque de pronto el muñeco de nieve se
irguió allá adelante, giró en el centro del gran chorro de luz con los ojos
desmesuradamente abiertos, dijo algo -un ruego, una puteada en dinamarqués o en
lo que fuera- y se desplomó sobre la tarima con dos grandes manchones de sangre
en medio de la espalda.
Hubo gritos y corridas. Etchenaik se puso de pie de un salto y alcanzó a ver que
Alfredo Duggan ya no estaba en el escenario. Sólo las Guitarras Argentinas
retrocedían mal guarecidas tras sus instrumentos.
-Gallego -dijo volviéndose.
Pero él tampoco estaba en la silla. Los pies, los zapatos con mediasuela de Tony
García tendido junto a la mesa fue lo último que alcanzó a ver antes de que
alguien le tirara el Obelisco encima.
12. No estar en Mar del Plata
Como un pozo, pero no. Como caer en un pozo pero hacia arriba, hacia el techo y
tocar fondo y volver a caer. Después, una sensación distinta. El piso dejó de
huir bajo su cuerpo pero un número infinito de cucarachas comenzó a llevarlo en
andas, lenta pero seguramente cuesta abajo. En un momento dado las cucarachas
aceleraron, manoteó el aire -creyó manotearlo- y entreabrió los ojos, unas
pesadísimas persianas de garaje. Las cucarachas pararon. Tiraba de una dura
cadena y las persianas se movían apenas, dejaban filtrar una luz violenta y
blanca como palada de nieve. Bajaba las persianas lentamente y la nieve golpeaba
contra la ranura, lo obligaba a levantarlas.
Empezó a sonar música como si alguien machacase acompasadamente una mesa de
vidrio con un martillito mientras sonaban lijas, una voz distante de rematador
infructuoso. El golpeteo se hizo más fuerte mientras la nieve empujaba las
persianas y una figura se iba dibujando al frente. La música fue perdiendo
aristas, llenando los golpes de acordes, las voces se destilaron hasta poder
reconocer la melodía:
"Qué lindo que es estar en Mar del Plata, / en alpargatas, en alpargatas..."
Etchenaik supo que la música salía de aquel núcleo oscuro que se hamacaba, iba y
venía como una gran piedra movediza, equilibrio inestable y musical. Luego tomó
contornos más precisos y fue una silla y un hombre grande de camisa verde,
sentado.
Etchenaik sintió su cuerpo: estaba tirado en el suelo, boca abajo, con el mentón
apoyado en el plano inclinado que iba a morir junto al hombre de la camisa
verde, la silla y la música. Aunque podía mantener los ojos abiertos, no quería.
Sentía la tentación de cerrarlos y dejarse llevar pos las laboriosas cucarachas
que se obstinaban en arrastrarlo hasta el hombre sentado allá, junto a la música
que ahora rompía las paredes.
-El ruido -dijo.
Hubo un movimiento imperceptible.
-Te despertaste, cabrón.
Oyó la voz indiferente del hombre que habló sin moverse de su sitio, aburrido
como la misma música que descendía ahora, monótona, una lluvia pareja,
hinchapelotas.
-Se te escapa el piso. ¿Eh, cabrón?
La voz estaba ahora sobre su cabeza. Etchenaik alzó los ojos pero el pozo
comenzó a chuparlo otra vez hacia arriba.
-Me quiero bajar, quiero salir -dijo apoyándose en los codos.
El otro se rió y se alejó hacia la silla. Tanteó el piso, agachándose. Su risa
se superpuso a las voces que seguían hablando de patas y alpargatas. Etchenaik
levantó la cabeza y sintió que algo venía rodando hacia él con ruido infernal.
La botella lo golpeó sobre la nariz, entre las cejas.
- ¡Chanta! -dijo el de la música.
Fue una espiral de dolor que concentró todo repentinamente en la frente. En ese
fuego blanco que estalló como un globo ante sus ojos, Etchenaik encontró el
centro ordenador que le puso la cabeza sobre los hombros, los dedos en las
manos, el techo en su lugar.
Como si el golpe lo hubiera despertado, abrió los ojos. Entonces vio venir,
rodando, otra botella. Pudo esquivarla pero comprendió oscuramente que no le
convenía. Abatió la cabeza y esperó, sufrió, controló el golpe contra la
coronilla.
- ¡Chanta otra vez! ¡Chanta cuatro, cabrón! -dijo el otro sin entusiasmo.
Sintió que el nuevo golpe confluía con el de la frente y se unían en el centro
de la cabeza. De ese centro salía un hilo finito que le hilvanaba los miembros.
-Esto es droga... Los hijos de puta... -pensó.
13. Botellazos en la noche
Con los ojos abiertos, Etchenaik reconoció la pieza estrecha en la que estaba
tirado, la mezquina lamparita, el elástico apoyado contra la pared descascarada,
la pila de botellas. El grandote se balanceaba en la silla que cubría el hueco
de la puerta. Tenía un aire satisfecho o imbécil con su flequillo negro pegado a
la frente y la mandíbula acusada como una quilla. La música salía de su mano
derecha, donde seguramente estaría oculta la radio chillona. Sonreía mientras
chasqueaba los dedos a destiempo.
El veterano giró la cabeza lentamente y localizó a Tony, sentado o tirado con la
cabeza ladeada, apoyada en la pared. Su pie izquierdo estaba cerca de la cintura
del gallego. Le dio un golpe que lo conmovió. Tony se agitó y no abrió los ojos.
En ese momento, por encima de la música o a través de ella comenzó a crecer una
sirena. El grandote silenció la radio con un apretón suave de su puño y abrió la
puerta de un tirón. La sirena llenó la pieza como una ola. El matón ocultó la
noche con su cuerpo. Por encima del hombro, Etchenaik vio retazos de cielo
oscuro, algunas estrellas. Volvió a golpear con el pie.
Por los sacudones de las costillas o por las breves ráfagas frescas que se
colaron por la puerta abierta, en un momento dado Tony dijo algo, movió
pesadamente la cabeza y despertó. Ya la sirena se disolvía, un punto
imperceptible en el tramado de la noche, cuando el hombre se volvió. El gallego
quedó un momento perplejo, un paracaidista caído en un gallinero.
Se miraron.
- ¡Loureiro! -gritó Tony García-. ¿Qué haces, Loureiro?
Para el otro fue como si le saltase una víbora entre las piernas. Sacó un
revólver y dio un paso atrás, apuntándole a la cabeza.
- ¿Qué hacés vos? ¿Quién sos vos?
-Pero pibe... Loureiro, ¿no te acordás?... -dijo Tony tratando de incorporarse.
-Quieto o te quemo.
Mientras Etchenaik arrimaba los dedos a las patas de una silla cercana, Tony
parpadeó, se llevó la mano a la cabeza ensangrentada. Parecía hipnotizado;
miraba el revólver y se estiraba como para agarrar una manija del aire.
-Pero pará, pibe... ¿No te acordás de mí?... Antonio García, en el Centro
Asturiano...
El grandote dio un paso al frente con el entrecejo ceñido; al segundo paso no
oía lo que balbuceaba el otro, y al tercero ya enarbolaba el revólver como para
disolverle la memoria.
En ese momento Etchenaik dio un tirón y arrastró la silla violentamente contra
las piernas del matón. Fue un golpe zonzo pero exacto en la parte de atrás de la
rodilla. El grandote vaciló y se vino en banda con una puteada inconclusa. No
había llegado al suelo cuando ya Etchenaik le había tirado dos botellazos. El
primero le resultó alto por el apuro; el segundo, de vuelta, le partió la frente
y dejó el vidrio más grande del tamaño de una mosca. El matón quedó tendido. No
se movió más. Abrió lentamente las manos, la radio se deslizó de sus dedos y
comenzó a funcionar.
Etchenaik estaba en cuatro patas, tratando de controlar el vaivén del piso para
ponerse de pie. Avanzó gateando por encima del cuerpo caído y se apoderó del
arma. Era la suya. La guardó en el bolsillo y apoyándose en la pared se arrimó a
Tony, que había vuelto a derrumbarse. Lo zamarreó.
-Gallego, tenemos que salir de acá.
El otro miró a su alrededor, vio la mole a sus pies, la sangre sobre la cara, el
pelo pegoteado.
-El pibe Loureiro, mirá vos...
- ¿En serio lo conocías?
-Un mozo del Asturiano, un buen muchacho.
-Seguro -dijo Etchenaik, y le pisó dulcemente la oreja...
14. Alguien que sube
Etchenaik se apretó la cabeza con las dos manos y la movió como para
atornillársela al cuello. Tony estaba también en cuatro patas y abría y cerraba
los ojos. Miró su reloj.
-Las dos y media. Hace más de tres horas que nos plancharon.
-Voy a ver qué es este lugar -dijo Etchenaik.
Gateó hasta la puerta entreabierta y sacó la cabeza. Era una terraza grande y
oscura en forma de ele que no daba a la calle, llena de cajones y botellas. Se
recostó contra la pared.
-Vení, despertate.
Tony se acercó tropezando y se desplomó junto a él. No se oían ruidos y nada se
movía. Sólo el rumor de la radio en el suelo.
Dos gatos sigilosos pasaron sobre sus piernas y se metieron en la pieza. Dieron
unas vueltas pegados a las paredes y se acercaron tímidamente al caído.
Olfatearon la sangre y salieron. Con una breve carrerita se perdieron en un
ángulo de la terraza.
-Ahí hay una escalera. Voy a ver.
Etchenaik se tambaleó hasta donde habían desaparecido los gatos. Al acercarse al
borde, se agachó. Era una trémula escalera de caracol que daba a un patio apenas
iluminado por una lamparita que pendía entre dos puertas. Una estaba cerrada; la
otra, entreabierta. Y alguien se movía en la oscuridad.
- ¿Qué pasa? -susurró el gallego a sus espaldas.
Lo hizo callar con un gesto.
Un hombre de camisa a cuadros y pantalón oscuro salió abrochándose. Desde su
posición, Etchenaik vio el pelo ralo hacia la coronilla, los hombros anchos, los
brazos largos, simiescos. El hombre avanzó con las piernas entreabiertas hacia
la escalera mientras maniobraba con la bragueta. Etchenaik rodó silenciosamente.
- ¡Loureiro! -gritó el tipo con el pie en el primer escalón.
- ¡Atrás de la pared! -murmuró Etchenaik junto a Tony, que lo esperaba
acuclillado. -Sube uno.
- ¡Loureiro! ¿Querés una ginebra? -Hubo una pausa larga en la que sólo se oyó la
voz de Julio Sosa sobre los techos. - ¡Loureiro, ché! ¿Me oís?
El hombre fue subiendo la escalera de a tirones, emergiendo en la terraza como
si creciera del piso.
Pegados a la pared, tensos, húmedos, atontados aún, Etchenaik y Tony, con los
oídos ocupados por un tango que hablaba de otra cosa, acechaban sin ver al
hombre que ya pisaba el cuadrado iluminado, ya descubría al caído.
Hubo una exclamación, un carajeo sorprendido.
Etchenaik giró y se deslizó, pegado a la pared, hacia la puerta ocupada por el
perfil del tipo. Pero fue muy lento. Cuando el otro se dio vuelta lo sorprendió
con el brazo aún levantado, enarbolando un revólver que pesaba cincuenta kilos.
- ¡Hijo de puta! -dijo el otro golpeándolo.
El revólver voló. Detrás vino el derechazo al estómago. Etchenaik se dobló y
siguió de cabeza hacia adentro de la pieza. Aterrizó al fondo.
- ¿Dónde está el otro? -vociferó el petiso y se volvió de cara a la oscuridad de
la terraza-. Salí, turro... Vamos, salí...
Se confió. Dio dos pasos hacia el recodo de la pared y no llegó a hacer nada.
Etchenaik lo vio pasar frente a la puerta, despedido, casi horizontal en el
aire. Hubo un grito desesperado, una pausa y el golpe tremendo del cuerpo al
caer cinco metros al patio. Después, Julio Sosa como si nada.
Pasaron segundos como gotas de aceite. Nada cambió. Nadie habló. Ningún otro
ruido subió desde el patio. No se abrió ninguna puerta, no se encendió ninguna
luz. Sosa terminó el tango y empezó otro. Al final apareció Tony:
-Creo que lo maté. Cayó de cabeza y no se mueve.
15. Tanteando la oscuridad
Tony García estaba en la puerta de la pieza, asustado de sus propias palabras.
-Oíme... -señaló vagamente a sus espaldas-. Te digo que lo maté. Lo encaré como
un toro, y lo mandé para atrás... ¿Oíste el ruido? De cabeza cayó... Y son como
cinco metros.
Etchenaik se incorporó apoyándose en el otro caído:
-Lo vi pasar -dijo con una sonrisa-. Iba así...
Y cruzó el aire con el gesto de un avión rasante, horizontal. Pero el gallego no
estaba para chistes.
- ¿Ése no estará muerto también? -y señaló a Loureiro.
- ¿Éste? Es de los tuyos...
Etchenaik golpeó el cráneo ensangrentado del matón que sonó sólido, macizo,
indoblegable.
-En las novelas yanquis los matones suelen ser taños... Pero a nosotros nos toca
un ropero galaico, fíjate vos.
- ¿Y dónde viste un investigador de apellido García? -dijo Tony ya agrandado,
tratando de hacer girar el revólver en el índice.
-Pará, que está cargado -y Etchenaik le manoteó el arma. Y hubo un golpeteo
amistoso, un cruce de derechas contenidas como si fuera la confirmación
recíproca de que todo era cierto.
-Vámonos rápido, Tony -dijo el veterano con un ademán preciso, lejano del
estudiado repertorio de Bogart.
Bajaron la escalera con cautela, llevando el cuerpo como si se tratara de
enhebrar una aguja.
En el patio encontraron al rubio. Había perdido un zapato pero no hacía caso de
eso. Parecía muy ocupado en retener entre los dedos algo oscuro que iba formando
un charco bajo su cuerpo. Etchenaik metió la punta del pie entre el hombro y el
piso y levantó un poco. No era algo lindo de ver.
-Probemos por acá -dijo Tony-. Esto tiene que dar a algún lado.
En el paredón altísimo que cerraba el patio, entre dos tachos de basura y la
base de la escalera de caracol, había una vieja puerta oxidada, tapiada con
cuatro maderas carcomidas. Sobre la madera y el óxido habían caído muchas manos
de pintura que cubrían las junturas, el marco de hierro.
El gallego apoyó el hombro y empujó dos veces. La puertita no se conmovió.
Etchenaik buscó algo contundente. Dio la vuelta al patio, miró dentro del baño y
al final tanteó la puerta de dos hojas con cortinas a cuadriles. Tony García
chistó a sus espaldas.
- ¿Qué haces? Rajemos de una vez.
Lo detuvo con un gesto y adelantó su cuerpo con el revólver extendido hacia la
penumbra. Mientras entraba se dio cuenta de que ya no estaba buscando un palo,
un hacha o un fierro para romper la puerta. Casi se había olvidado de que tenía
que escapar. No imaginó que podría llegar a sucederle eso alguna vez.
Avanzó dos pasos en la oscuridad. Metió la mano en el bolsillo interior del saco
y empuñó una linternita. La encendió. Estaba en un breve y pelado pasillo que
terminaba en dos puertas. Las dos estaban cerradas. En ese instante hubo una
pequeña ráfaga que le enfrió la nuca empapada y movió apenas la puerta de la
izquierda. Una barra vertical de luz parpadeó en la ranura y volvió la oscuridad
con el chasquido del pestillo. Con un movimiento casi reflejo apagó la linterna
y se agazapó. Después de un largo minuto se apoyó en la pared junto a la puerta.
Tenía las manos como pescados recién sacados del río. Se las pasó por el pelo,
los pantalones. Y decidió probar.
El picaporte cedió a la mínima presión.
16. Olor a ginebra
Cuando Etchenaik sintió que el pestillo estaba corrido, en un solo movimiento
empujó la puerta y se retrajo contra la pared, pegada la sien al marco, el
revólver levantado. La puerta fue y volvió. Quedó entornada. No hubo disparos ni
gritos. Después de un momento, Etchenaik se introdujo en la claridad de otro
pasillo estrecho que se abría hacia la izquierda. Lo primero que vio fue su
propio rostro machucado y barbudo en el espejo de marco descascarado; después
avanzó por el pasillo y desembocó en una habitación.
No había nadie pero estaba llena de cosas. En la pared del fondo, un armario de
madera y un perchero antiguo, de pie, en el que había una gorra y un paraguas.
Un espejo grande bajo una lamparita de tulipa blanca que lo hacía brillar, y una
repisa con un cenicero lleno de puchos. Había también un paquete de cigarrillos
empezado y un vaso a medio llenar. La botella de ginebra estaba tirada bajo el
asiento que habitualmente enfrentaría al espejo, pero que ahora estaba en medio
de la habitación. Había un par de revistas de historietas caídas junto al
sillón.
A la derecha, en un lavatorio chico de una sola canilla, un fino hilito de agua
corría incesante sin el menor sonido. El agua había dejado una mancha de óxido
sobre el blanco sucio de la pileta. Por una puerta entreabierta se veía el
inodoro de un baño contiguo. A la izquierda de Etchenaik, junto a la entrada, y
ocupando prácticamente toda la pared opuesta al espejo, había un sofá viejo y
despeluchado cubierto en su casi totalidad por una colcha estampada y
descolorida que sin duda cubría almohadones raídos.
Pero había algo en el aire, que no era el humo detenido y pegado al techo ni el
pesado olor a ginebra que subía por la nariz como un sacacorchos. Algo hacía que
Etchenaik no bajase el revólver, lo paseara mostrando el ánima desnuda y negra
como un mínimo abismo de muerte.
Dio un paso y luego un salto repentino dentro del baño. Se sintió ridículo
apuntándole a las toallas solas y abandonadas, colgadas de las canillas. Con el
caño del arma abrió la puerta del botiquín, hurgó entre un dentífrico exhausto y
un peine desdentado. Dudó un momento y luego se metió todo en el bolsillo;
también un lápiz labial, un cepillo de dientes.
Volvió a la habitación ya más suelto. Bajó el arma y caminó hasta el fondo. Miró
la gorra -Tienda Los Vascos, Salta e Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires- y el
paraguas de Taiwán. Dejó todo en su lugar. El armario estaba cerrado por un
candadito. Dio un tirón. Nada. Dio otro tirón; nada, golpeó con la culata,
haciendo un ruido que se imaginó terrible. Pegaba una vez y paraba; pegaba otra
vez y paraba. Al final saltó uno de los sostenes del candado, astilló la madera
y pudo abrir la puerta de un tirón. Había ropa de mujer hecha un bollo, papeles,
un afiche arrugado. Lo recogió. Eran tres puntos con cara de bolero pero una
pinta orillera que les enmarcaba las melenas como aureola de santo: Los Pargas.
Para su contratación, Star Producciones: Galería Roma, local 15, Lomas de
Zamora. Era un dato.
Pero algo pasó. Algo, levísimo, ni siquiera un ruido. Un roce apenas o menos que
eso. Etchenaik soltó todo, giró con el arma levantada. Algo había cambiado y de
pronto supo qué era. Estiró la mano izquierda y de un manotazo hizo volar la
colcha del sofá.
No eran almohadones.
La chica llevaba puesto un slip negro y una tira que le tapaba la boca. Tenía
los ojos demasiado abiertos y el pelo derramado hasta el suelo era una gruesa
pincelada oscura.
17. Un día más
La muchacha se arrastró como pudo hasta el apoyabrazos más lejano con las
pupilas dilatadas y los labios temblorosos, deformados por la mordaza. Etchenaik
vio las muñecas atadas, ese cuerpo cubierto de moretones, machucado por el
terror como un animalito acorralado. Y entonces la reconoció. Era la piba que
había intentado avisarle algo en el restaurante pero estaba demasiado asustada
para entender qué pasaba.
-Tranquila -dijo acariciándole la cabeza-. Te vengo a ayudar.
Ella empezó a llorar. Etchenaik la cubrió con la colcha, sacó el cortaplumas y
cortó el pedazo de cuerda que le había marcado las muñecas. Lo que la amordazaba
era su propio sutién apretado salvajemente contra las comisuras de la boca
abierta. Lo cortó también y le masajeó las mejillas. Ella se dejó caer
sollozando y Etchenaik la reclinó contra el sillón.
- ¿Qué tal ahora?
La chica asintió con los ojos cerrados, respirando entrecortadamente. El
veterano fue al baño y trajo un vaso de agua.
-Gracias -articuló ella, moviendo la boca como si los sonidos fueran chicles que
se masticaran para luego escupirlos.
Etchenaik se sentó en el apoyabrazos.
-Gracias a vos también. Ahora ya pasó todo.
La muchacha no contestó. Se frotaba las muñecas y gemía débilmente.
-Quédate así. Cuando estés bien nos vamos. ¿Crees que vas a poder andar?
Ella dijo que sí y señaló el armario.
-La ropa -susurró.
Etchenaik agarró la ropa que antes había revisado, y también un par de sandalias
rojas. Las dejó junto a ella.
-Te ayudo -dijo.
La piba se sentó como pudo y él le puso la camisa. Ella sonrió apenas. La llevó
hasta el baño, le lavó la cara, la dejó sola para que terminara de vestirse.
- ¿Qué pasó con Marchese y el gallego? -preguntó al salir.
-El de la camisa a cuadros se comió las baldosas del patio; el otro duerme
arriba con la cabeza rota. ¿Había alguien más?
-Creo que no.
Etchenaik se paseó por la pieza, hurgó bajo el sillón, pateó las revistas... No
había nada más allí.
- ¿Cómo te llamas?
-Chola. Chola Benítez... -Y se animó a ir un poquito más lejos. - ¿Sabes qué
pasó con Alfredo?
-No. En el momento de los tiros me desmayaron y no desperté hasta hace un rato,
en la terraza... ¿Qué lugar es éste?
La chica se encogió de hombros.
- ¿Sos amiga de Alfredo?
Ella asintió, se le escapó otro sollozo.
Etchenaik comprendió que no era el momento para preguntar nada. La tomó del
brazo para ayudarla a levantarse.
-Vamos ahora -dijo-. Hay que irse de acá.
Cuando la piba levantó la mirada dio un grito.
Etchenaik giró con el arma amartillada. No llegó a disparar: Tony García estaba
parado en el marco de la puerta con un hacha en la mano.
- ¿Tenés para mucho? La salida del fondo ya está abierta...
Chola los miró alternativamente sin entender.
-Vamos a salir por atrás -explicó Etchenaik-. Puede haber vigilancia en la
entrada.
- ¿Es de noche?
-Todavía sí. Deben haber pasado cinco o seis horas desde el tiroteo.
-No puede ser -dijo Chola-. Yo estuve en otro lugar y había luz cuando me
trajeron acá.
El veterano se volvió al espejo y tanteó la barba crecida, entendió la sensación
de hambre.
-Todo un día planchados -murmuró.
18. Balas contra la chapa
Chola se aferró al brazo de Etchenaik.
-Vamos, por favor, tengo miedo de quedarme acá.
-Sí. Vamos ya -dijo Tony balanceando el hacha.
Salieron. En el patio la chica se detuvo junto al caído, los ojos entrecerrados
como si mirase el sol.
-Éste es Marchese -dijo sin odio.
En ese momento Tony echó una puteada. Alguien había terminado de abrir la puerta
rota a hachazos.
-Ese hijo de puta se escapó... -gruñó. Y corrió hacia la escalera.
Se oyeron sus pasos en la terraza, los insultos. Regresó en cuatro saltos, con
toda la amargura.
-Rajemos ahora. El muy bestia reaccionó y se fue.
Atravesaron la puerta y se encontraron en el patio de un conventillo. Un perro
ladró y se acercó amenazante. Etchenaik le tiró una patada y caminó hacia la
salida, un pasillo entre dos altas paredes de lata iluminado por un foquito
miserable. La chica fue tras él mientras Tony se retrasaba un poco.
-Guarda al salir.
El veterano agarró a la chica de la mano y abrió la puerta.
Hubo un estallido y la chapa sonó junto a su cabeza. Otro disparo se clavó a sus
pies. Se agazapó y disparó dos veces hacia donde se habían encendido los
fogonazos, en la vereda de enfrente.
-Vamos, gallego... Hay que salir o nos revientan.
-No estamos lejos -dijo Chola-. Creo que es una cortada que da detrás de la
cancha de Boca. Por aquel lado deben estar los baldíos de Casa Amarilla.
Etchenaik se volvió a los otros dos:
-No hay para elegir. Salimos de golpe y corremos hacia la izquierda. Hay que
tirar mucho, Tony. No creo que sean más de tres. Vamos.
Abrió la puerta de una patada y se arrojó hacia adelante disparando. La chica lo
siguió. Hubo dos tiros desde la misma vereda y Etchenaik, sin dejar de correr,
se acercó a los árboles del cordón. Fue Tony García el que contestó desde el
umbral. Tres tiros muy rápidos, casi nerviosos, y una sombra se derrumbó detrás
de un árbol. Tony salió a la calle y disparó ahora contra la vereda de enfrente
y nadie contestó. Corrió entonces hacia la esquina pero una bala zumbó sobre su
cabeza y lo hizo meterse en un zaguán. Etchenaik había desaparecido con la chica
flameando a su lado en la esquina que ahora parecía inalcanzable, veinte metros
más allá.
Por un momento volvió la calma. Se oyó el ruido de alguna ventana que se abría,
gritos más allá. Una voz se alzó, enardecida:
- ¡Al otro, boludos!... ¡Que no se escape el otro con la mina!
Dos sombras se desplazaron ágiles entre los árboles de enfrente.
Instintivamente, Tony disparó otra vez y luego gatillo en falso. Pensó que la
cosa ahora sí se complicaba.
Pero en ese momento hubo un chirriar de frenos en la esquina y un Peugeot se
cruzó de cordón a cordón sin dejar de acelerar. Enderezó como pudo y salió por
el centro de la calle.
- ¡Tony! -dijo Etchenaik sacando la cabeza por la ventanilla.
- ¡Arriba!
El gallego se lanzó hacia adelante mientras el auto clavaba los frenos,
cordoneando con las ruedas traseras. La puerta abierta se agitó como un ala
desasida y golpeó contra el árbol. El vidrio estalló. Cubriéndose la cara, Tony
se zambulló por el hueco, las piernas le quedaron colgando y pataleó para
ponerse a salvo cuando ya Etchenaik había vuelto a acelerar y las chapas del
Peugeot eran penetradas una y otra vez por los balazos que cruzaban la calle
desde todos los ángulos.
Acostado de panza en el asiento, Tony intentó cerrar la puerta sin éxito. El
impacto había deformado la chapa. En ese momento doblaron a la derecha y la
chica dijo:
-Apurate... nos van a seguir.
19. Caminito
Etchenaik aceleró y el Peugeot saltó hacia adelante. Pasó una bocacalle, otra
más. Ya no había disparos.
-Creo que los jodimos -dijo con una sonrisa transpirada y sucia.
El gallego giró la cabeza.
-Parece que no nos siguen.
-Sí. Nos van a seguir a cualquier parte.
La chica habló y luego se dejó deslizar por el asiento hasta que su cabeza quedó
por debajo del nivel del respaldo. Suspiró.
El veterano puso la mano sobre el pelo despeinado. Sonrió levemente sin
volverse.
-Tranquilízate. Tenemos mucho que hablar.
Llegaron a la esquina del río y el auto se inclinó chirriando sobre los
adoquines hasta enderezarse a dos metros del borde del agua. Etchenaik volvió a
acelerar.
-Vos, Chola, te venís con nosotros. Hay que buscarlo a Alfredo -dijo con
naturalidad, como si todo lo que pasaba fuese algo rutinario; Alfredo, un amigo
entrañable; la piba, una desvalida típica de esas novelas que tanto conocía.
El primero que gritó fue Tony:
- ¡Guarda!
- ¡Cuidado! -dijo la chica.
El colectivo 64 apareció de pronto, como si surgiera del río con los faros
encendidos. Etchenaik viró todo a la izquierda y mientras el otro pasaba
zumbando comprendió oscuramente que había poco que hacer. Consiguió corregir
para no irse al agua pero al tocar el freno el auto se despegó del suelo y giró
sobre sí mismo. Salió hacia adentro, cruzó toda la calle y Etchenaik vio cómo se
iba de costado contra el mástil de la Vuelta de Rocha. El auto golpeó de lleno y
se levantó como para darse vuelta; estuvo un momento interminable en equilibrio
y finalmente cayó parado sobre las cuatro ruedas.
Cuando Tony salió, gateando, del auto, ya la chica y Etchenaik estaban afuera.
Ella se apretaba el hombro y él tenía un tajo en la frente.
- ¿Te lastimaste, gallego?
-Creo que no. Pero casi no puedo apoyar el pie.
Etchenaik vio que el pantalón de Tony estaba roto a lo largo de la pantorrilla.
Se veía la media manchada; el zapato se estaba llenando de sangre.
-Hay que rajar de acá -dijo mirando para todos lados.
La piba estaba indecisa, le preguntaba con los ojos.
-Yo me quedo con él. Vos ándate -dijo el veterano.
Hurgó en su bolsillo y sacó billetes arrugados, una tarjeta manoseada:
-Toma, que te van a hacer falta... Y llámame mañana. No falles.
Chola sonrió por primera vez.
-Gracias -dijo.
Dio media vuelta y echó a correr hacia Caminito que brillaba iluminado en la
noche como un escenario vacío. Etchenaik la siguió con la mirada hasta que un
hombre apareció junto a él y le habló al oído:
- ¿Necesita ayuda?
Eran varios parroquianos del bar de enfrente. Uno observaba los agujeros de bala
en la puerta del Peugeot y codeaba ostensiblemente al que lo acompañaba.
-Llame a la policía, al Comando Radioeléctrico -dijo Etchenaik.
Sonaron dos disparos. Lejos, no eran para ellos.
Etchenaik giró la cabeza y la vio. No se había alejado ni cien metros. Estaba
como detenida en el aire, como si hubiera chocado contra una pared de vidrio.
Entonces, desde el extremo opuesto de Caminito dispararon dos veces más. La
figurita se conmovió como si tropezara y se desplomó hacia adelante. Al fondo de
la calle, un auto se alejó.
Etchenaik se incorporó y corrió como pudo. Pocos metros antes de llegar al lado
de ella dejó de correr. Se detuvo junto a sus pies. Chola también había perdido
los zapatos. Casi siempre los pierden.
20. La Ley
El patrullero llegó tres minutos después y se detuvo con ruido de frenos y todas
las luces encendidas. Un oficial bajó de un salto al mejor estilo televisivo,
lanzó la puerta hacia atrás y se vino cansinamente, las piernas separadas, el
mentón adelantado y la mano distraídamente sobre la pistola reglamentaria.
Detrás, tres policías se abrían en abanico haciendo secos ruidos con sus armas.
- ¿Qué pasó acá? -dijo el oficial indicando vagamente el cadáver.
-La mataron desde un auto. Veníamos juntos... -Etchenaik se llevó la mano al
bolsillo.
-Quieto.
Repentinamente, la 45 apareció en la mano del policía.
- ¡Oviedo! -gritó volviéndose apenas. Señaló a Etchenaik con un golpe de
cabeza-. Desnúdalo.
Un cana chiquitito y lampiño se acercó por detrás y le toqueteó toda la ropa, de
la nuca a los tobillos. Sacó el revólver, los documentos. Hizo una bolsita con
el pañuelo manchado de sangre, puso todo allí y se lo alcanzó al otro.
-Cuídamelo un momento -dijo el oficial haciéndose a un costado y metiendo la
pistola entre el cinturón y la barriga.
Caminó hasta ubicarse bajo el foco y revisó los documentos. En un momento dado
levantó la mirada.
-Etchenique -dijo-. Los tipos como usted son divertidos pero joden. Además,
estas tarjetitas no dicen nada... No crea que se la va a llevar de arriba.
¿Tiene testigos?
-Cualquiera de los que están en ese bar. Veníamos rápido porque teníamos unos
tipos encima; hice una maniobra brusca y chocamos contra el mástil. Le dije a la
chica que siguiera sola porque yo tenía que ayudar a mi socio, que no podía
andar. Me entretuve con él y otra gente cuando sonaron los tiros. Le dispararon
de allá, pero no llegué a ver el auto. Y si me permite, le voy a hacer una
sugerencia...
-Guárdesela.
El oficial se volvió al otro agente, que estaba arrodillado junto al cadáver de
la chica.
-No toques nada, Gómez. Alcánzame la cartera.
Había algo de obsceno en el modo displicente con que metía la mano entre las
pequeñas intimidades, los papelitos, el lápiz de labios, un pañuelo húmedo
todavía.
-Escúcheme -dijo Etchenaik irritado-. Esto tiene que ver con...
-Gómez -dijo el oficial sin prestarle atención-. Vení, mira este documento.
El otro se acercó. Juntaron las cabezas. Se miraron. Sonrieron apenas. Sonrieron
definitivamente.
Volvieron a sonreír.
-Un quilombo menos, Bertoldi.
El oficial miró el cadáver casi con agradecimiento. Se restregó las manos.
-Prepare un lindo verso, alcahuetón -le dijo a Etchenaik sin mirarlo-. Tiene
diez minutos para preparar algo más o menos creíble. Vamos.
Habían llegado otros dos patrulleros. Algunos policías tomaban declaración a los
testigos mientras otros llenaban al Peugeot de marcas de tiza. El pobre Tony
estaba sentado en el mástil, junto al busto de Brown. De ahí lo levantaron para
meterlo esposado en el asiento trasero de un patrullero con un policía de civil
junto a él.
En seguida entró Etchenaik, por la otra puerta, con las mismas esposas y con un
guardián parecido. Después subió Bertoldi con un portazo triunfal y se pusieron
en marcha.
-Oficial -dijo Etchenaik-. Quiero hablar con el inspector Macías.
-Déjeme de joder.
Y ni se dio vuelta.
21. Inventar algo mejor
Cuando Etchenaik entró a la oficina arriado por el agente que lo dejó frente al
escritorio, el comisario Cittadini no levantó la mirada de sus papeles.
El reloj de pared marcaba las seis y media. Por la ventana entraba una claridad
sucia pero nítida. Hacía rato que el sol borroneaba las paredes pero el veterano
recién veía la luz del día. La celda donde lo habían encerrado no tenía ventanas
y tampoco la habitación donde un oficial de modales corteses le embadurnaba los
dedos después de hacerle contar por tercera vez su versión de la historia.
Pasaron algunos minutos. El comisario siguió leyendo cuidadosamente los folios
que tenía frente a sí. Cuando terminó, observó al hombre parado ahí con aire
perplejo y maltratado. Carraspeó levemente y retornó a algunos pasajes de las
primeras hojas. Hizo varias marcas con un lápiz rojo de mina gruesa y finalmente
dejó todo a un costado con un suspiro. Lo miró.
-Todo esto no sirve para nada, Etchenique. Un chico hubiera inventado algo
mejor. Qué le parece si lo rompemos y...
Etchenaik amagó interrumpir pero el comisario se adelantó:
-Ya fuimos a la casa y encontramos lo que teníamos que encontrar: la puerta
trasera destrozada y algunas luces encendidas. La gente del conventillo dice que
escuchó algunos tiros pero nadie vio nada. Eso es lo de menos... Lo increíble es
lo otro: según esta declaración, usted y García estaban en el For Export la
noche que balearon a la Ewle Schock... -miró los papeles- Schocklhum o algo
así... Pero nadie los vio allí.
Con un gesto, Cittadini acalló el nuevo intento de Etchenaik por contestar.
-Además, además... -y golpeó el escritorio-. Nos quiere hacer creer que alguien
lo golpeó justo cuando empezaban los tiros, que se despertó recién esta
madrugada, drogado por gente que no conoce ni sabe por qué lo retiene...
Hizo una pausa. Se había ido calentando insensiblemente y estaba al borde de la
puteada:
- ¿Pero usted se cree que somos giles acá? -reventó.
Etchenaik conservaba una rara dignidad o acaso era la mezcla del cansancio y la
rigidez que se había impuesto como actitud. Por esta vez no dijo nada, no amagó
siquiera.
El comisario volvió a los papeles, revisó al voleo:
-Y acá empieza lo lindo... Se escapa, libera a la chica como un cowboy, roba y
destruye un auto, hay un muerto que no aparece por ningún lado y todo termina
mal, como el carajo más exactamente... Y lo más increíble es que parece no saber
que Herminia Benítez, esa Chola que nombra, es la mujer buscada por el asesinato
del For Export desde hace dos días.
- ¿Quién dijo que fue ella la que tiró? -saltó Etchenaik.
-No disparó ella.
- ¿Quién tiró, entonces? Fue desde la barra.
Cittadini se paró y dio la vuelta al escritorio. Acercó su cara a la del
veterano.
-En el cajón tengo doce declaraciones coincidentes: el que disparó se llama
Alfredo Duggan, un cantor de tangos amigo de la Benítez que trabajaba en el
local. Si hubiese estado realmente allí esa noche lo sabría.
-No vi quién disparó -dijo Etchenaik con cuidado-. Pero Duggan no fue. Estaba
cantando en ese momento, en el escenario y a dos metros de la gorda.
Se hizo una pausa. El veterano prosiguió.
- ¿Hay doce declaraciones no más? ¿Y el resto? Si estaba lleno.
Cittadini dio una vuelta teatral alrededor de Etchenaik. Lo tocó varias veces
con el índice en el esternón, las costillas, la espalda. Etchenaik mantuvo la
vista al frente, fija en el minutero que barría perezosamente el cuadrante del
reloj.
-Es joda esto -dijo el comisario sin énfasis-. ¿Quién hace las preguntas acá?
22. Matar una gorda
El comisario siguió girando en torno a Etchenaik como un obstinado e impaciente
carnicero:
-Yo mismo verifiqué, a la media hora del crimen, el operativo de subir a todo el
mundo a los celulares -enfatizó empujándose el esternón-. 37 turistas, entre
europeos y brasileños, y 12 argentinos, contando al dueño y los mozos...
-En media hora se puede arreglar todo -porfió Etchenaik-. Sacar gente, agregar
otra... ¿Qué pasó con los turistas?
-Eran gente de un tour. Se fueron ayer mismo a la mañana. La mujer que murió
viajaba sola y estamos estudiando la documentación a través de la embajada...
Ahora, muerta la Benítez, sólo nos falta encontrar a Duggan. Y usted puede
ayudar mucho.
-Yo sé lo que está ahí escrito. Ojalá pudiera declarar otra cosa.
Cittadini se contuvo una vez más.
-Mire, Etchenique... A usted lo embalurdaron con algún cuento rato. Por ahí no
tiene nada que ver, pero deje de hacer un papel que no le cree nadie. ¿Va a
seguir diciendo que no conocía a la Benítez?
-Ya le dije: lo que está escrito ahí.
El comisario volvió a su lugar y se sentó. Era un cana reposado, de no más de 45
años, con una dosis de paciencia mayor a la habitual en gente de su oficio. Pero
esa mañana estaba desde las cuatro en el baile de un nuevo asesinato, el segundo
en 48 horas después de meses de quietud, y cuando parecía tener todas las puntas
del asunto aparecía un tozudo imbécil que lo mezclaba todo.
En ese momento entró el sonriente oficial Bertoldi y se acercó al escritorio.
-El informe de Dactiloscopia, señor -puso un sobre encima del cartapacio. - Las
huellas coinciden, señor.
-Ah, muy bien, muy bien... -asintió Cittadini-. Ahora tráigame el arma,
Bertoldi.
El oficial hizo sonar gratuitamente los talones y partió como si le hubieran
llenado el pecho de medallas.
Etchenaik vio que el comisario barajaba los papeles y se desentendía de él. Se
sintió cansado, dolorido, con ganas de abrir la puerta y empezar a caminar.
Pensó en el gallego. Iba a preguntar algo cuando volvió a entrar Bertoldi. Dejó
otro sobre y salió. Cittadini sólo le dedicó un movimiento de cabeza.
-Ya está todo claro -dijo-. Apenas faltan detalles, cabos sueltos que vamos a
atar ahora, entre los dos. Tenemos el arma -abrió el sobre y la sacó, tomándola
por el extremo del caño-. Las huellas dactilares coinciden con las de la Benítez
y hay otras que deben ser de Duggan, sin duda. Están los antecedentes de ella en
cuestiones de drogas...
- ¿Y por qué iban a matar a esa gorda? Una turista en pedo que lo único que
sabía era pedir "Adiós muchachos"...
-No sé lo que sabría de castellano, pero en un bolsillo interno de la cartera
había droga como para hacer volar a una manada de elefantes.
-Seguro que era el único bolsillo donde había droga.
-Exactamente.
-Esa gente trabaja rápido.
-Pruebas -dijo Cittadini con calma.
Etchenaik fue el que se impacientó ahora.
-Es una cama bien tendida. Había una asamblea de traficantes esa noche pero la
droga la tenía una turista caída de casualidad en un tour... La policía de
Avellaneda o la de Lanús pueden identificar a cualquiera de esos testigos que
acusan al cantor y a la chica.
Cittadini lo escuchó impasible. Colocó la mano sobre los papeles y la fue
cerrando hasta que los nudillos blanquearon. Las hojas se arrugaron bajo su
mano. Se levantó una vez más y fue hasta la ventana. Miró el cielo gris, las
chapas podridas del conventillo que daba a los fondos de la comisaría.
- ¿Sabe por qué tengo tanta paciencia con usted? -preguntó.
23. Una trompada
Etchenaik no sabía por qué tenían tanta paciencia con él. Tampoco creía, en el
fondo, que tuvieran mucha paciencia en realidad, pero no era el momento de
decirlo. Ni la hora. Ni el lugar.
-Lo podría hacer pudrir quince días incomunicado -amenazó Cittadini-. ¿Sabe por
qué no lo hago?
-No.
-Tiene suerte, Etchenique. El inspector Macías está en el caso y me pidió que no
lo toque aunque no colabore. Aunque oculte los hechos, encubra sospechosos. En
fin... Es joda esto.
-No soy el único que hace eso de encubrir gente -se jugó Etchenaik-. ¿Cómo puedo
confiarme largando cosas y nombres cuando me han querido quebrar el cuello,
mataron a dos minas inocentes y tal vez a alguien más, y la policía se traga
todo... ¿Cómo apareció el arma, por ejemplo? ¿Ese es el revólver que disparó?
El comisario no se tomó el trabajo de contestar. Agarró el sobre amarillo del
que había sacado el arma, lo tomó por un ángulo e hizo caer dos pequeños objetos
metálicos sobre el cartapacio. Rodaron un poquito y quedaron detenidos junto al
cenicero. Eran dos cápsulas vacías de 38.
-Éstas son las cápsulas de los plomos que tenía adentro la dinamarquesa. Y las
disparó este revólver. Y este revólver estaba en poder de la Benítez.
- ¿Ella andaba con eso encima?
-En la cartera.
Etchenaik hizo una mueca de asco.
-Es increíble la cantidad de cosas que pueden llevar las minas en la cartera.
Esta piba parece Alberto Arenas, el del tango... Anda con todas las pruebas
encima.
Hubo una pausa. Había que decirlo de una vez, porque era como una gota
pendiente, semiderramada. Y Etchenaik lo dijo:
-Alguien lo puso ahí. El revólver, digo.
--Basta -la voz de Cittadini volvió a temblar.
Etchenaik movió la cabeza con desaliento.
-Y hasta me imagino quién la puso ahí. El oficial ese está muy interesado en que
el partido termine rápido. Por eso no hablo más... Si hasta usted parece que se
cuida, como si le tuviera miedo a Bertoldi que...
Pese al esfuerzo que hizo Cittadini desde el otro lado del escritorio para
calzarlo en el mentón, el puñetazo llegó abierto, muy abierto. Etchenaik recibió
el golpe sobre el pómulo, de abajo hacia arriba, y trastabilló. El escritorio
tembló por el cimbronazo y el mástil que estaba en un extremo rodó por el piso.
El salpicón de tinta negra dejó las manchas vibrando sobre el papel impecable,
lo chorreó, corrió hasta gotear desagradablemente en el suelo.
Etchenaik se dejó caer en el sillón.
El comisario permaneció un momento turbado junto al escritorio. Después se
agachó rápidamente para recoger el mástil. Antes de colocarlo en su lugar lo
frotó cuidadosamente con el antebrazo. Enderezó el tintero, estrujó
indiscriminadamente los papeles manchados y arrojó todo al canasto a sus
espaldas. Se sentó. Sacó un cigarrillo y lo encendió; echó humo largamente.
- ¿Quiere fumar?
Etchenaik no contestó. Siguió tocándose la cara.
En el reloj eran las siete y cinco. La aguja del minutero dio varias vueltas más
antes de que, luego de toser secamente, el comisario Cittadini dijera, con un
tono que quiso ser casual:
-Supongo que Macías tendrá sus razones. Por mi parte, hagamos de cuenta que
empezamos de nuevo. Acabo de tirar al canasto algunos papeles; entre ellos, su
declaración. Le aviso que si no colabora es muy simple saltearlo: no existe y
listo.
Hubo otra pausa.
- ¿Terminamos ya? -dijo Etchenaik.
Cittadini no alcanzó a contestar. Una sombra ocupó el vidrio esmerilado y un
segundo después el hombre estaba adentro:
-Buenos días, señores.
-Buenos días, inspector.
24. El colorado Macías
Cittadini separó las nalgas del asiento y extendió la mano. El que había entrado
la apretó firmemente pero con aire distraído, la mirada fija en el hombre que
permanecía derrumbado en el sillón.
-Cómo te va, Etchenique...
-Qué haces.
El inspector lo miró un instante, como esperando algo más, y se volvió al
comisario.
-Acabo de hablar largo con Bertoldi. No sé qué opinará usted pero creo que hay
que tirar todo y empezar de nuevo.
Cittadini abrió mucho los ojos.
-Sin duda -dijo-. Por supuesto.
Macías sonrió. De pronto comenzó a dar largos pasos en uno y otro sentido de la
oficina, como si estuviera midiendo un campo a zancadas. Era un colorado bajo y
desprolijo. El saco de su traje de un gris indefinido le colgaba de los hombros
como si estuviera en el respaldo de una silla. El nudo de la corbata pendía a la
altura del segundo botón de la camisa entreabierta y mientras caminaba no dejaba
de hacer algo con sus manos llenas de pecas.
- ¿Y el testimonio de este hombre? -dijo deteniéndose bruscamente.
-Incompleto, un disparate... Tengo la certeza de que oculta algo o a alguien.
Macías largó una carcajada llena de ironía.
-Hay que entender a estos tipos, comisario -dijo señalando al veterano como un
guía que muestra los animales raros del zoológico-. Los detectives de las
novelas policiales, como éste, se toman muy en serio su trabajo y tiene un
código muy estricto de lealtades. Son capaces de dejarse golpear y algo más con
tal de no decir el color de las medias o el nombre del sobrino del que llaman su
cliente... ¿No es así?
No esperaba una respuesta. Etchenaik tiró la ceniza y lo miró desde detrás del
humo.
-Bueno... -prosiguió el inspector y golpeó las manos como si algo importante
estuviera por comenzar-. Este hombre viene conmigo, y su compañero también. Ya
le dije a Bertoldi que me junte todos los antecedentes de los dos casos: los
testigos del For Export, la versión inicial de las declaraciones de Etchenique,
las pruebas encontradas en poder de la Benítez, el prontuario de ella... Me
llevo todo ahora a la Central y por la tarde nos comunicamos para rearmar todo
esto. ¿De acuerdo, comisario?
Cittadini asintió sin despegar los labios. Estaba parado junto a su escritorio,
una figura erguida tras el mástil con la bandera mustia y manchada.
- ¿Alguna novedad sobre Duggan?
-Todavía no, inspector.
Macías miró a Etchenaik largamente, como si esperase algo de él, apenas una leve
seña de truco, una complicidad que justificase el cable que le estaba tirando,
tanto cuidado. Pero no.
Entonces giró en redondo, le indicó con un gesto que lo siguiera y salió con los
mismos largos pasos con que había entrado.
El veterano cerró la puerta detrás de él.
El Falcon estaba en la vereda de enfrente. El gallego cruzó apoyado en Etchenaik
con su tobillo vendado y se instalaron en el asiento de atrás. Tony ni siquiera
había llegado a declarar.
Macías se sentó junto al uniformado que manejaba.
-A la Central -dijo.
Arrancaron. El gallego le dedicó una amplia sonrisa al agente de guardia.
- ¿Qué haces? -dijo Etchenaik por lo bajo.
-El que ríe primero, ríe dos veces -aseguró Tony con una soltura desconocida.
Etchenaik iba a contestarle y después suspiró. Nadie hizo ningún comentario.
Luego de observar por unos momentos las nucas rapadas de adelante, Tony García
se estiró en el asiento y se quedó mirando pensativamente su pie lastimado.
25. Cantate algo
Cuando Etchenaik salió de la Central de Policía, la tarde clara y soleada no
parecía parte del incómodo febrero. El veterano sintió ganas de celebrar algo;
que fuese su cumpleaños, por ejemplo. Pero no. Daba lástima desaprovechar tanto
cielo celeste y limpio, regalar el aire a la desgracia o los malentendidos.
Cruzó la calle, entró al primer bar que encontró y telefoneó a la agencia.
Mientras la campanilla sonaba vio en el espejo su aspecto deplorable. Necesitaba
un baño, una afeitada, una cama.
Atendió Tony, tranquilo.
-Hola, gallego.
- ¿De dónde me hablas?
-Macías me acaba de largar. Me dijo que a vos no te iba a retener.
-Casi no estuve adentro... ¿Pero, quién es ese tipo? ¿De dónde lo conoces? Si no
es por él, los turros aquellos nos exprimen como una rejilla.
-Es largo. Después te explico; es buen tipo.
-A mí me mandó a la enfermería, me curaron y a la media hora un ofiche me
preguntó si podía irme solo. Le dije que sí y le pregunté por vos. No sabía
nada. Rajé igual, antes de que se arrepintieran.
-Estuvo bien Macías. No quiso apretarnos por separado para ver si nos
contradecíamos.
- ¿Vos qué le dijiste?
Etchenaik se entretuvo observando un Falcon detenido enfrente. El que estaba al
volante lo miraba también.
- ¿Me oís? -insistió Tony.
-Sí. ¿Cómo anda la gamba?
-Bien. Exageré un poco nomás. ¿Qué le contaste a Macías?
-Le dije que Duggan era Marcial y que me había llamado. Me prometió guardarse el
dato y no usarlo en la investigación hasta que se clarifique algo más. Era lo
menos que podía decirle. Si no, no salía más.
-Claro. ¿Venís para acá?
-En media hora estoy ahí... Hay que averiguar todo lo que se pueda sobre Chola
Benítez y conseguir localizar a algunos de los que estaban la otra noche. Los
peces gordos no... los otros. Encárgate de revisar el archivo y llama a Willy
Rafetto y a Robledo de parte mía, con cuidado de no deschavarte demasiado. Ellos
te pueden dar puntas, conocen el ambiente.
Hubo una pausa del otro lado, demasiado larga.
-Después quiero decirte algunas cosas que estuve pensando... -dijo Tony.
Etchenaik se lo imaginó sentado en la silla, mirando su pata y temiendo futuras
palizas o algún balazo.
- ¿Qué te pasa? ¿Vas a arrugar ahora?
-No, coño... No es eso -y se hizo otra pausa-. Quedate tranquilo que los llamo a
ésos.
-De acuerdo. Hasta luego.
-Hasta luego.
Colgó. Tomó un café en el mostrador y salió a la calle. Caminó por Moreno hacia
Entre Ríos y el Falcon dobló con él. En la esquina torció a la izquierda y el
auto siguió derecho. Se apuró para llegar a Belgrano y se disponía a cruzar
cuando un Fiat 128 que salió de detrás de un colectivo le mordió los zapatos y
clavó los frenos a dos metros.
La mujer sacó la cabeza por la ventanilla.
-Venga, Etchenaik. Suba.
No la reconoció enseguida. Acaso el pelo recogido, los anteojos negros.
-No se quede ahí. Lo llevo.
Subió y se acomodó junto a ella. La mujer aceleró, se levantó los anteojos y los
suspendió en su frente, como las antiparras de un corredor. Sonrió ampliamente y
desnudó varias docenas de dientes.
- ¿No se acordaba de mí?
-Hilda Sanders, cantante internacional... -susurró Etchenaik-. Cántate algo,
flaca.
26. Volando a Río
La flaca agradeció el chistecito con una levísima reverencia de su barbilla y
canturreó algo así como "Feeling".
Etchenaik metió bruscamente la mano en la guantera y agarró un portadocumentos.
Ella hizo un gesto sin dejar de sonreír pero oí veterano la contuvo con su mano
libre.
-Atendé al volante -dijo-. Y seguí cantando, seguí...
La oscura mujer que se llamaba Itala Sandretti en la cédula se parecía vagamente
a la flaca rubia platinada que ahora tarareaba sin ganas a su lado, enfundada en
una especie de mameluco verde de lujo, pegado a su cuerpo como la goma tensa de
un globo barato de carnaval.
Etchenaik repuso el portadocumentos en su lugar. No dijo nada.
- ¿Sigo derecho? -preguntó la Hilda al llegar a la Nueve de Julio.
-No tengo apuro.
Tomó Bernardo de Irigoyen y avanzó hasta el semáforo de Avenida de Mayo.
-Quiero ayudarlo -dijo sacando cigarrillos obvios, largos y perfumados.
-Gracias.
- ¿Me cree?
- ¿Por qué no?
-Así vamos bien.
Metió la primera y sacó el autito en un viraje. Se mojó los labios con una
lengua roja y estrecha que se abrió paso a duras penas entre la dentadura.
-Anda en dificultades -dijo.
-No soy el único.
-Claro que no. Pero a todos no se los puede ayudar. Yo, a usted, puedo.
Etchenaik puso los ojos como Robert Mitchum.
-No sea tonto, no me juzgue mal... Esto es lo que le quiero regalar. -Metió la
mano en la cartera y sacó un largo sobre que puso en el asiento, a su lado-.
Eran para mí pero no puedo ir. Ahora son para usted y su socio. Sé que no fueron
de vacaciones.
Etchenaik abrió el sobre y vio los dos pasajes a Río. Estaba previsto también el
regreso.
-Por el alojamiento no tiene que preocuparse. Le puedo dar las llaves de un
departamento en Copacabana -las hizo tintinear con un golpecito en un bolsillo
del mameluco-. Se queda el tiempo que quiera. Cuando regrese, las dificultades
habrán pasado. Volverá a trabajar más tranquilo y un poco más tostado.
Le guiñó un ojo cómplice y atendió al tránsito que se adensó a la altura de
Congreso. Sonreía, lo dejaba a solas con el regalo. Esperaba como una tía que
acaba de llegar de visita y observa al sobrino deshacer el paquete.
Etchenaik dejó el sobre en el asiento y miró al frente.
- ¿A quién debo la atención?
-Ya le dije que el pasaje era mío.
Etchenaik suspiró.
-Dejémoslo así. Pero me preocupa pensar que soy muy barato.
Ella dobló por Rincón y fue dando la vuelta.
-No me contestó -dijo sin volverse.
-Dígales que Shangai o nada.
- ¿Cómo?
-Shangai o nada.
Ella quedó con la mirada fija al frente. Pasaron algunos segundos y sonrió
tristemente.
-Qué tonto -dijo.
Habían llegado a la altura de Congreso por Yrigoyen. La Hilda fue aminorando la
velocidad y detuvo el auto junto al cordón de la vereda de la plaza. Abrió la
puerta y apoyó los pies en la calle.
-Lo siento en serio -dijo-. El sol de Copacabana le mejoraría las ideas.
-Shangai o nada. Tengo parientes ahí. Además, el clima...
El golpe de la puerta lo dejó monologando.
27. Comida para las palomas
La Hilda se inclinó hacia la ventanilla.
-Espere un momento, gilito... -dijo.
Después se alejó a grandes pasos con su disfraz de chaucha satinada, revoleando
la carterita y haciendo ruido con las llaves del auto, del departamento en
Copacabana, del Cielo también, probablemente.
Etchenaik se encontró otra vez solo, mirándola cruzar la plaza desde un auto
ajeno y sin libreto. No entendía cómo seguía la historia.
De pronto vio que la flaca se detenía un instante apenas junto a un hombre que
daba de comer a las palomas. Acaso le hacía un gesto dirigiéndose a él y seguía
viaje.
El hombre, un inofensivo pelado de bigotito recortado, se levantó lentamente y
se vino caminando, arrastrando los pies, hasta el auto. Tenía la bolsita de maíz
en la mano y las palomas lo seguían. Llegó, se acodó a la ventanilla y metió la
mano en la bolsita. Sacó una pequeña pistola y la puso debajo de la nariz de
Etchenaik.
-Buenas tardes -dijo.
-Malas.
- ¿Te pasa algo a vos? -dijo el otro arqueando las cejas.
-Paseaba, tomaba sol.
Y Etchenaik sintió que todo era como en un sueño o en alguna de las miles de
novelas que había leído. Ahí, en pleno Congreso, alguien apuntaba con una
pistola y podía disparar y se acabaría todo y nadie haría nada. Sólo habría un
revuelo de palomas.
-No te hagás el piola que te puedo amasijar ahora mismo, chabón. ¿Vos te crees
que son giles los que están en esto?
-No. Claro que no.
El otro revoleó la pistola, movió el caño como si estuviera regando con una
manguera sobre Etchenaik.
-Agarra lo que te ofrecen entonces.
El sobre estaba ahora otra vez sobre el asiento, como una carta tirada para que
la diera vuelta y ganase.
- ¿Y? -el pelado parecía impaciente por volver a su banco a seguir alimentando a
las palomas.
-Ando nervioso... El Falcon...
- ¿Qué Falcon?
-El de la cana. Nos siguen desde que salí de la Central.
El tipo hizo un levísimo giro de su cabeza. Fue suficiente. La izquierda de
Etchenaik se apoderó de la muñeca que empuñaba el arma mientras la derecha
golpeaba dos veces, corta y llena contra la mandíbula. Después dio un tirón
hacia arriba con todas sus fuerzas y le estrelló la pelada contra el borde de la
ventanilla. Una vez, dos, tres veces. Lo soltó. La pistola rodó por el asiento y
el tipo se deslizó hasta quedar tendido junto al auto. Etchenaik recogió el arma
y se bajó.
Nadie había advertido nada. Caminó rápidamente cruzando la plaza y se acercó a
un Falcon verde estacionado. Los cuatro que estaban adentro lo miraron.
-Muchachos -dijo Etchenaik-. Hay uno para levantar allá, junto al Fiat 128.
Apúrense o se lo van a comer las palomas.
Se vino caminando por Avenida de Mayo, serenito y bastante entero pese a todo.
Era como si las cosas pasaran demasiado rápido y no pudiera pararse a pensar.
En el kiosco de la boca del subte, en Sáenz Peña, compró "Crónica" y "La Razón"
quinta. Revisó las policiales y no encontró más que lo esperado. Con el título a
doble columna de "Pichicata a la dinamarquesa", "Crónica" contaba por segundo
día consecutivo su versión del crimen del For Export. No había nombres. "La
Razón" le dedicaba un recuadro bajo el título "Tour fatal" y ahí se fantaseaba
de lo lindo. Hasta se tiraban hipótesis sobre motivaciones y alguna extraña
conexión "porno-droga" Copenhaguen-Buenos Aires.
Eso sí: anoche, en Caminito, no había pasado nada.
28. Novela negra
Ya desde el pasillo oyó una voz estridente y tuvo ganas de volverse. Quién
sería, a media tarde y en el epicentro del despelote en que estaban metidos.
Pero no tuvo tiempo de pensar demasiado. Un segundo antes de abrir la puerta lo
reconoció.
-Bienvenido el guerrero de la jungla de cemento -dijo el estridente con un
ademán largo-. Pero... ¿Qué veo? Huellas de recientes combates surcan su frente
y las consecuencias del insomnio entorpecen sus párpados...
-Qué hacés, Giangreco -dijo Etchenaik al pasar-. Sentate allá y andá guardando
todos tus papelitos...
El gallego estaba desparramado en un sillón, de espaldas a la puerta, con los
pies sobre el apoyabrazos.
- ¿Por qué tardaste tanto? ¿Adonde fuiste?
-Macías me puso un Falcon. Después hubo un intento clásico de corrupción que
desbaraté con sagacidad y estupidez en Plaza Congreso, a cuatro cuadras de esta
oficina, el lugar ideal. A los del auto los tengo atrás todavía. Fíjate.
Etchenaik señaló la ventana. Tony no se movió pero el muchacho al que había
llamado Giangreco corrió hacia el balcón.
-Ahí están los polizontes -dijo.
Etchenaik se tiró en otro sillón. Señaló el mate que había quedado olvidado en
un extremo del escritorio y Giangreco se apuró a poner nuevamente la pava sobre
el calentador.
-Detective, ¿por qué no me pormenoriza el caso en que anda? Su compañero de
rubro no ha sido muy explícito esta vez.
-Déjate de joder y ceba, pibe. Tres mates, me baño y me voy.
Tony volvió apenas la cabeza.
- ¿Adonde vas a ir? ¿Los vas a sacar a pasear a los del Falcon?
El veterano percibió el aire burlón, las oscuras ganas de pelear del gallego.
- ¿Qué te pasa ahora?
-Nada.
-Ah.
Giangreco le alcanzó el mate y Etchenaik dio dos chupadas largas.
- ¿Y? ¿Me cuenta o no me cuenta?
- ¿Para qué? ¿No terminaste todavía la encuesta de oficios raros para "Siete
Días"?
-Cambió de idea -dijo el gallego sin volverse-. Ahora quiere escribir una novela
policial de ambiente porteño y se viene a inspirar.
-Y en eso estoy, detective -dijo el de los rulos con el block en la mano y una
birome roja.
Etchenaik estaba desolado. Por una razón u otra el sobrino del gallego siempre
terminaba instalado en la oficina. Desde que apareció la víspera de Navidad para
arreglar el timbre había intentado convencerlos sucesivamente de que podía
encargarse de las relaciones públicas, la limpieza, la decoración y el archivo
de la agencia. Casi siempre, terminaba mangándolo cuando el gallego no estaba...
- ¿Qué escribís ahí? -curioseó el veterano con fastidio.
-Tomo nota. Quiero algo con gancho: una historia verídica, una investigación
real como se hace en Buenos Aires, que se pueda contar y al lector lo enganche.
-Eso no existe.
- ¿Por qué no? Puede interesar porque nadie cree que estas cosas pasen en Buenos
Aires. Suponen que los detectives privados viven en Los Angeles solamente. O en
Nueva York.
Etchenaik se rió con ganas.
-Deben tener razón -dijo-. Cébame otro.
-Bueno, pero cuente.
Y mientras el pibe cebaba, Etchenaik le hizo una detallada crónica de un caso de
Meneses que recordaba muy bien, una pinturita. Y se lo atribuyó, por supuesto.
29. Afeitarse y seguir
Cuando Etchenaik terminó su relato, Giangreco tenía material para tres novelas.
Aunque nadie le iba a creer.
-No sirve, detective -dijo el pibe-. Le falta gancho, acción. Tiene que combinar
elementos de la novela de "detection" al estilo Agatha Christie con la violencia
y la crítica social implícita en la novela negra... Más Hammett que Goodis, un
poquito de Chase. ¿Usted leyó las cosas más recientes, Etchenique?
- ¿Qué cosas?
-Los argentinos: Tizziani, Sinay, Martini, Urbanyi, Feinmann, Soriano sobre
todo... Algunos cuentos de Piglia también.
El veterano lo miró como le hubiera gustado a Chandler para poder describirlo
minuciosamente.
-Yo hace rato que no leo, pibe... Yo vivo las policiales. Yo soy un detective
privado con oficina y todo, con ayudante y todo. Lo demás es literatura.
-Vamos... No joda, que yo vi la biblioteca de ahí atrás y no falta nada: los
cien primeros números del Séptimo Círculo, dos estantes de Rastros, la Serie
Naranja, el Club del Misterio. Hasta Míster Reeder está, Etchenique... No joda.
El gallego paró la oreja. Había ciertos temas que nunca había podido conversar
con el ex jubilado, que andaban por ahí abajo como un mar de fondo lleno de
pulpos o grandes peces.
-Hay una cosa, pibe -dijo Etchenaik sobrando sin que le sobrara-. Marlowe no
existe... Yo sí.
El otro vaciló un momento. Pudo haber dicho algo definitivo pero no dijo nada.
-Ahora hay que localizar a Marcial -dijo Etchenaik tirando la pelota afuera,
volviendo a su territorio.
Tony reaccionó, recordó algo que le molestaba además del pie.
¿Dónde vas a ir?
-A Munro, a hablar con el del club. ¿El auto está en la Boca todavía?
-No. En el estacionamiento de al lado.
Hubo una pausa en la que Etchenaik debía preguntar si Tony había averiguado algo
sobre Chola, si había llamado a Robledo y a Willy Rafetto, o que Tony utilizaría
en enterarse del episodio de Congreso. Pero no. El gallego había concentrado su
melancolía en el pie cachuzo y permanecía enculado y silencioso como ante las
peores tormentas.
-Me voy a bañar -dijo Etchenaik poniéndose de pie.
-Oíme -lo paró Tony cuando tenía la mano en el picaporte del baño-. Mira lo que
estás haciendo. Te metiste en el caso de puro caliente nomás y ahora hay tres
muertos. Tres. Ya estamos en orsay con la cana y esos tipos nos pueden amasijar
en serio... Yo no me puedo mover.
El veterano no dijo nada. Lo miró un momento, después entró al baño.
Se duchó y afeitó con agua fría, con la voz chillona del sobrino en las orejas,
con las baldosas blancas y negras empapadas. Pasó el secador, se vistió
sintiendo el cuerpo saludablemente castigado y salió conciliador.
-Tata, la bendición -dijo arrodillándose junto al sillón.
El gallego sonrió, forcejeando con sus propias ganas de enojarse, y le puso la
mano sobre el pelo mojado todavía.
-Hijo, ve al carajo y que el diablo te lleve por ser tan animal.
-Gracias, tata.
Giangreco no entendía nada pero seguía anotando en su block. Etchenaik se paró.
-Averiguame algo de la Chola y llama a esa gente, no seas amargado... -dijo
amistoso-. Te prometo que mañana charlamos todo esto.
Tony no le creyó, claro que no. Pero cuando el veterano se fue le pidió a
Giangreco que se fijara si estaba todavía el Falcon abajo.
-Se fue, tío. Creo que él se lo llevó pegado.
30. Del '40
Pocholo, el cantinero del club Defensores de Munro, estaba tras el mostrador
masajeando el mármol con la rejilla. El trapo dibujaba un círculo de la
registradora a la máquina de café. Ya no quedaba nada por limpiar pero
igualmente el brazo iba y venía. Etchenaik repitió por tercera vez la pregunta:
- ¿Dónde puedo encontrarlo a Marcial?
El hombre siguió moviendo el trapo, mirándolo fijamente en un lugar de la cara
que no eran las cejas ni la nariz sino algún otro, equidistante de los ojos y la
boca, pero más atrás. Una manera de mirar capaz de poner nervioso a cualquiera.
A Etchenaik también.
-Pare -dijo poniéndole la mano sobre el brazo-. Se gasta, el mármol.
El hombre siguió con su tarea, arrastrando ahora el brazo del otro.
-Usted estaba la otra vez.
-Sí, estaba.
-Marcial no vino más.
-Pero hace dos meses de eso.
-No vino más.
- ¿Y venía siempre?
El cantinero detuvo el movimiento en medio de un giro, se mojó los labios y lo
miró, ahora sí, a los ojos.
-En el año cuarenta -dijo enfáticamente-. Fíjese lo que le digo: en el año
cuarenta yo era mozo en el Marzoto. Quince guitas el café. Usted se pasaba dos,
tres horas escuchando las mejores orquestas.
El enterriano se volvió hacia la estantería que estaba a sus espaldas y bajó la
botella semillena de ginebra. Arrimó dos copitas.
-El calor no existe -dijo tajante y sirvió generosamente. Se formó un laguito al
pie de las copas.
-Marcial cantaba ahí, en el Marzoto... -apuró Etchenaik.
-No. Todavía no le daba el cuero, como se dice. Cantaba en una orquestita de
barrio, en los cafés de Villa Crespo: Armando Berreta y su Conjunto. Sí,
Berreta, tal cual... En ese momento no se llamaba Marcial Díaz sino Juan Carlos
Drago o Robles, uno de esos nombres cajetilla...
-Y usted lo conoce desde entonces...
-Va a ver... -el hombre se empinó la ginebra de un viaje y luego quedó
pestañeando un momento-. Una noche, me acuerdo que estaba Pugliese actuando, y
me toca atender una mesa del fondo. Era una pareja; ella me llamó la atención.
No era una mujer hermosa pero tenía eso que hace que uno se dé vuelta cuando
entra una mina como ella en un lugar. Estaba sentada como una estatua en un
pedestal, en pose, apenas el culo apoyado en la punta de la silla. Él no la
miraba. Tenía los ojos clavados en el escenario, movía las manos siguiendo la
letra. Me acuerdo que terminó el tango y aplaudió apenas, sobrador y recién se
dirigió a ella para codearla: "Mira si estuviera yo ahí arriba... Lo deshago al
tango ése... Creo que era "Cafetín"... O no, ahora que me acuerdo no podía ser
"Cafetín" porque el cantor era Chanel... Era "Rondando tu esquina". Eso es."
Etchenaik apuró la ginebra ya desalentado, apoyó la cara en la palma y asintió
gravemente.
-Es que en aquel entonces en cada muchacho había un cantor. Por eso no me
extrañó lo que decía el pibe, y volví con la bandeja al mostrador. Pero cuando
regresé con los cafés estaban discutiendo a los gritos. La mujer parecía que lo
quería retener y hasta sospeché de algo preparado, un poco de aparato para que
lo conocieran de prepo. Pero no. Yo no lo junaba todavía a Marcial y menos a la
Loba.
- ¿La Loba?
-La Loba. Así le decían o al menos así le dijeron después. Uno de esos apodos
que no necesitan explicación, ¿no?
-Claro, claro... ¿Y cantó esa noche Marcial?
-Ahora va a ver.
31. La Loba
El entrerriano sonrió levemente. Inclinó otra vez el porrón y llenó las copitas.
Tomó un sorbo y volvió a sonreír.
- ¿Usted dice si esa noche Marcial cantó?
Otro sorbito de ginebra. Era un narrador insoportable...
-Cantó en el baño, después de la batahola y con un ojo negro, pero con el mayor
sentimiento que le escuché nunca.
- ¿Qué pasó?
-Muy simple. La discusión con la Loba siguió. Entró a cantar Chanel y la gente
se daba vuelta para hacer callar a los revoltosos. Uno le tiró una cucharita;
otro, el terroncito de azúcar. A los cinco minutos estaban a los tortazos. En
una de ésas, Marcial va a parar debajo de una mesa. Cuando se levanta, ve que
los de la orquesta han parado de tocar y se cagan de risa. Chanel se agarraba
del micrófono para no caerse. Entonces Marcial se para y le grita: "Reíte vos,
afónico, que cuando entre a cantar yo vos te quedás sin laburo". Dio media
vuelta y se metió en el baño. El patrón me mandó a convencerlo de que se fuera.
Fui. La escena que me esperaba ahí adentro no me la voy a olvidar nunca. Estaba
apoyado en el lavatorio, sucio, lagrimeando de dolor y de bronca... y cantaba.
Cantaba frente al espejo, con toda la voz, "Rondando tu esquina". Nunca nadie lo
cantó mejor. Le juro, amigo. Nadie.
- ¿Y entonces?
-No me animé a interrumpirlo. Él no me veía y siguió, siguió... Entonces fue
como en las novelas o en las películas. Siento que alguien entra al baño y se
queda oyendo, detrás mío. Cuando el pibe termina se adelanta y dice: "Amigo, lo
felicito. Usted canta muy bien. ¿Quiere venir conmigo?" Era Tanturi. A los
quince días debutaba en el Marabú con él. ¿Qué me cuenta?
Etchenaik no le contó nada. Sólo lo miró.
- ¿Y en los treinta años restantes...?
- ¿Qué treinta años?
-Estamos en el cuarenta, según me dijo. Y lo que yo quiero saber es dónde vive
Marcial ahora.
El tipo volvió a sonreír. Retomó el trapo.
-Ahora... Usted dice ahora... Yo quisiera saber qué hace ahora la Loba.
- ¿No está con él?
-Mire amigo, de Entre Ríos sale toda clase de gente: cantores, gente de río,
algún poeta finito... Lo que no hay allá son alcahuetes y botones. Usted ha
tomado dos ginebritas, tiene una anécdota para contar...
Etchenaik dio media vuelta.
- ¿Qué le pasa ahora?
-Es una lástima que Pugliese no haya tocado jamás en el Marzoto sino en el
Nacional -dijo, volviéndose--. Pero una anécdota falsa más no le hace nada al
tango. Tal vez sea cierto que no hay entrerrianos botones y me parece bien. Pero
mentirosos, sí. Gracias por la ginebra.
-Espere. -Pocholo levantó la botella-. Queda bastante todavía y quién le dice
que no me den ganas de hablar de los últimos treinta años.
-De los últimos meses... y te aviso que no hay un mango. Yo con esto no gano
nada. Lo siento por Marcial y ojalá no te duela esta roñería.
El cantinero salió de atrás del mostrador y se vino entre las mesas haciendo
sonar las alpargatas.
-Perdona -dijo poniéndole la mano en el hombro-. No es la guita. Tuve miedo por
él. Sé que anda mal, que está jodido. Hace un mes que no lo veo y me tiene
preocupado. ¿Qué pasa?
-No sé.
El otro suspiró.
-Es un buen muchacho. Otro día hablaremos de la Loba.
-Otro día.
El cantinero puso la palma en la espalda de Etchenaik, lo acompañó a la vereda.
-Alguna vez me tocó llevarlo, en pedo. No es demasiado cerca. ¿Conoces Fondo de
la Legua?
Y el dedo fue dibujando el aire.
32. ¿Estás ahí?
Había mucho cielo de todos los colores sobre las casitas dispersas. Etchenaik
fue aminorando la marcha del Plymouth y se tiró a la derecha andando los últimos
metros por la banquina. Dobló al llegar a la huella transversal y metió el auto
por la calle que se perdía tres cuadras más allá. Estacionó cerca de la esquina.
Atardecía muy lentamente. El pasto crecido llenaba el aire de olores fuertes y
ruido de bichos. Las vereditas estrechas se interrumpían cada tanto y los
baldíos alternaban con los pequeños negocios, un bar, un kiosco, la farmacia en
la esquina.
A mitad de cuadra estaba la casa, una construcción vulgar y recta en medio de un
terreno largo y estrecho. Al frente, el jardín no omitía los enanos de cemento y
la manguera que humedecía un césped prolijo y bien peinado. Contra la pared
había un cartel blanco con letras azules de reborde rojo: Rogelio Brotto. Lotes,
Casas, Propiedades, Hipotecas. Estaba sostenido por unos ganchos fuertes
clavados en la pared y que ya tenían sus años. En la base de los clavos corría
el óxido. Aunque las persianas estaban bajas, se notaba que la parte delantera
de la casa estaba dedicada a la oficina inmobiliaria mientras atrás viviría la
familia.
La casa dejaba un espacio de entrada para un auto que no estaba. El doble
senderito de piedra terminaba en un cobertizo lateral. Y al fondo se veía la
prefabricada que le había señalado Pocholo: ésa era la casa de Marcial Díaz.
Etchenaik pasó sobre la puertita de hierro y avanzó sobre las piedras
irregulares hasta llegar al cobertizo. Sólo se veía luz en la ventana pequeña de
la cocina. Escuchó el zumbido apagado del televisor y algunas voces de chicos
pero nadie lo vio ni lo oyó a él. Siguió hacia el fondo.
Detrás de la casa había un amplio patio abandonado donde estaban los tubos de
gas, una parrilla sucia de grasa, una pileta de plástico con el agua turbia y un
patito, una bicicleta tirada. Al fondo, la prefabricada. Circundada por tres
hileras de baldosas, sin un árbol ni señales de vida alguna, la casilla de
madera tenía un aspecto desolado. La puerta de metal estaba flanqueada por una
ventana enrejada. Tras los vidrios, el descolorido estampado de una colcha hacía
de cortina.
Etchenaik se acercó a la puerta pero no llegó a golpear. Bajo la cerradura había
un profundo abollón provocado por el impacto de algo pesado que había hecho
saltar la cerradura. El picaporte también había sido arrancado y colgaba lacio
en su agujero. Etchenaik apoyó la palma en el medio de la puerta y empujó.
La claridad de una débil luz que pendía del techo no alcanzaba a desnudar todo
el desorden. Era como si la habitación hubiera sido sacudida como una caja
cerrada que se agita para saber su contenido. Etchenaik caminó dos pasos y se
detuvo.
-Marcial... -dijo-. ¿Estás ahí?
Quedó un momento en silencio, a la espera de algo. Paseó la mirada por las
paredes grises y vacías, la mesa, las dos sillas, la cama. No había otra cosa
allí excepto una valija vacía y descalabrada bajo la ventana. Todas las puertas
del ropero y los cajones de una vieja cómoda estaban abiertos. Había ropa
dispersa por el suelo y sobre la cama deshecha.
Una corbata, un par de medias y un bollo informe de sábanas habían rodado sobre
la mesa junto a un plato con restos de comida. Las cáscaras de una manzana
ennegrecida pendían del borde de la mesa como un signo de interrogación. Algunas
moscas levantaron vuelo cuando se acercó.
Etchenaik se pasó el brazo por la cara húmeda.
-Marcial -dijo despacio.
Y no se dio cuenta desde cuándo pero advirtió que tenía el revólver en la mano y
lo empuñaba como para exprimirlo.
33. Graffiti
Etchenaik giró lentamente, recorrió todo con la mirada y se volvió hacia la
puerta. Tomó una de las sillas y apoyó el respaldo bajo el picaporte. Con el
pañuelo restregó levemente lo que había tocado. Sacó una birome y revolvió entre
el desorden levantando las camisas sucias, un pantalón arrugado. Lo hacía con
infinito cuidado y con algo de miedo o ternura, como si fuera la ropa de un
leproso o un enfermo querido. Se arrodilló en el suelo y recogió algunos papeles
que guardó casi sin mirarlos. Buscó bajo la cama. Sólo pelusa, toda la pelusa y
la tierra del mundo.
La habitación tenía dos puertas. La que daba al fondo estaba abierta. Era una
cocina en que apenas cabían dos hornallas y la pileta sucia con manchas de café.
Había una olla sobre la cocina. Etchenaik levantó la tapa con la birome: papas
hervidas, un pedazo de zanahoria, un hueso con más grasa que carne. Tocó con el
dedo: frío.
La otra puerta estaba cerrada. La abrió. Daba a un breve pasillo con dos puertas
más. Una estaba abierta. Etchenaik pensó en ese momento que un detective era un
hombre que camina por un pasillo hacia una puerta entreabierta con un revólver
en la mano. Eso era él.
La habitación estaba vacía y con una ventana que daba al fondo. Se veía un
tapial de ladrillos descubiertos, telarañas. Un gato pasó parsimoniosamente de
derecha a izquierda caminando por el borde.
Etchenaik se volvió a la otra puerta. ¿Sería el baño? Tomó el picaporte con el
pañuelo... El baño. Un botiquín con la puerta entreabierta, vacío. Lo cerró
empujando el espejo con los nudillos.
Se sentó en el inodoro y cerró la puerta con el pie. Había una toalla colgada de
un clavo detrás de la puerta. La palpó. Estaba seca, casi áspera. La toalla se
deslizó suavemente al suelo. Quedó descubierta la puerta llena de marcas. El
baño era tan estrecho que el que estaba sentado en el inodoro podía tocar la
puerta sin esfuerzo. Tocarla, rayarla, escribir. Precisamente, había muchas
inscripciones y tachaduras: números, nombres. Arriba decía Fraile, con birome
azul, y por encima una tachadura profunda, reiterada, que se hundía en la
madera, hecha con algo que había ido y venido una y otra vez en cruz. Abajo
decía Negro. También estaba tachado pero de otra manera. Seguían los nombres
hacia abajo, desplegados como la formación de un equipo de fútbol. Al pie,
recuadrado, decía La Tía Pocha. Etchenaik copió todos los nombres en su libreta,
también los números, las aparentes fechas. Estaba tratando de descifrar algo más
cuando el ruido de la silla al correrse violentamente lo sobresaltó.
Antes de que pasaran tres segundos estaba pegado a la puerta, el revólver
levantado. Por un largo momento no hubo un solo sonido. Como si el que había
entrado se tomase tiempo de entender lo que significaba esa silla trabada desde
adentro. Etchenaik trataba de recordar si había cerrado la puerta que comunicaba
el pasillo con la habitación principal mientras deseaba fervientemente escuchar
la voz de Marcial, una puteada suya...
Pero no. Alguien abrió esa puerta que había cerrado.
-Señor Díaz...
La voz se parecía a la mano que empujaba la puerta, hubiera dicho Borges. Débil,
tímida más allá de la cautela o el miedo.
Etchenaik estiró la mano y oprimió el botón de la descarga de agua. Hubo un
largo estruendo pero el veterano no despegó la mirada del picaporte. Cuando
empezó a girar, no esperó más y dio un violento tirón hacia adentro.
El hombre se desplazó como si estuviera pegado al picaporte.
-No se asuste -dijo Etchenaik poniéndole el revólver ante los ojos.
El hombre había quedado semisentado en el inodoro e inmediatamente comenzó a
agitar la cabeza de un lado a otro. Negaba todo lo que había hecho y lo que no,
lo que le preguntarían acaso y todo lo demás. Negaba y miraba el caño. No podía
hablar.
34. Cara de peluquero
-No se asuste -repitió Etchenaik.
El hombre hizo un gesto que señalaba el revólver, intentaba espantarlo como si
fuera una mosca. Etchenaik bajó el arma y lo observó cuidadosamente.
Aunque estaba turbado hasta la tartamudez, mantenía una cierta compostura, un
algo formal e indefinible. No era su indumentaria, pues sobre el traje gris, la
camisa blanca abrochada y la corbata azul llevaba puesto un delantal largo de
color indefinible, del tipo de los que usan los zapateros remendones. Además,
estaba en alpargatas y unos guantes de goma amarillos le llegaban hasta el codo
sobre el saco. Los guantes estaban sucios de tierra.
- ¿Usted quién es? -dijo Etchenaik moviendo el revólver.
El hombre se pasó el dorso del guante por la frente y pareció relajarse un poco.
-Rogelio Brotto. El dueño de la casa.
Etchenaik se apoyó desganadamente en el marco de la puerta y luego de un
instante tiró al azar:
- ¿Qué pasó con Díaz, Brotto?
El otro no contestó. Desvió la mirada y Etchenaik comprendió qué era lo que le
daba ese aire prolijo y ordenado. Tenía una afeitada perfecta, el bigote fino
recortado como un jardín inglés y la peinada blanda y firme, de un fijador en
aerosol casi femenino. Una cara exacta de peluquero de barrio.
- ¿Y? ¿Sabe o no sabe?
-Me extrañó no verlo en todo el día. Recién vi luz, después, la puerta rota...
- ¿Cuándo fue la última vez que lo vio?
-Hace varios días, creo. Yo trabajo de mañana, ando afuera durante la mayor
parte del día. Él sale de noche, nos encontramos poco... -el individuo había
ganado soltura y se atrevía a hablar sin mirar la mano que empuñaba el revólver.
Etchenaik metió el arma en la sobaquera. Sin decir nada dio media vuelta y se
dirigió a la pieza que daba al frente. El otro lo siguió.
- ¿Y usted quién es? -dijo en un hilito de voz.
- ¿Qué piensa que pasó? -dijo Etchenaik sin contestarle mientras le alcanzaba
una tarjeta.
Brotto miró el pedacito de cartulina hipnotizado.
-Parecen ladrones, ¿no? -tartamudeó levantando la mirada.
-Parecen.
El hombre trató de ponerse las manos en los bolsillos y al darse cuenta de que
tenía los guantes sucios las sacó rápidamente.
-Arreglando las plantas... -dijo señalándose los dedos con tierra.
-No lo vi al entrar.
-Estaría en el baldío de al lado, tirando los yuyos y el cascote...
Etchenaik tomó repentinos ánimos.
-Vamos -dijo-. Hay que llamar a la policía.
- ¿Por qué no esperamos a que Díaz regrese? Tal vez él...
Etchenaik lo miró desde la puerta.
-No creo que vuelva, al menos por ahora.
Entraron a la casa. Brotto, adelante, miraba a todos lados como si estuviera en
un lugar extraño.
-Por aquí -dijo.
En el pequeño living se mezclaba todo. Había un piano que ocupaba media pared,
con su crochet y un florerito. Enfrente, una vitrina de cristales biselados
convivía por los azares de la herencia con una mesa de fórmica y un cuadro
seudochino de pinceladas brillantes sobre terciopelo negro.
-Mi señora es profesora -dijo Brotto cuando vio a Etchenaik curioseando un
diploma junto al piano.
Etchenaik asintió y se dirigió directamente al teléfono. Comenzó a discar.
Brotto estiró la mano.
-No llame. Por favor...
35. Hombres malos, de noche
En el momento en que Brotto ponía la mano sobre la horquilla y Etchenaik se
aprestaba a replicar, una nena salió corriendo de una habitación contigua y se
abrazó a las piernas del hombre.
-Hola -dijo Etchenaik.
La nena lo miró con ojos grandes, no contestó.
-Anda para allá -dijo Brotto bruscamente.
- ¿El señor es malo?
-No, es bueno. Ándate ahora.
- ¿Quiénes son los hombres malos? -dijo Etchenaik agachándose-. ¿Qué hicieron
los hombres malos?
-Golpearon la puerta. ¿Van a golpear otra vez?
-No, no van a golpear otra vez. Vamos...
Brotto la levantó y la llevó en brazos a la otra habitación. Por un momento se
siguió escuchando la voz finita que preguntaba, la voz gruesa calmándola.
Cuando el hombre regresó y cerró la puerta, en su cara de peluquero estaba todo
el miedo del mundo.
-No llame -dijo.
-Está bien. No llamo... Hable entonces.
Etchenaik lo acosó mientras el otro se sacaba los guantes, buscaba respuestas
con la mirada perdida.
-No tengo demasiado tiempo, Brotto...
Hubo un silencio largo. Sólo se oía el ronroneo de una Siam veterana en la
cocina, su temblor al detenerse. Después, los grillos del patio, las ranas del
baldío, todo con el fondo opaco del televisor. Brotto se quitó el saco, aflojó
la corbata.
- ¿Y?... -apuró Etchenaik adelantando el mentón-. Nos va a agarrar la noche...
-Fue ayer -dijo Brotto luego de otro silencio interminable-. Anoche, tarde. No
vi a los tipos. No los vi bien, quiero decir. Me levanté a abrir la puerta de la
cocina para que corriera un poco de aire y en eso veo a tres o cuatro tipos que
corren hacia la casilla. Uno se dio cuenta y me amenazó con el revólver: "Métete
adentro o te quemo. Y cuidado con lo que haces", me dijo. Se quedó junto a la
puerta, de guardia, y los demás fueron al fondo. Me hicieron meter acá y no vi
nada. No pude hablar por teléfono ni pedir auxilio porque el tipo me apuntaba.
Oí el golpe contra la chapa y por un rato ningún ruido más. En el momento de
irse me patearon la puerta para intimidarme. "Ni se te ocurra ir a la cana. Mira
que te vamos a vigilar, eh..." y se fueron.
- ¿Y usted qué hizo?
El peluquero movió las manos, que parecieron casi obscenas sin guantes.
-Yo esperé. Tenía miedo. Pensé que lo mejor era que fuera el mismo Díaz el que
hiciera la denuncia, cuando volviera a la madrugada.
-Claro... -acompañó Etchenaik, casi amistoso-. Porque Marcial no estaba en la
casa anoche. No estaba, seguro que no estaba.
El rostro de Brotto se endureció. Fue como un levísimo gesto de tensión.
Inmediatamente recuperó la movilidad cautelosa del relato.
-Es muy raro que vuelva antes de las tres o cuatro de la mañana. Díaz no estaba;
si no, me hubiera dado cuenta.
-Brotto: usted asegura que Marcial no estaba cuando los tipos llegaron
-puntualizó sin asco Etchenaik.
-Sí, claro que sí. No había luz.
-No había luz. Y eso significa...
El peluquero cruzó una mano frente a su cara, sacó alguna telaraña o algo más
que le molestaba y no le dejaba ver o pensar claro.
-Está bien, tiene razón: no me alcanza para probar nada. Pero no estaba.
-De otra manera, mejor -dijo Etchenaik con displicencia-. La luz no significa
nada, Brotto. Usted piensa... piensa que probablemente Marcial no estaba allí.
Pero ya Brotto no pensaba nada. Se quería ir.
36. Suena el teléfono
Las cosas habían llegado demasiado lejos. Brotto estaba colgado de una ramita,
suspendido en el abismo, y Etchenaik lo miraba, sentado en el borde. Podía
estirar la mano o no. Podía pegarle un tacazo en los dedos, escuchar el aullido
inútil, el ruido sordo, también inútil, de la muerte.
-Supongamos que le creo, mejor... Y ahora siga contando -dijo sentándose sobre
la mesa, la rodilla derecha a la altura del pecho del peluquero.
Brotto supo que el otro le concedía una tregua, aflojaba la presión justo cuando
él ya no quería más. Aunque no sabía por qué se aferró a esa posibilidad, siguió
ciegamente adelante:
-Con mi mujer decidimos que lo mejor era hacer como que no habíamos oído nada y
esperar que llegara Díaz -dijo de un tirón-. Nos asustamos un poco cuando pasó
toda la noche y después la mañana sin que apareciera. Al mediodía entré a la
casilla y vi todo revuelto pero nada raro, así que me tranquilicé. No quise
llamar a la policía por miedo a las represalias: no va a ser la primera vez que
por menos que esos le meten cuatro tiros a uno. Además, esperábamos que
apareciera Díaz, no sabíamos qué buscaban los tipos y por ahí él no quería
escándalos... Así que estuve trabajando normalmente toda la tarde y al atardecer
me puse a arreglar el jardín. En el momento que volvía del baldío me pareció
notar algún movimiento adentro y me animé a entrar. Creí que era Díaz. Era
usted.
Etchenaik acomodó las nalgas sobre la fórmica.
-Usted se complica mucho la vida, Brotto. Nadie puede creer que los tipos hayan
venido a robar... Le hubieran afanado a usted. Buscaban a Díaz o algo que Díaz
tenía y se llevaron. Y eso lo sabe, no se haga el gil. Además, rece porque
Marcial aparezca con vida porque la cosa viene muy sucia. Y vaya a la cana, ya.
Haga la denuncia y cuénteles lo que me dijo a mí, tal cual. Va a ser bravo pero
por ahí le creen y no lo salpican.
-Voy a hacer eso. -Las manos juntas, la cabeza asintiendo, toda la voluntad del
mundo en que le creyeran-. Pero yo no entiendo qué pasa, señor... ¿En qué andaba
Díaz?
- ¿Cómo "andaba"? -Etchenaik lo miró con desaliento, con asco-. ¿Tanto miedo
tiene? Cuanto más se trabuque y mienta va a ser peor.
Brotto dijo que sí repetidamente y quedó derrumbado sobre la silla. Etchenaik le
golpeó el hombro, le hizo levantar la cabeza y le puso otra vez el revólver en
la nariz.
-Una mentirita más, gusanito... Usted a mí no me conoce. No necesito explicarle
por qué le conviene seguir perdiendo la memoria.
Hubo un ruido en la puerta y Etchenaik guardó el arma apresuradamente. Era la
nena otra vez. Caminó a pasos cortitos hasta donde estaba su padre, se paró:
- ¿Por qué se sentó en la mesa el señor?
Etchenaik se sintió estúpido, no tuvo ninguna respuesta ingeniosa o trivial.
Sólo atinó a levantarse y salir.
Eran las once de la noche cuando terminó la vuelta manzana de reconocimiento y
estacionó frente a la oficina. Ni rastros de los muchachos del Falcon, nadie
acodado casualmente en el café de la esquina.
Al encender la luz del escritorio el gallego se movió tras la mampara, no llegó
a despertarse. Etchenaik se desnudó y se tiró en la cama en la oscuridad, a
fumar despaciosamente. No supo cuándo se quedó dormido pero en un momento dado
comenzó a sonar el teléfono y sintió que no había podido descansar ni media
hora. Se tambaleó hasta el escritorio y levantó el auricular.
-Hola -dijo.
-Etchenique, habla Macías.
-Sí. ¿Qué pasa?
-Tenés que venir a ver a un amigo.
-Espera. ¿Qué hora es?
-Las siete. ¿Venís?
-Las siete... ¿Dónde es? ¿En la Central?
-No, en la morgue.





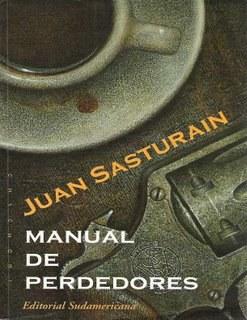 Este
libro es para mis viejos
Este
libro es para mis viejos