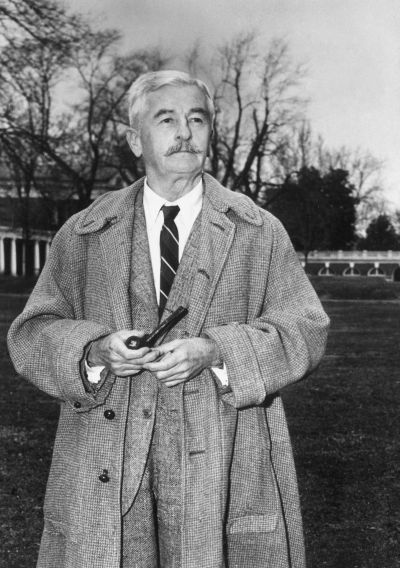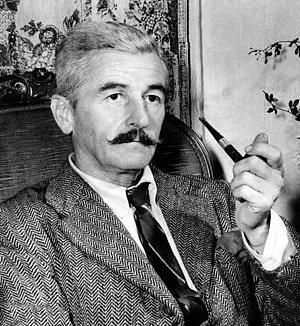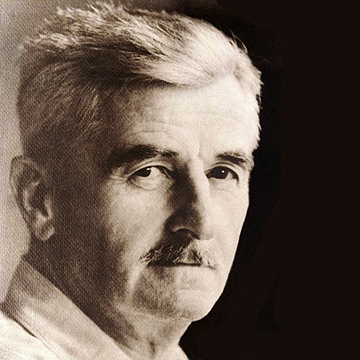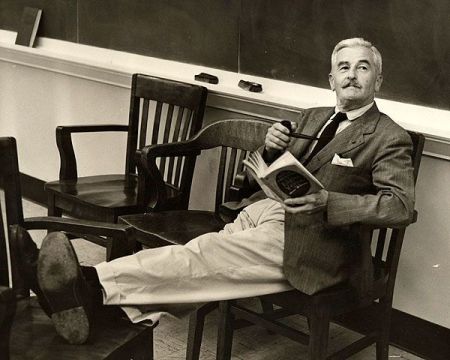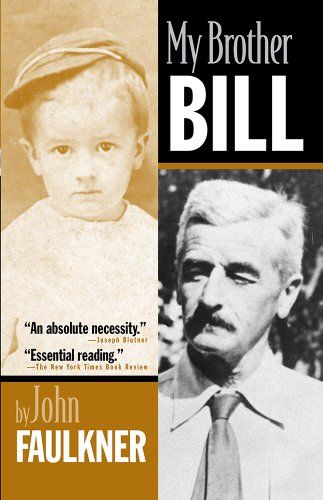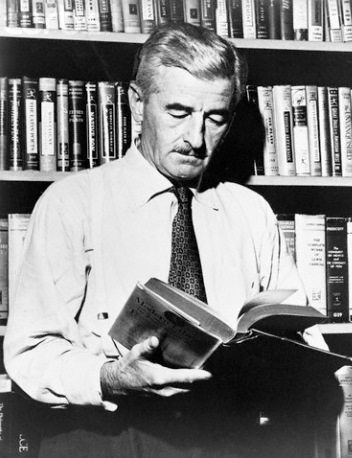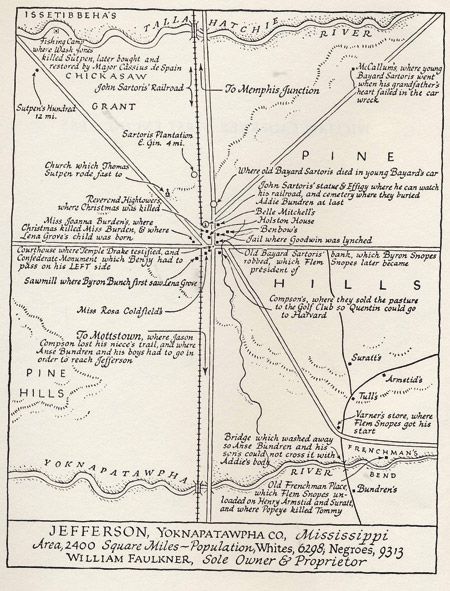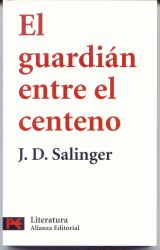El oso (fragmento)
NOTAS EN ESTA SECCION
Biografía |
El caballero de la angustia, por Silvia
Friera | El fauno de mármol, por
Luis Gusmán | Un mito en
construcción, por José María Brindisi
William Faulkner a caballo, por Julián
Marías | El hermano
civilizado, por Juan Forn | Big Sur, por
Rodrigo Fresán | La ficha |
El oso
LECTURA RECOMENDADA
Discurso del Premio Nobel |
Entrevista


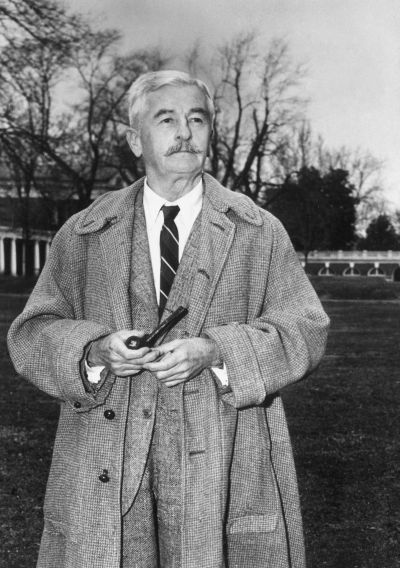  Escritor
estadounidense. Nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany (Mississippi),
aunque se crio en las cercanías de Oxford, lugar al que se trasladó la familia
en 1902. Su verdadero apellido Falkner, es cambiado por conveniencias
editoriales. Era el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional sureña. Escritor
estadounidense. Nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany (Mississippi),
aunque se crio en las cercanías de Oxford, lugar al que se trasladó la familia
en 1902. Su verdadero apellido Falkner, es cambiado por conveniencias
editoriales. Era el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional sureña.
Como otros autores prolíficos, sufrió la envidia de otros, y fue considerado el
rival estilístico de Hemingway (sus largas frases contrastaban con las cortas de
Hemingway). Es considerado probablemente el único modernista americano de la
década de 1930, siguiendo la tradición experimental de escritores europeos como
James Joyce, Virginia Woolf y Marcel Proust, y conocido por su uso de técnicas
literarias innovadoras, como el monólogo interior, la inclusión de múltiples
narradores o puntos de vista y saltos en el tiempo dentro de la narración.
En el año 1915 dejó los estudios y empezó a trabajar en el banco de su
abuelo.Durante la I Guerra Mundial ingresó como piloto de la R. F. C (Real
Fuerza Aérea Británica). Cuando regresó a su ciudad, entró como veterano en la
Universidad de Mississippi, aunque volvió a dejar los estudios, pero esta vez
fue para dedicarse a escribir. Durante esa época realizó trabajos como pintor de
techos y puertas, o cartero en la Universidad de Oxford, (de donde lo echaron
por su costumbre de leer la correspondencia antes de entregarla) y publicó su
primer y único libro de poemas: El fauno de mármol (1924).
A partir de 1921 trabajó como periodista en Nueva Orleans y conoció al escritor
de cuentos estadounidense Sherwood Anderson, que le ayudó a encontrar un editor
para su primera novela, La paga de los soldados (1926) .
Pasó una temporada viajando por Europa. A su regreso comenzó a escribir una
serie de novelas ambientadas en el condado ficticio de Yoknapatawpha (inspirado
en el condado de Lafayette, Mississippi), donde transcurren gran parte de sus
escritos, y del cual hace una descripción geográfica y traza un mapa en ¡Absalóm,
Absalóm! (1936). Allí pone a vivir a 6.928 blancos y 9.313 negros, como pretexto
para presentar personajes característicos del grupo sudista arruinado del cual
es modelo su propia familia.
La primera de estas novelas es Sartoris (1929), en la que identificó al coronel
Sartoris con su propio bisabuelo, William Cuthbert Falkner, soldado, político,
constructor ferroviario y escritor. Después aparece El ruido y la furia, que
confirmó su madurez como escritor.
|
William Faulkner - Una
rosa para Emilia. Agencia Radiofónica de Comunicación (Argentina).
Fuente: Radioteca.net |
Contrajo matrimonio con Estelle Oldham, decidiendo establecer su casa y fijar su
residencia literaria en el pequeño pueblo de Oxford. A pesar de la buena
aceptación de los lectores a sus obras, tan sólo se vendió bien Santuario
(1931).
Debido al éxito del libro logró trabajo, bastante más lucrativo, como guionista
de Hollywood. En 1946, el crítico Malcolm Cowley, preocupado porque Faulkner era
poco conocido y apreciado, publicó The portable Faulkner, libro que reúne
extractos de sus novelas en una secuencia cronológica. En 1949 le otorgaron el
Premio Nobel de Literatura y en 1955 recibió el premio Pulitzer por su novela
Una fábula. La influencia de Faulkner en la literatura radica en aspectos
técnicos que se manifiestan en el empleo de determinadas fórmulas.
Se destacan sus obras The Marble Faun (1924), La paga de los soldados (1926),
Mosquitos (1927), Sartoris (1929), Mientras agonizo (1930),
Desciende Moisés
(1931), El ruido y la furia (1931), Luz de agosto (1932), ¡Absalom, Absalom!
(1936), Los invictos (1938), El villorrio (1940), Intruso en el polvo (1948),
Gambito de caballo (1949), Réquiem por una monja (1951), Una fábula (1954,
Premio Pulitzer de 1955), La ciudad (1957), La mansión (1959) y Los rateros
(1962) también ganadora de un Premio Pulitzer, así como artículos, relatos y
reportajes.
Continuó escribiendo, tanto novelas como cuentos, hasta su muerte en Oxford, el
6 de julio de 1962.
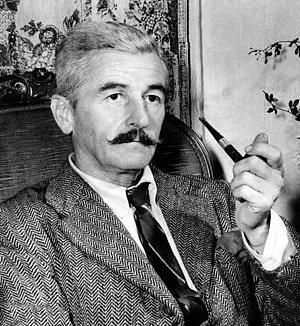  El
caballero de la angustia El
caballero de la angustia
A 50 años de la muerte del escritor estadounidense William Faulkner, su obra
está más vigente que nunca. Reeditan El ruido y la furia.
Por Silvina Friera
La angustia es recreada una y otra vez, lanzando un torbellino de destellos que
garantizan un futuro de perpetuo anacronismo. Del soliloquio de Macbeth al
hundimiento inexorable de la aristocrática familia Compson, cada nueva lectura
podría refrendar las absurdas heridas de la experiencia humana. “Mañana, y
mañana y mañana se desliza en este mezquino paso de día a día (...). Y todos
nuestros ayeres han testimoniado a los tontos el camino a la muerte polvorienta
(...). La vida no es más que una sombra andante, jugador deficiente, que
apuntala y realza su hora en el escenario. Y después ya no se escucha más. Es un
cuento relatado por un idiota, lleno de ruido y furia, sin ningún significado”,
dice el rey escocés inmortalizado por Shakespeare. Quentin, la más desgarradora
sombra ambulante, ahí anda todavía, recién ingresado a Harvard, mordisqueando
los altibajos anímicos de un suicidio presagiado, atribulado por la condena
moral que pesa sobre su amada hermana Caddy. Y carga, además, con “el mausoleo
de toda esperanza y deseo”: hereda un reloj “no para que recuerdes el tiempo –le
advierte su padre–, sino para que de vez en cuando lo olvides durante un
instante y no agotes tus fuerzas intentando someterlo”. Menudo y endiablado
mandato. “Nunca se gana una batalla, dijo. Ni siquiera se libran. El campo de
batalla solamente revela al hombre su propia estupidez y desesperación, y la
victoria es una ilusión de filósofos e imbéciles”, evoca Quentin la sentencia
paternal. El “espléndido fracaso” –así calificó William Faulkner a su novela El
ruido y la furia–, tal vez la más bella y compleja de su obra, que la editorial
Alfaguara acaba de reeditar para recordar los cincuenta años de la muerte del
gran narrador norteamericano, es una polifonía tan enigmática como inaudita, que
reaviva el asombro y la perplejidad ante el abismo de lo “ilegible”.
Aun a riesgo de pisar la trampa de la efeméride –que suministra una plusvalía de
entusiasmo–, el trueno y la música de la prosa faulkneriana son el triunfo más
demoledor en las escaramuzas retóricas, donde el perdedor o el incomprendido del
pasado deviene piedra fundamental del universo literario. La verdad de Faulkner
es siempre una cuestión de ritmo. “Se puede ignorar el sonido durante mucho
tiempo, pero luego un tic tac instantáneo puede recrear en la mente intacta el
largo desfilar del tiempo que no se ha oído”, reflexiona Quentin. El hilo tenue
de la memoria se rinde ante un acertijo que el escritor postulaba con la razón
ahora plenamente de su lado: el tiempo es un estado fluido y el propósito de un
escritor o de cualquier artista “es detener el movimiento, que es la vida, por
medios artificiales, y mantenerla fija de modo que cien años más tarde, cuando
un desconocido la mire, pueda volver a moverse, ya que es vida”. La obra de
muchos escritores latinoamericanos se desplomaría –o sería inconcebible– sin los
pilares que construyó, novela tras novela, el gran narrador norteamericano del
siglo XX, nacido el 25 de septiembre de 1897 en New Albany, en el estado sureño
de Mississippi. “Todos coinciden en que mi obra no es más que un largo,
empecinado, a veces inexplicable plagio de Faulkner”, reconocía el uruguayo Juan
Carlos Onetti. El colombiano Gabriel García Márquez admitió que su problema “no
fue imitar a Faulkner, sino destruirlo”; los mexicanos Juan Rulfo y Carlos
Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa afirmaron el aliento del autor de
Mientras agonizo en sus novelas. “De los jóvenes escritores de mi generación, al
final de los años ’50 y principios de los ’60, en el Río de la Plata, pocos eran
los que no conocían de memoria, en la traducción de Borges, el párrafo final de
Las palmeras salvajes, que termina así: “Entre la nada y la pena, elijo la
pena...”, confirmaba Saer en un ensayo de El concepto de la ficción.
Las indómitas mutaciones de los puntos de vista y su estela de narradores,
extensas cabalgatas de monólogos interiores, elipsis vertiginosas, saltos
temporales y espaciales, y un atípico sistema de puntuación que surgía de un
registro rítmico próximo a la oralidad, que más de una profesora hubiera
cercenado bajo el canon de la “correcta” escritura: todo ese andamiaje, al que
no se le pueden escamotear los neologismos, esculpió este caballero sureño
eternamente insatisfecho ante el anhelo de la perfección, tempranamente influido
por Sherwood Anderson, quien lo estimuló para que escribiera su primera novela,
La paga de los soldados (1926); admirador confeso de Joyce, Dickens, Cervantes
–todos los años, declaró en una entrevista, leía Don Quijote “como algunos leen
la Biblia”–, Flaubert, Balzac, Dostoievski, Tolstoi y Shakespeare. Luego
publicaría Mosquitos (1927), Sartoris (1929), la primera de la saga ambientada
en el condado ficticio de Yoknapatawpha; El ruido y la furia (1929), Mientras
agonizo (1930), Santuario (1931), Luz de agosto (1932), ¡Absalón, Absalón!
(1936), Los invictos (1938), Las palmeras salvajes (1939), El Hamlet (1940), El
villorio (1940), Intruso en el polvo (1948), Réquiem por una monja (1951) y Una
fábula (1954), entre otros títulos, además de cuentos, ensayos, poemas y guiones
de cine que compuso para la Warner Bros (1942–1945), como Tener o no tener
(1944), basada en la novela homónima de Ernst Hemingway, dirigida por Howard
Hawks; y El gran sueño, con el mismo director.
Hay que acercarse a la narrativa de Faulkner –parafraseando su propia sugerencia
sobre el modo de ingresar al Ulises de Joyce– como el predicador bautista
iletrado se acerca al Antiguo Testamento: con fe. Aunque la puntuación no cumpla
a rajatabla las normas ortográficas y cause ese efecto de extrañamiento o
vacilación en el lector. Al fin y al cabo, nunca viene mal extraviarse un par de
páginas hasta calibrar la sintonía con esas oraciones o párrafos que se suceden
sin pausa, que fluyen con una armonía desenfrenada, como si se estuviera ante la
sintaxis de un loco. Nadie se había animado a hacer lo que el escritor hizo en
la literatura norteamericana; es como si un “bárbaro” hubiera experimentado, en
todos los frentes narrativos, los alcances y los límites de las palabras
escritas: su potencia e impotencia. Esa tensión sintáctica y conceptual entonces
“novedosa” –más que responder al afán del regodeo estilístico o a la tentación
de convertirse en un profesional de la incomodidad experimental– es tributaria
de una necesidad íntima: la de un escritor que embiste con orgullo a los
clásicos, muy suelto de cuerpo, sin admitir el prestigio de las normas emanadas
por las autoridades literarias de su tiempo, ni mucho menos las admoniciones de
los editores. Cuando empezó la primera versión de las cinco que tuvo –previa a
su publicación– El ruido y la furia, allá por 1928, ya tenía dos novelas en
circulación. Pero la tercera, Banderas en el polvo –que posteriormente se
editaría como Sartoris–, había sido rechazada. Esa impugnación, en vez de
abatirlo, funcionó como un acicate que lo liberó del yugo de las imposiciones y
consejos de los publishers.
“Siempre hay que soñar y apuntar más alto de lo que es posible hacer. No hay que
preocuparse simplemente por ser mejor que los contemporáneos o que los
predecesores. Hay que tratar de ser mejor que uno mismo. Un artista es una
criatura impulsada por los demonios. Nunca sabe por qué lo eligieron a él y
suele estar demasiado ocupado como para preguntárselo. Es completamente amoral
en el sentido de que puede llegar a robar, a pedir prestado o a mendigar ante
cualquiera para poder hacer su obra”, explicaba Faulkner en la entrevista con
The Paris Review.
Más allá del envión mundial que implicó la distinción con el Premio Nobel de
Literatura en 1949, ningún autor en lengua inglesa, salvo Shakespeare, fue tan
analizado y discutido. En el único terreno donde el protocolo de las disputas
decrece es en el cosmos propio pergeñado por Faulkner. Su tierra natal, ese sur
norteamericano contradictorio y paradójico –militar y moralmente derrotado, con
antiguas familias patricias frustradas en el imperativo de adaptarse a los
nuevos vientos–, encuadrado entre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial,
fue un tópico inagotable de tensiones entre sexos y razas, represión y heroísmo,
refinamiento y disgregación. No se puede pensar esa parcela americana si no es a
través de la lente de su mítico condado de Yoknapatawpha, con esos hombres
aguijoneados por una persistente nostalgia, obsesionados con madres y hermanas,
portadores de un pedazo de infamia; negros curtidos en una retahíla de
humillaciones y desasosiegos sin parangón; mujeres que aspiran a ser las
capitanas de sus propios barcos (como Lena Grove en Luz de agosto), que sucumben
al destino trágico, Caddy y su hija (El ruido y la furia), o la entrañable
Dilsey, la sirvienta negra de la familia Compson, valiente y corajuda, uno de
los personajes favoritos del narrador sureño. Las criaturas faulknerianas, aun
más cuando se desmoronan, pero también cuando salen a flote –negociando entre la
realidad y los sueños–, son irresistiblemente cautivadoras y viles en esa
simultaneidad que apuntala la saludable ambigüedad humana.
Hace cincuenta años, un 6 de julio de 1962, escribió las últimas sílabas del
tiempo testimoniado de su epitafio: “Compuso libros y murió”. Tenía 64 años. “Mi
ambición como persona reservada que soy es que me borren y echen de la historia
sin dejar rastro, sin más restos que los libros publicados”, confesó. Esos
restos, esas grandes novelas y cuentos, no son las sobras que regresan con la
modulación melancólica de un apellido familiar que suena en el cementerio
literario. Como postulaba en Réquiem por una monja, “el pasado no ha muerto: ni
siquiera ha pasado”.

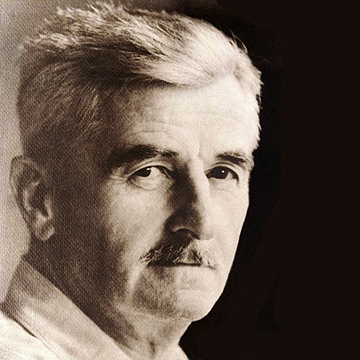  El
fauno de mármol El
fauno de mármol
Por Luis Gusmán *
Siempre hay un mito fundante a partir del cual alguien que escribe se hace
escritor. En Faulkner ese mito tiene su origen: una errata tipográfica. La
historia comienza con su bisabuelo: William Clark Falkner, que escribe con poca
fortuna algunos libros de poemas, una novela, La batalla de Manassas, que cuenta
de acuerdo con la época, la unión entre azules y grises en la Guerra de
Secesión. Quince años más tarde, en 1881, escribe La rosa blanca de Memphis. El
libro se transforma en un best seller. Una historia fluvial en uno de los barcos
que navegan por el Mississippi. Un melodrama de amores y traiciones con trama
policial. Los críticos señalan que entre las lecturas preferidas del autor
figuraban: la Biblia, Shakespeare y W. Scott. El autor de El sonido y la furia
ha declarado que sus libros preferidos eran la Biblia y Shakespeare.
En su infancia, al ser interrogado por su maestra acerca de qué quería ser
cuando fuese mayor, el niño Billy respondió: “Quiero ser escritor como mi
bisabuelito”. Un compañero de banco declara que Billy “lo único que hacía era
escribir y dibujar... dibujos para sus relatos”. Su maestra de grado lo alentaba
en esta tarea. Su biógrafo J. Blotner escribe: “Pero ella seguía alentándolo en
sus dibujos y pinturas. El número de junio de la revista St. Nicholas anunció un
concurso de dibujo especificando como medio ‘tinta china, y tinta de escribir
muy negra o acuarela’. Los nombres de los ganadores aparecieron en el número de
noviembre. No figuraba el suyo entre ellos (William Falkner, como se llamaba
hasta ese momento), pero sí incluía a William Faulkner entre los que ‘debido al
mérito de su trabajo merecieron el estímulo de ver su nombre en letra impreso’”.
Estamos en la Primera Guerra y en su pueblo, Oxford Mississippi, todos quieren
ser soldados; en principio, Falkner es rechazado debido a su baja estatura. El
14 de junio de 1916 viaja a New York para enrolarse. Entonces en la oficina de
reclutamiento modifica su identidad. En su certificado de la Real Fuerza Aérea
figuran estos datos: William Cuthbert Faulkner, nacido el 25 de mayo de 1898 en
Fincheley, condado de Middlesex, en Inglaterra, en el seno de la Iglesia
Anglicana. Su madre residía actualmente en Oxford Mississippi y su apellido
también se escribirá Faulkner.
Faulkner, inventando otro origen, inventa su primera ficción. Le ha agregado al
Falkner de su bisabuelo la letra U que provenía de aquel error tipográfico. Como
Faulkner, se hizo dibujante, soldado, escritor. Faulkner decía de su bisabuelo:
tuvo una mención honorífica como comandante en la batalla de Manassas: construyó
el primer ferrocarril del condado, escribió unos cuantos libros, murió en un
duelo y el condado de Tippah le erigió una estatua de mármol. El primer libro de
poemas, Faulkner lo tituló: El fauno de mármol.
* Escritor y psicoanalista.

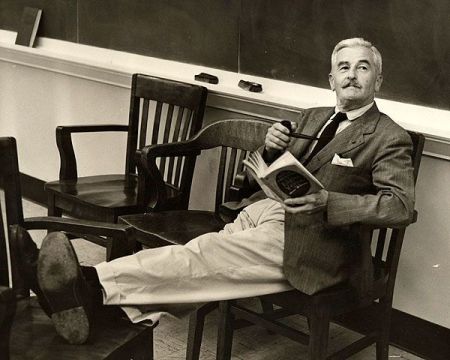  Un
mito en construcción Un
mito en construcción
Por José María Brindisi *
“Quiere la leyenda cursi de la literatura que William Faulkner escribiera su
novela Mientras agonizo en el plazo de seis semanas y en la más precaria de las
situaciones, a saber: mientras trabajaba de noche en una mina, con los folios
apoyados en la carretilla volcada y alumbrándose con la mortecina linterna de su
propio casco polvoriento. Es un intento por parte de la leyenda cursi de hacer
ingresar a Faulkner en las filas de los escritores pobres y sacrificados y un
poquito proletarios. Lo de las seis semanas es lo único cierto.”
Así comienza Javier Marías el extraordinario retrato que hace, en ese volumen
imperdible que es Vidas escritas, del que tal vez sea el mayor escritor del
siglo XX: luchando contra él, oponiéndosele inútilmente. Pese a que casi nunca
utiliza palabras tan concretas, apenas cuatro páginas le alcanzan para tildarlo
de mezquino, egoísta, avaro (aunque lo niegue), misógino, borracho (que lo era),
farsante, ególatra, inútil, limitado, nene de papá y, por último, viejo loco. Es
hasta cierto punto conmovedor, cuando no hilarante, contemplar los esfuerzos
desmedidos de Marías por medirse con él, por arrancar del pedestal a una figura
que en cada insulto lo derrota por nocaut gracias al poder arrasador de su obra;
una literatura que sin duda lo obsesiona, y un autor al que combate con la ira
con que se combate a un Dios. A pesar de todo, ¿no hay en ese empleado del
correo que jamás se distrae de la lectura, y que por tanto priva a medio mundo
de su correspondencia, un mito en construcción? ¿No termina siendo romántica,
mal que le pese a Marías, la imagen de ese viejo que a los sesenta y cuatro años
no puede hacer otra cosa que andar de un lado a otro a caballo y que termina
pagando el precio?
No hay duda de que la de Faulkner es una de las plumas más elogiadas por los
lectores de hoy día, pero asimismo una de las menos leídas, algo similar a lo
que siempre ha ocurrido con Borges. Y a propósito de éste, aun cuando derrame de
mala gana de vez en cuando algún piropo grandilocuente y hasta alguno sentido
(“¿Cómo es posible que ese granjero supiese tanto?”), resulta significativo el
modo en que por lo general menosprecia al norteamericano (“En cada libro acentúa
sus defectos”), como si buscara anular a alguien que es, en casi todos los
aspectos, su antítesis; algo parecido a lo que Mailer señalaba respecto de
Picasso y su ausencia de color, como una oposición brutal a Matisse.
Y ahí estaba Hemingway, que lo reconocía pero alguna vez dijo que antes y
después de Twain no hubo, en la literatura norteamericana, nadie de real valor
(es posible que no le haya perdonado que mejorara la floja Tener y no tener,
sobre la que Howard Hawks edificó una sorpresiva obra maestra). O Harold Bloom,
que lo ubica en un canon de cuentistas para dedicarle menos espacio que a nadie.
O quienes lo acusan de regionalista, o de que no se lo entiende, o que nos
recuerdan que decidió ser novelista porque la poesía y el cuento le resultaban
muy exigentes; o aquellos a quienes gusta remarcar que sólo Santuario fue un
buen negocio, lo que es estúpidamente cierto. Con cada leño que echan al fuego
no hacen otra cosa que agigantar su esplendoroso infierno.
* Escritor.
06/07/12 Página|12

  William
Faulkner a caballo William
Faulkner a caballo
Por Javier Marías
Quizá fue allí donde incubó Faulkner una innegable aversión y desprecio por el
correo. A su muerte se encontraron pilas de cartas, paquetes y manuscritos
enviados por admiradores que jamás había abierto. En realidad sólo abría los
sobres que le mandaban las editoriales, y éstos con muchas precauciones: hacía
una pequeña ranura y los sacudía para ver si asomaba un cheque. Si no era así,
la carta pasaba a formar parte de lo que puede esperar eternamente.
Su interés por los cheques fue siempre grande, pero no debe deducirse de ello
que fuera un hombre codicioso o avaro. Era más bien un derrochador. Gastaba
rápidamente lo que ganaba, luego vivía a crédito una temporada, hasta que
llegaba un nuevo cheque. Pagaba sus deudas y volvía a gastar, sobre todo en
caballos, tabaco y whisky. No tenía mucha ropa, pero la que tenía era cara. A
los diecinueve años se ganó el sobrenombre de “El Conde” por su afectación en el
vestir. Si la moda dictaba pantalones ceñidos, los suyos eran los más ceñidos de
todo Oxford (Mississippi), la ciudad en que vivía. Salió de ella en 1916, para
ir a Toronto a entrenarse con el Royal Flying Corps británico. Los americanos no
lo habían aceptado por falta de estudios suficientes, y los ingleses no lo
quisieron, por bajo, hasta que amenazó con volar para los alemanes.
En una ocasión un joven fue a visitarlo y lo encontró con la pipa apagada en una
mano y la otra ocupada en sujetar la brida de un pony sobre el que montaba su
hija Jill. El joven, para romper el hielo, preguntó desde cuándo montaba la
niña. Faulkner no contestó en seguida. Luego dijo: “Desde hace tres años”, y
añadió: “¿Sabe usted? Hay solamente tres cosas que una mujer debe hacer”. Hizo
otra pausa y finalmente concluyó: “Decir la verdad, montar a caballo y firmar
cheques”.
Aquella no era la primera hija que Faulkner había tenido de su mujer, Estelle,
quien ya aportaba dos hijos de un matrimonio anterior. La primera que fue de
ambos murió a los cinco días de nacer. La habían llamado Alabama. La madre
estaba aún débil, en cama, los hermanos de Faulkner no se hallaban en la ciudad
y no llegaron a verla. Faulkner no vio motivo para celebrar un funeral, ya que
en cinco días a la niña sólo le había dado tiempo a convertirse en un recuerdo,
no en alguien. Así que el padre la metió en su diminuto ataúd y la llevó hasta
el cementerio sobre su regazo. A solas, la depositó en su tumba, sin avisar a
nadie.
Al recibir el Premio Nobel en 1950, Faulkner empezó por resistirse a ir a
Suecia, pero al final no sólo marchó, sino que, en “misiones del Departamento de
Estado”, viajó por Europa y Asia. No lo pasaba demasiado bien en los incontables
actos a que era invitado. En una fiesta dada en su honor por los Gallimard, sus
editores franceses, se recuerda que después de cada pregunta de un periodista,
contestaba escuetamente y daba un paso atrás. Por fin, paso a paso, se vio
contra la pared, y sólo entonces los periodistas se apiadaron de él o lo dejaron
por imposible. Acabó refugiándose en el jardín. Algunas personas decidían
adentrarse en él anunciando que iban a charlar con Faulkner, pero volvían al
salón en seguida con la voz alterada y alguna excusa: “Qué frío hace ahí fuera”.
Faulkner era taciturno, adoraba el silencio, y al fin y al cabo sólo había ido
cinco veces en su vida al teatro: Hamlet tres veces, El sueño de una noche de
verano y Ben Hur era cuanto había visto. Tampoco había leído a Freud, o al menos
eso contestó en una ocasión: “Nunca lo he leído. Tampoco Shakespeare lo leyó.
Dudo de que lo leyera Melville, y estoy seguro de que Moby Dick no lo hizo”. El
Quijote lo leía todos los años.
Pero también aseguraba que nunca decía la verdad. Al fin y al cabo, no era una
mujer, con las que en cambio sí compartía la afición por los cheques y por
montar a caballo. Siempre decía que había escrito Santuario, su novela más
comercial, por dinero: “Lo necesitaba para comprar un buen caballo”. También
aseguraba que no visitaba mucho las grandes ciudades porque no podía ir hasta
allí a caballo. Cuando ya empezaba a ser viejo y tanto su familia como los
médicos se lo desaconsejaban seriamente, seguía saliendo a cabalgar y a saltar
vallas, y se caía continuamente. La última vez que montó a caballo sufrió una de
esas caídas. Su mujer vio desde la casa el caballo de Faulkner, ensillado, junto
a la puerta cancel, con las riendas sueltas. Al no ver por allí a su marido,
llamó al doctor Felix Linder y los dos salieron en su búsqueda, lo encontraron a
más de media milla, cojeando, casi arrastrándose. El caballo lo había tirado y
él no había podido levantarse, había caído de espaldas. El caballo se había
alejado unos pasos, luego se había detenido y había mirado hacia atrás. Cuando
Faulkner pudo levantarse, el caballo se le había acercado y lo había tocado con
el morro. Faulkner había intentado agarrar las riendas pero había fallado. Luego
el caballo había desaparecido en dirección a la casa.
William Faulkner pasó tiempo en cama, muy malherido y con grandes dolores. Al
poco tiempo, murió. Estaban en el hospital, en el que se lo había ingresado para
comprobar cómo evolucionaba su estado. Pero la leyenda no quiere que muriera de
eso, de la caída de su caballo. Lo mató una trombosis el 6 de julio de 1962,
cuando aún no había cumplido sesenta y cinco años.
Cuando le preguntaban quiénes eran los mejores escritores norteamericanos de su
tiempo, decía que todos habían fracasado, pero que el mejor fracaso había sido
el de Thomas Wolfe, y el segundo mejor fracaso el de William Faulkner. Lo dijo y
lo repitió durante muchos años, pero no hay que olvidar que Thomas Wolfe llevaba
muerto desde 1938, es decir, durante casi todos aquellos años en que William
Faulkner lo decía y estaba vivo.
Este retrato está incluido en Vidas Escritas de Javier Marías. (Editorial
Alfaguara).
18/01/08 Página|12

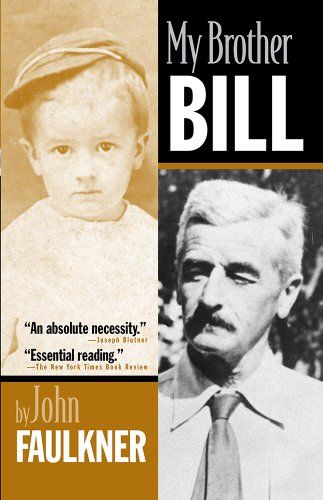  El
hermano civilizado El
hermano civilizado
Por Juan Forn
Cuando murió William Faulkner, su hermano menor escribió un libro sobre él, que
empieza así: “La muerte de Bill tuvo lugar una noche de verano que podría haber
salido de su novela Luz de agosto, sólo que fue en julio”. La chambonada, que da
un poco de risa y un poco de compasión a la vez, resume en una cápsula la
historia de todos los hermanos menores que siguen los pasos de su hermano mayor
artista. La gran diferencia en el caso de John Faulkner es que él no quiso ser
escritor desde la infancia, ni durante la adolescencia, ni siquiera en su
juventud, sino cuando ya era un hombre hecho y derecho que rondaba los cuarenta,
y para entonces llevaba casi veinte años trabajando para su hermano famoso,
primero como piloto de un avión que Faulkner había comprado para divertirse y
después como capataz de una granja que su hermano adquirió con dinero traído de
Hollywood (y quiso poblar de mulas porque no le gustaban ni las vacas ni la
siembra). Hay que hacer, sin embargo, la siguiente salvedad: en ambos casos, el
pequeño John terminó superando a su hermano mayor. Llegó a ser piloto comercial
de una aerolínea regional y luego salvó la granja de Faulkner de ser otra de las
catastróficas empresas comerciales en las que dilapidaba el dinero que ganaba
como guionista de la MGM. Es que el pequeño John padeció desde chico una
confusión que haría las delicias de un psicoanalista: como él cumplía años el 24
de septiembre y William el 25, estuvo convencido toda su infancia de que él era
mayor.
Como dijo el propio Faulkner: “La gente se cree cualquier cosa en el Sur, si
suena lo suficientemente bizarra”. Vaya a saberse si le sonaba lo
suficientemente bizarro el despertar de la vocación literaria de su hermano
menor, que ocurrió así: la esposa de John lo escuchó contar cuentos para dormir
al hijo menor de ambos, Chooky, y le dijo que valía la pena ponerlos por
escrito; al menos eran más comprensibles que “esas cosas raras que escribe tu
hermano Bill”. John tipeó uno a máquina y se lo llevó a su madre. Mamá Faulkner
era todo un personaje: después de enviudar relativamente joven, dedicaba todo el
día a leer y pintar, sola en su casa, que quedaba exactamente a mitad de camino
de las casas de sus dos hijos (había otros dos hermanos Faulkner, pero uno se
mató muy joven en un accidente de aviación, y el otro dejó el Sur para hacerse
agente del FBI, de manera que no cuentan en esta historia). Mamá Faulkner se
mantenía sola vendiendo los cuadritos que pintaba y no aceptaba que su hijo
famoso le pagara ni la cuenta del almacén, pero exigía a cambio que la visitara
todos los días (a John le exigía lo mismo). En una de esas visitas, John le
mostró el cuento a su madre. Esta se lo pasó a Faulkner y después le anunció a
John: “Dice tu hermano que lo vayas a ver”. John llegó a la casa de Faulkner, lo
encontró sentado en el porche mirando a la distancia, con el cuento en una
mesita junto al sempiterno vaso de bourbon. Sin mirar a su hermano, Faulkner
dijo: “Un cuento te lo compran o no. Si te lo rechazan, nunca te pongas a
corregirlo. Escribe otro y tendrás dos para mandar a otras revistas. Si te los
rechazan, escribe otro y tendrás tres para mandar. Nadie puede ayudarte a
publicar un cuento. Una novela es otra cosa. Si escribes una, yo me encargo”.
John tomó el consejo al pie de la letra y a los seis meses volvió con un paquete
bajo el brazo. Qué es eso, preguntó Faulkner. “La novela que me dijiste que me
ayudarías a publicar”, contestó John. Faulkner dio uno de sus legendarios tragos
de pajarito a su vaso de bourbon (se pasó la vida convencido de que, si bebía a
traguitos, no se emborrachaba) y contestó: “OK, se la mandaremos a mi agente
literario. Pero yo no la voy a leer”. A los pocos meses llegó una carta de una
editorial de Nueva York diciendo que la novela necesitaba ciertos ajustes pero
querían publicarla. Faulkner se enfureció porque le habían mandado la carta a él
y no a John. No avisó nada a nadie y dejó pasar el tiempo. Los editores creyeron
que el hermano menor era tan quisquilloso como el mayor y terminaron publicando
el libro tal como estaba. John fue a pedir consejo a su hermano para el viaje a
Nueva York, adonde nunca había estado. Faulkner lo recibió otra vez en el porche
y le dijo: “Tengo un solo consejo para ti. No le hables a nadie en la calle. Con
tu tonada y tu lentitud para hablar, van a creer que eres retrasado y te
encerrarán en un asilo. Así que ve, pero no le contestes a nadie que te hable”.
Más bien atónito, John fue a contarle a su madre. Ella le dijo: “Es que te dan
un anticipo de 500 dólares. A él nunca le dieron más de trescientos, hasta que
se filmó Santuario”.
Los años pasan y, una tarde, Mamá Faulkner está leyendo en su mecedora la
revista Colliers cuando se topa con un cuento de su hijo mayor cuya trama es un
calco (sólo que retorcida a la manera de Faulkner) de aquel que había escrito
años antes su hijo menor. Cuando éste llega a visitarla horas más tarde, le
tiende el cuento sin palabras. John lo lee, se aclara la garganta y le dice a su
madre: “Un escritor nunca sabe de dónde viene lo que escribe. Puede pasarse
cuarenta años recogiendo, pieza por pieza, los elementos que conforman una
historia. Hay veces en que no sabe que tiene una historia hasta que encuentra la
última pieza. Todo lo que sabe es que de repente tiene una historia que contar.
No se pone a pensar de dónde sacó cada parte. Una vez que cuajan en una historia
no hay manera de diferenciar lo que uno escuchó en un lugar, de lo que vio en
otro o lo que leyó en otra parte. Esa es una de las primeras cosas sobre el
oficio que hay que entender, me dijo Bill”.
Mamá Faulkner contestó desde su mecedora: “Johnnie, esas mismas palabras me dijo
Billie hace años, sólo que usó sin tapujos la palabra robar. Dijo que lo primero
que hay que aprender en su oficio es que todo escritor roba sin pudor a otros
escritores”. Años más tarde, en el reportaje post Nobel que le hizo el Paris
Review, Faulkner se extendería famosamente al respecto: “La única
responsabilidad de un escritor es con su arte. Lo que tiene para contar lo
impele de tal manera que arrojará todo por la borda en el intento: su orgullo,
su honor, su decencia, su seguridad, su felicidad. Incluso si tiene que robarle
a su propia madre no va a dudarlo. Una oda de Keats vale más que un puñado de
viejitas”.
Mamá Faulkner vivió hasta los 88 años, recibiendo cada día la visita de sus dos
hijos y repitiendo a quien quisiera oír que su hijo John era una versión
civilizada de su hijo Bill. Para los sureños, seguro: el pequeño John nunca
cuestionó la segregación racial como sí hizo, sin pelos en la lengua, su
incivilizado hermano mayor. John prefería pensar, como escribe en el triste
libro que escribió sobre su hermano, que “el Norte se limita a tratar bien a los
negros como raza pero los maltrata como individuos; nosotros quizá los
maltratemos como raza, pero los tratamos bien como individuos”. Sólo le faltó
agregar: “Cuando son nuestros”, para sonar como un perfecto caballero sureño.
16/04/10 Página|12

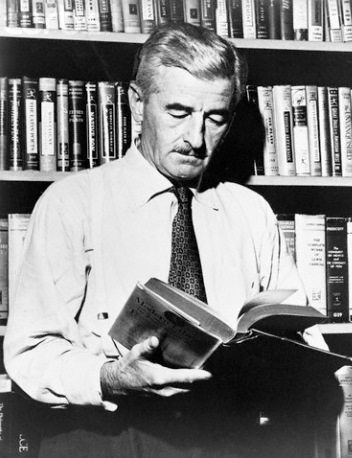  Big
Sur Big
Sur
La relevancia de William Faulkner en la literatura norteamericana del siglo XX
es todavía algo que no se termina de dimensionar: el primer gran modernista de
la prosa en Estados Unidos experimentó con las formas del mismo modo que en
Europa lo hacían Joyce y Virginia Woolf, pero creando a la vez un territorio
propio de proporciones míticas, el sureño condado de Yoknapatawpha. Discutido
por varios otros escritores sureños, considerado tanto genial como inaccesible,
reconocido tardíamente a partir de una antología en vida de 1946 (que le abriría
la puerta al Nobel en 1949), su frondosa obra se ha expandido mucho más allá del
Río Grande para abrirles la puerta a autores como Rulfo, Onetti, García Márquez
y Vargas Llosa. A cincuenta años de su muerte, la influencia sólo parece
agigantarse sobre un continente que busca aún su identidad en la vida de los
derrotados, los marginados y los excluidos.
Por Rodrigo Fresán
¿Cómo empezar? ¿Por dónde? Tal vez a la manera de cualquiera de esas muchas
biopics que prefieren arrancar por el final. Y allá va y aquí viene hacia
nosotros William Cuthbert Faulkner, nacido como Falkner y “corregido” para la
Historia por el acierto de una errata en su hoja de enrolamiento de la Royal
Flying Corps. Acercándose al galope –con sesenta y cuatro años, hace medio
siglo– y montando un caballo que, de pronto y sin aviso, lo arroja por la última
de muchas veces sobre un camino de tierra del Mississippi. Y de ahí –ya nunca
repuesto del todo– a un lecho de hospital y a un fulminante ataque cardíaco el 6
de julio de 1962.
O mejor con un abanico de fotos –acaso extraídas de la monumental biografía que
le erigió Joseph Blotner– que lo muestran, por orden cronológico: nacido en 1897
como hijo de ese profundo Sur “que sólo pueden entender los que nacieron allí”;
como estudiante perezoso y lento; como aviador que se queda sin guerra donde
volar; como poeta frustrado que se resigna a la prosa; como escritor más secreto
que olvidado al que Sherwood Anderson ayuda a debutar con la condición de no
tener que leer su manuscrito; como guionista ebrio (“Entre el whisky y la nada
me quedo con el whisky”, sonríe a cámara uno de sus varios aforismos para
sedientos) languideciendo en Hollywood, marcando escenas sueltas, poniendo
frases en boca de Humphrey Bogart en Tener y no tener y El sueño eterno y, ya
lejos de allí y celebrado en todas partes, preguntándole a Howard Hawks si puede
hacer hablar al monarca egipcio de Tierra de faraones “como si fuese un coronel
de Kentucky”; como figura de culto en Europa donde Sartre afirma que, para los
jóvenes de Francia, “Faulkner c’est un dieu” y donde Albert Camus (al que
Faulkner despide en su muerte temprana) celebra “su calor y su polvo”; como
estrella descatalogada y redescubierta para los suyos con la edición de la
antológica antología The Portable Faulkner que ordena en 1946 al genio con genio
cortesía de Malcolm Cowley, quien lo cataloga como a un “Huckleberry Finn
viviendo en la Casa Usher y contando historias mientras las paredes se derrumban
a su alrededor”, o como ese hombre trajeado en lino blanco que prefiere
considerarse más granjero que escritor y que pronuncia uno de los más breves e
intensos y mejores discursos de aceptación del Nobel.
O quizá –después de todo y antes que nada– mejor estudiar a fondo ese mapa del
imaginado pero verdadero condado de Yoknapatawpha de puño y trazo y letras de su
creador, así como los frondosos árboles dinásticos de los Snopes, de los
Compson, de los Sartoris y de los Sutpen.
O, sin más demora, ir directo a la obra. Veintiuna novelas, tres libros de
cuentos, dos de poemas y numerosas recopilaciones póstumas. Arrancar con las más
“fáciles” La paga de los soldados, Mosquitos (donde aparece un borracho de
nombre William Faulkner que no deja de mirar fijo a toda mujer que pasa por ahí)
o Pilón.
O adentrarse en esa tormenta noir escrita –en tres semanas frenéticas– para
vender, sin por eso venderse, que es Santuario.
O mojarse los pies en relatos cortos y amplios como “Una rosa para Emily” o “El
oso” o “Caballos manchados” (muchos de los cuales suelen entrar o salir como
esquirlas de sus ficciones largas) para ir emborrachándose de a poco con shots
de su prosa espesa.
O, seamos valientes, respirar profundo y zambullirse en la riada de ¡Absalón,
Absalón! –publicada el mismo año que otra alucinación sureña: Lo que el viento
se llevó, que se hizo con el Pulitzer– y esa primera oración de doce líneas que
incluye paréntesis y guiones y llegar a la otra orilla, felizmente extenuados,
cambiados para siempre, descubriendo maravillados que hemos aprendido a respirar
y a leer bajo del agua.
EL AMO DEL CONDADO
|
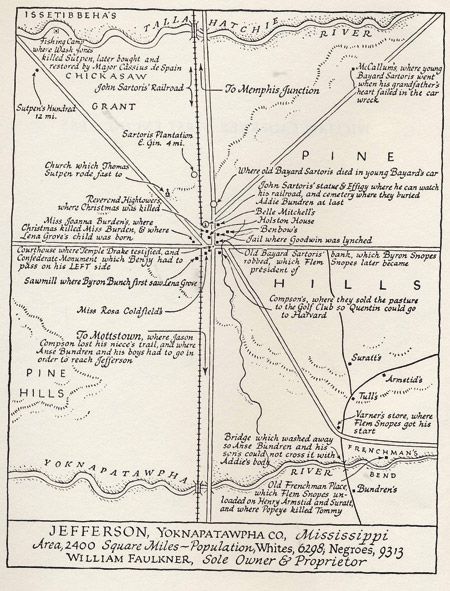
El mapa de Yoknapatawpha: 2400 millas cuadradas, 6298 blancos,
9313 negros y las zonas donde transcurren las diferentes historias de sus
libros, tal como lo dibujó y escribió Faulkner. Abajo, se lo consigna como único
propietario de ese condado literario. |
¿Y de dónde viene Faulkner, alguien que, según
Italo Calvino, “pone toda la carne en el asador y monta tragedias cósmicas que
ríase usted de Sófocles”? Hoy está asumido que –considerado Faulkner como uno de
los tres ángulos sobre los que se apoya toda la literatura Made in USA del siglo
XX– la cosa se organiza más o menos así: Ernest Hemingway sale de Mark Twain,
Francis Scott Fitzgerald se apoya en Nathaniel Hawthorne y en Henry James, y
William Faulkner surge de Herman Melville pero, enseguida, agrega más
ingredientes al espeso potaje. Receta que se cuece a fuego lento y que desglosó
J. M. Coetzee, quien considera a Faulkner “uno de los innovadores más radicales
en la historia de las letras estadounidenses. Un escritor a cuyas clases
deberían acudir la vanguardia europea e hispanoamericana”. A saber: “Swinburne y
Housman y tres novelistas que dieron vida a mundos imaginarios lo
suficientemente vívidos y coherentes como para suplantar al real: Balzac,
Dickens y Conrad. Añádase a lo anterior una familiaridad con las cadencias del
Viejo Testamento, Shakespeare y Moby Dick y, pocos años después, un veloz
estudio de sus mayores y contemporáneos como T. S. Eliot y James Joyce, y el
joven Bill Faulkner ya estaba listo y armado”. Y, me parece, Coetzee olvida a
Proust y a sus digresiones flotando a través de años y espacios y “¡Era esto!”,
exclama Faulkner al leer al francés y descubrir “el libro que más me hubiera
gustado escribir”.
Enseguida –y eso es lo que diferencia a los inmensos de los apenas grandes–
todas las posibles influencias se funden en algo único y original. Y gótico
sureño: dinastías en caída, libre flujo de conciencia, tiempo suspendido,
ardiente bourbon marca Old Crow y embriagante perfume de glicinas, cortinas
corridas y pasiones desatadas, silencios profundos y arengas inflamables,
blancos y negros, y todo eso, hasta el fin de todas las cosas de ese mundo.
EL REY DE LA MONTAÑA
“Difícilmente podrá culparse al crítico si algún imperativo categórico que aún
persiste en la condición humana (incluso en nuestros días) le obliga a situar a
esta obra en un lugar elevado entre las obras mediocres”, concluyó en 1930 el
suplemento de libros de The New York Times refiriéndose a Mientras agonizo. “La
novela más consistentemente aburrida de la última década”, dictaminó The New
Yorker sobre ¡Absalón, Absalón!
Posiblemente –aunque más de uno lo piense– nadie se atrevería hoy a poner algo
así por escrito. Pero también es cierto que el trato que se continúa dando a
Faulkner es siempre ambiguo. Faulkner es materia volátil, sustancia que no debe
agitarse demasiado antes de su uso, virus altamente contagioso. Se reconoce su
grandeza pero, siempre, con cautas contraindicaciones y posibles efectos
residuales. Así, es bien conocida su respuesta en la entrevista de The Paris
Review de 1956 donde –aunque ya nobelizado y supuestamente incuestionable–
todavía se le pide una sugerencia para aquellos “que no entienden lo que escribe
incluso después de leerlo dos o tres veces”. Faulkner recomienda: “Que lo lean
cuatro veces”.
La percepción de Faulkner –quien, más allá de esconderse mal tras la
transparente máscara de un ignorante, lo leía todo y hasta tuvo tiempo de
dedicar un elogio a Salinger– entre sus colegas titanes fue, en principio,
variada. Vladimir Nabokov, por supuesto, lo reduce a “imposibles estruendos
bíblicos”. Thomas Mann, leyendo Una fábula, la encuentra “un poco barata y
fácil”, pero alaba su conocimiento de la vida militar. Jorge Luis Borges –quien
lo traduce y lo alaba en público firmando en 1937 una reseña que abre
calificándolo de “aparición tremenda” y cierra con un “¡Absalón, Absalón! es
equiparable a El sonido y la furia. No sé de un elogio mayor”– en privado y para
oídos de Adolfo Bioy Casares desdeña su “acumulación de atrocidades” e ironiza
finamente con un “si el carácter shakespeareano fuera la mayor excelencia
literaria, Faulkner sería el más grande escritor de nuestros días”. Anthony
Burgess, por su parte, advirtió que “rimbombante y difícil como es, Faulkner
justifica el esfuerzo”. Alberto Moravia, en cambio, lo recomienda sin atenuantes
y con un “cuando se examina la ficción moderna que se ha escrito en Europa en el
último medio siglo, se encuentra la huella de Faulkner por todas partes”.
Más crueles –cabía esperarlo, apenas disimulando su terror ante el abismo con el
bravucón y casi automático reflejo de matar al padre– fueron sus inmediatos
descendientes nacidos en la misma y sureña patria chica. Carson McCullers –a
quien Faulkner llamaría “mi hija”– juntaría coraje con un “Tengo más para decir
que Hemingway y, Dios lo sabe, lo digo mejor que Faulkner”. Flannery O’Connor
–Faulkner alabó su Sangre sabia– confesó que “intento ni acercarme a él para que
mi pequeño bote no se empantane”. Su sola presencia entre nosotros constituye
una gran diferencia en cuanto a lo que un escritor puede o no permitirse hacer.
Pero nadie quiere ver a su mula y carreta arrastrándose sobre los rieles por los
que pasa rugiendo la locomotora de la Dixie Limited”. Katherine Ann Porter lo
describió, luego de verlo en directo, como “un viejo gallo de riña que ya cansa
con esa postura de anti-intelectual y anti-literato”. William Styron –quien
cubrió el funeral del maestro como “una muerte que nos disminuye” y cuyo
celebrado estreno con Acuéstala en la oscuridad es definitivamente faulkneriano
rozando, por momentos, el pastiche– aseguró que “Faulkner no ayuda lo suficiente
al lector. Estoy a favor de su complejidad pero no de su confusión”. Triunfa a
pesar de sí mismo en El sonido y la furia, pero es demasiado intenso por
demasiado tiempo. Acaba siendo algo grande, y lo que maravilla es cómo puede
mantener tanto tiempo una nota tan alta, tan larga y tan delirante”. Eudora
Welty: “Es como una gran montaña en tu vecindario. Es bueno saber que está ahí,
pero no te ayuda en nada con tu trabajo”. Y Truman Capote –quien admitió que Luz
en agosto era una obra sin par– dijo no ser un gran admirador suyo porque “es
imprudente, muy confuso, y no tiene control alguno sobre lo que hace”, para
después lanzar risitas revelando la afición a las ninfas del viejo jinete.
Menos problemas tuvieron con él los que vinieron después y siguieron su estela:
todos ellos escritores de escritor descendiendo de un escritor de escritores.
¿Posibles nombres de sureños o no, pero todos tejedores de frases largas y
sinuosas? Malcolm Lowry, William Goyen, Harold Brodkey, Barry Hannah, Allan
Gurganus, James Dickey, Robert Penn Warren, Jayne Anne Phillips, Cormac
McCarthy, Walter Percy, Denis Johnson, Rick Moody, David Foster Wallace, Brad
Watson y Michael Ondaatje, quien recordó que “cuando leí a Faulkner, de repente
me di cuenta de que la prosa podía tener la libertad y la posible indisciplina
de la poesía”. Y, también, destellos de Faulkner en el movimiento perpetuo de
los beatniks (“el único hombre vivo que escribe realmente como nosotros es
Faulkner”, le escribe Allen Ginsberg a Jack Kerouac), y en las canciones
pantanosas de REM y de Jim White, y en los relámpagos de Bob Dylan quien, en
1964, viajó a Oxford, Mississippi, para ver a Faulkner y, aunque no lo encontró,
regresó de ese viaje electrizado.
Nadie vuelve a ser el que era después de
Faulkner, para quien no parece haber épocas ni fronteras. Así, el muy
faulkneriano Salman Rushdie certifica su influencia en la India y en Africa. Y,
por supuesto, en nuestro idioma. En Latinoamérica (ese sur que comienza al sur
del sur de Las palmeras salvajes; de ahí que para García Márquez El villorrio
sea “la mejor novela sudamericana jamás escrita”). Y en España (donde Juan Benet
lo abrazó con un “es el escritor que más he admirado, el que más he leído, es
una constante en mi vida, me ha influido como el cielo que me ha visto nacer o
como el mismo lenguaje. No dejaré de leerlo nunca, para mi propio estímulo, en
los años que me queden de vida. Y por eso nunca llegaré a conocerlo” y Javier
Marías considera que “cualquiera que tenga curiosidad por la novela del siglo XX
en cualquier idioma tiene la obligación de leer a William Faulkner”) y otros
paladines del hombre como Antonio Muñoz Molina y José María Guelbenzu se suman a
la fiesta.
  La
ficha La
ficha
William Faulkner nació en Oxford, Mississippi, el 25 de septiembre de 1897 y
murió el 6 de julio de 1962.
Su primera novela, La paga de los soldados, se publicó en 1926. A esa le
seguirían Mosquitos (1927), Sartoris (1929), El ruido y la furia (1929),
Mientras agonizo (1930), Santuario (1931), Luz de agosto (1932), Pilón (1935),
¡Absalón, Absalón! (1936), Los invictos (1938), Las palmeras salvajes (1939), El
villorrio (1940), Intruso en el polvo (1948), Réquiem por una monja (1951), Una
fábula (1954), La ciudad (1957), La mansión (1960) y La escapada (1962).
Además de esas novelas y de su enorme producción cuentística, publicó también
ensayos, poemas, cartas, obras teatrales y colaboró en varios guiones
cinematográficos.
En 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura.
Su obra ha influido fuertemente en la literatura latinoamericana, sobre todo en
autores como
Juan Rulfo, Juan Carlos
Onetti, Juan Benet,
Gabriel García Márquez,
Mario Vargas Llosa y
Juan José Saer,
entre otros.
Jorge Luis Borges
tradujo Las palmeras salvajes. |
Faulkner llega pronto a nosotros. “Todos pasamos
por la casa de Faulkner”, dijo Augusto Roa Bastos. Y la casa de Faulkner está
embrujada y es embrujadora. Faulkner comienza a traducirse ya a principios de
los años ’30 (lo primero es el relato “Todos los pilotos muertos” en Revista de
Occidente, y enseguida Santuario en versión del cubano Lino Novás Calvo, autor
de Pedro Blanco, el negrero) y puede entendérselo como un autor más del Boom o,
mejor aún, como el autor del Boom. Así, Comala y Macondo y Piura y Santa María
son suburbios del barroco Yoknapatawpha. Y la prosa y la técnica y la temática
que encienden la mecha del Big Bang y dan el disparo de salida en las carreras
de Gabriel García Márquez (“Ahora sé que sólo la técnica de Faulkner me permitió
a mí escribir lo que veía”), Mario Vargas Llosa (“Sin la influencia de Faulkner
no hubiera habido novela moderna en América latina”), Carlos Fuentes (“Faulkner
reúne todos los tiempos de sus personajes en el presente narrativo”) y José
Donoso (con sus faulknerianas sagas familiares en El obsceno pájaro de la noche
y Casa de campo), así como en figuras satelitales como Guillermo Cabrera
Infante, Ernesto Sábato, José Lezama Lima, Juan Rulfo, Alejo Carpentier y
Reynaldo Arenas “todo el tiempo leyendo y releyendo a Faulkner”. Y, muy
especialmente, en Juan Carlos Onetti, quien postuló que “al leer y releer a
Faulkner es forzoso sospechar que su mirada era distinta a la nuestra, a la del
común de los hombres, a la del común de los escritores... Faulkner, Faulkner. Yo
he leído páginas de Faulkner que me han dado la sensación de que es inútil
seguir escribiendo. ¿Para qué corno? Si él ya lo hizo todo”. Y escribiendo la
necrológica del que consideraba su maestro, empezaba a evocarlo así: “Estuvo
toda su vida inmerso como nadie en la literatura, aun desde los años en que ni
siquiera soñaba con escribir”.
Por esos días, un joven Ricardo Piglia leía a Faulkner con la misma fe con que
Faulkner leyó el Ulises (“la lectura de Faulkner es uno de los grandes
acontecimientos de mi vida”) y, en la introducción de 1933 a El sonido y la
furia Piglia aprende algo que lo emociona y lo ilumina. “Escribí este libro y
aprendí a leer”, confiesa allí Faulkner, quien, para Piglia, era un lector
extraordinario “porque leía, a la vez, como un escritor (y no como un
intelectual) y como un campesino (y no como un hombre de letras)”. Así, de ahí,
el dictum faulkneriano de que “escribir cambia el modo de leer y de que un
escritor construye la tradición y arma su genealogía literaria a partir de su
propia obra”, teoriza el argentino.
EL HOMBRE DEL TIEMPO
Y desde ahí, de nuevo, al principio. Al principio de Faulkner como tercer ángulo
de una tríada de reyes magos compuesta también por Fitzgerald (y su escritura
“con la autoridad del fracaso”) y Hemingway (defensor al ataque de eso de la
“gracia bajo presión”). ¿Quién es el mejor de ellos? Fitzgerald admiraba a
Faulkner y a su “país grotesco y pintoresco” desde la prudente distancia de otro
estilo, intereses y latitud, pero Hemingway –insufrible maniático perseguidor
sufriendo de manía persecutoria– siempre lo consideró rival peligroso, pensaba
que Faulkner era el mejor cuando se emborrachaba, y lo “desafió” en numerosas
ocasiones llegando a burlarse de su condado de “Octanawhoopoo” o “Anomatopeio”
apuntando que “todo lo que se necesita para escribir como él lo hace es un
cuarto de whisky, el suelo de un granero y un total desprecio por la sintaxis”.
Faulkner aseguraba que la mejor y más ambiciosa derrota de todas pertenecía a
Thomas Wolfe.
Fue Richard Ford –otro caballero sureño– quien, en 1983, en un ensayo para una
edición especial por los cincuenta años del mensuario Esquire, celebró a los
tres colosos, repartió elogios, y se arriesgó un “Faulkner, por supuesto, fue el
mejor de los tres y el mejor que haya escrito ficción norteamericana en el siglo
XX. Afirmarlo no es siquiera un descrédito para Hemingway y Fitzgerald. El que
te guste Faulkner o no te guste es algo parecido a que no te guste el tiempo
absoluto y eterno de un vasto territorio. Es como una tautología. Mientras que
Fitzgerald y Hemingway, pienso, se ganan nuestro afecto como se lo ganan ciertos
climas pasajeros”.
O, para decirlo en palabras del propio Faulkner cerca de sus cincuenta años, y
en un raro rapto de orgullo: “Ahora soy consciente por primera vez del asombroso
don que me fue conferido: sin ninguna educación formal y sin haber contado con
personas educadas y mucho menos interesadas por la literatura, a pesar de ello
llegué hasta donde me encuentro hoy. No tengo idea de dónde me vino esa
capacidad o qué dios o dioses me escogieron para ser su recipiente”.
En cualquier caso, bendito sea, benditos sean.
EL LOBO SOLITARIO
¿Cómo finalizar? Para terminar aquí con lo interminable en todas partes, más
allá de vida y obra y ecos y gritos y susurros, lo que mejor toca y corresponde
es despedirse por un rato de Faulkner (y no esperar hasta la próxima efemérides
redonda) con sus propios dichos que, además de ingeniosos y certeros, hacen de
él un gran ejemplo, una figura inimitable, una cima inalcanzable pero que, aun
así, digan lo que digan sus compañeros connacionales, puede enseñarnos tantas
cosas.
Pensar entonces en Faulkner –quien nunca dejó de construir su propio universo
aunque pareciera tener al universo de los otros en su contra; alguien que jamás
leyó a Freud por considerarlo innecesario y “porque tampoco lo leyó
Shakespeare”, pero que no dejaba pasar año sin volver al Quijote– como aquel que
recomendó “Lee, lee, lee. Lee de todo: basura, clásicos, a los buenos y a los
malos, hasta ver cómo es que lo hicieron. ¡Lee! Acabarás absorbiéndolo. Y recién
entonces escribe”.
Faulkner como el sintetizador de la fórmula secreta, fácil de teorizar y difícil
de poner en práctica de su oficio con un “99 por ciento de talento..., 99 por
ciento de disciplina..., 99 por ciento de trabajo”. ¿La inspiración? No sé nada
sobre la inspiración. Porque no sé qué es; he oído hablar de ella pero no la he
visto nunca... El novelista nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Lo
que se hace nunca es tan bueno como podría ser. Siempre hay que soñar y apuntar
más alto de lo que uno puede apuntar. No preocuparse por ser mejor que sus
contemporáneos o sus predecesores. Tratar de ser mejor que uno mismo. Un artista
es una criatura impulsada por demonios. No sabe por qué ellos lo escogen y
generalmente está demasiado ocupado para preguntárselo... Su única
responsabilidad es con su arte. No deberá tener ningún escrúpulo y de ser
necesario arrojará todo por la borda: honor, orgullo, decencia, seguridad,
felicidad y, si tiene que robar a su madre, no dudará en hacerlo...
Faulkner, quien entendía a la literatura como algo “equiparable a lo que hace
una cerilla en el centro de la noche y en mitad del campo”, que nos hace
conscientes de la oscuridad que nos rodea y que, ya cerca del final, admitía que
“si pudiese volver a escribir mi obra lo haría mucho mejor, y ése el mejor
estado en el que puede hallarse un artista”.
Faulkner como aquel que deseaba reencarnarse en un buitre porque “nadie lo odia,
ni lo envidia, ni lo desea, ni lo necesita; jamás lo molestan y nunca está en
peligro; además, le mete el diente a cualquier cosa” y quien –consejo más que
pertinente en tiempos de blogs injuriosos rebosantes de anónimos, de
(de)generaciones de pocos días y de capillas literarias que se empiezan a
construir a partir del techo; buscar y encontrar su imprescindible ensayo “On
Privacy”, de 1955– recomendaba aullar a solas porque “los escritores que
necesitan juntarse recuerdan a esos lobos que sólo son lobos cuando van en
manada, pero a solas no son más que otro perro del montón”.
Al final, cuando todo estuviera consumado, “mi única ambición, como persona
reservada que soy, es que me borren y echen de la historia, sin dejar rastro,
sin más restos que los libros publicados; ojalá hace treinta años hubiese tenido
suficiente perspicacia para prever lo que iba a ocurrir, como algunos
isabelinos, y no los hubiese firmado. Es mi propósito que, vencidos todos los
esfuerzos, la esencia y la historia de mi vida, que en la frase equivalen a mis
exequias y a mi epitafio, sean ambas: Compuso libros y murió”. Deseo realizado a
medias. Porque sus libros siguen llevando su nombre, porque sus libros siguen. Y
–mientras no agoniza, mientras sobrevive en la creencia de que, como le explicó
el 10 de diciembre de 1950 a un efímero rey sueco, el hombre prevalecerá–
recordarlo siempre, no olvidarlo jamás, escribirlo en el reverso de una postal y
pegarle ese sello de veintidós centavos que lleva su rostro: “El pasado nunca
muere. Ni siquiera ha pasado”.
Y –como apuntó al final de su genealogía sobre los Compson– todo viene de y va a
dar a un verbo inglés que bien puede ser, también, en tiempos en los que cada
vez cuesta más concentrarse en algo que supere los ciento cuarenta caracteres,
una última pero definitiva instrucción para esos lectores fáciles a los que él
siempre se les hizo difícil: endure.
O sea: resistir, aguantar, soportar, durar, permanecer.
Como Faulkner.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4716-2012-07-01.html

  El
oso (fragmento) El
oso (fragmento)
"El oso" es sin duda uno de los más espléndidos y significativos relatos de
William Faulkner. La renuncia de Isaac McCaslin, su protagonista, a la herencia
del viejo Carothers, es el resultado de una radical negativa a reconocer la
propiedad sobre una tierra corrompida por la codicia de sus ocupantes. Para
Isaac, fascinado por la naturaleza virgen del Gran Valle, Old Ben, el viejo oso
al que los hombres de Jefferson acosan implacablemente, es «un anacronismo
indomable e invencible surgido de un tiempo antiguo y muerto, un fantasma,
compendio y apoteosis de la antigua vida salvaje». El final de Old Ben es
también el de los grandes bosques amenazados por las compañías madereras, un
escenario donde la ceremonia anual de la caza reaviva todavía el espíritu de un
tiempo aún no maldito en que la tierra era de los hombres «no de los blancos, ni
de los negros, ni de los rojos, sino de los hombres, de los cazadores, con la
voluntad y la osadía de resistir y la humildad y el arte de sobrevivir». Todas
las obsesiones fundamentales de la intensa narrativa faulkneriana concurren en
este relato, una auténtica obra maestra, arrastradas por la fuerza de un estilo
soberbiamente elaborado.
EL oso
En julio de 1941 Faulkner empezó a trabajar en una novela corta, que se había de
convertir en la quinta y más larga parte de Desciende, Moisés. En el intervalo
que medió entre la entrega de las dos primeras partes y la de la tercera,
Faulkner se dedicó a refundir parte de este material para crear una historia,
con el mismo título de la novela, que esperaba aliviara sus perennes problemas
financieros.
El Post la aceptó una vez revisada, a petición suya, y la publicó en mayo de
1942.
Traducción: Jesús Zulaika Goicoechea
Editorial ANAGRAMA, S.A. 1997 – Barcelona
Tenía diez años. Pero aquello había empezado ya, mucho antes incluso del día en
que por fin pudo escribir con dos cifras su edad y vio por vez primera el
campamento donde su padre y el mayor de Spain y el viejo general Compson y los
demás pasaban cada año dos semanas en noviembre y otras dos semanas en junio.
Para entonces había ya heredado, sin haberlo visto nunca, el conocimiento del
tremendo oso con una pata destrozada por una trampa, que se había ganado un
nombre en un área de casi cien millas, una denominación tan precisa como la de
un ser humano.
Hacía años que llevaba oyendo aquello; la larga leyenda de graneros saqueados,
de lechones y cerdos adultos e incluso terneros arrastrados en vida hasta los
bosques para ser devorados, de trampas de todo tipo desbaratadas y de perros
despedazados y muertos, de disparos de escopeta e incluso de rifle a quemarropa
sin otro resultado que el que hubiera logrado una descarga de guisantes lanzados
por un chiquillo con un tubo, una senda de pillaje y destrucción que había
comenzado mucho antes de que él hubiera venido al mundo, una senda a través de
la cual avanzaba, no velozmente, sino más bien con la deliberación irresistible
y despiadada de una locomotora, la velluda y tremenda figura.
Estaba en su conocimiento antes de llegar siquiera a verlo. Aparecía y se alzaba
en sus sueños antes incluso de que llegara a ver los bosques intocados por el
hacha donde el animal dejaba su huella deforme -velludo, enorme, de ojos
enrojecidos, no malévolo, sino simplemente grande, demasiado grande para los
perros que trataban de acorralarlo, para los caballos que trataban de
derribarlo, para los hombres y los proyectiles que dirigían contra él, demasiado
grande para la tierra misma que constituía su ámbito forzoso-. Le parecía verlo
todo entero, con la adivinación absoluta de los niños, mucho antes de que
llegara siquiera a poner los ojos en alguna de ambas cosas: la tierra salvaje y
condenada cuyas márgenes estaban siendo constante e ínfimamente roídas por las
hachas y los arados de hombres que la temían porque era salvaje, hombres que
eran miríada y que carecían de nombre unos para otros en aquella tierra donde el
viejo oso se había hecho ya un nombre, a través de la cual transitaba no un
animal mortal, sino un anacronismo, indomable e invencible, salido de un tiempo
ancestral y muerto, un fantasma, epítome y apoteosis de la vieja vida salvaje en
la que los hombres hormigueaban y lanzaban golpes de hacha con frenesí de odio y
de miedo, como pigmeos en torno a las patas de un elefante somnoliento; el viejo
oso solitario, indómito y aislado, viudo, sin cachorros, liberado de la
mortalidad, viejo Príamo privado de su vieja esposa y que ha sobrevivido a todos
sus hijos.
Cada noviembre, hasta que tuvo diez años, solía mirar el carro con los perros y
la ropa de cama y las provisiones y las armas, y a su padre y a Tennie's Jim, el
negro, y a Sam Fathers, el indio, hijo de una esclava y de un jefe chickasaw, y
los veía partir camino de la ciudad, de Jefferson, donde se reunirían con el
mayor de Spain y los demás. Para el chico, cuando tenía siete y ocho y nueve
años, la partida no iba al Gran Valle a cazar osos o ciervos, sino a su cita
anual con aquel oso al que ni siquiera pretendían dar muerte. Solían volver dos
semanas después, sin trofeo, sin piel ni cabeza. Y él tampoco las esperaba. Ni
siquiera temía que lo trajeran en el carro. Creía que incluso después de que
hubiera cumplido diez años y su padre le permitiera ir con ellos aquellas dos
semanas de noviembre, no haría sino participar, junto a su padre y el mayor de
Spain y el general Compson y los otros, en una más entre las representaciones
históricas anuales de la furiosa inmortalidad del viejo oso.
Entonces oyó a los perros. Fue en la segunda semana de su primera estancia en el
campamento. Permaneció con Sam Fathers contra el viejo roble, al lado del
impreciso cruce en el que, al alba, llevaban nueve días apostándose; y oyó a los
perros. Antes los había oído ya en una ocasión, una mañana de la primera semana
de campamento, un murmullo sin procedencia que resonaba a través de los bosques
húmedos, que crecía rápidamente en intensidad hasta disociarse en ladridos
diferenciados que él podía reconocer y a los que podía asignar nombres. Había
levantado y montado la escopeta, como Sam le había dicho, y había permanecido de
nuevo inmóvil mientras la algarabía, la carrera invisible, llegaba velozmente y
pasaba y se perdía; le había parecido que podía realmente ver al ciervo, al gamo
-rubio, de color de humo, alargado por la velocidad- huyendo, esfumándose,
mientras los bosques y la soledad gris seguían resonando incluso después de que
los gritos de los perros se hubieran perdido en la distancia.
-Ahora baja los percusores -dijo Sam.
-Sabías que no venían aquí -dijo él.
-Sí -dijo Sam-. Quiero que aprendas lo que debes hacer cuando no dispares. Es
después que se ha presentado y se ha perdido la oportunidad de derribar al oso o
al ciervo cuando los perros y los hombres resultan muertos.
-De todas formas -dijo él-, era sólo un ciervo.
Luego, en la mañana décima, oyó de nuevo a los perros. Y él, antes de que Sam
hablara, tal como le había enseñado, aprestó el arma -demasiado larga, demasiado
pesada-. Pero esta vez no había ciervo, no había coro clamoroso de jauría a la
carrera sobre un rastro libre, sino un ladrar trabajoso, una octava demasiado
alto, con algo más que indecisión y abyección en él, que ni siquiera avanzaba
velozmente, que se demoraba demasiado en quedar fuera del oído por completo,
que, incluso entonces, dejaba en el aire, en alguna parte, aquel eco tenue,
levemente histérico, abyecto, casi doliente, sin el significado de que ante él
huyera una forma no vista, comedora de hierba, de color de humo, y Sam, que le
había enseñado antes que nada a montar el arma y a tomar una posición desde
donde pudiera dominar todos los ángulos, y, una vez hecho esto, a quedarse
absolutamente inmóvil, se había movido hasta situarse a su lado; podía oír la
respiración de Sam sobre su hombro, podía ver cómo las aletas de la nariz del
viejo se curvaban al atraer el aire a los pulmones.
-Ajá -dijo Sam-. Ni siquiera corre. Camina.
-¡Old Ben! -dijo el chico-. Pero ¡aquí! -exclamó-. ¡Por esta zona!
-Lo hace todos los años -dijo Sam-. Una vez. Acaso para ver quién está ese año
en el campamento; si sabe disparar o no. Para ver si tenemos ya un perro capaz
de acorralarlo y retenerlo. Ahora a ésos se los llevará hasta el río, y luego
hará que vuelvan. Será mejor que también nosotros volvamos; veremos qué aspecto
tienen cuando regresen al campamento.
Cuando llegaron, los perros estaban ya allí; había diez, y se acurrucaban al
fondo, debajo de la cocina; el chico y Sam, en cuclillas, escrutaron la
oscuridad: estaban apiñados, quietos, con los ojos luminosos centelleando hacia
ellos y esfumándose; no se oía sonido alguno, sólo aquel efluvio de algo más que
perruno, más fuerte que los perros y que no era sólo animal, no sólo bestial,
pues nada había habido aún frente a aquel abyecto y casi doliente ladrido salvo
la soledad, la inmensidad salvaje, de forma que cuando el undécimo perro, una
hembra, llegó a mediodía, para el chico, que miraba junto a todos los demás
-incluido el viejo tío Ash, que se consideraba antes que nada cocinero- cómo Sam
embadurnaba con trementina y grasa de eje de carro la oreja desgarrada y el lomo
surcado de heridas, seguía siendo no una criatura viviente, sino la propia
inmensidad salvaje quien, inclinándose momentáneamente sobre la tierra, había
rozado ligeramente la temeridad de aquella perra.
-Exactamente igual que un hombre -dijo Sam-. Igual que las personas. Posponiendo
todo lo posible la necesidad de ser valiente, sabiendo todo el tiempo que tarde
o temprano tendría que ser valiente al menos una vez para seguir viviendo en paz
consigo misma, y sabiendo siempre de antemano lo que le iba a suceder cuando lo
hiciera.
Aquella tarde, él en la mula tuerta del carro, a la que no le importaba el olor
de la sangre ni -según le dijeron- el olor de los osos, y Sam en la otra mula,
cabalgaron durante más de tres horas a través del veloz día de invierno que se
agotaba por momentos. No seguían ninguna senda, ni siquiera un rastro que él
pudiera identificar, y casi repentinamente estuvieron en una región que él jamás
había visto antes. Entonces supo por qué Sam le había hecho montar la mula
tuerta a la que nada espantaba. La otra, la cabal, se paró en seco y trató de
revolverse y desbocarse incluso después de que Sam hubiera desmontado, dando
sacudidas y tirando de las riendas mientras Sam la retenía, mientras la hacía
avanzar con palabras dulces -no podía arriesgarse a atarla y la conducía hacia
adelante mientras el chico desmontaba de la tuerta.
Luego, de pie al lado de Sam en la penumbra de la tarde moribunda, miró el
tronco derribado y podrido, dañado y arañado por surcos de garras, y junto a él,
sobre la tierra húmeda, vio la huella de la torcida y enorme garra de dos dedos.
Supo entonces lo que había olido cuando escudriñó debajo de la cocina en
dirección a los perros apiñados. Por vez primera tuvo conciencia de que el oso
que poblaba los relatos oídos y surgía amenazadoramente en sus sueños desde
antes de que pudiese recordar, y que, por tanto, debía de haber existido
igualmente en los relatos oídos y en los sueños de su padre y del mayor de Spain
e incluso del viejo general Compson antes de que ellos a su vez pudieran
recordar, era un animal mortal, y que si ellos viajaban al campamento cada
noviembre sin esperanza real de volver con aquel trofeo, no era porque no se le
pudiera dar muerte, sino porque hasta el momento no tenían ninguna esperanza
real de poder hacerlo.
-Mañana -dijo.
-Lo intentaremos mañana -dijo Sam-. No tenemos el perro todavía.
-Tenemos once. Lo han perseguido esta mañana.
-No se necesitará más que uno -dijo Sam-. Pero no está aquí. Tal vez no exista
en ninguna parte. Hay otra posibilidad, la única, y es que tropiece por azar con
alguien que tenga una escopeta.
-No seré yo -dijo el chico-. Será Walter o el mayor o...
-Podría ser -dijo Sam-. Tú, mañana por la mañana, mantén los ojos bien abiertos.
Porque es inteligente. Por eso ha vivido tanto. Si se ve acorralado y ha de
pasar por encima de alguien, te elegirá a ti.
-¿Cómo? -dijo el chico-. ¿Cómo podrá saber...? -Y calló-. Quieres decir que me
conoce, a mí, que nunca he estado aquí antes, que ni siquiera he tenido ocasión
de descubrir si yo... -Calló de nuevo mientras miraba a Sam, a aquel viejo cuya
cara nada revelaba hasta que se dibujaba en ella la sonrisa. Y dijo con
humildad, sin siquiera sorpresa-: Era a mí a quien vigilaba. Supongo que no
necesitaría venir sobre mí más que una vez.
A la mañana siguiente dejaron el campamento tres horas antes del alba. Era
demasiado lejos para llegar a pie; fueron en el carro, también los perros. De
nuevo la primera luz gris de la mañana lo sorprendió en un lugar desconocido por
completo; Sam lo había apostado y le había dicho que permaneciera allí, y luego
se había alejado. Con aquella escopeta demasiado grande para su tamaño, que ni
siquiera era suya, sino del mayor de Spain y con la que había disparado una sola
vez -el primer día y contra un tocón, para aprender a gobernar el retroceso y a
recargarla-, permaneció apoyado contra un gomero, al lado de un brazo pantanoso
cuya agua negra y quieta reptaba sin movimiento desde un cañaveral, cruzaba un
pequeño claro y se internaba de nuevo en otro muro de cañas, donde, invisible,
un ave -un gran pájaro carpintero llamado «Señor-para-Dios» por los negros-
hacía sonar con estrépito la corteza de una rama muerta.
Era un puesto como cualquier otro, sin diferencias sustanciales respecto del que
había ocupado cada mañana por espacio de diez días; un territorio nuevo para él,
aunque no menos familiar que el otro, que al cabo de casi dos semanas creía
conocer un poco, la misma soledad, el mismo aislamiento por el que los seres
humanos habían pasado sin alterarlo lo más mínimo, sin dejar señal ni estigma
alguno, cuya apariencia debía de ser exactamente igual a la del pasado, cuando
el primer ascendiente de los antepasados chickasaw de Sam Fathers se internó en
él y miró en torno, con garrote o hacha de piedra o arco de hueso aprestado y
tenso; sólo diferente porque, de cuclillas en el borde de la cocina, había olido
a los perros, acobardados y acurrucados unos contra otros debajo de ella, y
había visto la oreja y el lomo desgarrados de la perra que, según dijo Sam,
había tenido que ser valiente una vez a fin de vivir en paz consigo misma, y, el
día anterior, había contemplado en la tierra, al lado del tronco destrozado, la
huella de la garra viva.
No oyó en absoluto a los perros. Nunca llegó a oírlos. Únicamente oyó cómo el
martilleo del pájaro carpintero cesaba de pronto, y entonces supo que el oso lo
estaba mirando. No llegó a verlo. No sabía si estaba frente a él o a su espalda.
No se movió; sostuvo la inútil escopeta; antes no había habido ninguna señal de
peligro que le llevara a montarla, y ahora ni siquiera la montó; gustó en su
saliva aquel sabor malsano, como a latón, que conocía ya porque lo había olido
al mirar a los perros que se apiñaban debajo de la cocina.
Y, luego, se había ido. Tan bruscamente como había cesado, el martilleo seco,
monótono del pájaro carpintero volvió a oírse, y al rato él llegó a creer
incluso que podía oír a los perros, un murmullo, apenas un sonido siquiera, que
probablemente llevaba oyendo algún tiempo antes de que llegara a advertirlo, y
que se hacía audible y volvía a alejarse y a desaparecer. En ningún momento se
acercaron lo más mínimo al lugar donde él estaba. Si perseguían a un oso, era a
otro oso. Fue el propio Sam quien surgió del cañaveral y cruzó el brazo
pantanoso seguido de la perra herida el día anterior. Iba casi pegada a sus
talones, como un perro de caza; no emitía sonido alguno, y al acercarse se
acurrucó contra la pierna del chico, temblando, mirando fijamente hacia las
cañas.
-No lo he visto -dijo él-. ¡No lo vi, Sam!
-Lo sé -dijo Sam-. Ha sido él quien ha mirado. Tampoco lo oíste, ¿no es cierto?
-No -dijo el chico-. Yo...
-Es inteligente -dijo Sam-. Demasiado inteligente. -Miró a la perra, que
temblaba leve y persistentemente contra la rodilla del chico. Del lomo
desgarrado rezumaron y quedaron colgando unas cuantas gotas de sangre fresca-.
Demasiado grande. Todavía no hemos conseguido el perro. Pero quizá algún día.
Quizá no la próxima vez.
Pero algún día.
* * *
Así que tengo que verle, pensó. Tengo que mirarle. De lo contrario -tenía la
sensación-, todo seguiría igual eternamente; todo habría de ir como le había ido
a su padre y al mayor de Spain, que era mayor que su padre, e incluso al general
Compson, que era tan viejo como para haber mandado una brigada en 1865. De lo
contrario, todo seguiría así para siempre, la vez próxima y la otra, después y
después y una vez más. Le parecía poder verse a sí mismo y al oso, oscuramente,
ambos en el limbo del que emerge el tiempo para convertirse en tiempo; el viejo
oso, absuelto de su condición mortal, y él compartiendo, participando un poco en
ello, lo bastante.
Y ahora sabía qué era lo que había olido en los perros apiñados y gustado en su
saliva. Reconoció el miedo. Así que tendré que verle, pensó, sin temor ni
esperanza. Tendré que mirarle.
Fue en junio del siguiente año. Tenía entonces once años. Estaban de nuevo en el
campamento, celebrando los cumpleaños del mayor de Spain y del general Compson.
Si bien uno había nacido en setiembre y el otro en pleno invierno y en décadas
distintas, se habían reunido para pasar dos semanas en el campamento, pescando y
cazando ardillas y pavos y persiguiendo mapaches y gatos monteses por la noche
con los perros. O mejor, quienes pescaban y disparaban contra las ardillas y
perseguían a los mapaches y a los gatos salvajes eran él y Boon Hoggenbeck y los
negros, puesto que los cazadores experimentados, no sólo el mayor de Spain y el
viejo general Compson, que se pasaban las dos semanas sentados en mecedoras ante
una enorme olla de estofado tipo Brunswick, saboreándolo y revolviéndolo,
mientras discutían con el viejo Ash acerca de cómo lo cocinaba y Tennie's Jim se
echaba whisky de la damajuana en el cucharón de hojalata que utilizaba para
beber, sino hasta el padre del chico y Walter Ewell, que eran aún bastante
jóvenes, despreciaban ese tipo de actividades, y se limitaban a disparar a los
pavos machos con pistola tras apostar por su buena puntería.
Es decir, cazar ardillas era lo que su padre y los demás pensaban que hacía.
Hasta el tercer día creyó que Sam Fathers pensaba lo mismo. Dejaba el campamento
por la mañana, inmediatamente después del desayuno. Ahora tenía su propia
escopeta: era un regalo de Navidad. Volvía al árbol que había al lado del brazo
pantanoso donde se había apostado aquella mañana del año anterior. Y con la
ayuda de la brújula que le había regalado el viejo general Compson, se
desplazaba desde aquel punto. Sin saberlo siquiera, se estaba enseñando a sí
mismo a ser un más-que-mediano conocedor de los bosques. El segundo día encontró
incluso el tronco podrido junto al cual había visto por primera vez la huella
deforme. Estaba desmenuzado casi por completo; retornaba con increíble rapidez
-renuncia apasionada y casi visible- a la tierra de la que había nacido el
árbol.
Recorría los bosques estivales, verdes por la penumbra; más oscuros, de hecho,
que en la gris disolución de noviembre, cuando, incluso al mediodía, el sol sólo
alcanzaba a motear intermitentemente la tierra, nunca totalmente seca y plagada
de serpientes mocasines y serpientes de agua y de cascabel, del color mismo de
la moteada penumbra, de forma que él no siempre las veía antes de que se
movieran; volvía al campamento cada día más tarde, y en el crepúsculo del tercer
día pasó por el pequeño corral de troncos que circundaba el establo de troncos
en donde Sam hacía entrar a los caballos para que pasaran la noche.
-Aún no has mirado bien -dijo Sam.
El chico se detuvo. Tardó unos instantes en contestar. Al cabo rompiendo a
hablar impetuosa y apaciblemente, como cuando se rompe la diminuta presa que un
muchacho ha levantado en un arroyo, dijo:
-Está bien. Pero ¿cómo? Fui hasta el brazo pantanoso. Hasta volví a encontrar el
tronco. Yo...
-Creo que hiciste bien. Lo más seguro es que te haya estado vigilando. ¿No viste
su huella?
-Yo -dijo el chico-, yo no... Nunca pensé...
-Es la escopeta -dijo Sam.
Estaba de pie al lado de la cerca, inmóvil, el viejo, el indio, con su
estropeado y descolorido mono y el sombrero de paja de cinco centavos
deshilachado que en la raza negra había sido antaño estigma de esclavitud y era
ahora emblema de libertad. El campamento -el claro, la casa, el establo y el
pequeño corral que el mayor de Spain, por su parte, había arrebatado parca y
efímeramente a la inmensidad salvaje- se desvanecía en el crepúsculo, volviendo
a la inmemorial oscuridad de los bosques. La escopeta, pensó el chico. La
escopeta.
-Ten temor -dijo Sam-. No podrás evitarlo. Pero no tengas miedo. No hay nada en
los bosques que vaya a hacerte daño a menos que lo acorrales, o que huela que
tienes miedo. También un oso o un ciervo ha de temer a un cobarde, lo mismo que
un hombre valiente ha de temerlo.
La escopeta, pensó el chico.
-Tendrás que elegir -dijo Sam.
El chico dejó el campamento antes del alba, mucho antes de que tío Ash
despertase entre sus colchas, sobre el suelo de la cocina, y encendiese el fuego
para hacer el desayuno. Llevaba tan sólo la brújula y un palo para las
serpientes. Podría caminar casi una milla sin necesidad de consultar la brújula.
Se sentó en un tronco, con la brújula invisible en la mano invisible, mientras
los secretos sonidos de la noche, que callaban cuando se movía, volvían a
escabullirse y cesaban luego para siempre; y enmudecieron los búhos para dar
paso al despertar de los pájaros diurnos, y él pudo ver la brújula. Entonces
avanzó rápida pero silenciosamente; sin tener conciencia de ello todavía, se
estaba convirtiendo día a día en un experto conocedor de los bosques.
A la salida del sol se topó con una gama y su cría; los hizo huir de su lecho, y
pudo verlos de cerca, el crujido de la maleza, la corta cola blanca, la cría
siguiendo a su madre a la carrera mucho más rauda de lo que él hubiera podido
imaginar. Iba de caza del modo correcto, contra el viento, como Sam le había
enseñado; pero eso ahora no importaba. Había dejado la escopeta en el
campamento; por propia voluntad y renuncia había aceptado no un gambito, no una
elección, sino un estado en el cual no sólo el hasta entonces anonimato
inviolable del oso sino todas las viejas normas y equilibrios entre cazador y
cazado quedaban abolidos. No tendría miedo, ni siquiera en el momento en que el
miedo se apoderara de él por completo, sangre, piel, entrañas, huesos, memoria
del largo tiempo que había transcurrido hasta convertirse en su memoria: todo,
salvo aquella fina, clara, inextinguible, inmortal lucidez, sola diferencia
entre él y aquel oso, entre él y todos los otros osos y ciervos que habría de
matar en la humildad y orgullo de su pericia y entereza, lucidez a la que había
apuntado Sam el día anterior, apoyado sobre la cerca del corral a la caída del
crepúsculo.
Para mediodía había dejado muy atrás el pequeño brazo pantanoso, se había
adentrado más que nunca en aquel territorio ajeno y nuevo. Ahora avanzaba no
sólo con la ayuda de la brújula, sino también con la del viejo y pesado y grueso
reloj de plata que había pertenecido a su abuelo. Cuando se detuvo al fin, lo
hacía por primera vez desde que se levantó del tronco al alba, cuando pudo ver
la brújula. Era ya lo bastante lejos. Había dejado el campamento hacía nueve
horas; una vez transcurridas otras nueve, la oscuridad habría caído ya hacía una
hora. Pero él no pensaba en ello. Pensó: De acuerdo. Sí. Pero ¿qué?, y se quedó
quieto unos instantes, pequeño y extraño en la verde soledad sin techo,
respondiendo a su propia pregunta antes incluso de que ésta se hubiera formulado
y cesado. Eran el reloj y la brújula y el palo, los tres mecanismos sin vida
mediante los cuales había repelido durante nueve horas a la inmensidad salvaje.
Colgó cuidadosamente el reloj y la brújula de un arbusto, apoyó el palo junto a
ellos y renunció a él por completo.
Durante las últimas tres o cuatro horas no había avanzado muy de prisa. No
caminaba más rápidamente ahora, pues la distancia no habría tenido importancia
ni aun en el caso de que pudiera haberlo hecho. Y trataba de recordar la
posición del árbol donde había dejado la brújula; trataba de describir un
círculo que volviera a llevarle a él, o al menos que se intersecase a sí mismo,
pues la dirección tampoco importaba ya. Pero el árbol no estaba allí, e hizo lo
que Sam le había enseñado: describió otro círculo en dirección contraria, de
forma que los dos círculos hubieran de bisecarse en algún punto, pero no se
cruzó con huella alguna de sus pies, y al fin encontró el árbol, pero en lugar
erróneo, pues no había arbusto ni reloj ni brújula, y el árbol era otro árbol,
pues a su lado había un tronco derribado, y entonces hizo lo que Sam Fathers le
había dicho que debía hacerse a continuación, que era también lo último que
podía hacerse.
Se sentaba sobre el tronco cuando vio la huella torcida, la deforme, tremenda
hendidura de dos dedos, la cual, mientras el chico la miraba, se llenó de agua.
Cuando alzó la vista, la inmensidad salvaje se fundió, se solidificó, el claro,
el árbol que buscaba, el arbusto, y el reloj y la brújula brillaron al ser
tocados por un rayo de sol. Y entonces vio al oso. No surgió, no apareció;
simplemente estaba allí, inmóvil, sólido, fijado en el caliente moteado del
verde mediodía sin viento no tan grande como lo había soñado pero tan grande
como lo esperaba, aún más grande, sin dimensiones contra la moteada oscuridad,
mirándole, mientras él, sentado sobre el tronco, inmóvil, le devolvía la mirada.
Luego el oso se movió. No hizo ningún ruido. No se apresuró. Cruzó el calvero;
por espacio de un instante entró dentro del pleno fulgor del sol; cuando llegó
al otro lado se detuvo de nuevo y miró por encima de un hombro hacia él, cuya
tranquila respiración aspiró y espiró el aire tres veces.
Y se fue. No se internó en el bosque, en la maleza. Se esfumó, volvió a hundirse
en la inmensidad salvaje, como si el chico estuviera viendo cómo un pez, una
perca enorme y vieja, se sumergía y volvía a desaparecer en las oscuras
profundidades del río sin mover las aletas lo más mínimo.
Será el próximo otoño, pensó. Pero no fue el otoño siguiente, ni el siguiente ni
el siguiente. Tenía entonces catorce años. Había matado ya su ciervo, y Sam
Fathers le había marcado la cara con la sangre caliente, y al año siguiente mató
un oso. Pero antes incluso de tal espaldarazo había llegado a ser tan diestro en
los bosques como muchos adultos con la misma experiencia; a los catorce años era
más experto en ellos que la mayoría de los adultos con más práctica. No había
terreno a treinta millas en torno al campamento que él no conociera, brazo
pantanoso, loma, espesura, árbol o senda que sirviera de lindero. Habría podido
guiar a cualquiera a cualquier punto de aquel territorio sin desviarse lo más
mínimo, y guiarlo de nuevo de regreso. Conocía rastros de caza que ni siquiera
Sam Fathers conocía; cuando tenía trece años descubrió el lecho de un ciervo, y
sin que su padre lo supiera tomó prestado el rifle de Walter Ewell y se apostó
al acecho al alba y mató al ciervo cuando el animal volvía al lecho, tal como
Sam Fathers le contó que hacían los viejos antepasados chickasaw.
Pero no al viejo oso, por mucho que para entonces conociera sus huellas mejor
incluso que las propias, y no sólo la deforme. Podía ver cualquiera de las tres
cabales y distinguirla de la de cualquier otro oso, y no sólo por el tamaño.
Dentro de aquel radio de treinta millas había otros osos que dejaban huellas
casi tan grandes, pero era algo más que eso. Si Sam Fathers había sido su mentor
y los conejos y ardillas del patio trasero del hogar, su jardín de infancia, la
inmensidad salvaje por la que vagaba el viejo oso era su facultad universitaria,
y el propio viejo oso macho, ya tanto tiempo viudo y sin hijos como para haberse
convertido en su propio progenitor no engendrado, era su alma mater. Pero no
lograba verlo nunca.
Podía encontrar la huella deforme siempre que quería, a quince o diez millas del
campamento; a veces más cerca incluso. En el curso de aquellos tres años,
mientras estaba apostado, había oído dos veces cómo los perros tropezaban con su
rastro por azar; la segunda vez, al parecer, lo hostigaron: las voces altas,
abyectas, casi humanas en su histeria, como aquella primera mañana de hacía dos
años. Pero no el oso mismo. Y recordaba el mediodía, tres años atrás, en que
allá en el calvero el oso y él se vieron fijados en el fulgor moteado y sin
viento, y le parecía que aquello nunca había sucedido, que se trataba de otro
sueño. Pero había sucedido. Se habían mirado el uno al otro, habían emergido
ambos de la inmensidad salvaje y vieja como la tierra, sincronizados en aquel
instante merced a algo más que la sangre que anima la carne y los huesos que
sustentan el cuerpo; y se tocaron, y se comprometieron a algo, y afirmaron algo
más duradero que la frágil urdimbre de huesos y carne que cualquier accidente
podía aniquilar.
Y entonces lo vio de nuevo. Debido al hecho de que no pensaba en otra cosa,
había olvidado buscarlo. Estaba cazando al acecho con el rifle de Walter Ewell.
Lo vio cruzar al fondo de una larga franja arrasada, un corredor barrido por un
tornado, precipitarse por la maraña de troncos y ramas, más a través de ella que
por encima de ella, como una locomotora, a mayor velocidad de la que él hubiera
creído que pudiera alcanzar nunca, casi tan veloz como un ciervo, pues un ciervo
se habría mantenido la mayor parte del tiempo en el aire, tan veloz que él no
tuvo tiempo siquiera de alzar las miras del rifle, de forma que luego habría de
pensar que el hecho de no haber disparado se debía a que él había estado inmóvil
a su espalda y el tiro jamás habría llegado a alcanzarlo.
Y entonces supo cuál había sido el fallo de aquellos tres años de fracasos. Se
sentó sobre un tronco, agitándose y temblando como si en su vida hubiera visto
los bosques ni ninguna de sus criaturas, preguntándose con asombro incrédulo
cómo podía haber olvidado lo que Sam Fathers le había dicho, lo que el propio
oso había confirmado al día siguiente, lo que ahora, al cabo de tres años, había
reafirmado.
Y ahora entendía lo que Sam Fathers había querido decir cuando se refirió al
perro adecuado, un perro cuyo tamaño poco o nada había de importar. Así que
cuando volvió solo en abril -eran las vacaciones, de forma que los hijos de los
granjeros podían ayudar a plantar la tierra, y al fin su padre, después de
hacerle prometer que volvería en cuatro días, había accedido a concederle su
permiso-, tenía el perro. Era su propio perro, un mestizo de esos que los negros
llaman «mil razas», un ratonero, no mucho mayor que una rata y con esa valentía
que ha tiempo ha dejado de ser valor para convertirse en temeridad.
No le llevó cuatro días. Una vez solo de nuevo, halló el rastro la primera
mañana. No era caza al acecho; era una emboscada. Fijó la hora del encuentro
casi como si se tratara de una cita con un ser humano. Al amanecer de la segunda
mañana. El sujetando al «mil razas», al que habían envuelto la cabeza con un
saco, y Sam Fathers con dos de los perros sujetos por una cuerda de arado se
apostaron con el viento a favor del rastro. Estaban tan cerca que el oso se
volvió, sin correr siquiera, como estupefacto ante el estrépito frenético y
estridente del «mil razas» recién liberado, y se puso a resguardo contra el
tronco de un árbol, sobre las patas traseras.
Al chico le pareció que el animal se hacía más y más alto y que no iba a dejar
de alzarse nunca, y hasta los dos perros parecían haber tomado del «mil razas»
una suerte de desesperada y desesperante valentía, pues lo siguieron cuando
avanzó hacia el oso.
Entonces se dio cuenta de que el «mil razas» no iba a detenerse. Se lanzó hacia
adelante, arrojó la escopeta y echó a correr. Cuando alcanzó y agarró al
perrito, que se debatía frenéticamente como un torbellino, al chico le dio la
impresión de hallarse literalmente debajo del oso.
Pudo sentir su olor: fuerte y caliente y fétido. Se agachó torpemente, alzó la
vista hacia la bestia, que se cernía sobre él desde lo alto como un aguacero,
del color del trueno, muy familiar, apacible e incluso lúcida mente familiar,
hasta que al fin recordó: era así como solía soñarlo. Y ya se había ido. No lo
vio irse. Permaneció de rodillas, sujetando al frenético «mil razas» con ambas
manos, oyendo cómo se alejaba más y más el humilde lamento de los perros, hasta
que llegó Sam. Traía la escopeta. La dejó en el suelo, en silencio, al lado del
chico, y se quedó allí de pie mirándole.
-Le has visto ya dos veces con una escopeta en las manos -dijo-. Esta vez no
podías haber fallado.
El chico se levantó. Seguía sujetando al «mil razas». Incluso en brazos, lejos
del suelo, el animal seguía ladrando frenéticamente, debatiéndose y tratando de
escapar, como un manojo de muelles, tras el fragor cada vez más lejano de los
perros. El chico peleaba un poco, pero ni se agitaba ni temblaba ya.
-¡Tampoco tú! -dijo-. ¡Tú tenías la escopeta! ¡Tampoco tú!
[EN PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR FINALIZA EL FRAGMENTO DE EL OSO]

VOLVER A CUADERNOS DE LITERATURA

|